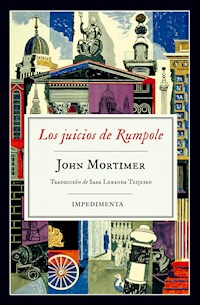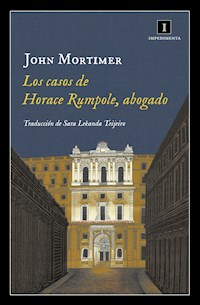
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Insigne defensor de las causas perdidas, Horace Rumpole es un abogado adorable, un hombre de altos ideales y de gran sentido común, que fuma cigarros malos, bebe un clarete aún peor, es aficionado a los fritos y a la verdura demasiado hervida, cita a Shakespeare y Wordsworth a destiempo y, generalmente, se decanta por los casos desesperados y por los villanos de barrio. Excéntrico y gruñón, lleva años abriéndose paso en las salas de justicia londinenses, mientras brega en casa con su terca mujer, Hilda, a quien él apoda "Ella, La que Ha de Ser Obedecida", en un particular universo donde el sarcasmo, el humor y la intriga se mezclan a partes iguales. Al modo de P. G. Wodehouse, John Mortimer construye en sus narraciones un universo demoledor y sarcástico al más puro estilo British.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los casos de Horace Rumpole, abogado
Créditos
Título original: Rumpole of the Bailey
Primera edición en Impedimenta: febrero de 2017
Copyright © 1978, Advanpress Ltd.
Copyright de la traducción © Sara Lekanda Teijeiro, 2017
Copyright de la presente edición © Editorial Impedimenta, 2017
Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madrid
http://www.impedimenta.es
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Diseño de colección y coordinación editorial: Enrique Redel
Maquetación: Nerea Aguilera
Corrección: Susana Rodríguez
ISBN: 978-84-17115-22-7
IBIC: FA
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Rumpole y las jóvenes generaciones
Yo, Horace Rumpole, abogado, a punto de cumplir sesenta y ocho años, letrado de poca monta en el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, comúnmente conocido como Old Bailey, marido de la señora Hilda Rumpole (para mí es «Ella, la que Ha de Ser Obedecida») y padre de Nicholas Rumpole (profesor de Sociología en la Universidad de Baltimore, siempre he estado muy orgulloso de Nick); yo, cuya mente rebosa de antiguos crímenes, anécdotas jurídicas y fragmentos memorables del Oxford Book of English Verse (en la edición de sir Arthur Quiller-Couch), además de un amplio conocimiento sobre manchas de sangre, grupos sanguíneos, huellas dactilares y falsificaciones mecanografiadas; yo, en la actualidad el miembro de mayor edad de mi bufete, tomo la pluma a mi avanzada edad en un momento de calma en el trabajo (no hay mucho delincuente por aquí, parece que los más notables villanos de Inglaterra se encuentran de vacaciones en la Costa Brava), a fin de intentar reconstruir por escrito algunos de mis triunfos más recientes (y ciertos desastres no menos recientes) acontecidos en los juzgados, y de paso conseguir algún dinero que no caiga de inmediato en manos de Hacienda, en las de mi ayudante Henry ni en las de Ella, la que Ha de Ser Obedecida, y quizá también de entretener un poco a los que, como yo, han encontrado en la justicia británica una fuente inagotable de diversión inofensiva.
Cuando se me ocurrió por primera vez que merecería la pena plasmar sobre el papel esta parte de mi vida, pensé que lo más lógico habría sido empezar por los grandes casos en los que participé en mi juventud, como el de los asesinatos del bungaló Penge, en el que conseguí la absolución yo solo, sin ayuda de nadie, o el de la falsificación del Club Benéfico de Brighton, del que, tras un exhaustivo estudio de los diferentes modelos de máquinas de escribir, también salí victorioso. Gracias a estos casos, durante un corto período de tiempo, me situé en el punto de mira del News of the World, o al menos mi nombre comenzó a aparecer de modo destacado en sus páginas. Pero cuando echo la vista atrás y recuerdo esa época de mi vida en los tribunales, me invade la sensación de que todo eso le hubiera sucedido a otro Rumpole, a un abogado joven y entusiasta a quien apenas hoy reconozco y que ni siquiera tengo muy claro que me guste, al menos lo suficiente como para pasar un libro entero en su compañía.
Ahora no soy una figura pública, he de reconocerlo, pero algunos de los casos que puedo describir, como el escabroso asunto del Excelentísimo Señor Parlamentario, por ejemplo, o el cargo por asesinato contra el más joven (y chiflado) de los desagradables hermanos Delgardo, me situaron, al menos puntualmente, en la portada del News of the World (e incluso me procuraron unas cuantas líneas en The Times). Pero supongo que los lugares donde en verdad soy muy conocido, por no decir que me he convertido en una especie de leyenda, son el Old Bailey, el bar Pommeroy de Flat Street, la sala de togas de los juzgados centrales de Londres y las celdas de la prisión de Brixton. Allí soy famoso por no declararme nunca culpable, por fumar un purito detrás de otro y por citar a Wordsworth a la menor oportunidad. Aunque dicha notoriedad no sobrevivirá a mi cada vez más cercano viaje al crematorio de Golders Green. Los discursos de los abogados se esfuman más deprisa que la comida china en el plato, y ni siquiera la mayor de las victorias ante un tribunal perdura más allá de los periódicos del domingo siguiente.
Sin embargo, para comprender en su totalidad el efecto que tuvo en mi vida familiar el caso al que he decidido titular «Rumpole y las jóvenes generaciones», es necesario que les hable, al menos someramente, de mi pasado y del largo camino que me llevó a la defensa con final victorioso de Jim Timson, el cachorro de dieciséis años, joven esperanza y ojito derecho, de la familia Timson, una gigantesca saga de disciplinados maleantes con base en el sur de Londres. Y puesto que dicho caso se puede considerar, en general, un asunto familiar, es importante que les explique primero cómo es mi propia familia.
Mi padre, el reverendo Wilfred Rumpole, era un pastor anglicano que, al llegar a la mediana edad, se dio cuenta, muy a su pesar, de que ya no creía en ninguno de los treinta y nueve artículos que propugnaba la doctrina de su iglesia. Ni por carácter ni por formación estaba preparado para dedicarse a ninguna otra profesión que no fuera la del sacerdocio, así que tuvo que continuar ganándose la vida de esta manera en Croydon. Aun así apretándose el cinturón todo lo que pudo, se las arregló para enviarme a un internado de segunda en la costa de Norfolk. Después asistí al Keble College, en Oxford, donde conseguí licenciarme en Derecho por los pelos. A lo largo de estas memorias mías descubrirán que, aunque solo me siento realmente vivo y feliz cuando me encuentro ante los tribunales de justicia, el derecho me desagrada de manera singular. Además, el ejemplo de mi padre y el de un gran número de estudiantes de Teología que conocí en Keble me hicieron desconfiar muy pronto de los sacerdotes, a quienes siempre he tenido por testigos nada recomendables. Si a la defensa se le ocurre llamar a un clérigo para que preste declaración, les garantizo que lo único que conseguirá el pobre será añadir, como mínimo, un año más a la sentencia.
Encontré mi primer empleo como abogado en el bufete de C. H. Wystan. Se trataba de un bufete modesto que su fundador había conseguido levantar por su tesón más que por su talento. Aquel hombre sentía una fuerte aversión a mirar las fotografías de los casos de asesinato, y era especialmente aprensivo en todo lo tocante al fascinante mundo de la sangre. Tenía una hija, conocida entonces como Hilda Wystan, que en la actualidad es la señora Hilda Rumpole o, más familiarmente, Ella, la que Ha de Ser Obedecida. En aquella época, yo aún era un joven ambicioso, así que hice todo lo posible para ganarme el favor de Albert, el asistente de Wystan, y en consecuencia empecé a recibir bastante trabajo en la corte penal. Como hacía lo que se esperaba de mí, pasaba las horas feliz en los juzgados del Bailey y de la Casa de Sesiones, y mi fama empezó a acrecentarse entre los círculos delictivos. Al final de la jornada acostumbraba a invitar a Albert a tomar algo en el Pommeroy. Nos llevábamos muy bien, así que cuando un abogado instructor llamaba con alguna agresión sexual especialmente peliaguda o con un caso desagradable de receptación de mercancía robada, en la primera persona en la que pensaba Albert era en el «señor Rumpole».
No tiene sentido escribir unas memorias si no se está preparado para ser del todo sincero, así que he de confesar que a lo largo de mi vida he estado enamorado en varias ocasiones. Estoy seguro de que amé a la señorita Porter, la hija tímida y nerviosa, y al mismo tiempo joven y liberal, de Septimus Porter, mi tutor de Derecho Romano en Oxford. De hecho, íbamos a casarnos, pero el compromiso se rompió debido a la muerte prematura de la novia. Pienso en ella, y en el curso tan diferente que habría seguido mi vida familiar a menudo, pues la señorita Porter no era en absoluto una joven nacida para mandar ni para esperar a que la obedeciesen. Además, durante mi servicio con el personal de tierra de la Real Fuerza Aérea, sin duda quedé irremediablemente embelesado por los encantos de una valiente y bondadosa oficial de la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina, de nombre Bobby O’Keefe, pero por desgracia yo no estaba a la altura de un tal Sam «Tres Dedos» Dogherty, que lucía orgullosamente en su pecho el distintivo de oficial piloto, algo que yo no aspiraba siquiera a ser. En el transcurso de un caso que relataré en un capítulo posterior y al que he titulado «Rumpole y la sociedad alternativa», volví a sentir una pasión febril y entusiasta por cierta joven decidida a acabar con sus huesos en la prisión de Holloway.
En lo tocante a mi relación con Hilda Wystan, la cosa fue bastante diferente. Para empezar, ella parecía formar parte intrínseca de la vida misma del bufete. Siempre estuvo interesada en el derecho, y sus ambiciones se centraron, primero, en su padre viudo, y después, cuando se dio cuenta de que este jamás llegaría a ser lord canciller, en mí. Muchas veces, cuando volvía a su casa después de hacer unas compras, se pasaba por el despacho a tomar el té, y Wystan solía invitarme a compartir una taza con ellos. El año en que me la encasquetaron como pareja en el baile del Colegio de Abogados me quedó claro que lo que se esperaba de mí era que me casara con Hilda. En realidad, parecía como si aquel matrimonio fuese un simple escalón más en mi carrera, como conseguir ganar una apelación en los tribunales o que me asignaran un caso de asesinato. Cuando se me declaró, cosa que hizo mirándome por encima de una copa de burdeos después de que bailáramos un enérgico vals, Hilda dejó claro que esperaba que, con el tiempo, cuando Wystan se jubilase, yo me convirtiera en el director del bufete. Yo, que nunca me he quedado sin palabras en un juzgado, no tuve absolutamente nada que decir al respecto. Y mi silencio pareció dar por zanjado el asunto.
Y, ahora, imaginémonos a Hilda y a mí, veinticinco años después, con un hijo, que por aquella época cursaba sus estudios en el mismo internado de la costa este al que yo asistí (y que solo gracias a los frutos de la delincuencia pude pagar), y conviviendo en nuestro hogar marital situado en el número 25B de Froxbury Court, en Gloucester Road. (Decir que se trata de un piso de lujo sería una descripción engañosa de esa superficie cavernosa y extraordinariamente poco cálida a la que Hilda dedica tanta energía con el fin de mantenerla impecable y a la última.) Cierta mañana, mientras desayunábamos y me comía una tostada, me entretuve repasando el expediente del caso con el que me tocaba bregar aquel día: el juicio en el Old Bailey del joven Jim Timson, de dieciséis años, al que se acusaba de robo con violencia por haber participado, presuntamente, en el atraco a un par de carniceros ancianos a los que se les sustrajo su recaudación semanal; una travesura, sin duda, urdida en el patio de un colegio. Como me sucede a menudo, de inmediato afloraron a mi mente las palabras del poeta Wordsworth, el viejo romántico oriundo de la región de Los Lagos, y mis labios pronunciaron sus versos, a sabiendas de que solo servirían para irritar a Ella, la que Ha de Ser Obedecida.
—«Arrastrando nubes de gloria desde donde venimos, de Dios, que es nuestro hogar: ¡el cielo miente sobre nosotros durante nuestra infancia!»
Miré a Hilda por encima de mi expediente. Estaba impasible, zampándose un huevo pasado por agua. También vi que llevaba un sombrero, como si estuviera a punto de emprender una expedición a algún lugar ignoto. Animado por la lectura de la historia de Timson, decidí obsequiarla con un poco más de Wordsworth.
—«Sombras del presidio empiezan a cernirse sobre el muchacho que crece.»
Por fin Hilda habló:
—Rumpole, más te vale que esas palabras no se refieran a nuestro hijo. No estarás hablando de Nick…
—¿Por lo de las sombras del presidio que empiezan a cernirse? Por supuesto que no hablo de nuestro hijo, no me refiero a Nick… ¡Dios me libre! Lo que se ha cernido a su alrededor son, más bien, las sombras del internado, esa cárcel para menores que nos sale por mil libras al año.
A Hilda siempre le había parecido de muy mal gusto sacar a colación el precio del colegio, como si estudiar en Mulstead fuera para Nick una especie de honor que él no había pedido. Se puso seria.
—Esta misma mañana empiezan sus vacaciones.
—Sombras del presidio empiezan a abrirse para dar paso a las vacaciones escolares.
—Recuerda que tienes que recoger a Nick a las once y cuarto en Liverpool Street y llevarlo a comer. Cuando regresó al colegio prometiste que lo invitarías a ver algún espectáculo… No se te habrá olvidado, ¿verdad?
Hilda quitó los platos de la mesa con suma presteza. Para ser sincero, me había olvidado por completo de la fecha de las vacaciones de Nick, pero le hice creer a Hilda que tenía preparado un plan desde hacía mucho tiempo.
—¡Por supuesto que no se me había olvidado! Aunque el único espectáculo que puedo ofrecerle es un robo con violencia en el Juzgado número 2 del Old Bailey. Ojalá pudiera llevarlo a algún asesinato. Nick siempre ha disfrutado mucho con mis asesinatos.
Era verdad. Hacía unas cuantas vacaciones había caído en sus manos el expediente del caso del apuñalamiento de la sala de billares de Peckham y lo había disfrutado más que cuando leyó La isla del tesoro.
—¡Me voy volando! —Hilda me quitó de delante la taza de café medio vacía—. Papi se pondrá de mal humor si llego tarde. Ya sabes que le encanta que lo visiten.
—Padre nuestro que estás en Horsham… Presenta mis respetos a mi queridísimo suegro.
Se me ha escapado comentar que el viejo C. H. Wystan se encontraba por entonces postrado en el Hospital General de Horsham por culpa de su frágil corazón. Sin duda, aquel dichoso sombrero me tenía que haber dado alguna pista sobre las intenciones de mi mujer. Cuando va de compras, Hilda suele ponerse un pañuelo en la cabeza. Entonces, ya desde la puerta, me dirigió una mirada de desaprobación.
—Antaño no solías referirte al director de tu bufete como «mi queridísimo suegro».
—Por algún extraño motivo, nunca me acuerdo de llamarlo «papi».
La puerta estaba abierta. Hilda se disponía a realizar una salida lenta pero impactante.
—Dile a Nick que llegaré a tiempo para prepararle la cena.
—¡Sus deseos son órdenes para mí, señora! —murmuré con mi mejor imitación de un esclavo de Chu Chin Chow. Ella prefirió ignorarme.
—E intenta no dejar la cocina como si hubiera caído una bomba.
—Sí, bwana. —Lo dije con algo más de confianza, puesto que ella ya había salido a cumplir su piadosa misión, y, de regalo, añadí—: Ella, la que Ha de Ser Obedecida.
Mientras terminaba de desayunar, me asaltó la idea de lo fácil que resultaba la convivencia con el juez del Old Bailey comparada con mi matrimonio.
Casi al mismo tiempo que yo desayunaba con Hilda y hacía los correspondientes planes para que mi hijo disfrutara de sus vacaciones escolares, Fred Timson, protagonista de unas cuantas apariciones estelares en los tribunales, se encontraba con su propio hijo en las celdas situadas bajo el Old Bailey con motivo de una visita especial. Sé que le llevó al chaval su mejor chaqueta, que su madre había mandado limpiar especialmente, e insistió en que se pusiera una corbata. Me imagino que le diría que contaban con el mejor «abogado del sector para defenderlos, ya que el señor Rumpole siempre ha hecho maravillas con los asuntos de la familia Timson». Sé también que Fred le dijo a Jim que, cuando compareciera, permaneciera de pie, bien derecho, en el estrado, y que recordase que tenía que llamar al juez «su señoría», y que no demostrase su ignorancia al dirigirse a él, en una de sus típicas meteduras de pata, como «su ilustrísima» o «señor». Aquel día el mundo parecía repleto de progenitores con razones de sobra para preocuparse por sus respectivos hijos.
Jim Timson estaba acusado de cometer un robo. Alrededor de las 7 de la tarde de un viernes, el día 16 de septiembre, para ser exactos, los dos carniceros ancianos de Brixton, el señor Cadwallader y el señor Lewis Stein, cerraron su tienda de Bombay Road y fueron caminando, llevando encima su recaudación de la semana, hasta un callejón estrecho conocido como Green’s Passage. Cuando llegaron al lugar donde tenían aparcada su camioneta Austin de color gris, se dieron cuenta de que los neumáticos delanteros estaban desinflados. Se inclinaron entonces para inspeccionar las ruedas y, en ese mismo instante, fueron atacados por un grupo de chicos. Algunos iban armados con cuchillos y uno de ellos blandía un palo de críquet. Por fortuna, ninguno de los carniceros resultó herido, pero sí consiguieron arrebatarles, en cambio, el maletín con el dinero.
El inspector jefe «Persil» White,1 un anciano encantador en cuyo territorio se había cometido semejante atrocidad, procedió a arrestar a Jim Timson. El resto de los chicos se libraron, pero ciertos rumores procedentes del patio del colegio donde estudiaba Jim, que además pertenecía a una familia bien conocida (vergonzosamente, por desgracia, para el inspector jefe), condujeron a su detención y a que lo colocaran en una rueda de reconocimiento. Las víctimas no pudieron identificarlo, pero, durante su estancia en prisión preventiva, el joven Jim, según indicaban los testigos, había alardeado ante otro chico de «haber robado a los carniceros».
Aquella misma mañana, mientras me dirigía al Temple pensando en el caso, se me ocurrió que, aunque Jim Timson era solo un año más joven que mi hijo, había llegado un poco más lejos que Nick a la hora de seguir los pasos de su progenitor. Siempre había soñado con que Nick se decantara por el derecho y, como acabo de decir, lo cierto es que parecía disfrutar mucho con mis asesinatos.
Albert repartía el trabajo de la jornada en su despacho del bufete con la misma disposición con la que un entrenador suelta a su manada de caballos para que salgan a correr al galope. Yo contemplaba todas aquellas caras familiares. A mi amigo George Frobisher, que es un hombre encantador pero un desastre como abogado (no es capaz ni de reclamar las costas sin escribir antes lo que va a decir), le estaban endosando un asunto engorroso en el tribunal del condado de Kingston. El joven Erskine-Brown, que siempre lleva camisas de rayas y eso que creo que se llaman botines, metía sus finas narices en una agresión sexual en Lambeth (un caso por el que yo a su edad habría invitado a Albert a una copa doble de burdeos en el Pommeroy) sin dejar de repetir que le habría venido mejor algún asunto civil, pues estaba hasta el gorro de que le asignaran solo delitos.
He de reconocer que mi paciencia con Erskine-Brown es realmente limitada.
—Una persona cansada del crimen —le dije— está también cansada de la vida.
—Su caso de peligrosidad y negligencia en Clerkenwell se encuentra sobre la repisa de la chimenea, señor Hoskins —dijo Albert.
Hoskins es un tipo sombrío que tiene cuatro hijas. Se pasa la vida merodeando por el despacho de Albert para ver si le cae algún cheque. Y eso aunque yo ya le he repetido innumerables veces que la delincuencia no da para vivir, o al menos no a largo plazo.
Cuando el joven MacLay solicitó en vano un caso para él, yo decidí pedirle que se acercara al Old Bailey a recoger una notificación. Así al menos se pondría una peluca y no tendría que pasarse un triste día más en el bufete sin nada que hacer. Nuestro miembro de mayor edad, el tío Tom (muy pocos de nosotros sabíamos que su verdadero nombre era T. C. Rowley), también le preguntó a Albert si había algo para él, aunque sin la menor esperanza de recibir nada. Por lo que tengo entendido, desde que se las arregló para perder un caso de divorcio que tenía ganado de antemano por incomparecencia del demandado, el tío Tom no había vuelto a pisar un tribunal, y de eso hacía por lo menos quince años. Aun así, como vivía con una hermana viuda, una dama de una supuesta fiereza que hacía que a su lado Ella, la que Ha de Ser Obedecida pareciera un inofensivo oso de peluche, prefería pasar todo el tiempo que podía en el bufete. Lo cierto es que se conservaba extraordinariamente bien para tener setenta y ocho años.
—¿No me diga que está esperando que le demos un caso, tío Tom? —preguntó Erskine-Brown. Es imposible que ese hombre me caiga bien.
—Hace no tanto tiempo —aquí el tío Tom empezó a recordar su pasado en el bufete—, había más expedientes en mi rincón de la repisa, querido Erskine-Brown, que todos los que ha visto usted juntos en su breve carrera en la abogacía. Ahora —dijo mientras abría un sobre marrón—, ahora, en cambio, solo me llegan ofertas de seguros de vida. Y ya es un poco tarde para eso.
Albert me contó que el caso del robo se dirimiría en el Juzgado número ١, ante el juez Everglade, a las once y media. También me dijo quién comparecería como abogado de la acusación, y no era otro que Guthrie Featherstone, el parlamentario, esa figura alta y elegante, ataviada con pañuelo de seda y reloj de oro, que en ese momento estaba inclinada sobre la repisa contemplando con despreocupación un sustancioso cheque del director del Ministerio Público Fiscal.2 En aquel preciso instante, se desanudó el pañuelo de seda, se frotó con él la punta de la nariz y el bigotito y preguntó con su típica voz melosa, que recordaba a la del comentarista del programa World at One:
—¿Le toca contra mí, Rumpole? ¿Contra mí? —Se tapó la boca con el pañuelo de seda para ocultar un ligero bostezo antes de devolverlo al bolsillo del pecho—. Acabo de volver de una sesión parlamentaria que ha durado toda la noche. Supongo que su robo no debería preocuparme mucho…
—Posiblemente al único que le preocupe sea al joven Jim Timson —le dije, y después le di a Albert las instrucciones del día—. La señora Rumpole ha tenido que ir a visitar a su padre a Horsham.
—¿Cómo se encuentra Wystan? No mejora nada, ¿verdad? —preguntó el tío Tom, con ese aire de satisfacción que muestra cualquier hombre mayor al escuchar noticias de enfermedades ajenas.
—Sigue igual, tío Tom, gracias. Y en cuanto al joven Nick, mi hijo…
—¿El señorito Nick? —A Albert siempre le había caído bien Nick. De hecho, estaba deseando poner a prueba su valía cuando le llegara el momento de incorporarse a nuestro establo.
—Hoy empiezan sus vacaciones, así que me toca ir a recogerlo a Liverpool Street. Después lo llevaré a que vea el robo un rato.
—¿Así que vamos a contar con la presencia de su hijo en la audiencia? Entonces tendré que estar brillante… —Guthrie Featherstone se alejó de la chimenea.
—No se moleste, querido amigo. Viene a ver a su padre.
—¡Oh, touché, Rumpole! Distinctement touché!
Featherstone siempre hablaba así. Una vez zanjado el asunto, me propuso ir caminando con él hasta el Bailey. A pesar de haber pasado la noche en vela encerrado con el proyecto de Ley de Habilitación de las Tuberías del Gas, o con cualquier otra zarandaja similar, parecía capaz de trasladarse de un sitio a otro sin necesidad de solicitar que le pusieran una silla de ruedas.
Así pues, caminamos juntos por Fleet Street y por Ludgate Circus; Featherstone con su abrigo de cuello de terciopelo y un pequeño bombín, y yo con mi impermeable ondeando al viento y fumándome un purito. Pronto me di cuenta de que el caballero que caminaba a mi lado me estaba interrogando con disimulo sobre mi carrera jurídica.
—Lleva mucho tiempo en esto, Rumpole —declaró Featherstone. No me molesté en contradecir la obviedad, así que continuó—. ¿Nunca ha pensado en vestir la toga de seda de consejero de la reina?
—¿Rumpole, C. R.?3 —A punto estuve de soltar una carcajada—. ¡Ni loco! Rumpole, capullo real, eso es lo que me llamarían.
—Estoy seguro de que, con su experiencia, no le resultaría complicado. —En aquel entonces yo no tenía ni idea de lo que andaba tramando Featherstone, y me limité a darle mi opinión sobre los consejeros de la reina en general.
—Quizá si jugara al golf con los jueces adecuados, o me presentara a parlamentario, lograría que me confeccionaran una toga de seda sintética, o al menos de nailon, en todo caso. —En ese instante me di cuenta de que había metido la pata—. Lo siento, se me olvidaba que usted sí que se presentó a parlamentario…
—Sí. ¿Pero de verdad que nunca ha pensado en convertirse en «Rumpole, consejero real?» —Featherstone no parecía ofendido en absoluto.
—Nunca —le dije—. ¿No se da cuenta de que tengo el inestimable honor de ser un picapleitos en el Old Bailey? Eso es más que suficiente para mí.
En ese mismo momento, giramos en dirección a Newgate Street. Ahí, en todo su esplendor, iluminado por unos rayos de sol primaveral, se alzaba el Old Bailey, el majestuoso edificio que hicieron construir los mandatarios de la ciudad para convertirlo en la sede del Tribunal de Justicia. Se trataba de un palacio de estilo eduardiano al que se le había adosado una moderna ampliación, necesaria para lidiar con la creciente falibilidad humana. Ante nuestros ojos se alzaba la cúpula y, coronándola, la Dama de la Justicia, siempre con los ojos vendados… En fin, quizá estuviera así para no ver todo lo que ocurría a su alrededor… El Bailey es, en realidad, la versión inglesa del Palais de Justice, aunque rematado con murales, estatuas de mármol y un espléndido alojamiento subterráneo solo apto para lo más granado de entre los maleantes de Londres.
Y lo cierto es que en ese edificio suceden cosas horribles, espeluznantes. ¿Por qué será que jamás he logrado atravesar sus puertas giratorias sin experimentar un estremecimiento de placer, un temblor de entusiasmo? ¿Por qué me resulta un lugar mucho más alegre que mi piso de Gloucester Road, gobernado con mano férrea por Ella, la que Ha de Ser Obedecida? Estas preguntas únicamente serán respondidas, y algunas solo de forma parcial, en el transcurso de estas memorias.
En el preciso momento en que yo agitaba el paraguas para saludar alegremente a Harry, el policía apostado junto a la puerta giratoria de la ampliación del Old Bailey, Hilda, mi mujer, colocaba una docena de narcisos tempranos junto a la cama de su papi en el Hospital General de Horsham mientras tanteaba, con sumo cuidado, tal y como me contó esa noche, el tema de su futuro y, por lo tanto, del mío propio.
—Me temo que voy a tener que dejarlo, ya lo ves —dijo Wystan—. No puedo seguir en mi puesto para siempre. Me hallo incapacitado…
—¡Tonterías, papá! Seguirás al pie del cañón muchos años.
¡Oh, puedo imaginarme a Hilda intentando darle ánimos a su padre mientras colocaba los narcisos en su sitio con su aplomo habitual!
—No, Hilda, no… Tendrán que empezar a buscar a otro director para el bufete.
Hilda vio entonces su oportunidad:
—Pues Rumpole es el mayor. Aparte del tío Tom, claro, pero ese ya casi no ejerce hoy en día.
—Tu marido, el mayor… —Wystan echó la vista atrás y contempló una vida excepcionalmente tranquila—. ¡Cómo pasa el tiempo! Recuerdo cuando era aún un aprendiz… Mi joven pupilo.
—Decías que era el hombre que más sabía de manchas de sangre que habías conocido. —Hilda trataba de hacer por mí todo lo que estaba en su mano.
—¡Rumpole! Sí, tu marido era todo un experto en manchas de sangre… Sin embargo, algo flojo en lo referente a la ley de arrendamientos. ¿Qué tipo de casos lleva ahora Rumpole?
—Creo… que hoy está en el Old Bailey. —Hilda ahuecaba las almohadas, haciendo un gran esfuerzo por sonar despreocupada. Su padre no pareció mostrar ningún entusiasmo especial por mi lugar de trabajo.
—Se pasa el día en el Old Bailey, ¿verdad?
—La mayor parte del tiempo… Sí, supongo que tienes razón…
—El Old Bailey no es el mejor lugar para estar, créeme. No se considera precisamente el paraíso de la profesión jurídica.
Asaltada de repente por la sensación de que papi habría tenido un mejor concepto de mí si hubiera estado en el Tribunal de Apelación o en la División de Equidad, a Hilda, según me contó más tarde, se le ocurrió un golpe maestro:
—Bueno, la verdad es que Rumpole ha acudido al Bailey solo porque se trata de un caso que incumbe de forma directa a una familia que conoce personalmente. Parece que hay un chaval que se ha metido en un lío.
Esto llamó la atención de papi, que esbozó una de sus deprimentes sonrisas; esto es, separó un poco los labios y dejó ver su dentadura postiza.
—Así que el chico se ha torcido —dijo—. Eso es muy triste. Sobre todo si viene de una familia buena de verdad.
La familia buena de verdad en cuestión, los Timson, se había presentado en los juzgados al completo. Mientras yo me ataviaba con mis mejores galas, que consistían en una peluca amarillenta de pelo de caballo, una toga desgastada por el paso de los años y unas tiras del cuello que Albert debería haber mandado a lavar tras el caso por homicidio por conducción temeraria de la semana anterior, sus miembros ya llevaban un rato esperando ante la puerta del Juzgado número 1. Cuando repasé con la mirada el clan de los Timson allí congregado, se me ocurrió que lo mejor de aquella familia era la cantidad de casos penales con los que habían honrado al bufete. Todos, sin excepción, venían vestidos para la ocasión: los hombres con chaqueta negra, zapatos de ante y pantalones de traje grises, y las mujeres con vestidos ajustados, tacones altos y peinados demasiado elaborados. Nunca había visto a tantos exclientes juntos.
—Señor Rumpole.
—¡Hombre, Bernard! Es usted quien instruye el caso…4
El señor Bernard, el abogado instructor, era un treintañero que vestía trajes de raya diplomática e invariablemente esbozaba una ligera sonrisa. Admiraba a los delincuentes con algo de ese fervor infantil con el que las adolescentes admiran a los artistas. Si hubiera estado familiarizado con el término en aquel momento, lo habría descrito como un groupie de los maleantes.
—Siempre soy su instructor en los casos de los Timson, señor Rumpole. —El señor Bernard sonrió, momento que Fred Timson, hombre amable y el más inocente de los ladrones, aprovechó para abandonar el rebaño y hacer los honores.
—¡Lo mejor y nada más que lo mejor para los Timson! ¡El mejor instructor y el mejor abogado defensor! Por cierto, ¿conocen ustedes a Vi, mi mujer?
La madre del joven Jim parecía tranquila. Al estrecharle la mano, recordé que yo mismo la había librado de un cargo por receptación de mercancía tras el asalto al banco de Croydon. Bueno, no resultó difícil, porque la verdad es que no pudieron hallarse pruebas en su contra.
—El tío Cyril. —Fred me presentó a un señor corpulento con bigotito. De todos modos, estaba seguro de que ya lo conocía. ¿Cuál fue el motivo de su última excursión a los tribunales? ¿Tal vez pasearse de noche por las calles con las herramientas listas para un allanamiento de morada?
—Y este es el tío Dennis. Seguro que se acuerda de Den, ¿verdad, señor Rumpole?
Sí. Recordaba el último asuntillo en el que había estado metido Den, una presunta conspiración para falsificar libros de cuentas.
—Y Doris, la mujer de Den.
Una nebulosa de pelo teñido con henna y perfume con un toque siniestro se aproximó a mí. ¿Cuál había sido el último desliz de Doris? ¿Podría tratarse de la adquisición de un cargamento de cigalas robadas? Había sido absuelta por mayoría, de eso estaba seguro.
—Y, siempre suyo, Frederick Timson. El padre del chaval.
Lamentablemente, cometimos un pequeño error con el último lío de Fred. Como el día del juicio yo me vi obligado a guardar cama debido a la fiebre, George Frobisher tuvo que encargarse del caso, y al señor Timson le cayó una condena de tres años. Calculo que en ese momento debía de acabar de salir de la cárcel.
—Bueno, señor Rumpole, ya conoce a toda la familia.
Una familia de la que sí se podía vivir. De hecho, el Old Bailey casi podría haber seguido funcionando solo con los casos que ellos le proporcionaban.
—Estoy seguro de que va a hacer todo lo que pueda por nuestro Jim, señor Rumpole.
He de decir que la fe ciega de los Timson en mis absoluciones garantizadas hasta en las circunstancias más improbables no me resultaba especialmente alentadora en aquellos momentos. Pero entonces la madre de Jim dijo algo que tardaría mucho en olvidar.
—Jim es muy bueno. Se ha portado tan bien conmigo mientras su padre no estaba…
Así que esa había sido la vida de Jimbo: cabeza de familia a los catorce años, mientras papá se ausentaba con motivo de una de sus visitas periódicas a los aposentos de Su Majestad.
—Es la primera vez que Jim comparece en el Old Bailey. —Aquí Fred no pudo disimular una pizca de orgullo. Era la primera comunión de su Jim, su Bar Mitzvah.
Hablamos un poco de los chavales que se habían librado de la detención, cosa por la que, según les expliqué, todos teníamos que sentirnos aliviados, puesto que así ninguno declararía como testigo implicando directamente a Jim. Bernard señaló que era prácticamente imposible que los carniceros lo identificaran. Claro, ¿qué esperaba? ¿Que conservaran una imagen fotográfica de la joven promesa que les arreó un porrazo en la nuca con un palo de críquet? Nuestra conversación se conducía con ese curioso nerviosismo contenido que siempre se siente antes de comenzar un juicio, por desastroso que pueda ser el posible resultado, y aproveché para contarles que mi único motivo de preocupación (como si fuera baladí) era la confesión incriminatoria que el propio Jim había hecho durante el período de prisión preventiva a aquel otro chico, un joven que respondía orgulloso al nombre de «Cacahuetes» Molloy.
—¡Cacahuetes Molloy! Será chivato… —dijo Fred Timson sin poder ocultar su desprecio.
—El viejo Persil White le ha cargado el mochuelo por esto, ¿no es así? —El tío Cyril lo dijo como si fuera lo más natural y previsible del mundo.
—El detective inspector jefe White —aclaró Bernard.
—Pero ¿por qué querría el inspector jefe cargarle el mochuelo a vuestro Jimbo? —Debería haber adivinado cuál sería su respuesta a esta pregunta.
—¡Porque es un Timson, precisamente por eso! —exclamó Fred.
—Y porque es nuestro ojito derecho —dijo después el tío Den.
La madre del chico añadió:
—Es el pequeño de la familia.
—El viejo Persil le cargaría el mochuelo a su propia madre si con eso pudiera sacarle una triste sonrisa al superintendente.
Justo en ese momento, el inspector jefe en persona, con su pelo gris y su aire paternalista, vestido con ropa sencilla y acompañado de un sargento que también vestía ropa sencilla, apareció ante ellos.
—Buenos días, inspector —continuó Fred sin coger aliento.
—Buenos días, Fred. Buenos días, señora Timson. —El inspector jefe saludó a la familia con amabilidad y cercanía. Al fin y al cabo, eran prácticamente compañeros de trabajo. Hasta Vi le respondió mascullando un «buenos días, inspector jefe».
—Señor Timson. «Cambiemos de lugar, buenos amigos.»5
Igual que Hamlet después de ver el fantasma, pensé que sería mejor que continuásemos con nuestra charla en privado. Así que nos mudamos a la cafetería y nos sentamos a una mesa, y tras decidir cuántos azucarillos quería cada uno y quiénes tomarían también un bizcocho de chocolate o un sándwich de queso, la familia procedió a ponerme al corriente del asunto del testigo de la acusación.
—El inspector jefe metió al chivato de Cacahuetes Molloy en la clase de pintura a la que asistía mi Jim, en el centro de prisión preventiva. —Fred no tenía ninguna duda al respecto de los manejos del inspector.
—Y se ve que el pobre Jim le abrió su corazón a Cacahuetes. —El argumento sonaba totalmente convincente a mis oídos.
Bernard nos leyó un fragmento del expediente:
—«Planeamos asaltar a los viejos de la carnicería para robarles el dinero…»
—Eso —quise recordar al grupo allí reunido— es justo lo que dirá Cacahuetes que Jim le confesó.
—¿Usted de verdad cree que he educado a Jim para que se vaya de la lengua en la trena? ¡Los Timson no tenemos un pelo de tontos!
Fred parecía furioso, y Vi, frunciendo los labios en un amargo gesto que dejaba constancia de su dignidad herida, añadió:
—Su padre siempre se lo ha dicho. Nunca le digas ni una palabra a nadie que esté contigo entre rejas. La cárcel está llena de chivatos.
La tía Doris, el tío Den y el tío Cyril asintieron.
—¡Así es! Fred siempre ha educado bien a su hijo. Como es debido… Nunca confesaría un delito, y menos a alguien que estuviera con él en el trullo.
—¡Y no digamos a uno de la familia Molloy!
—¡Los Molloy! —Vi se dirigió a los Timson con profundo odio—. ¡Menudos chivatos! Siempre lo han sido…
—Lo de los Molloy es pasarse de la raya. Todo el mundo lo sabe. —La tía Doris sacudía su moño teñido con henna, muy convencida.
—El abuelo de Cacahuetes delató a mi padre en el robo de la cooperativa de Streatham. Y le estoy hablando de antes de la guerra…
Entonces me vino a la memoria un vago recuerdo de lo que Fred Timson me estaba contando. El caso de la cooperativa de Streatham constituyó uno de mis mejores expedientes en la época en que era instructor. Un arduo trabajo que dijo muy poco del proverbial honor entre ladrones, si no recordaba mal.
—Así que puede imaginar, señor Rumpole, que ningún Timson hablaría jamás con un Molloy.
—¿Está seguro entonces de que Jimbo no habló con Cacahuetes? —No dejaba de preguntarme cómo podría explicar al jurado el origen de aquella profunda, aunque no precisamente honorable, hostilidad entre ambas familias.
—Le doy mi palabra de ello, señor Rumpole. ¿No le basta? Un Timson nunca hablaría con un Molloy. ¡Bajo ninguna circunstancia!
En general, la vida me había enseñado que no debía fiarme de Fred Timson, pero en cuanto recordé la historia de la cooperativa de Streatham, supe que justo en aquel asunto podía confiar en su palabra.
Parte de la vida de un abogado del Old Bailey consiste en pasar bastante tiempo en los calabozos, en el sótano, donde se conserva la antigua puerta, golpeada y arañada, de Newgate, que ha sido testigo durante siglos del paso de generaciones enteras de criminales que la han franqueado tras ser enviados a trabajos forzados, a la horca o a que los azotasen con un látigo. Una vez se atraviesa esta venerable puerta, se toca la campanilla y, después de obtener el consiguiente permiso para entrar, uno de los guardias que escoltan a los prisioneros de Brixton apunta el nombre del visitante. Es habitual que flote en el ambiente un olor que proviene de la cocina, donde se prepara comida sin descanso, y los guardias siempre consiguen rapiñar algún que otro tentempié consistente en un bocadillo de queso de unos quince centímetros y unos cuantos litros de té. En los calabozos del Bailey se prepara uno de los mejores cafés de Londres. Junto a la puerta, sujetas con clavos, pueden verse fotos de chicas de revistas y caricaturas de jueces y, tras dejarlas atrás, te hacen pasar a una sala de espera que por todo mobiliario tiene tres sillas de acero y una mesa: es allí donde uno se encuentra con su cliente. En ocasiones, este es un novato en las lides criminales, como era el caso de Jim Timson. Otras veces se trata de veteranos que preguntan ansiosamente qué juez les ha tocado, pues ya se conocen el estilo de cada uno de forma tan precisa como si fueran los dueños de una casa de apuestas que tuviese por objeto el funcionamiento de los tribunales. Pero, sea como sea, el cliente suele estar invariablemente nervioso y excitado, entusiasmado ante su gran día y rebosante de absurda esperanza.
La peor parte de la vida de un abogado del Old Bailey consiste en volver al calabozo después de un veredicto de culpabilidad para despedirse del reo. No sirve para nada, pero se trata de un deber que no se puede eludir, es una cuestión de honor. En ese momento el abogado todavía encuentra una recepción positiva en el condenado, y casi nunca se le culpa. El cliente, aturdido por la sentencia, está atónito. Solo un par de semanas más tarde, cuando se hace evidente la realidad de permanecer encerrado respirando el olor amargo de los muros de piedra y con el orinal de la celda como única compañía, el convicto comienza a llorar. Llega entonces la hora de empezar a drogarlo con sedantes y novelas de Agatha Christie procedentes de la biblioteca de la cárcel.
Cuando me reuní con el más joven de los Timson, la mañana antes del juicio, no pude evitar pensar que parecía mucho más joven y, al mismo tiempo, mucho más experimentado que mi Nick. Iba bien vestido para lo que suele ser habitual en los ocupantes del banquillo de los acusados, con una chaqueta informal limpia y la corbata perfectamente anudada, pero no podía ocultar el nerviosismo reprimido propio de un chaval que está a punto plantarse en medio de la sala número 1 del tribunal, y de convertirse además en el centro de atención de un juez anciano, doce miembros de un jurado y un puñado de abogados dispuestos a no quitarle ojo de encima.
—¿Yo hablando con Cacahuetes, dice? Un Timson jamás osaría dirigirle la palabra a un Molloy. Es una cuestión de honor, ¿sabe? —El testimonio de Jim se sumaba al coro familiar.
—Eso fue desde la trifulca de la cooperativa de Streatham y lo de su abuelo, ¿verdad?
—Papá se lo ha contado, ¿no?
—Sí. Papá me lo ha contado.
—Pues entonces sabrá que papá no me permite hablar con ningún miembro de la familia Molloy. No podría soportar que le traicionara así, ¿sabe?
Me levanté y apagué el final de mi purito en una lata vieja de comida Oxo cortesía del Gobierno de Su Majestad, pensando que había llegado la hora de poner orden en aquella reunión.
—Entonces, Jim, ¿en qué se basa su defensa?
Jim frunció el ceño e hizo su aportación:
—Bueno, pues en que yo no lo hice.
—Es una línea de defensa bastante interesante. Quizá algo innovadora en lo que se refiere a los Timson.
—Tengo coartada, ¿no?
Jim me lanzó una mirada acusadora, como la que habría lanzado a un visitante insensible que no hubiera sabido percibir la extraordinaria floración de los gladiolos en un inmenso jardín.
—¡Ah, sí! Su coartada… —Me temo que no soné especialmente entusiasmado.
—Papá creía que era bastante buena.
El señor Bernard, con su inestimable expediente abierto, comenzó a leer ese documento tan poco inspirador en el que se recogía la coartada que alegaba el acusado.
—«El viernes 2 de septiembre salí del colegio y me fui directo a casa de mi tía Doris a tomar el té. Llegué allí exactamente a las 17:30 h. A las 18 h mi tío Den llegó a casa del trabajo acompañado de mi tío Cyril. A las 19 h, cuando se estaba cometiendo este presunto delito, yo estaba viendo la tele con mi tía y mis dos tíos. Recuerdo a la perfección que ponían The Newcomers.»
Muy claro y correcto. Y eso era todo. La familia había hecho una piña a fin de proporcionar una coartada al joven Jim, un poco como si hubieran juntado sus ahorros para comprarle una bicicleta. Sin embargo, un rato después, mientras atravesábamos las puertas batientes de acceso al juzgado, me vi obligado a desilusionar al señor Bernard respecto al asunto de lo brillante de la coartada.
—No podemos usar esa coartada.
—¿Cómo dice? —el señor Bernard parecía ofendido, como si acabaran de insultar a su hijo favorito.
—Abra los ojos, Bernard, por Dios. No se deje cegar por el glamour de las clases criminales. ¿Llamar al estrado a sus tíos y a sus tías? ¿Conseguir que les interroguen sobre sus antecedentes penales? El jurado se dará cuenta de inmediato de que Jimbo pertenece a una familia de maleantes con un baúl repleto de coartadas para cualquier ocasión que se les presente.
El señor Bernard no tuvo más remedio que darme la razón, pero yo me situé en mi lugar de la sala (lo más cerca del jurado, lo más lejos del estrado donde se llama a declarar a los testigos) sin poder quitarme de la cabeza la idea de que lo más diabólico de aquella coartada imposible era que, al fin y al cabo, hasta podía ser cierta.
Así que ahí estaba yo, en mi asiento preferido del juzgado, en primera línea de fuego, y allí estaba también el joven Jim, asomado por encima del banquillo, bajo la estricta vigilancia de un guardia de seguridad, por si acaso le daba por saltar y atacar al juez. Y allí estaba, por supuesto, el jurado, sólido y gris, escuchando sin inmutarse la reluciente ristra de incriminaciones que Guthrie Featherstone les iba desgranando una a una. No sé por qué extraña razón todos los jurados son tan parecidos: elijan aleatoriamente a doce hombres y mujeres buenos en mitad de la calle y todos parecerán personas anónimas de mediana edad, por lo general un poco pasmadas… En fin, un jurado corriente, compuesto por gente corriente, juzgando un caso de lo más corriente. Puede que ser jurado, al fin y al cabo, se haya acabado convirtiendo en una profesión pensada especialmente para personas a las que cabría calificar de corrientes. «¿Qué quieres ser de mayor, hijo?» «Jurado, papá.» «Muy bien… Trabajarás cinco horas al día por un salario bastante razonable y de vez en cuando hasta mandarás a algún malvado al trullo.»
Así que, mientras las palabras cuidadosamente escogidas por Guthrie Featherstone resbalaban por nuestras cabezas como aceite capilar del caro, un emocionado joven MacLay tomaba nota de cuanto salía de su boca y los miembros del club de fans de Rumpole, el clan Timson, fruncían los labios y de vez en cuando murmuraban entre ellos «mentira, todo mentira», yo me senté a observar al juez como si fuese un torero examinando al toro que le va a tocar lidiar antes de la corrida, y recordé todo lo que sabía sobre el juez Everglade, «Florrie» para los amigos. Su padre ya era lord canciller para la época en la que el abuelo de Jim estaba montando la gorda en la cooperativa de Streatham. Había estudiado en Winchester y Balliol, y era célebre por ventilarse el crucigrama del Times en un abrir y cerrar de ojos. Solo estaría de paso por los tugurios del Old Bailey durante una quincena, pues lo que en realidad le apasionaba eran las demandas entre compañías de crédito internacional. Me pregunté qué planes le tendría reservados a Cacahuetes Molloy.
—Miembros del jurado, es necesario que sepan que, presuntamente, Timson participó en este ataque junto a un grupo de jóvenes, ninguno de los cuales ha sido arrestado. —Featherstone fue bajando el volumen de su voz hasta que de pronto hizo una pausa.
—«El niño estaba de pie en la cubierta en llamas, de la que todos habían huido» —murmuré, pero el juez estaba ocupado piropeando al distinguido consejero de Su Majestad la reina que esa mañana parecía centrar todos sus esfuerzos en procesar al joven orgullo de los Timson.