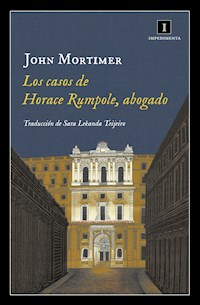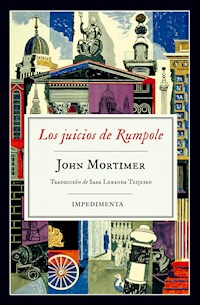
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Krimi
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Un vicario al que se le acusa de robar camisetas en una tienda, pero que se niega a declarar en su propia defensa; un actor y mánager de teatro que muere en extrañas circunstancias y cuyo asesinato se sale completamente del guión; un marido infiel que mata el tiempo robando licorerías… En el particular universo de Horace Rumpole —un irrefrenable y audaz letrado "de poca monta", amante de la poesía, el clarete malo, los puros costrosos y los casos perdidos, especialista en manchas de sangre y máquinas de escribir—, y de su mujer, "Ella, la que Ha de Ser Obedecida", el sarcasmo, el humor y la intriga se mezclan a partes iguales para dar lugar a un estimulante cóctel al más puro estilo British que ya ha hecho las delicias de miles de lectores. John Mortimer vuelca en "Los juicios de Rumpole" toda la maestría de los misterios de Agatha Christie y los envuelve del ácido sarcasmo de P.G.Wodehouse para dar lugar a una de las sagas detectivescas más importantes de todos los tiempos. Una excelsa muestra del mejor humor británico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los juicios de Rumpole
John Mortimer
Traducción del inglés a cargo de
Vuelve Horace Rumpole, el abogado más emblemático de toda Inglaterra, con una excéntrica colección de casos que hará las delicias de cualquier amante del humor británico.
Quienes lean los tronchantes casos del abogado Horace Rumpole lo van a pasar en grande con esta excelsa muestra del mejor humor británico.
MANUEL HIDALGO, El Cultural
RUMPOLE Y EL MINISTRO DE DIOS
Me dispongo a tomar la pluma durante un breve e inoportuno cese de la actividad criminal (los villanos de esta ciudad, siguiendo el ejemplo de los mecánicos de coches, parecen haber decidido tomarse un descanso, lo que está provocando que todo vaya a paso de tortuga en el Old Bailey, por no hablar de las lamentables bajas y despidos que, como consecuencia de ello, están teniendo lugar), y me pregunto cuál de mis juicios más recientes debería escoger para escribir una crónica. Sentado en el bufete una tranquila mañana de domingo (nunca escribo mis memorias en casa por miedo a que Ella, la que Ha de Ser Obedecida, es decir, mi esposa Hilda, eche una ojeada por encima de mi hombro y ponga alguna objeción a la forma en que describo la vida doméstica à coté de Chez Rumpole, cosa que, según mi punto de vista, hago de manera correcta y siempre con un legítimo interés por la verdad y la exactitud), se me ocurrió consultar los archivos para rememorar mis victorias más sonadas. Sin embargo, cuando abrí el armario lo encontré vacío, y recordé que durante la defensa de un clérigo del sur de Londres al que acusaron de hurto en una tienda, me sentí obligado a deshacerme de cualquier rastro de mi pasado y a destruir todos mis preciados souvenirs. Además de la fascinación por la ley, la maldición del abogado consiste en llegar a saber sobre sus semejantes más de lo que le conviene. Esto lo aprendí en esa época de mi carrera en la que me vi envuelto en el juicio al que he decidido titular «Rumpole y el ministro de Dios».
Puede que cuando empezara a ejercer (de esto hace ya tanto tiempo que me perturba recordarlo) tuviera algunas ideas altisonantes respecto a la exuberante variedad de casos que se me asignaría en el ejercicio de mi querida profesión: arreglar divorcios de duquesas, defender a estrellas del espectáculo imputadas por delitos de indecencia, sacar de líos a empresas navieras… Pero pronto comprendí que los crímenes, además de estar bastante bien pagados, se convertirían, con diferencia, en mi mayor fuente de alegrías. Denme un asesinato con una buena fuga en una mañana de primavera, acompañado de un jurado más o menos simpático, y les aseguro que la felicidad de Rumpole estará garantizada. Como la mayoría de los abogados defensores, no puede decirse que sienta un especial aprecio por la ley. Pero me enorgullezco de ser capaz de interrogar a un poli sirviéndome de sus propias notas, de engatusar a los magistrados de los juzgados de Uxbridge hasta casi hacerles caer del asiento o de conseguir que uno de mis queridos jueces suspire con pena al llamar al testigo número cuatro a declarar al estrado contra un malversador de fondos con dos mujeres y seis hijos hambrientos esperándolo en casa. También soy, y esto lo digo sin intención alguna de vanagloriarme, el hombre más experto en manchas de sangre de todo el Temple. No hay nada que se le pueda enseñar a Rumpole acerca de la sangre, sobre todo si esta se encuentra fuera del cuerpo, o estampada sobre un trozo de tela en el laboratorio forense.
El antiguo director de mi bufete, C. H. Wystan, ya fallecido (al que yo llamaba, a regañadientes, «papi», pues era el padre de Hilda Wystan, con quien me casé tras una proposición que me pilló distraído en medio de un baile del Colegio de Abogados; Hilda ahora gobierna la vida doméstica en casa de los Rumpole y se regocija en hacerse llamar «Ella, la que Ha de Ser Obedecida»), no soportaba las manchas de sangre. Hasta se mareaba mirando las fotografías. Así que comencé a echarle una mano con los casos penales y pronto empecé a superar todas las pruebas pertinentes en la Casa de Sesiones, en los juzgados de paz de Bow Street y en el Old Bailey.
En la época en que fui requerido para defender a este clérigo en particular, ya era tan popular en el Palacio de Justicia de Ludgate Circus que, mucha gente, según supe, tenía a Horace Rumpole por el mejor embaucador del Old Bailey. Ahora soy famoso por encadenar un purito con otro y por la avalancha de ceniza resultante que me cae sobre el chaleco y me cubre la cadena del reloj; por mi costumbre de citar con frecuencia fragmentos del Oxford Book of English Verse, y por la audacia que demuestro al enfrentarme a los jueces más temibles (fijo en ellos mi rutilante mirada y susurro «tranquilo, fiera» cuando veo que se alteran demasiado).
Para que se hagan ustedes una idea: soy un tipo de sesenta y muchos años, con una dieta basada en comida de tasca, pudin de carne y vino de garrafón del bar Pommeroy, situado en Fleet Street, que con todo logra mantenerse regular como un reloj. Tengo una reputación altísima en el ala de prisión preventiva de la trena de Brixton, donde muchos de mis clientes habituales, entre los que se cuentan estafadores, atracadores de cajas fuertes, asaltantes y portadores de armas de ataque, sonríen con esperanza infinita cuando sus abogados instructores los deleitan con las palabras mágicas: «Tenemos a Horace Rumpole para la defensa».
Recuerdo caminar hacia el bufete a través de Temple Gardens una mañana de finales de septiembre, con el sol pálido cayendo sobre las rosas y las primeras hojas doradas flotando por encima de los jóvenes asistentes y sus novias, y sentirme muy efusivo. Eran las siete de la mañana, o quizá más bien las diez menos cuarto, el rocío que bañaba la ladera desprendía un brillo nacarado, Dios estaba en el cielo y, con un poco de suerte, se estaban cometiendo uno o dos delitos en algún lugar del mundo.[1] En cuanto entré a la sala de los asistentes de mi bufete, situado junto al Juzgado de Equidad número 3, Erskine-Brown dijo:
—Rumpole, he visto a un cura entrar en su despacho.
La sala de los asistentes estaba igual de ajetreada que la estación de Paddington, con el joven y enérgico Henry repartiendo nuevos casos entre los abogados, quienes partían a toda prisa en diferentes direcciones. Erskine-Brown vestía camisa de rayas, chaleco doble y lo que creo que se llaman botines, y estaba apoyado en la repisa de la chimenea, leyendo absorto una reclamación por defectos de construcción que le acababa de adjudicar Henry.
—Hay un confesor esperándolo, señor Rumpole —dijo Henry, como si tal afirmación bastara para explicar la extraordinaria presencia de un clérigo en el bufete.
—¿Un confesor? ¿Acaso ha visto la luz, Rumpole? ¿Es el paseo al Juzgado número 3 su particular camino a Damasco?
No aguanto a Erskine-Brown, y menos aún cuando se las da de chistoso. Preferí ignorarle y me dirigí a la repisa a coger el informe. Allí me topé con el anciano tío Tom (T. C. Rowley), el miembro de mayor edad del bufete, que se deja caer por allí porque casi cualquier cosa es preferible a vivir en Croydon con su hermana casada.
—Vaya, hombre —dijo el tío Tom—. Un vicario en apuros. Supongo que es por los niños del coro, una vez más. Siempre he pensado que la Iglesia asume un riesgo muy grande teniendo coros formados por niños. Estarían mucho más seguros si se hicieran con un grupo de sopranos de mediana edad.
Me había desprendido de la cinta rosa que cerraba el informe y casi había llegado al quid de la cuestión del desliz eclesiástico cuando la señorita Trant, la brillante y joven Porcia del Juzgado de Equidad (si es que las Porcias de hoy en día llevan gafas con montura de pasta y tienen acento de Roedean)[2], afirmó que no creía que los vicarios fueran precisamente mi especialidad.
—Por supuesto que lo son —le respondí encantado—. Desde el momento en que son acusados de sisar media docena de camisas, se convierten en mi especialidad.
Para entonces ya me había leído la mitad del informe. Parece que el clérigo en cuestión ostentaba el nombre algo artúrico de reverendo Mordred Skinner. Había acudido a las rebajas de verano de Oxford Street (no hay riqueza en el mundo suficiente que pueda persuadir a Rumpole de participar en semejante espectáculo de aniquilación y saqueo) y había enloquecido en la camisería de caballeros, llevándose consigo un puñado de camisas de colores que, más tarde, cuando lo pillaran en la zona de comestibles, se descubriría que no había pagado.
Tras repasar durante diez minutos los hechos de lo que parecía un caso bien sencillo (pues no tenía pinta de convertirse en un juicio de estado ni de llegar a la Cámara de los Lores), me dirigí a mi despacho. De camino me crucé con mi viejo amigo George Frobisher, que desprendía un apenas perceptible aroma a loción para después del afeitado o algún ungüento similar.
Yo mismo soy partidario de unas gotitas de eau de cologne en el pañuelo, pero la idea de que mi amigo George Frobisher se hubiera aplicado cualquier tipo de cosmético era como ver a un obispo travestido o encontrarse varias de esas postales veraniegas subidas de tono a la venta en una sacristía. George es un viejo amigo y un gran compañero, un espíritu dócil que se planta en el juzgado con la misma confianza que una virgen que espera la salida del sol en Stonehenge para ser sacrificada. Pero también es un hacha con los crucigramas del Times y una compañía estupenda con quien tomarse algo en el bar Pommeroy de Fleet Street tras una dura jornada en los juzgados. Me sorprendió verlo aparecer con un traje nuevo, corbata plateada y un pañuelo de seda asomando del bolsillo superior.
—No te habrás olvidado de lo de esta noche, ¿no?
—¿Vamos a bebernos un gran reserva de Viña Fleet Street en el Pommeroy?
—No… Voy a cenar contigo y con Hilda, en vuestra casa, y llevo compañía.
Tuve que confesar que había olvidado por completo dicho compromiso social. No se me ocurría ninguna razón lo bastante importante por la que alguien deseara pasar una velada con Ella, la que Ha de Ser Obedecida, salvo que estuviera ligado a ella por el vínculo indisoluble del matrimonio, pero, según parecía, George se había invitado a sí mismo unas semanas antes y aguardaba la ocasión con entusiasmo.
—¿No vamos al Pommeroy entonces? —Sentí que me arrebataban la alegría.
—No, pero… ¡podemos llevar una botella! Tengo noticias, y quiero que Hilda y tú seáis los primeros en saberlas.
Se calló, enigmático, y me acerqué a olisquear la neblina aromática que lo envolvía.
—George… ¿te has puesto brillantina, por casualidad?
—Estaremos allí a las siete y media.
George sonrió, un poco azorado, y se marchó silbando lo que alguien sin ningún oído musical podría haber llegado a confundir con el Vals de Tennessee. Me dirigí entonces a mantener mi primer encuentro con el reverendo Mordred Skinner.
* * *
El ministro de Dios venía acompañado de su hermana, la señorita Evelyn Skinner, una mujer que, pese a aparentar agilidad y llevar zapatos cómodos, había sido lo bastante imprudente para perderlo de vista en la camisería, y del señor Morse, abogado instructor de cabello cano que colaboraba activamente con el comisariado eclesiástico y cuya idea de un juicio emocionante consistía en un cordial debate sobre cuántos cirios hay que poner en el altar mayor el tercer domingo de Cuaresma. A primera vista, el aspecto de mi cliente era el de un individuo vergonzoso y paliducho que, con los ojos llorosos y un toque rosáceo en las fosas nasales, parecía haberse agarrado un buen resfriado de niño y no haberse repuesto de él nunca. Parecía, además, desconcertado por los misterios del universo, el mayor de los cuales era la aparición de seis camisas en la cesta de la compra que portaba en la sección de comestibles del centro comercial. Tales impresiones me llevaron a sugerir que quizá todo el asunto pudiera deberse a un simple despiste.
—Esas rebajas —dije— podrían provocarle pánico incluso al ama de casa más acerada.
—¿Usted cree? —Mordred me miró. Era extraño, pero sus ojos parecían divertirse tras las gafas de montura metálica—. He de reconocer que encontré la situación bastante alegre y entretenida.
—Sin duda llevó las camisas a la caja con intención de pagarlas.
—Había dos dependientas detrás de un mostrador. Dos señoritas jóvenes a las que los clientes entregaban el dinero allí mismo —dijo en tono desalentador—. Quiero decir que no hacía falta que yo llevara las camisas a ninguna caja, señor Rumpole.
Miré al reverendo Mordred Skinner y encendí de nuevo el purito, algo irritado. Estoy acostumbrado a clientes agradecidos, colaborativos, clientes dispuestos a dejarse la piel y cooperar en la gran causa de la victoria de Rumpole. Los múltiples asesinos que he tenido el placer de conocer han estado siempre ansiosos por ayudar, hasta un punto conmovedor, y aunque alguno se haya valido de la locura fingida o de coartadas fútiles y engañosas, al menos dichos esfuerzos demuestran que el cliente tiene el inapelable deseo de ganar. El clérigo sentado en mi sillón, en cambio, parecía decidido a poner todos los obstáculos posibles en mi camino.
—Supongo que no se dio ni cuenta —dije con firmeza—. No es usted un habitual de las rebajas, ¿verdad que no? Imagino que merodeó por allí en busca de una caja y de repente le vino a la mente el sermón de la semana siguiente o le asaltó la duda de a quién le tocaba preparar las flores del presbiterio, y todo el asunto mundano de las compras simplemente se le olvidó.
—Es cierto —admitió el reverendo Mordred— que en aquel momento estaba pensando mucho en el problema del mal.
—¿Ah, sí?
Puse todo de mi parte para comprender cómo nos ayudaría el problema del mal en la defensa del caso, pero no lo conseguí.
—Lo que más confunde al ciudadano de a pie es… —Frunció el ceño, perplejo—. Si Dios es omnisciente y bueno en su perfección, ¿por qué diantres puso el mal en el mundo?
—¿Puedo sugerir una respuesta? —Quise ganarme la confianza del pobre cura demostrándole que no tenía ningún problema en dedicarle un momento a la teología. Me aventuré—: Para que un tipo normal y corriente como yo pueda defender una gran cantidad de casos en el Old Bailey y en la Casa de Sesiones de Londres.
Mordred consideró la cuestión detenidamente y, tras lo que se me antojó una eternidad, objetó:
—No… No creo que sea eso lo que Él tuviera en mente.
—A usted puede parecerle un caso trivial, señor Rumpole… —Evelyn Skinner nos arrastró de vuelta del pensamiento puro—. Pero para Mordred se trata de un asunto de vida o muerte.
En ese punto me puse en pie para obsequiarles con un pedacito de la idiosincrasia de Rumpole.
—La reputación de un hombre nunca es trivial —les dije—. Les ruego a los dos que se lo tomen muy en serio. Señor Skinner, ¿puedo pedirle que centre su atención en una cuestión de vital importancia? Había seis camisas en la cesta de la compra que usted llevaba… ¿Cómo demonios cree que llegaron hasta allí?
Mordred me miró, desesperanzado, y respondió:
—No se lo puedo decir… Pero he rezado por ello.
—¿Cree que pudieron haberse resbalado del mostrador por la fuerza de la oración? Es decir, ¿algo así como lo de los panes y los peces?
—Señor Rumpole, da la impresión de tener usted una fe absolutamente literal. —Mordred me sonrió.
Aquella reflexión se me antojó muy rica para venir de un hombre de tan dolorosa simplicidad, así que encendí otro purito y me encontré a mí mismo mirando a los ojos algo sospechosos de su hermana.
—Señor Rumpole, ¿está insinuando que mi hermano es culpable?
—Claro que no —le aseguré—. Su hermano es inocente. Y lo seguirá siendo hasta que doce personas dotadas de sentido común, escogidas al azar en algún callejón cerca de la carretera elevada de Newington, digan lo contrario.
—Más bien había pensado en una vista rápida ante el juez. Ya sabe, con la mayor discreción posible.
El señor Morse reveló así su patética falta de experiencia en el derecho penal.
—Una vista rápida ante el juez es lo mismo que declararse culpable.
—¿Cree que puede ganar este caso con un jurado? —Me pareció percibir un tenue destello de interés en los ojos bordeados de color rosa de Mordred.
—Los jurados son como Dios Todopoderoso, señor Skinner: absolutamente impredecibles.
La conversación siguió dando vueltas hasta llegar a su fin, sin que hubiésemos preparado una sola respuesta para la acusación. Le pedí a Mordred que usara los canales habituales para llamar a algún tipo de defensa en sus siguientes oraciones. Premió mi sugerencia con una sonrisa glacial y mis invitados se marcharon justo en el momento en que me telefoneaba Ella, la que Ha de Ser Obedecida para recordarme que George venía a cenar y que vendría acompañado, y que comprase dos libras de manzanas para cocinar en la estación del metro, y que recordase también que no debía quedarme remoloneando en el Pommeroy disfrutando de ningún placer.
Al colgar el teléfono, me percaté de que la señorita Evelyn Skinner se había colado de nuevo en mi despacho, según parecía para hablar un momento con Rumpole a solas. Comenzó su retahíla con tono lastimero.
—Creo que no llega a comprender usted a mi hermano…
—Bueno, señorita Skinner… Sí, verá… la verdad es que no me siento del todo a gusto entre sacerdotes. —Me dije que no estaba de más una especie de disculpa.
—En muchos aspectos, sigue siendo como un niño.
—¿Algo así como un Peter Pan del púlpito?
—Sí. En cierto modo, así es. Soy dos años mayor y siempre me he visto obligada a cuidar de él. No habría llegado a ningún sitio sin mí, señor Rumpole, a ninguno, si yo no hubiera estado ahí para tratar con el consejo parroquial o para decirle al obispo las palabras adecuadas. Mordred nunca piensa en sí mismo y, la mitad del tiempo, tampoco se para a pensar en las consecuencias de lo que hace.
—No debería haberle quitado el ojo de encima en las rebajas.
—¡Por supuesto que no! Debería haber estado vigilando como un halcón, en todo momento. Ay, es todo culpa mía.
Se quedó allí de pie, culpándose, hasta que oímos a su hermano llamándola desde el pasillo, como si se tratase de un lamento.
—Voy, querido, voy ahora mismo —dijo enérgicamente, y se fue. Me quedé mirando por donde se había marchado, fumándome el purito y recordando las palabras de advertencia de Hilaire Belloc para los niños desamparados:
«Debes ir siempre bien sujeto a tu niñera
No sea que encuentres algo peor ahí fuera».
George Frobisher vino a cenar acompañado y, como había sospechado al detectar el olorcillo a perfume proveniente del pasillo, su acompañante era, en efecto, una dama o, tal y como creo que habría preferido llamarla Hilda, una mujer. He de aclarar que este tipo de comportamiento está absolutamente fuera de lugar en lo que al carácter de George se refiere. Hasta ahora, su historial de mujeres estaba completamente en blanco. Supongo que tenía madre y alguna vez le he oído murmurar algo sobre sus hermanas, pero desde que conocía a George, siempre había estado soltero. Cada día, después de nuestro habitual y agradable vino de garrafón en el Pommeroy, George volvía al Hotel Royal Borough, en Kensington, donde tenía arrendada una pequeña habitación en unos términos de alquiler razonables, y un televisor en color que veía después de la cena en el salón de huéspedes, donde leía los informes de instrucción de sus casos, mientras lanzaba, de vez en cuando, una mirada furtiva a una de esas series de hospitales que lleva demasiado tiempo en antena.
Imaginen mi sorpresa, pues, cuando George apareció a cenar en Casa Rumpole con una dama, por lo demás muy femenina, aunque de mediana edad. La señorita Ida Tempest, según la presentó George, llevaba alrededor del cuello alguna especie de animal peludo que me miró con ojos vidriosos cuando me ofrecí a ayudar a su dueña a desprenderse de las sucesivas capas de ropa sobrantes.
Los ojos de esta no tenían nada de vidriosos, por el contrario eran brillantes y lucían una pícara expresión. El pelo de la señorita Tempest era de un color rojizo (más bien como el tono que adquiere el carbón artificial al resplandecer en una chimenea eléctrica) y lo llevaba recogido en lo alto de la cabeza. La curvatura de su labio superior solo podía describirse como perfecta, y tenía el tipo de cutis que te hacía pensar que si le dabas un cachete rápido, acabarías ahogado en la nube de polvo blanco resultante. Llevaba la falda demasiado ajustada y los zapatos de un tacón demasiado alto como para estar cómoda, pero no se podía negar que la señorita Ida Tempest era una persona alegre y de aspecto agradable. George se dedicó toda la noche a mirarla con una mezcla de admiración y orgullo.
Enseguida vimos que, además de a su amiga, George también había traído una bolsa de plástico de una licorería que contenía una botella de Moët joven. Estas cosas son, en la mayoría de los casos, precursoras de malas noticias, y así lo confirmamos pronto, pues en cuanto el pudin estuvo colocado sobre la mesa, George me pasó la botella y se las apañó para anunciarnos que él y la señorita Ida Tempest acababan de prometerse. Era evidente que para él esta noticia era motivo de celebración.
—Queríamos que fuerais los primeros en saberlo —dijo George con orgullo.
Hilda sonrió de un modo que solo puede describirse como valiente. No pudimos hacer ningún comentario, pues nos interrumpió la explosión de la botella de Moët templado. Rellené todas las copas y la señorita Tempest se dispuso a arrearle un trago a la suya con evidente entusiasmo.
—Adoro este burbujeo —dijo—. Me encanta cómo sube haciéndome cosquillas por la nariz. ¿A ti no, Hilda?
—No tomamos Moët tan a menudo como para haber reparado en ello.
Ella, la que Ha de Ser Obedecida no tenía muchas ganas de celebrar nada aquella noche. Durante la velada fui notando que no estaba haciendo buenas migas con la señorita Tempest. Deduje entonces que recaía en mí la obligación de dirigirme a la audiencia.
—Bien, si todos tenemos la copa llena, supongo que me toca a mí hacer el brindis. —Comencé, así, con mi discurso—. Como estoy acostumbrado a hablar en público…
—¡Casi siempre por el bien de las clases criminales! —gruñó Hilda.
—Sí, bueno… pero creo que sé lo que se espera oír en estas ocasiones.
—¿Quieres decir que eres como el quinto marido de una estrella de cine? Sabes lo que se espera de ti, pero no sabes cómo apañártelas para que parezca la primera vez.
A juzgar por sus risitas y por la sonrisa orgullosa de George, se diría que la señorita Tempest había hecho una broma. A Hilda no le hizo ninguna gracia.
—Bien, entonces… —Llegué al colofón del discurso—: ¡Por la feliz pareja!
—¡Por nosotros, George! —Él y la señorita Tempest chocaron sus copas y se miraron, poniéndose ojitos. Tomamos todos un trago de aquel líquido gaseoso calentorro. Después, Hilda, muy cortés, empujó la comida hacia la prometida de George.
—¿Quiere un poco más de charlota, señorita Tempest?
—Oh, Ida. Llámame Ida, por favor. Bueno, un corte muy chiquitito, nada más. No quiero perder mi figura de sílfide, ¿verdad, Georgie? No vaya a ser que deje de gustarte.
—Eso no va a pasar. —Lo más horroroso era que George también estaba en modo picantón.
—¿Que deje de gustarte? Ya lo sé… —La Tempest sonrió, traviesa.
—Que pierdas la silueta, mi amor. Está delgada como un jacinto silvestre, ¿verdad, Rumpole? —George se giró hacia mí en busca de confirmación.
Respondí con cautela:
—Supongo que depende bastante del tamaño del jacinto.
—¡Ay, Horace! ¡Eres tremendo! ¿Por qué has mantenido a este hombre apartado de mí, George? —La señorita Tempest parecía encantada con mi enigmática respuesta.
—Espero que, después de que nos casemos, nos veamos todos mucho más. —George sonrió a toda la mesa, pero solo consiguió un ligero fruncimiento de labios por parte de Hilda.
—Claro, George. Estoy segura de que va a ser de lo más divertido.
En la copa de la señorita Tempest había bajado peligrosamente la marea, y después de que se la hube rellenado, la levantó hacia la luz y comentó, admirada:
—Preciosa cristalería. De muy buen gusto. Mírala, George. ¿Verdad que es una copa refinada y bellísima?
—Son artículos desechados, en realidad —le dijo Hilda—. De los saldos de las tiendas del Ejército y la Marina.
—¿Qué capricho de la providencia fue el que te llevó a cruzarte en el camino de mi viejo amigo George Frobisher? —Sentí que debía mantener el curso de la conversación.
—La señorita Tempest, es decir, Ida, vino a alojarse al Hotel Royal Borough. —George empezó a hablar del romance con timidez.
—Y te fijaste en mí, ¿verdad? —Estaba claro que la señorita Tempest hacía las veces de apuntadora.
—Debo admitir que sí.
—Y yo me fijé en que él se había fijado. Ya sabes cómo funcionan esas cosas con los hombres, ¿verdad, Hilda?
—Yo a veces ni siquiera sé si Rumpole nota mi presencia. —Aquello fue un jarro de agua fría innecesario, en mi opinion.
—Vaya si la noto —le aseguré—. Llego a casa por las noches, y aquí estás. La noto todo el rato.
—En realidad la primera vez que hablamos fue en el despacho de la encargada del hotel —George continuó con la narración—, adonde los dos habíamos ido a quejarnos por lo del agua del baño.
—No hay suficiente agua caliente para llenar los valles, ¡pues imagínate para cubrir las colinas! —le explicó la señorita Tempest con regocijo a Hilda, a quien no pareció resultarle necesario tanto detalle.
—George estaba de acuerdo conmigo, ¿verdad?
—¡Se podría decir que formamos una alianza!
—La verdad es que congeniamos desde el principio. Tenemos muchos intereses en común.
—¿De verdad? —Miré a la señorita Tempest con cierta sorpresa. Aparte de una cuestión básica como la de mantenerse con vida, no se me ocurría qué otros intereses podía tener en común con mi amigo George Frobisher. Su respuesta me conmocionó.
—Los bailes de salón.
—La señorita Tempest —dijo George con orgullo—, es decir, Ida, hasta ha ganado campeonatos.
—¡George! ¿Eres un bailarín en secreto? —De pronto necesitaba conocer la descripción completa de los hechos que rodeaban el delito.
—Vamos a clases juntos, a la École de Dance de la señorita McKay, en Rutland Gate.
Confieso que tal alegato me pilló por sorpresa, y no tuve más remedio que preguntarle a George:
—¿Pero es que vas a consagrar toda tu vida al placer?
—Hilda, ¿Horace sabe bailar tango? —Hay que reconocer que la pregunta de la señorita Tempest sonó de lo más estúpida.
—No, que yo sepa.
Hilda resopló con suavidad e intenté responder con cierta ironía.
—Me temo que el crimen me quita demasiado tiempo para el tango.
—Una pena. —La señorita Tempest me miró con preocupación—. No sabes lo que te pierdes.
En ese momento Hilda se levantó, muy firme, y le preguntó a la prometida de George si deseaba empolvarse la nariz, lo que provocó un estallido de risitas en la señorita Tempest.
—¿Quieres decir que si necesito ir al escusado?
—A estas alturas de la velada —respondió Hilda con arrogancia— es costumbre dejar solos a los caballeros.
—Ah, te refieres a que te eche una mano con el fregado. —La señorita Tempest siguió a Hilda para salir del comedor, pero antes de desaparecer me dirigió a mí la frase de despedida—: Nada de historias de correrías ahora, Horace. No quiero que lleves a George por el mal camino. —Y juraría que hasta me guiñó un ojo.
George y yo nos quedamos así a solas con una botella de Old Tawney, y mi amigo aún continuó un rato mirando como un bobo al lugar por donde Ida había desaparecido.
—Es encantadora —dijo—, ¿verdad que sí?
Llegado este punto, empecé a sentirme realmente incómodo. Al mirar a la Belle Tempest había tenido una sensación de déjà vu. Estaba seguro de haber conocido a esa mujer en algún otro sitio, y no precisamente en una vida anterior. Además, no podía obviar el inquietante hecho de que la mayor parte de mi círculo social se componía de personas con las que había entablado relación en celdas, juzgados y otros lugares de dudosa reputación. Así que respondí con cautela.
—La señorita Tempest… parece una mujer de gran vivacidad.
—Y es una hábil empresaria, también.
—¿De veras?
—Regentaba un hotel con su primer marido. Un negocio bastante próspero, según tengo entendido. En algún sitio de Kent…
Fruncí el ceño. La palabra «hotel» hizo que se me encendiera la bombilla en algún rincón del cerebro.
—Así que he pensado que cuando nos casemos podría coger otro hotelito, quizá por la zona oeste del país.
—¿Y tú qué, George? ¿Dejarías tu trabajo en el bufete para dedicarte a tiempo completo a bailar el vals? —Con ello me disponía a advertirle de las desventajas de dicha situación.
—Bueno, no quiero jactarme de ello, pero creo que intentaría conseguir una plaza de juez de provincias —dijo George con timidez, como si estuviera revelando otra extraordinaria conquista sexual—. En realidad, ya he solicitado la plaza, para alguna zona rural…
—¿Tú juez, George? ¿Juez? Aunque, si lo piensas bien, puede que no sea tan mala idea. Total, nunca te ha ido demasiado bien ante un tribunal, ¿no? —George se quedó un poco asombrado ante mi afirmación, pero yo continué divagando—. ¿Por casualidad era en Ramsgate? Donde tu inamorata tenía el hotel, quiero decir.
—¿Por qué lo preguntas? —George bebía el vino a lengüetazos, como preso de una especie de ensimismamiento.
—¡No lo hagas, George! —dije, lo bastante alto como para despertarle de su ensoñación.
—¿Que no sea juez?
—¡No te cases! Mira, George. Honorable magistrado. Su señoría. Ten un poco de consideración, hombre. —Intenté apelar a su naturaleza más bondadosa—. Quiero decir, ¿qué va a ser de mí si tú te vas?
—Pues lo mismo que ahora, supongo.
—Todos esos momentos de tranquilidad. Esas horas tan maravillosas que pasamos con una botella de las mejores viñas de Fleet Street, cada tarde a partir de las cinco y media en el bar Pommeroy. Ese remanso de paz del que disfrutamos cada día después de luchar arduamente en el Bailey y antes de enfrentarnos a los horrores de la vida casera. ¿Quieres decir que todo eso me será negado? ¿Quieres decir que saldrás huyendo cual conejo asustado y cogerás el metro en el Temple para volver junto a la señorita Tempest y privarme de tu compañía?
George me miró con aire pensativo y a continuación emitió su juicio, con una gran falta de sentimiento, a mi parecer.
—Te tengo muchísimo aprecio, Rumpole. Pero no eres precisamente… bueno, alguien con quien pueda compartir todas mis aficiones.
—¿Qué pasa, que no soy la mejor pareja de pasodoble? —Me temo que esto último lo dije con amargura.
—No he dicho eso, Rumpole.
—¡No lo hagas, George! Casarse es como declararse culpable para que te caiga cadena perpetua. Y lo que es peor, sin posibilidad de libertad condicional. —Serví más vino.
—¡No exageres!
—No exagero, George. Te lo juro por lo más sagrado. No lo hago. —Y comencé a exponerle los hechos—: ¿Sabes lo que te pasará los sábados por la mañana? Mientras los hombres libres remolonean en la cama o se disponen a desayunar un vaso de Chablis y a leer tan felices las esquelas del periódico, vosotros saldréis de casa con una lista, y tu mujer se gastará el dinero que tanto esfuerzo te habrá costado ganar en cosas que tú no deseas poseer, como productos de limpieza Vim, estropajos para las cacerolas, paños de cocina… ¡y abrillantador de muebles! Y de camino a casa, te dirá que lleves tú el carro de la compra… Te lo suplico, George, ¡no lo hagas!
De haber dirigido tal plegaria a un jurado, esta podría haber surtido algún efecto, pero en ese momento se abrió la puerta para dar paso a la Belle Tempest, los ojos de George se giraron hacia ella y al momento dejó de atender a razones. Entonces entró Hilda y me dio una orden clara y directa: que trajera la bandeja de café.
—¡Ella, la que Ha de Ser Obedecida! —le susurré a George al salir—. ¿Ves a lo que me refiero?
Podría haberme ahorrado el comentario. No me estaba escuchando.
El sábado por la mañana estábamos Ella y yo en la caja del supermercado Tesco del barrio, malgastando los honorarios recibidos por el juicio de la violación de Portsmouth en lujos innecesarios como pan de molde y productos de limpieza marca Vim, entre otras cosas. Mientras la caja hacía bip, jovialmente, al paso de cada producto, Hilda me dio su veredicto sobre la prometida de George.
—Lo de esos dos no va a funcionar. Está clarísimo.
Albergaba la incómoda sospecha de que tenía razón, pero le pedí más detalles.
—¿Tú crees? ¿Por qué exactamente?
—¡Fijarse en nuestras copas! Es de muy mal gusto fijarse en la calidad de las pertenencias de la gente. Solo le faltó preguntar cuánto nos habían costado.
En lo que a Ella se refería, con esto concluía la recapitulación sobre el caso de la señorita Ida Tempest. Cargamos la compra en el carro y nos aseguramos de que no nos habíamos olvidado de los estropajos. Entonces Hilda me pasó las bolsas, que parecía que alguien había llenado de pesas, y salió a zancadas hacia la parada del autobús, mientras Rumpole la seguía refunfuñando.
—¿Se puede saber qué es lo que hacemos con tanto Vim? Nunca he podido entenderlo —dije, aunque en realidad me estaba cuestionando todo nuestro modo de vida—. ¿Es que nos comemos el Vim?
—Rumpole, si no lo tuviéramos, lo echarías de menos. Te lo aseguro.
El lunes siguiente fui al juzgado de paz de Dockside a defender al joven Jim Timson, que había sido acusado de robar un Ford Cortina y, acto seguido, darse a la fuga. A lo largo de los años, he actuado en varias ocasiones en defensa del clan Timson, una célebre estirpe de maleantes oriundos del sur de Londres. Conocen bien la ley, y su comportamiento en los tribunales, es decir, la forma en que se muestran atentos y se dirigen al juez como «su señoría», es impecable. Aquella tarde me lancé a la batalla como una fiera, y la cosa acabó en una notable victoria por nuestra parte. Conseguí que desestimaran los cargos y, es más, que fuera la policía quien tuviera que asumir las costas del proceso. Deseaba que el juicio contra el reverendo Mordred Skinner tuviese el mismo final feliz, pero en lo más íntimo albergaba serias dudas de que así fuera.
En cuanto regresé al bufete, abrí mi armario, estornudé a causa de la nube de polvo que emergió de su interior, y me puse a rebuscar en los archivos. Resistí a la tentación de regodearme en los recuerdos allí almacenados, y así, aparté a un lado las fotografías del bungaló Penge, el revólver utilizado en el asesinato del teatro de East Grimble o el testamento del viejo Charles Monti escrito en un huevo de avestruz vacío. Eché, eso sí, un vistazo rápido al retrato que el anciano R. A. le hizo, para pasar el rato, al juez decano del Old Bailey, durante el juicio en el que se le encausaba por prostituirse en los baños públicos de la estación de Euston. Puede que me entretuviera un poco con mi álbum de recortes de prensa del News of the World (un libro de referencia en lo tocante a jurisdicción penal) y que ojeara el análisis de las manchas de sangre del asesinato de la sala de billares de Brick Lane, caso en el que entablé un memorable mano a mano con un juez del Tribunal Superior de la Corona y en el que conseguí la absolución. Hasta que, por fin, llegué a lo que estaba buscando.
La carpeta azul que contenía las fotografías estaba aplastada bajo la caja metálica de una peluca vieja y un antiguo trabajo de medicina forense. Mientras desenterraba mi tesoro y lo acercaba a la luz del escritorio, murmuré unos versos de William Wordsworth, la oveja del Distrito de los Lagos:
«Acaso es el fluir lastimero de los números
de las cosas antiguas, infelices, lejanas,
y de luchas de hace algún tiempo».[3]
En la cubierta de las fotografías había pegado un recorte amarillento del Ramsgate Times: «Pareja acusada de piromanía», decía el titular. «¡La inexplicable destrucción del hotel La Cabeza del Sarraceno!» Abrí la carpeta. Había una imagen de un edificio delante del mar y un grupo de personas alrededor, mirando. Agarré la lupa grande de mi escritorio para examinar las figuras de la fotografía y distinguí, entre la concurrencia, la cara joven, pero igualmente sonriente y pícara, de la señorita Ida Tempest, la prometida del buenazo de George.
Tras guardar de nuevo las instantáneas en la carpeta, me encaminé directo al Pommeroy. No era nada que no hiciese cualquier otro día, pues dónde si no iba a ir cada tarde a las seis, una vez concluida la jornada laboral. Como George no estaba en el bufete, esperaba que se dejara caer por allí para tomarse un reconstituyente antes de disfrutar de una velada romántica con su inamorata en el Hotel Royal Borough. Sin embargo, la única figura reconocible que encontré en el Pommeroy, aparte de algunos periodistas de aspecto lúgubre y el crítico de ópera residente, fue la de nuestra Porcia, la señorita Phillida Trant, que estaba tomándose un Cinzano Bianco con hielo y limón. Me dijo que no había visto a George y añadió, no sin cierto misterio, que esperaba a un individuo llamado Claude, quien, tras una investigación más profunda, resultó ser nada menos que nuestro elegante experto en derecho civil, mi ilustre antagonista, Erskine-Brown.
—Dios mío, ¿Claude es su nombre de pila? Eso hace que me caiga un poco mejor. ¿Y por qué lo está esperando? ¿Quiere que le transmita sus conocimientos sobre la Ley Hipotecaria?
—Más bien es porque nos hemos prometido —dijo la señorita Trant, un poco cortante.
La epidemia se estaba extendiendo por el bufete, como una infección gastrointestinal en la cantina de un cuartel. Miré a la señorita Trant y le pregunté, por mera curiosidad:
—¿Está segura de que lo conoce lo suficiente?
—Me temo que sí. —Sonó resignada.
—Quiero decir, es natural que usted quiera saberlo todo sobre la persona con la que va a contraer matrimonio, ¿no es así? —Quería que me lo confirmase.
—¡Vamos, sorpréndame! —Tuve la sensación de que la señorita Trant no hablaba completamente en serio—. ¿Se casó con una contorsionista persa madurita mientras estudiaba en Keble? De ser así, me encantaría saberlo. ¡Lo encontraría muy excitante!
En aquel preciso momento, el estimado Claude en persona hizo su aparición en el bar. Llevaba bombín y un abrigo con cuello de terciopelo, y anunció que tenía una sorpresa reservada para la señorita Trant, algo sobre unas entradas para el Réquiem de Verdi en el Festival Hall. Ella, a su vez, se lo quedó mirando algo decepcionada, tras deducir que Erskine-Brown no escondía nada turbio en su pasado. Entonces reparé en George. Estaba en el mostrador, comprándole algo a Jack Pommeroy, y sin pensármelo dos veces me abalancé sobre él. A aquellas alturas no tenía ninguna duda de que mi deber como amigo era revelarle de inmediato lo que sabía. Cuando me acerqué a él, me encontré para mi sorpresa con que George estaba dejándose el jornal en una botella que nada tenía que ver con nuestro habitual Gran Reserva de Fleet Street.
—¿Un Pichon-Longueville de 1967? ¿Estás de celebración, George?
—En cierto modo, sí. Tenemos un par de copas en la habitación, pero no encuentro nada decente en el restaurante.
George guardaba el néctar en su maletín cual socialité acostumbrada a pasearse por los bulevares parisinos.
—George, verás… ¿Te tomas algo?
—Es que es mucho más cómodo en la habitación —balbuceó George, sin hacer ni caso—. Escuchamos las emisoras de ultramar de la BBC, y los discos de Victor Sylvester que piden en Nigeria. Es como si en el tercer mundo solo les importaran los bailes de salón.
Bien podía hacer yo todo lo posible por retenerlo, que mi amigo se seguía alejando.
—Por favor, George. Será solo un minuto. Hay algo… que debes saber.
—Siento abandonarte, Rumpole, pero no puedo tener a Ida esperando.
Ya se había marchado cuando Jack Pommeroy, con su cara purpúrea y un capullo de rosa enganchado en el ojal de la chaqueta, me preguntó qué deseaba tomar.
—Vino tinto peleón —le dije—. Del Gran Reserva de Fleet Street. Un vaso bien cargadito. Yo no tengo nada que celebrar hoy.
Después de aquello me pareció cada vez más difícil encontrar el momento para darle la noticia a George, aunque sabía que debía hacerlo.
* * *
Tal y como estaba previsto, al reverendo Mordred Skinner no le quedó otra alternativa que ir a juicio. Este tuvo lugar en el juzgado de lo penal situado en la Casa de Sesiones, junto a la carretera elevada de Newington, en el extremo sudeste de Londres. Siempre he tenido la sensación de que el lugar exacto donde termina la civilización se encuentra justo un poco al norte de la Casa de Sesiones londinense. Es extraño, pero siempre espero con cierta emoción una comparecencia en el Old Bailey. Bajo por Newgate Street y la mitad de las veces doy un saltito con cada zancada, hasta que ahí aparece, en todo su esplendor, el majestuoso tribunal que hicieron construir los mandatarios de la ciudad, un palacio eduardiano dotado de una moderna ampliación para dar cabida a la creciente falibilidad humana. Allí, en el interior del Bailey, pasan cosas terribles, horripilantes. ¿Por qué será que jamás he logrado atravesar sus puertas giratorias sin experimentar un estremecimiento de placer, un temblor de entusiasmo? ¿Por qué me resulta un lugar mucho más alegre que mi piso de Gloucester Road, gobernado con mano férrea por Ella, la que Ha de Ser Obedecida?
Por el contrario, nunca relacioné tales sensaciones con una visita al juzgado de lo penal de la Casa de Sesiones. Mientras que un rayo de sol primaveral ilumina invariablemente la efigie de la Dama de la Justicia que se erige sobre la cúpula del Bailey, en el juzgado de Newington siempre parece tratarse de un húmedo lunes de noviembre. La Casa de Sesiones está encajonada en medio de un desierto urbano cerca de Old Kent Road, sin ningún sitio cercano donde a uno le sirvan un buen pudin de carne a la hora del almuerzo. Es una especie de tribunal triste, rodeado de todos esos gorriones descarados que proliferan en el este de Londres, quienes, convertidos en estatuas silenciosas, esperan ver cómo el ladrón entra en el juzgado número 2. Los jurados que hay allí parecen confiar de verdad en que ese trabajillo les dé para financiarse la seguridad social.
Me junté con el reverendo una vez me hube ataviado con el traje de rigor (una peluca amarillenta de segunda mano comprada a un exfiscal general de Tonga en 1932, y una toga algo raída, con las tiras del cuello como una extensión que hacía años había perdido su tersura). No se le veía preocupado, incluso sonreía un poco. Su hermana Evelyn, en cambio, parecía como si estuviera asistiendo a una sesión de quema en la hoguera. El señor Morse, por su parte, parecía muy incómodo, como si estuviera deseando regresar a un agradable debate sobre el hospicio de la beneficencia de Chipping Sodbury que hubiera dejado a la mitad.
Intenté transmitirle a mi clerical cliente la solemnidad de la ocasión diciéndole que Dios, haciendo alarde del maravilloso talento para gastar bromas que ha demostrado a lo largo de la historia, nos había obsequiado con su señoría el juez Bullingham.
—¿Es muy malo? —preguntó el señor Skinner casi esperanzado.
—Por qué llegó a ser juez ese tipo es uno de los grandes misterios sin resolver de la humanidad. —No quería sonar tranquilizador—. Solo me cabe imaginar que sus prejuicios irracionales contra los negros, los abogados defensores y los oficiales que supervisan a las personas en libertad condicional se deben a que padece algún problema psicológico grave. Puede que su madre, si es que alguien logra imaginar que este juez la tuviera alguna vez, fue atacada por un oficial de libertad condicional negro que iba de camino a testificar a favor de la defensa.
—¿Y qué pensará ese juez de los clérigos? —preguntó mi cliente, que no parecía en absoluto ofendido por mi comentario.
—Quién sabe. Dudo que haya conocido a uno alguna vez. Entre los intereses de Bullingham, o como a mí me gusta llamarlo, «el Toro», destacan las bebidas fuertes y la lucha libre. Venga, entremos, la corrida va a empezar.
Un par de horas más tarde, su señoría, el juez Bullingham, con su cuello grueso y la piel de la cara como la de una remolacha que ha dejado atrás su primera juventud, hurgaba tranquilamente el interior de su oreja, valiéndose del dedo meñique, mientras me permitía interrogar a un caballero de considerables dimensiones llamado Pratt, uno de los vigilantes fijos del Oxford Street Bazaar.