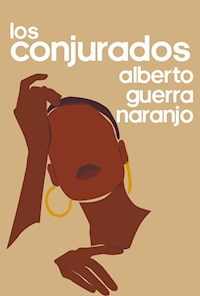
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Los libros del Lince
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Mientras Nat King Cole brilla en el Tropicana, el guajiro Plácido lucha por su vida a los pies de Sierra Maestra. Un sargento de las tropas de Batista lo tiene en el punto de mira, más por cuestiones de faldas que por razones políticas. Como le sucede a muchos conspiradores, incluida Magalys, la mulata de la que se ha enamorado. Y no le queda más que echarse al monte con los barbudos... Con algo de picaresca, ritmo de novela de aventuras y la historia real de sus padres, Guerra Naranjo reconstruye la otra cara de la Revolución cubana. Un retrato inédito que quizá refleje su convulso presente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Alberto Guerra Naranjo
© Malpaso Holdings, S. L.
Diputació, 327, principal 1.ª
08009 Barcelona
www.malpasoycia.com
ISBN: 978-84-18546-68-6
Primera edición: febrero de 2022
Maquetación: Joan Edo
Ilustración de cubierta: Shutterstock
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.
El hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá, y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es...
ALEJO CARPENTIER, El reino de este mundo
I
A mi padre lo iban a matar si entraba al pueblo. Eso dijo el sargento Montesino, alto, para que lo oyeran todos, los que estaban de pie y los que estaban sentados, luego de sonreír jacarandoso, encender un inmenso tabaco y cruzar sobre la mesa sus piernas con botas. La orden de matar venía de arriba, de La Habana, del más alto nivel, y el nombre de mi padre hizo el número dieciséis en una lista que iba dictando a su antojo el sargento, copiada por el sudoroso cabo Froilán en la Remington, muy cerca de la mesa y de las botas.
Esperarían a que mi padre apareciera como siempre. Lo dejarían apostarse en un rincón de la plaza con su Ford enfangado, repleto de viandas y de frutas, antes del amanecer del domingo; permitirían que abriera la puerta de un codazo después de un viaje de muchísimas horas, desde la finca Santa Amalia en Palma Soriano hasta ese pueblo; permitirían, además, que saliera de la cabina con gesto difícil por causa de sus piernas, que estirara sus brazos de hombre negro de un metro ochenta y cinco, bostezara su ruidosa falta de sueño y subiera a la cama del Ford, con tiempo suficiente, para acomodar el desparrame de frutas y de viandas salidas de las cajas; no impedirían que colocara a un lado las jugosas mandarinas, las naranjas agrias y las naranjas dulces, los limones enormes, los plátanos manzanos y los plátanos machos, los tomates de ensalada y los tomates de cocina, los mangos filipinos y los mangos bizcochuelos, los zapotes colorados y las piñas; permitirían que ubicara bien hacia otra parte los sacos de ñame, de frijoles negros, la malanga, los aguacates, los boniatos y la yuca húmeda; cosecha de la tierra fértil de Santa Amalia que vendería dentro de un rato a precio de miseria; tampoco impedirían que mi padre, inclinado, lavara sus manos en la pluma colectiva de la plaza, se echara bastante agua para ahuyentar el sueño, se llegara a la fonda improvisada y le sirvieran el pan con macho asado de ayer y el vaso de café con leche de costumbre; permitirían que bromeara, saludara y abrazara a otros camioneros y a otros vendedores, algunos apuntados en la lista del sargento Montesino, y que comentara con la boca llena acerca de lo mal que andaban los tiempos, no solo por la sequía o por las ventas tan bajas, ni por lo malo que estaban los caminos, sino por los asuntos de política y por las malas pulgas de los guardias del pueblo.
Observarían que mi padre, como casi siempre, se iba a apartar discreto del grupo de vendedores, ocupados en masticar el desayuno. Permitirían que anduviera tres o cuatro casas más allá de la fonda con un cigarro en la mano, que echara humo como en alguna de esas películas de Humphrey Bogart que tanto le gustaban, que mirara a ambos lados de la calle y tocara en una puerta con absoluto misterio; no impedirían que entrara cuando la puerta se abriera y, sobre todo, evitarían, desde sus posiciones de informantes en prestación de servicio, que una hermosa cuarentona, recién levantada, calentita aún y en corta bata de dormir, asomara la mitad de su cuerpo en la puerta, mirara a ambos lados y comprobara que ningún cristiano lo había visto entrar a esa hora.
Permitirían que Crescencia López, viuda del sindicalista que fuera encontrado en una cuneta un par de años antes, repletico de puñaladas por causa de crimen pasional, según las malas lenguas y según el dictamen del propio sargento Montesino en el lugar de los hechos, cerrara la puerta con susto de mujer en penumbras y entonces solo tendrían que pasar la información a los soldados del ejército, y los soldados, al mando del sudoroso cabo Froilán, comenzarían el apostamiento detrás de los árboles, detrás de los carros, detrás de los muros, hasta esperar una orden del sargento. Cuando llegara dicha orden, rastrillarían sus fusiles, saldrían de sus escondites y avanzarían, inclinadísimos, en posición de ataque hasta la puerta de la mulata Crescencia, quien quedaría perpleja al ver cómo entraba el ejército en su casa después de unas patadas, para llevarse a mi padre a culatazos a la calle y montarlo en un Jeep.
Pero, aunque estuvieran apostados, listos para efectuar el peligroso operativo, habría que esperar una orden. Mientras tanto, quienes pensaran que la causa por la que mi padre ocupaba el número dieciséis en la lista de los posibles muertos de ese domingo era por asuntos políticos y no por asuntos de faldas, desde sus posiciones en prestación de servicio pudieran imaginar que el negro que esperaban, recién llegaría desde Palma Soriano en un Ford enfangado y repleto de viandas, para extraer, nervioso, paquetes de octavillas con las frases Libertad, Abajo el gobierno, Viva Cuba Libre o cualquier otra de algún bolsillo falso de su pantalón de trabajo, y entregarlos a Crescencia; imaginarían, además, que la mulata, como buena conspiradora, acabadita de levantar de la cama, calentita aún, a veces inclinada, con el culo mirando hacia él, no sabría guardar rápido aquellas octavillas, ¿en la última gaveta del closet?, no, ¿debajo del balde de agua de tomar?, tampoco, ¿en el estante de la cocina?, no, provocando cierta confusión en los pensamientos de mi padre, con la promesa de que ella misma las entregaría cuanto antes al jefe de cédula del pueblo, para que este, en la noche, con ayuda de los miembros más audaces de la organización, procediera a regarlas como naipes desde el campanario de la iglesia, desde alguna esquina del ayuntamiento, desde el gallinero del cine, desde el instituto o desde el mismísimo cuartel, como ocurría en los domingos de los últimos tiempos; y luego de sonreírle nerviosa a mi padre, ella, la compañera Crescencia López, le pediría que la perdonara, compañero de Palma, es que todo esto me pone medio loca, y le brindaría una taza del café oriental que ya habría colado.
Quienes pensaran, por su parte, que el motivo por el que mi padre ocupaba el número dieciséis en la lista de los posibles muertos de ese domingo no era por asuntos políticos sino por asuntos de faldas, desde sus posiciones en prestación de servicio pudieran imaginar que el negro que esperaban, recién llegaría desde Palma Soriano en un Ford enfangado y repleto de viandas, no solo para entrar, nervioso, en casa de Crescencia López sino dentro de la propia Crescencia López, quien lo habría recibido completamente abierta en una cama cálida, sin imaginar que en la calle, el tal Montesino, sargentico de mierda ese, que ya la tenía harta con sus indecorosas propuestas sexuales, iba a estar contando los minutos para irrumpir de una patada en la casa. Pero aquellos que resultaran los más mal pensados del grupo pudieran imaginar, incluso, que mi padre y la mulata, envueltos en inusitado frenesí, deseosos de enchufarse desde el último domingo, intercambiarían besos, caricias y apretones desde la mismísima puerta, y no llegarían a la cama porque estarían de pie, ella ofreciéndose de espaldas, como viuda en necesaria prestación de servicio, con la bata levantada, dichosa por recibir las estocadas del vendedor palmero y él, como buen espadachín de pantalón enrollado en los tobillos, a punto de trastabillar por los vaivenes, ofrecería las estocadas sin misericordia, sin compasión, duro, más duro, palmero, lastímame más, por favor, ella gimiendo, gritando, suplicando, y él intentando acallarla con su espada y con la mano en su boca, ambos semiinclinados, gimientes, acalambrados, pero muriendo de felicidad hasta que patearan la puerta.
Antes de ejecutarlo de un tiro en la nuca, o de varias puñaladas, o tal vez antes de ahorcarlo en la prisión del cuartel alegando suicidio escandaloso del occiso, el sargento Montesino habría de desear un interrogatorio privado, o lo que sería lo mismo, un encuentro íntimo con mi padre, su rival en asuntos pasionales, quien estaría desnudo, muerto de susto, con amarres en manos y pies, en silla desfondada para que sus cojones colgaran al aire sin dificultad. Primero llegarían las estridentes bofetadas, los trompones con manopla para que dictara nombres, jefe de los conspiradores, sitio donde imprimían las octavillas, luego vendría el embudo en la boca, los litros de agua pestilente en el estómago, el anuncio del soplete cerca de la nariz, pero en vano, pues el propio Montesino bien sabía que en el caso de mi padre el interrogatorio no era por asuntos políticos, sino por los muslos de la mulata Crescencia, quien no le daba chances, aunque le propusiera los aretes que le faltaban a la luna o cualquier otro bolero, con amabilidad de sargento; un triste Montesino, exhausto, cegado por sus milímetros de poder, destruido por destruir de forma íntima, terminaría cediendo ante un rival sangrante que nunca más podría vender viandas en la plaza, ni tocar a la mulata Crescencia ni a nadie; el sargento, entonces, haría una seña a un par de verdugos que sin remilgos terminarían el trabajo, vendrían los culatazos de rigor, negro de mierda este, amenazas de cortarle los cojones con el cuchillo de capar verracos, para que respetes a los hombres, carajo, extracción de dientes y de uñas con enormes alicates, palmero de mierda, gritos, más gritos, alaridos de mi padre, sangre, mucha sangre.
Ni Crescencia López ni mi padre tenían la menor idea del desastre que se les avecinaba. Por suerte, el cabo Froilán, dándose un trago de aguardiente en la tienda no se pudo contener y, después de secarse el sudor con un sucio pañuelo, llamó aparte a Isidro Navarro para decirle de urgencia que a mi padre lo iban a matar si entraba al pueblo, e Isidro, como buen primo de la familia, sin pensarlo mucho, se apostó en la carretera y esperó a un Ford repleto, conducido por un negro medio feliz que solo pensaba ese domingo en vender su cosecha y en hacer el amor con Crescencia, para detenerlo con gestos de brazos arriba y repetírselo alto, asustado, Te van a matar si entras al pueblo, le dijo y entonces, el negro de un metro ochenta y cinco que era mi padre, dio un codazo a la puerta, se tiró del Ford con los nervios de punta, y se rascó la cabeza un instante como si aún no pudiera creerlo.
II
Mi madre aún no era mi madre, sino una hermosa negra de veinte años, con férreo carácter, que no soportaba los cuentos de camino del que sería mi padre. Pero cuando lo veía aparecer, con el Ford repleto de viandas y de fango, o cuando lo descubría apostado en el puesto de ventas que compartía con un socio, sin poder explicárselo, la plaza de Palma Soriano se le convertía en el paraíso.
Aunque hubiera otro camión repleto de mercancías, otro puesto de venta bien surtido, otro vendedor acechante con ensarta de piropos baratos y de mejor porte que el negro alto de la finca Santa Amalia, por una u otra causa, a veces en contra de su propia voluntad, como incluso llegaría a comentarle a Emiliana Ortiz, su compañera de trabajo, Tan sangrón como es ese negro, tú, siempre terminaba comprando en el puesto de ventas compartido del que sería mi padre.
La primera vez que intercambiaron palabras, él, mientras le ponía frutas de más en la canasta, arriesgándose a lo peor, le dijo, Por tener esos ojos tan bellos soy capaz de regalarte la mitad del camión, y mi madre le ripostó con una frase que lo paró en seco, Oiga, señor, no sea vaina, limítese a vender su mercancía, provocándole, además, desconcierto absoluto, temblores en sus manos de guajiro lépero y caída urgente de algunas naranjas, mientras se sentía registrado por los ojos de una oriental de pura cepa. Oiga, señor, no sea vaina, le repitió, desternillado de la risa, su socio Braudilio Pacheco, cuando la joven se marchó del puesto de ventas, y mi padre, embelesado aún, intentaba perpetuar en su memoria el vaivén femenino que se le perdía a lo lejos.
Entonces, como experto en asuntos de faldas, al comprender que se había enamorado, en vez de apoyarse en su arsenal de piropos baratos, el que unos años después sería mi padre decidió cambiar de estrategia y optó por ignorarla. Pero hacerlo no significaba que no buscara otros modos de un buen acercamiento, y para lograrlo, además de continuar echándole frutas de más en su canasta sin pronunciar palabras, se dedicó a indagar a fondo por Magalys, que así se llamaba la muchacha, y supo a través de un Braudilio Pacheco en camiseta, quien aún moría de risa cuando recordaba el desplante, que aquella orgullosa vivía en un costado de Palma Soriano, cerca del río, en una casa de madera, fachada de color verde pálido, tejas en puntal alto y par de balances en el corredor, así que ya tiene usted la dirección donde encontrarla, compay.
Un domingo después de cerrar el negocio y de ser invitado a un almuerzo en casa de su compañero de ventas, justo cuando tomaba un vaso de prú en el patio, delante del machito en púas encima de las brasas al que daba vueltas con sumo cuidado, mi padre supo por boca de la mujer de Braudilio, que la persona de su interés vivía desde la infancia con una familia de blancos; dos horas más tarde, cuando intentaba comer del caldero repleto de masas de puerco, se enteró, por una amiga de la mujer de Braudilio, que el matrimonio de Mingo, un chofer de rastras, y de Berta Torres, una vendedora de ropa usada en las montañas, a pesar de ser blancos, habían aceptado a Magalys con la responsabilidad de terminar de criarla, sin distinción ni desigualdad entre ella y sus hijas reales; pero ya cuando iba a montarse en el Ford de regreso a Santa Amalia, antes de despedirse, se enteró por el propio Braudilio Pacheco y por las acotaciones que hizo su mujer desde un balance, que la tal Berta y la abuela de la muchacha eran comadres, y comadres de verdad, de las de los tiempos antiguos, por tanto Berta era madrina de Magalys, quien quedó en desamparo absoluto cuando murió su abuela, porque ya sus padres habían muerto en un terrible accidente de tren, siendo esa la única razón por la que la muchacha fuera acogida en aquel seno familiar, sin que la diferencia de color importara un ápice.
Mi padre supo, además, por boca de Emiliana Ortiz, la compañera de trabajo de quien sería mi madre, un día en que esta otra fuera sola a realizar las compras, que la mujer que perturbaba sus sueños de campesino inquieto trabajaba como doméstica en la mansión de los Ordoñez, y que los Ordoñez, como todo el mundo sabía, eran una de las familias más pudientes de Palma Soriano, cuya riqueza se evidenciaba en sus extensas propiedades, en el negocio de alquiler inmobiliario y en el de los camiones que repartían hielo a domicilio; también se enteró, como al desgaire, que Magalys tenía un enamorado, carpintero de oficio, que no dejaba de rondarla, pero que tampoco se atrevía a declarársele como Dios mandaba en estos casos.
Quien se lance primero se lleva el gato al agua, fue la conclusión de experto que soltó Braudilio Pacheco cuando se marchó la mujer, y mi padre, la próxima vez que se encontró con Magalys, se lanzó primero. Al descubrir que se acercaba con amiga y con canasta, salió rápido detrás del mostrador, suspiró profundo, hizo de tripas corazón y muerto de miedo la interceptó antes de que llegara para invitarla al cine, Te invito a ver la de Humphrey Bogart que están echando, le dijo, y ella, después de pensarlo un minuto que a mi padre le pareció un siglo, hizo un sí oriental con la cabeza y le confirmó que ese domingo por la tarde se encontrarían en la entrada, junto a los cartones, para ver Casablanca, en la tanda de las cuatro y media.
El que unos años después sería mi padre estuvo quince minutos antes en las afueras del cine, frente al parabán, a veces con una mano puesta en los cristales, contemplativo ante cada cartón, ante cada foto en blanco y negro, donde un Humphrey Bogart de unos cuarenta años, con traje blanco, muy seguro de la vida, lo mismo jugaba cartas en solitario, que conversaba enfático con Peter Lorre, miraba fijo a Paul Henreid o se moría de amor por Ingrid Bergman. Parecía estar buena la película, de eso no había dudas, pero lo más importante no era la película en sí misma, sino que las cosas salieran como había pensado, que no hubiera imprevisto ni cambios de última hora y que la invitada apareciera de una vez por una de esas calles. En su desespero de hombre enamorado mi padre miraba el reloj, fumaba un cigarro tras otro y los pisoteaba con el propio estilo que le había visto a Humphrey Bogart en otras películas.
Para suerte de mi padre Magalys llegó a la hora exacta, gesto que ganó su admiración, pero no vino sola sino acompañada por sus dos hermanas de crianza, quienes soltaron risitas de complicidad, dijeron, Mucho gusto, y lo evaluaron al instante con el rabillo del ojo. Mi padre respondió a los saludos, Plácido Navarro, para servirles, dijo y las conminó a la taquilla a buscar las entradas, que él pagó con hidalguía de campesino alegre, antes de comprar tres cartuchos de rositas de maíz. Entraron con prisa, ayudados por una acomodadora con linterna que ni así les evitó algunos tropiezos, se sentaron en las hileras del medio, se acomodaron en las lunetas y se dispusieron a ver como Humphrey Bogart, sumergido en la piel de Rick Blaine, se debatía entre amar a Ilsa Lund, interpretada por la grande Ingrid Bergman, o apoyar a su esposo, Víctor Lazlo, líder de la resistencia antifascista, en la piel del austriaco Paul Henreid, mientras, emocionados en sus asientos, comían rositas de maíz y no dejaban de escudriñarse con el rabillo del ojo.
A la salida del cine, Plácido Navarro las invitó a tomar helados de barquillo, compró cuatro de chocolate al vendedor de un carrito y después se brindó a acompañarlas. Las hermanas de crianza iban delante comentando lo buena que estaba la película y quienes unos años después serían mis padres caminaban muy nerviosos detrás. Como ya había oscurecido, Plácido esperó a que las hermanas avanzaran unos pasos, hasta alcanzar media cuadra de distancia y sin pensarlo dos veces tomó la mano de Magalys, la detuvo en seco y le dio un beso largo en los labios como si fuera Humphrey Bogart, que ella correspondió al sentirse Ingrid Bergman en estado de gracia, sin saber cómo había hecho barbaridad semejante, según le contó a Emiliana Ortiz al otro día.
Fue así como se convirtieron en novios fanáticos de Casablanca, película que vieron siete veces, domingo por domingo, hasta que en el cine cambiaron la programación por Trapecio, que también repitieron siete veces, y donde el veterano Burt Lancaster, apoyado en su bastón de cojo insuperable, enseñaba un triple salto mortal a un joven Tony Curtis, deseoso de triunfos acrobáticos, que de paso sería su oponente en el amor desenfrenado por una hermosa Gina Lollobrigida, que los desquiciaba a ambos en la película y a todos los palmeros en el cine. En cambio, y contrario al plan propuesto, vieron solo una vez Lo que el viento se llevó, a pesar de la interesante historia de amor, en plena guerra de Secesión, que debatía a la joven Scarlett Ohara, en fuego cruzado, entre el correcto aristócrata Ashley Wilkes y el rufián aristócrata Rhett Butler. Ocurría que en aquella película, según afirmaba Magalys en un banco del parque, los negros no pasaban de ser buenos criados que aparecían ridículos, bembones en exceso, sumisos en exceso, inferiores en exceso, con marcadas sonrisas imbéciles, sin pizca de inteligencia y a ella, aunque comiera abundantes rositas en las hileras del medio, o lo besara a él, a Plácido, como si el mundo fuera a acabarse en los asientos de atrás, contemplarlos así, tan indefensos, tan irreales, la sacaba de quicio y era algo que no podía soportar. Por su parte, mi padre, muerto de risa, argumentaba que al menos en Casablanca, aunque había una escena racista en la que a Rick un rival inmensamente gordo intentaba comprarle a Sam como si fuera un objeto, una cosa más de ese bar, dijo, este negro tenía un poder que ningún otro personaje había mostrado en la película, era pianista, una buena referencia, un personaje inolvidable que los hacía sentir bien.
Cierto mediodía lluvioso apareció Berta Torres, la madre adoptiva de Magalys, con una sombrilla más grande que su pequeño cuerpo, en el puesto de ventas. Venía a exigir explicaciones, a poner en alto el nombre de su familia y de su casa, a proteger como se debía a la muchachita, a averiguar las verdaderas intenciones del que sería mi padre, pero no allí mismo, sino el domingo por la tarde en su casa, con una representación de familia, porque somos pobres, pero muy decentes y usted sabe. Luego dio media vuelta y se fue bajo el aguacero, dejando a Plácido Navarro desencajado detrás del mostrador, muerto de vergüenza, con temblores en las manos que le hicieron caer una papaya al piso, ante la mirada con burla de un Braudilio Pacheco en camiseta, quien dijo, Compay, parece que llegó la hora de pedirla.
III
Demetrio Navarro aún no era mi abuelo, sino un guajiro nervioso, tan lépero como mi padre, que daba vueltas a un jipijapa entre sus manos, mientras escuchaba las enérgicas palabras de Berta Torres, muy serio y sin dejar de mirarle a los ojos. Había venido en representación familiar a regañadientes, porque para ese domingo ya tenía otros planes, pero la vida era así, impredecible, y Plácido era su hijo mayor.
Ese domingo Demetrio no había tenido otro remedio que bañarse temprano, almorzar una sopa de pollo a destiempo, orientar a una atareada Micaela Navarro, prima, esposa y madre de sus catorce hijos, para que alistara su única guayabera de salir, el pantalón de muselina verde, los zapatos de dos tonos y el querido jipijapa de ocasiones especiales.
Pero de no haber surgido semejante encomienda, representar al hijo mayor en asuntos de noviazgo, de seguro se hubiera llegado al pueblo por su cuenta a disfrutar de los cantantes de corridos mejicanos; su compadre Pancho el gallero le tendría reservado un taburete en su mesa, media de Bacardí disponible para aplaudir de cerca a las cantantes disfrazadas a lo Chavela Vargas, e incluso después de unos tragos hubieran coreado eufóricos, Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, a lo Jorge Negrete o a lo Pedro Infante; pero si por alguna razón los ganaba la nostalgia habrían recordado aquellos duros tiempos de juventud, la crisis de finales de los años veinte, cuando tuvieron que abandonar el pueblo o se morían de hambre, ¿Usted se acuerda, compay?, ni boniato hervido aparecía en estos campos; partieron hacia La Habana junto a otros guajiros en pleno acto de contingencia obligatoria, buscaron cualquier trabajito salvador de familia, primero picaron mucha piedra para construir un tramo largo de la carretera central, luego terminaron enrolados como albañiles en la construcción del Capitolio, pero siempre fueron humillados por pobres, mal pagados por negros, y explotados por ser del oriente del país, muchachones dóciles por primera vez en La Habana que emprendían los trabajos de mayor peligro sobre cualquier dudoso andamio, siempre en las alturas, fuera de los ventanales, en la cúpula de más de noventa metros, ¿Se acuerda, compay, usted y yo solitos allá arriba, como si no fuéramos guajiros de mierda, y el mundo entero allá abajo?, mezclando, encofrando, resanando, pero siempre despreciados, humillados, discriminados, lo mismo por chistes y burlas de albañiles habaneros que pretendían marcar la diferencia, que por capataces que los miraban por encima del hombro, y por tipos bien vestidos que a su vez miraban por encima del hombro a los propios capataces, ay, qué tiempos duros los del Machadato, compay, ojalá nunca vuelvan.
Pero ese domingo, para su mala suerte, no podría dedicarse a corear corridos mejicanos, ni a recordar duros momentos de juventud, mucho menos podría contemplar, junto a su compadre Pancho, los eufóricos combates de gallos bajo apuestas que no solo mataban el tiempo; tampoco podría hacer lo que más hubiera querido, carijo, como necesito verla, llegarse a la casita de Rosalinda Ibáñez, la negra de veinticinco que lo desquiciaba desde hacía diez años; él se enamoró de golpe cuando se la presentaron y ella se dejó llevar por sus consejos de padre bondadoso, él la sacó del burdel a tiempo y ella le sacó una casa de tabla en las afueras, él le sacaba la juventud cada domingo y ella siempre alguna plata; él, compasión de hombre viejo, y ella, cosas con movimientos de cama que a su edad eran difíciles de conseguir en otra parte.
Había que acabar de pedir a esa novia, qué le vamos a hacer, se dijo muerto de risa ante el espejo y luego, contento por sentirse bañado y vestido con su ropa de salir, abandonó el cuarto silbando una antigua tonada, pasó por el comedor donde almorzaban algunos de sus hijos menores, llegó a la sala bajo los piropos amables de su esposa, fue rociado con agua de colonia por dos de las hijas que salieron de un cuarto, y celebrado por toda la familia como si fuera él y no su hijo Plácido quien se hubiera llevado un gato al agua. Demetrio Navarro se sintió feliz mientras esperaba a que mi padre arrancara el Ford de una vez, pero antes de montarse y de ser despedido por los griticos de euforia de algunas de sus hijas, miró al sitio donde yacía una yegua a punto de parto, movió la cabeza a ambos lados, se puso el jipijapa muy serio y cuando ya casi abandonaban los límites de la finca miró con dureza a mi padre para concluir refunfuñante, De hoy no pasa que nazca ese potro y nosotros metidos en esta otra vaina, carajo.
Los ojos de quien unos años después sería mi abuelo no dejaban de observar el movimiento de los labios de Berta Torres, quien, con sus mejores tonos de mujer autoritaria, dueña y señora de un espacio familiar bajo control absoluto y con el índice dispuesto a enfatizar alguna frase, advertía que ellos eran una familia decente, reconocida y respetada en todo Palma Soriano y hasta en Santiago de Cuba, a mucha honra familia de estirpe mambisa desde los tiempos de la guerra contra España; puntualizaba que aunque Mingo, su marido, no estuviera de cuerpo presente por andar con su rastra en razones de trabajo, el detalle de su ausencia no tenía importancia, pues ambos ya habían hablado largo y tendido sobre dicho asunto; advertía que ella misma en persona, con todo el derecho que pudiera asistirle como madre adoptiva de la muchachita, había hecho sus averiguaciones tanto en el pueblo como en los alrededores de la Finca Santa Amalia, y a su entender, a pesar de los malos tiempos que nos perturbaban a todos, los Navarro también eran una familia decente, trabajadora y próspera; insistía en que si se daba comienzo a un noviazgo formal a partir de esa tarde, único noviazgo que en una familia decente se aceptaba, era necesario efectuarlo como correspondía en esos casos, es decir, con un plan de visitas programadas y de estricto cumplimiento, salvo por causa de fuerza mayor, visitas en casa dos horas los fines de semana, salidas al pueblo siempre con acompañante de la familia de la novia y concluía, con el dedo índice en alto, que era necesario fijar la fecha de boda luego de un tiempo prudencial del noviazgo.
Advertidos de todos los detalles, quienes serían mi abuelo y padre unos años después, vieron como Berta Torres sentada en la puntica del balance hizo una seña para que aparecieran las tres muchachas de la casa, incluida Magalys, quien traía varios vasos con champola y una buena carga de nervios advertida en los temblores de una antigua bandeja. Berta Torres hizo otra seña con los dedos y Magalys salió afuera con su vaso a sentarse en uno de los balances del corredor, Vaya usted con la novia, joven, dijo Berta después, al ver que mi padre no sabía qué hacer con su cuerpo ni con su vaso de champola, y él salió casi corriendo en busca del balance que quedaba enfrente de Magalys. Por su parte, las otras muchachas también salieron y Berta aprovechó para pedirle ayuda a Demetrio Navarro con unas cajas de mangos bizcochuelos que le habían dejado en el patio. Usted perdone el atrevimiento, don Demetrio, pero hoy estamos las mujeres solas en casa, le dijo y se llevó a quien sería mi abuelo hacía la parte de atrás.
Cuando terminaron de acomodar todas las cajas, Demetrio Navarro estaba a punto de marcharse, pero ella le sugirió que se sentara en uno de los taburetes, le brindó dos mangos bizcochuelos después de lavarlos, le pidió de favor que la esperara, lo dejó solo unos minutos cargados de intriga que parecieron años y Demetrio deseó con todas sus fuerzas estar en otra parte, aunque fuera peor la circunstancia, lo mismo empujando el Ford roto en la carretera, que verse ensangrentado en el parto de la yegua, pero nunca en la cocina de aquella mujer.
La pequeña Berta Torres regresó de un cuarto cargada con un machete envainado en su funda, un bulto de hojas escritas en un sobre de papel cartucho, un revólver vizcaíno con su manojo de balas y el daguerrotipo de un negro mambí con grados de teniente coronel. Berta lavó dos mangos, tomó un taburete que colocó al revés frente a mi abuelo, se escarranchó como si fuera un hombre y ante la atónita mirada del visitante comenzó a pelar la cáscara de un bizcochuelo con la boca, mientras explicó de lo más natural que el machete y esto que usted ve acá, don Demetrio, dijo señalando el bulto de hojas amarillentas, que es un diario de campaña, pertenecieron al capitán Fidencio Torres, su padre, que en la gloria esté, pero el vizcaíno había sido el arma de Tiburcio Sierra, el abuelo de Magalys, a quien usted puede apreciar en la foto.
Dijo, además, con la boca embarrada de mango, que la perdonara por hablar de esas cosas tan personales en el primer encuentro como padres de los enamorados, pero ella consideraba que nunca estaba de más aderezar este tipo de formalidades con un poquito de historia para comprender por su propio peso de dónde salían ciertas cosas, don Demetrio. Como mismo esos bizcochuelos eran frutos de un árbol con pasado, su familia y la de la muchachita traían una lejana trayectoria que ella, Berta Torres, estaba en la obligación de proteger como se atiende a una mata de mangos, porque Fidencio y Tiburcio Sierra, dijo, eran más que compadres desde antes de la guerra contra España, ambos nacieron y se criaron en Jiguaní, estudiaron juntos en el mismo colegio, pertenecieron a la misma Logia Masónica, integraron el mismo grupo de conjurados y se alzaron juntos un 26 de febrero de 1895, a las órdenes del mayor general Jesús Rabí, no más comenzó la guerra.
De repente Berta Torres hizo silencio, miró fijo a los ojos nerviosos de Demetrio Navarro que no dejaban de mirarle a los suyos, sacó el taburete debajo de su cuerpo, se puso a un lado con un rápido movimiento, caminó al frente como dueña y señora de aquella cocina, alzó el índice a la altura del rostro de mi abuelo sentado, para decirle, Sin pelos en la lengua, don Demetrio, porque soy tan fea como tan franca, que ella conocía de sus catorce hijos con su esposa de años, Micaela Navarro, y de sus esfuerzos de buen trabajador por echar adelante Santa Amalia, dos buenos tantos favorables que hablaban muy bien de usted, como hombre y como padre de familia, pero que también sabía, y me va a perdonar esto, don Demetrio, de su concubinato largo con una guajirita en las afueras del pueblo, a la que mantenía y había puesto casa, según las malas lenguas, asunto que no era de su interés hasta que él había venido en representación familiar de un hijo suyo, don Demetrio, enamorado de alguien de su familia, a quien ella tenía que responder como madre, e impedir que tipos de historias de concubinato como aquella jamás se repitieran en caso de un posible matrimonio entre ese par de jóvenes, Plácido y Magalys, y eso esperaba.
Demetrio Navarro no pronunció palabra alguna para defenderse, ¿de qué valía hacerlo?, se dijo, solo la miró a los ojos como si deseara tener en frente a un hombre de cualquier tamaño y no a una pequeña mujer autoritaria, lamentó haber dejado el jipijapa en la sala para al menos moverlo entre los dedos en aquella cocina, maldijo mil veces no haberse quedado a atender el parto de su yegua, también maldijo a Berta Torres entre dientes, qué se creía esa vieja de mierda, carajo, a los hombres había que respetarlos, y no tuvo dudas en calificar aquel domingo como uno de los peores de su vida, peor que los tantos que pasó encima de la cúpula del Capitolio, con su amigo Pancho el Gallero mezclando, resanando, encofrando; peor, incluso, que los domingos que pasó a pleno sol dando pico y pala en la carretera central reverberante, ¿cómo era posible que unas cuantas palabras tuvieran tanto poder, por Dios?, se puso de pie como si fuera un buey apaleado de su finca, lavó sus manos embarradas de mango en la pluma, caminó despacio hacia afuera, extendió su mano callosa a cada una de las muchachas, incluida Magalys, hizo una seña a Plácido para que encendiera el Ford de una vez, se despidió haciendo un adiós plomizo a todas las mujeres, incluida Berta Torres, y cuando llevaban recorrido cierto tramo de carretera, soltó un suspiro de alivio y dijo, Esa vieja tiene más leyes que un magistrado, carajo, hasta parece marimacho, pobre marido que ha de tener.





























