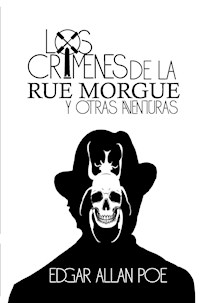
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Calixta Editores
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Agatha
- Sprache: Spanisch
Esta antología reúne cuatro cuentos en los que Edgar Allan Poe nos sigue mostrando por qué es el padre del cuento moderno. Cuatro cuentos llenos de ingenio, desde «Los crímenes de la rue Morgue», hasta «El escarabajo de oro», en los que lo acompañamos por una serie de misterios, que solo los personajes de Dupin y Legrand podrán resolver. Cuatro cuentos que exaltan el "poder analítico" en los que encontramos horror, suspenso, y la razón como instrumento para llegar a la solución del enigma y que sientan las bases para la novela policial del siglo XIX y XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección Hilos de sangre
Título original: The Murders in the Rue Morgue
Autor: Edgar Allan Poe
HISTORIA DE LA PUBLICACIÓN
El primer cuento fue publicado en abril de 1841 y fue el primer relato de sus características en la historia. Después se convertiría en referente para que lo que hoy conocemos como Literatura Policiaca.
Editado por: ©Calixta Editores S.A.S
E-mail: [email protected]
Teléfono: (571) 3476648
Web: www.calixtaeditores.com
ISBN: 978-628-7540-09-5
Editor en jefe: María Fernanda Medrano Prado
Coordinador de colección: Alvaro Vanegas
Adaptación y traducción: Maria Fernanda Carvajal
Corrección de estilo: Alvaro Vanegas
Corrección de planchas: Pablo Marín
Maqueta e ilustración de cubierta: David Avendaño @art.davidrolea
Diseño y diagramación: David Avendaño @art.davidrolea
Primera edición: Colombia 2022
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Todos los derechos reservados:
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.
LOS CRÍMENES DE LA RUE MORGUE
Qué canto entonaban las sirenas, o qué nombre adoptó Aquiles cuando se ocultó entre las mujeres, aunque cuestiones intrigantes, no escapan a toda conjetura.
Sir Thomas Browne
Las características de la inteligencia que suelen calificarse de analíticas son, en sí mismas, poco susceptibles de análisis. Solo las apreciamos a través de sus resultados. Sabemos de ellas, entre otras cosas, que para aquel que las posee en alto grado, son fuente del más vivo goce. Así como el hombre fuerte se regocija en su destreza física y se deleita con aquellos ejercicios que ponen sus músculos en acción, así el analista halla su placer en esa actividad de esclarecer alguna incógnita. Goza incluso con las ocupaciones más triviales, siempre que pongan en juego su talento. Le encantan los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos; y al solucionarlos exhibe un grado de perspicacia que, para la mente ordinaria, parece sobrenatural. Sus resultados, frutos del método en su forma más esencial y profunda, tienen todo el aire de la intuición.
Es posible que la facultad de resolución se vea fortalecida por el estudio de las matemáticas, y en especial por esa rama más alta que, de manera injusta y solo a causa de sus operaciones retrógradas, se denomina análisis, como si se tratara del análisis par excellence.1 Sin embargo, calcular, en sí, no es lo mismo que analizar. Un jugador de ajedrez, por ejemplo, efectúa lo primero sin esforzarse en lo segundo. De ahí que el ajedrez, por lo que concierne a sus efectos sobre el carácter mental, es apreciado de manera errónea. No pretendo escribir aquí un tratado, sino que me limito a prologar un relato un tanto singular, con algunas observaciones hechas al azar; por eso, aprovecho la oportunidad para afirmar que el máximo grado de la reflexión se ve puesto a prueba de manera más intensa y útil por el modesto juego de damas que por toda la elaborada frivolidad del ajedrez. En este último, donde las piezas tienen movimientos diferentes y singulares, con valores diferentes y variables, lo que solo resulta complejo se confunde con lo profundo (error nada insólito). Aquí se trata, sobre todo, de la atención. Un titubeo es suficiente para cometer un descuido que dé por resultado una pérdida o la derrota. Como los movimientos posibles no solo son múltiples sino intrincados, las posibilidades de descuido se multiplican y, en nueve de cada diez casos, es el jugador más concentrado el que triunfa, no el más agudo. En las damas, por el contrario, donde los movimientos son únicos y las variaciones son mínimas, las probabilidades de inadvertencia disminuyen, lo que deja un tanto de lado a la atención, y las ventajas obtenidas por cada uno de los adversarios provienen de una perspicacia superior. En términos menos abstractos, supongamos una partida de damas en la que las piezas se reducen a cuatro y donde, por supuesto, no cabe esperar el menor descuido. Resulta obvio que –si los jugadores están en condiciones iguales– la victoria solo puede decidirse mediante algún movimiento recherché2 resultado de un poderoso esfuerzo intelectual. Desprovisto de los recursos habituales, el analista se insinúa en el espíritu de su oponente, se identifica con él y, con frecuencia, de un solo vistazo capta el único movimiento –a veces absurdamente sencillo– con el que puede llevarlo a cometer un error o precipitar a un cálculo incorrecto.
Desde hace mucho tiempo se ha observado la influencia que ejerce el whist3 sobre lo que se llama la facultad del cálculo, y hombres del más excelso intelecto se deleitan en él de manera inexplicable, mientras que evitan, por frívolo, al ajedrez. Sin lugar a dudas, no existe nada de naturaleza similar que ponga a prueba de tal modo la facultad analítica. El mejor ajedrecista de la cristiandad no puede ser otra cosa que el mejor ajedrecista, pero la eficiencia en el whist implica la capacidad para triunfar en todas aquellas empresas más importantes donde una mente humana se enfrenta a otra. Cuando digo eficiencia, aludo a esa perfección en el juego que incluye la aprehensión de todas las posibilidades mediante las cuales se puede obtener legítima ventaja. Estas no solo son múltiples sino multiformes, y con frecuencia yacen en capas tan profundas del pensar que el entendimiento ordinario es incapaz de alcanzarlas. Observar con atención equivale a recordar con claridad; en ese sentido, el ajedrecista atento jugará bien al whist, en tanto que haya entendido de manera general y satisfactoria las reglas de Hoyle4, basadas en el mero mecanismo del juego. Por tanto, el hecho de tener una memoria retentiva y guiarse por las reglas, son dos requisitos que parecen definir al buen jugador por excelencia. Pero es en las cuestiones que exceden los límites de las meras reglas donde se evidencia la habilidad del analista. Silencioso, procede a acumular cantidad de observaciones y deducciones. Quizá sus compañeros hacen lo mismo, y la diferencia entre mayor o menor proporción de información así obtenida no reside tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación. Lo necesario consiste en saber qué se debe observar. Nuestro jugador no se limita, ni tampoco, dado que su objetivo es el juego, rechaza deducciones procedentes de elementos externos a este. Examina el semblante de su compañero, comparándolo de manera cuidadosa con el de cada uno de sus oponentes. Considera el modo con que cada uno ordena las cartas en su mano; a menudo cuenta las cartas ganadoras y las adicionales por la manera con que sus tenedores las contemplan. Advierte cada cambio en el rostro a medida que avanza el juego, reuniendo un capital de ideas nacidas de las diferencias en las expresiones correspondientes a la seguridad, la sorpresa, el triunfo o la contrariedad. Por la manera en que alguien logra una baza, juzga si la persona que la recoge será capaz de repetirla en el mismo palo. Reconoce la carta que se juega para engañar por la manera con que se arroja sobre la mesa. Una palabra casual o descuidada, la caída o vuelta accidental de una carta, con la consiguiente ansiedad o negligencia en el acto de ocultarla, la cuenta de las bazas, con el orden de su disposición, la vergüenza, la vacilación, el entusiasmo o el temor… todo ello proporciona, a su percepción en apariencia intuitiva, indicaciones sobre la realidad del juego. Después de jugar las primeras dos o tres rondas, conoce a la perfección las cartas de cada uno, y desde ese momento utiliza las propias con tanta precisión como si los otros jugadores hubieran dado vuelta a las suyas.
El poder analítico no debe confundirse con simple ingenio; pues mientras el analista es necesariamente ingenioso, el hombre ingenioso se muestra muy incapaz de analizar. La facultad constructiva o combinatoria mediante el cual suele manifestarse el ingenio, y a la que los frenólogos (de manera equivocada, a mi juicio) han asignado un órgano separado, considerándola una facultad primitiva, ha sido observada con tanta frecuencia en personas cuyo intelecto lindaba con la idiotez, que ha atraído la atención de los estudiosos de la moral. Entre el ingenio y la aptitud analítica existe una diferencia mucho mayor que entre la fantasía y la imaginación, pero de naturaleza estrictamente análoga. Se encontrará, de hecho, que el hombre ingenioso siempre está lleno de imaginación, mientras que el hombre de verdad imaginativo nunca es otra cosa que analítico.
El relato siguiente representará para el lector algo así como un comentario sobre lo que hasta ahora se ha dicho.
Mientras residía en París, durante la primavera y parte del verano de 18…, me relacioné con un cierto señor C. Auguste Dupin. Este joven caballero procedía de una familia excelente –y hasta ilustre–, pero una serie de desdichadas circunstancias lo redujeron a tal pobreza, que la energía de su carácter sucumbió ante la desgracia, llevándolo a alejarse del mundo y a no preocuparse por recuperar su fortuna. Gracias a la cortesía de sus acreedores, le quedó una pequeña parte del patrimonio, y la renta que le producía bastaba, mediante una rigurosa economía, para subvenir a sus necesidades, sin preocuparse de lo superfluo. Los libros constituían su único lujo, y en París es fácil procurárselos.
Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura librería de la Rue Montmartre, donde la casualidad de que ambos anduviéramos en busca de un mismo libro –tan raro como notable–, de inmediato nos hizo amigos. Volvimos a encontrarnos una y otra vez. Me interesó mucho la pequeña historia familiar que Dupin me contó en detalle, con esa franqueza a la que se abandona un francés a la hora de hablar de sí mismo. También me asombró la extraordinaria amplitud de su cultura; pero, sobre todo, sentí encenderse mi alma ante el exaltado fervor y la vívida frescura de su imaginación. Dado lo que yo buscaba en ese entonces en París, sentí que la compañía de un hombre semejante me resultaría un tesoro inestimable, y no vacilé en decírselo. Finalmente se acordó que viviríamos juntos durante mi estadía en la ciudad, y, como mi situación financiera era algo menos embarazosa que la suya, logré que quedara a mi cargo alquilar y amueblar —en un estilo que armonizaba con la melancolía un tanto fantástica de nuestro carácter— una decrépita y grotesca mansión abandonada a causa de supersticiones sobre las cuales no investigamos, y que se acercaba a su ruina en una parte aislada y solitaria del Faubourg Saint-Germain.
Si nuestra manera de vivir en esa casa hubiera llegado al conocimiento del mundo, este nos hubiera considerado como locos –aunque, es probable, como locos inofensivos–. Nuestro aislamiento era perfecto. No admitíamos visitantes. El lugar de nuestro retiro era un secreto guardado con el mayor celo para mis antiguos amigos; en cuanto a Dupin, hacía muchos años que había dejado de ver gente o de ser conocido en París. Solo vivíamos para nosotros.
Una rareza de mi amigo –¿de qué otra manera podría definirlas?– consistía en amar la Noche por la noche misma; a esta bizarrerie5, como a todas las otras, me entregué a mi vez sin esfuerzo, entregándome a sus extraños caprichos con perfecto abandono. La tenebrosa divinidad no podía permanecer siempre con nosotros, pero podíamos recrearla artificialmente. A las primeras luces del alba, cerrábamos las pesadas persianas de nuestra vieja casa y encendíamos un par de velas que, muy perfumadas, solo arrojaban una luz pálida y fantasmal. Con ayuda de ellas ocupábamos nuestros espíritus en soñar, leyendo, escribiendo o conversando, hasta que el reloj nos advertía la llegada de la verdadera Oscuridad. Salíamos entonces a la calle, tomados del brazo, continuando la conversación del día o deambulando hasta altas horas de la noche, mientras buscábamos, entre las luces y las sombras salvajes de la populosa ciudad, esa infinidad de excitantes espirituales que puede proporcionar la observación silenciosa.
En esas oportunidades, no dejaba yo de notar y admirar (aunque dada su profunda idealidad cabía esperarlo) una peculiar aptitud analítica de Dupin. Parecía complacerse en ejercitarla —y ostentarla— y no vacilaba en confesar el placer que le producía. Se jactaba, con una risita discreta, de que frente a él la mayoría de los hombres tenían como una ventana por la cual podía verse su corazón y estaba pronto a demostrar sus afirmaciones con pruebas tan directas como sorprendentes del íntimo conocimiento que tenía de mí. En aquellos momentos su actitud era fría y abstraída, sus ojos vacíos de expresión; mientras su voz, por lo general de un rico registro de tenor, subía a un falsete que hubiera parecido petulante de no ser por lo deliberado y lo preciso de sus palabras. Al observarlo en esos estados de ánimo, se me ocurría muchas veces pensar en la antigua filosofía del alma doble, y me divertía con la idea de un doble Dupin: el creador y el analista.
Que no se suponga, por lo que acabo de decir, que estoy detallando algún misterio o escribiendo una novela. Lo que describo de mi amigo francés era tan solo el resultado de una inteligencia excitada o quizá enferma. Pero con un ejemplo se apreciará con más claridad la naturaleza de sus observaciones en los momentos que he mencionado.
Errábamos una noche por una calle larga y sucia, en la cercanías del Palais Royal6. Sumergidos en nuestras meditaciones, no habíamos pronunciado una sola sílaba durante un cuarto de hora por lo menos. De repente, Dupin pronunció estas palabras:
—Es verdad, es un hombrecito muy pequeño, y estaría mejor en el Théâtre des Variétés.7
—No cabe duda —repuse sin pensar y sin advertir (pues tan absorto había estado en mis reflexiones) la extraordinaria forma en que Dupin coincidía con mis pensamientos. Pero, un instante después, me di cuenta y mi asombro fue profundo—. Dupin —dije con gravedad—, esto va más allá de mi comprensión. Le confieso sin rodeos que estoy atónito y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que supiera que estaba pensando en…? —Aquí me detuve para asegurarme más allá de toda duda de si en realidad sabía en quién pensaba.
—En Chantilly —dijo Dupin—. ¿Por qué se interrumpe? Estaba usted diciéndose que su pequeña estatura le impide actuar los papeles trágicos.
Tal era justo el tema de mis reflexiones. Chantilly había sido un zapatero de la Rue Saint-Denis que, apasionado por el teatro, encarnó el rôle de Jerjes en la tragedia homónima de Crébillon,8 y logró así ser el objeto de burla de los pasquines.9
—Dígame, por el amor de Dios —exclamé—, dígame cuál es el método… si es que hay un método… que le ha permitido leer en lo más profundo de mi alma.
En realidad, me sentía aún más asombrado de lo que estaba dispuesto a reconocer.
—El verdulero —replicó mi amigo— fue quien lo llevó a la conclusión de que el remendador de suelas no tenía la estatura suficiente para Jerjes et id genus omne.10
—¡El verdulero! ¡Me asombra usted! No conozco ningún verdulero.
—El hombre que tropezó con usted cuando entrábamos en esta calle… hará un cuarto de hora.
Recordé entonces que, de hecho, un verdulero, que llevaba sobre la cabeza una gran cesta de manzanas, estuvo a punto de derribarme por accidente, cuando pasábamos de la Rue C. a la que recorríamos ahora. Pero me era imposible comprender qué tenía eso que ver con Chantilly.
—Se lo explicaré —me dijo Dupin, en quien no había la menor partícula de charlatânerie11—, y, para que pueda comprender con claridad, primero remontaremos el curso de sus reflexiones, desde el momento en que le hablé hasta el de su rencontre12 con el verdulero en cuestión. Los eslabones principales de la cadena son los siguientes: Chantilly, Orión, el doctor Nichols, Epicuro, la estereotomía, el pavimento, el verdulero.
Son pocas las personas que, en algún momento de su vida, no se hayan entretenido en remontar el curso de los pensamientos mediante los cuales han llegado a alguna conclusión. Con frecuencia, esta tarea está llena de interés, y quien lo intenta se queda asombrado por la distancia en apariencia ilimitada e inconexa entre el punto de partida y el de llegada.
¡Cuál habrá sido entonces mi asombro al oír las palabras que acababa de pronunciar el francés y reconocer que correspondían a la verdad!
—Si mal no recuerdo —continuó él—, estuvimos hablando de caballos justo antes de abandonar la rue C. Este fue nuestro último tema de conversación. Cuando cruzábamos hacia esta calle, un verdulero que traía una gran canasta en la cabeza pasó a prisa a nuestro lado y lo arrojó a usted contra una pila de adoquines amontonados en un rincón de la calle en reparación. Tropezó con una de las piedras sueltas y resbaló, torciéndose levemente el tobillo; pareció molesto o malhumorado, murmuró algunas palabras, se volvió para mirar la pila de ladrillos y siguió andando en silencio. Yo no estaba muy atento a sus actos, pero en los últimos tiempos la observación se ha convertido para mí en una necesidad.
»Mantuvo usted los ojos clavados en el suelo, observando con aire quisquilloso los agujeros y los surcos del pavimento (por lo que comprendí que seguía pensando en las piedras), hasta que llegamos al pequeño pasaje llamado Lamartine, que, con fines experimentales, ha sido pavimentado con bloques ensamblados y remachados. Aquí su rostro se iluminó y, al notar que sus labios se movían, no tuve dudas de que murmuraba la palabra “estereotomía”, término que se ha aplicado de forma pretenciosa a esta clase de pavimento. Sabía que no podía decir “estereotomía” sin verse llevado a pensar en átomos y pasar de ahí a las teorías de Epicuro; y dado que, cuando discutimos no hace mucho este tema, recuerdo haberle mencionado la manera tan singular, por lo demás desconocida, en que las vagas conjeturas de aquel noble griego se han visto confirmadas en la reciente cosmogonía de las nebulosas; sentí que no podría evitar levantar la mirada hacia la gran nebulosa de Orión, y esperaba que lo hiciera. En efecto, miró usted hacia lo alto y entonces estaba seguro de haber seguido del modo correcto el curso de sus pensamientos. Pero en la amarga tirade13 a Chantilly que apareció ayer en el Musée , el escritor satírico hace algunas penosas alusiones al cambio de nombre del zapatero antes de calzar los coturnos14, y cita un verso en latín sobre el que hemos hablado muchas veces. Me refiero al verso:
Perdidit antiquum litera prima sonum15.
»Le dije a usted que se refería a Orión, que en un tiempo se escribió Urión; y dada cierta acritud relacionada con aquella discusión, estaba seguro de que usted no la había olvidado. Era claro, pues, que no dejaría de conectar las dos ideas de Orión y Chantilly. Supe que así lo hizo por la sonrisa que se formó en sus labios. Pensó en la inmolación del pobre zapatero. Hasta ese entonces caminaba algo encorvado, pero en ese momento lo vi erguirse en toda su estatura. Estaba seguro de que pensaba en la diminuta figura de Chantilly. Y en ese punto interrumpí sus meditaciones para hacerle notar que, en efecto, el tal Chantilly era muy pequeño y que estaría mejor en el Théâtre des Variétés.
Poco tiempo después de este episodio, leíamos una edición nocturna de la Gazette des Tribunaux cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención:
EXTRAÑOS ASESINATOS
Esta mañana, hacia las tres, los habitantes del Quartier Saint-Roch fueron arrancados de su sueño por los espantosos alaridos, aparentemente procedentes del cuarto piso de una casa situada en la Rue Morgue, ocupada por madame L’Espanaye y su hija, mademoiselle Camille L’Espanaye. Después de perder algunos minutos en el intento infructuoso de entrar al edificio de la manera habitual, forzaron la puerta con una palanca y un grupo de vecinos, unos ocho o diez, irrumpieron acompañados por dos gendarmes.16 Por ese entonces los gritos habían cesado pero, mientras el grupo subía a toda prisa el primer tramo de escaleras, se oyeron dos o más voces que discutían airadas y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, esas voces también cesaron y todo volvió al más profundo silencio. El grupo se dividió y empezaron a revisar las habitaciones una por una. Al llegar a una gran cámara situada en la parte posterior del cuarto piso, cuya puerta, cerrada por dentro con llave, debió ser forzada, se vieron en presencia de un espectáculo que les produjo tanto horror como estupefacción.
El aposento se hallaba en el más terrible desorden: los muebles, rotos, habían sido lanzados en todas direcciones. El colchón de la única cama aparecía tirado en el centro de la habitación. Sobre una silla había una navaja manchada de sangre. Sobre la chimenea aparecían dos o tres largos y espesos mechones grises de cabello humano, también empapados en sangre y que daban la impresión de haber sido arrancados de raíz. Se encontraron en el piso cuatro napoleones,17 un arete de topacio, tres cucharas grandes de plata, tres más pequeñas de métal d’Alger,18 y dos bolsas que contenían casi cuatro mil francos en oro. Los cajones de un bureau, situado en un rincón, estaba abiertos y, al parecer, fueron saqueados, aunque quedaban en ellos numerosos objetos. Se descubrió una pequeña caja fuerte de hierro debajo del colchón (y no de la cama). Estaba abierta y con la llave en la cerradura. No contenía nada, aparte de unas viejas cartas y papeles sin importancia.
No había rastro de madame L’Espanaye, pero al observarse una insólita cantidad de hollín al pie de la chimenea se procedió a registrarla, y de ahí sacaron (¡cosa horrible de contar!) el cadáver de su hija, cabeza abajo, el cual había sido metido a la fuerza en la estrecha abertura y empujado hacia arriba. El cuerpo estaba aún caliente. Al examinarlo se advirtieron en él numerosos hematomas, producidos, sin duda, por la violencia con que había sido introducido y luego retirado. Había arañazos profundos en su rostro, y en la garganta aparecían moretones y profundas marcas de uñas, como si la víctima hubiera sido estrangulada.
Después de una minuciosa búsqueda efectuada en cada rincón de la casa, sin que descubrieran nada nuevo, los vecinos se dirigieron a un pequeño patio pavimentado, situado en la parte posterior del edificio, donde encontraron el cadáver de la anciana señora. Ella fue degollada de un modo tan salvaje que, al tratar de levantar el cuerpo, la cabeza se desprendió del tronco. Tanto este como la cabeza estaban mutilados de forma tan horrible, y el primero tan desfigurado, que apenas conservaban rastro de apariencia humana.
Hasta el momento no se ha encontrado la menor pista que pueda arrojar luz sobre este horrible misterio.
La edición del día siguiente contenía los siguientes detalles adicionales:
LA TRAGEDIA DE LA RUE MORGUE
Un gran número de personas han sido interrogadas con relación a este terrible y extraordinario affaire19 (la palabra affaire no tiene todavía, en Francia, esa ligereza de importancia que nosotros le damos), pero nada ha trascendido que pueda arrojar alguna luz sobre él. Damos a continuación las declaraciones obtenidas:
Pauline Dubourg, lavandera, manifiesta que conocía desde hacía tres años a las dos víctimas, por haberles prestado sus servicios durante ese período. La anciana y su hija parecían vivir en buenos términos y quererse mucho. Pagaban muy bien. No sabía nada sobre su modo de vida y sus medios de subsistencia. Creía que madame L. se ganaba la vida como pitonisa. Se rumoreaba que tenía algo de dinero ahorrado. Nunca encontró a otras personas en la casa cuando iba a buscar la ropa o la devolvía. Estaba segura de que no tenían ningún criado o criada. No parecía haber ningún mueble en la casa, a excepción del cuarto piso.
Pierre Moreau, tabaquero, declara que desde hace cuatro años vendía regularmente pequeñas cantidades de tabaco y de rapé a madame L’Espanaye. Nació en el vecindario y ha residido siempre en ella. La difunta y su hija ocupaban desde hacía más de seis años la casa donde se encontraron los cadáveres. Antes vivía en ella un joyero, que alquilaba las habitaciones superiores a diversas personas. La casa era de propiedad de madame L. quien, disgustada por los abusos de su inquilino, ocupó ella misma la casa, negándose a alquilar parte alguna. La anciana señora daba señales de senilidad. El testigo vio a la hija unas cinco o seis veces durante esos seis años. Ambas llevaban una vida muy retirada y se decía que tenían dinero. Había oído decir a los vecinos que madame L. decía la buenaventura, pero no lo creía. Nunca vio entrar a nadie, salvo a la anciana y su hija, a un recadero que estuvo allí una o dos veces, y a un médico que hizo ocho o diez visitas.
Muchos otros vecinos han proporcionado testimonios parecidos y todos afirman que nadie frecuentaba la casa. Se ignora si madame L. y su hija tuvieran parientes vivos. Pocas veces se abrían las persianas de las ventanas delanteras. Las de la parte posterior estaban siempre cerradas, salvo las de la gran habitación del cuarto piso. La casa se hallaba en excelente estado y no era muy antigua.
Isidore Musèt, gendarme, declara que fue llamado hacia las tres de la mañana y que, al llegar a la casa, encontró a unas veinte o treinta personas reunidas que intentaban entrar. Al final, logró forzar la puerta (con una bayoneta y no con una palanca). No le costó mucho abrirla, pues se trataba de una puerta de dos batientes que no tenía cerrojos ni pasadores. Los gritos continuaron hasta que se abrió la puerta y luego cesaron de golpe. Parecían gritos de persona (o personas) en gran agonía; gritos agudos y prolongados, no breves y rápidos. El testigo fue el primero en subir las escaleras. Al llegar al primer rellano, oyó dos voces que discutían con fuerza y furia; una de ellas era ronca y la otra mucho más aguda, era muy extraña. Pudo entender algunas palabras provenientes de la primera voz, que correspondía a un francés. Estaba seguro de que no se trataba de una voz de mujer. Pudo distinguir las palabras sacré y diable. La voz más aguda pertenecía a un extranjero. No podría asegurar si se trataba de un hombre o una mujer. No entendió lo que decía, pero tenía la impresión de que hablaba en español. El estado de la habitación y de los cadáveres fue descrito por el testigo en la misma forma que lo hicimos ayer.
Henri Duval, vecino, orfebre, declara que formaba parte del primer grupo que entró en la casa. Corrobora en general la declaración de Musèt. Tan pronto forzaron la puerta, volvieron a cerrarla para mantener alejada a la muchedumbre, que, pese a lo avanzado de la hora, se estaba reuniendo a toda prisa
. El testigo piensa que la voz más aguda pertenecía a un italiano. Está seguro de que no se trataba de un francés. No puede asegurar que se tratara de una voz masculina. Pudo ser la de una mujer. No está familiarizado con la lengua italiana. No pudo distinguir las palabras, pero por la entonación está convencido de que quien hablaba era italiano. Conocía a madame L. y a su hija. Había conversado frecuentemente con ellas. Estaba seguro de que la voz aguda no pertenecía a ninguna de las difuntas.
Odenheimer, restaurateur.20 Este testigo se ofreció de forma voluntaria a declarar. Como no habla francés, fue necesario un intérprete. Es originario de Ámsterdam. Pasaba frente a la casa cuando se oyeron los gritos. Duraron varios minutos, probablemente diez. Eran prolongados y agudos, tan horribles como angustiantes. El testigo fue uno de los que entraron en el edificio. Corroboró las declaraciones anteriores en todos sus detalles, salvo uno. Estaba seguro de que la voz más aguda pertenecía a un hombre y que se trataba de un francés. No pudo distinguir las palabras pronunciadas. Eran fuertes y precipitadas, inconexas, como si hubieran sido pronunciadas en un ataque de miedo e ira. La voz era áspera; no tanto aguda como áspera. El testigo no la calificaría de chillona. La voz más ronca dijo varias veces: «sacré», «diable», y una vez «mon Dieu».
Jules Mignaud, banquero, de la firma Mignaud et Fils, en la rue Deloraine. Es el mayor de los Mignaud. Madame L’Espanaye poseía algunos bienes. Había abierto una cuenta en su banco durante la primavera del año 18… (ocho años antes). Hacía frecuentes depósitos de pequeñas sumas. No había retirado nada hasta tres días antes de su muerte, cuando extrajo la suma de 4000 francos. La suma le fue pagada en oro y un empleado la llevó a su domicilio.
Adolphe Le Bon, empleado de Mignaud et Fils, declara que el día en cuestión acompañó hasta la residencia a madame L’Espanaye, llevando los 4000 francos en dos bolsas. Una vez abierta la puerta, apareció mademoiselle L. y tomó una de las bolsas, mientras la anciana señora se encargaba de la otra. Por su parte, el testigo saludó y se retiró. No vio a persona alguna en la calle en ese momento. Se trata de un callejón lateral, poco frecuentado.
William Bird, sastre, declara que formaba parte del grupo que entró en la casa. Es de nacionalidad inglesa. Lleva dos años viviendo en París. Fue uno de los primeros en subir las escaleras. Oyó voces que disputaban. La más ronca era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras, pero ya no las recuerda todas. Oyó con claridad: «sacré» y «mon Dieu». En ese momento se oyó un ruido como si varias personas estuvieran luchando, era un sonido de forcejeo, como si se arrastrara algo. La voz aguda era muy alta, mucho más que la voz gruesa. Está seguro de que no se trataba de la voz de un inglés. Parecía la de un alemán. Podría ser una voz de mujer. El testigo no entiende el alemán.
Cuatro de los testigos nombrados más arriba fueron nuevamente interrogados, declarando que la puerta de los aposentos donde se encontró el cadáver de mademoiselle L. estaba cerrada por dentro cuando llegaron hasta ella. Reinaba un profundo silencio; no se escuchaban quejidos ni ruidos de cualquier tipo. No se vio a nadie en el momento de forzar la puerta. Las ventanas, tanto de la habitación del frente como de la trasera, estaban cerradas y firmemente aseguradas por dentro. La pueta que conectaba ambas habitaciones estaba cerrada, pero sin llave, y la que comunicaba la habitación del frente con el corredor había sido cerrada con llave por dentro. Un cuarto pequeño situado en el frente de la casa, en el cuarto piso, al comienzo del pasillo, estaba abierta, la puerta entornada. La habitación estaba llena de camas viejas, cajones y objetos por el estilo. Se procedió a revisarlos uno por uno. No se dejó sin examinar un solo centímetro de la casa. Se enviaron deshollinadores para que exploraran las chimeneas. La casa tiene cuatro pisos, más desván (mansardes). Una trampilla en el techo estaba bien asegurada con clavos y parecía no haber sido abierta durante años. Los testigos no coinciden sobre el tiempo transcurrido entre el momento en que escucharon las voces que disputaban y el momento en que forzaron la puerta de la habitación. Algunos sostienen que transcurrieron tres minutos; otros calculan cinco. Costó mucho violentar la puerta.
Alfonso Garcio, empresario de pompas fúnebres, reside en la Rue Morgue. Es de nacionalidad española. Formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió las escaleras. Tiene los nervios delicados y temía las consecuencias de toda agitación. Oyó las voces que disputaban. La más ronca pertenecía a un francés. No pudo comprender lo que decía. La voz aguda era la de un inglés; está seguro de esto. No comprende el inglés, pero juzga basándose en la entonación.
Alberto Montani, pastelero, declara que fue de los primeros en subir las escaleras. Oyó las voces en cuestión. La voz ronca era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras. El que hablaba parecía reprochar alguna cosa. No pudo comprender las palabras dichas por la voz más aguda, que hablaba rápida y entrecortada. Piensa que se trata de un ruso. Corrobora en líneas generales los otros testimonios. Es de nacionalidad italiana. Nunca ha hablado con un nativo de Rusia.
Varios testigos, al ser interrogados de nuevo, declararon que las chimeneas de todas las habitaciones eran demasiado angostas para admitir el paso de un ser humano. Se pasaron deshollinadores —cepillos cilíndricos como los que usan los que limpian chimeneas— por todos los tubos existentes en la casa. No existe ningún pasaje trasero por el cual alguien hubiera podido descender mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de mademoiselle L’Espanaye estaba encajado en la chimenea con tanta firmeza, que no pudo ser extraído hasta que cuatro o cinco personas unieron sus fuerzas.
Paul Dumas, médico, declara que fue llamado al amanecer para examinar los cadáveres. Ambos fueron colocados sobre la base cama en la habitación donde se encontró a mademoiselle L. El cuerpo de la joven aparecía lleno de contusiones y hematomas. El hecho de que hubiera sido metido en la chimenea bastaba para explicar tales marcas. La garganta estaba enormemente excoriada21





























