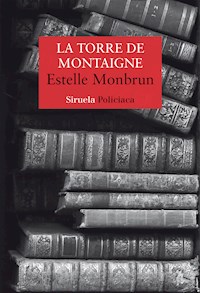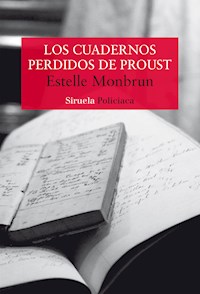
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
De la autora de La torre de MontaignePREPÁRATE PARA REDESCUBRIR A PROUST Un exquisito noir en torno a una de las mayores figuras de la literatura universal. Una auténtica celebración para todos los amantes de los libros. «Un crimen y unos valiosísimos manuscritos perdidos sostienen una novela tan inteligente, evocadora y reconfortante como una magdalena mojada en una humeante taza de té». Libération «Al igual que en las mejores novelas de las grandes damas del crimen anglosajonas, los deliciosos diálogos cuentan tanto en la trama como el propio asesinato». L'Express «Las novelas de Estelle Monbrun sobresalen por su exploración de los mundos geográficos y literarios que elige para construirlas. No hace falta ser ningún experto obsesionado por todos los misterios que rodean al escritor y su obra para saborearlas, ya que la autora siempre conduce la historia divirtiéndose y divirtiendo, con el pulso firme de una consumada narradora». Le Figaro Littéraire En la Casa de la Tía Léonie, donde Marcel Proust —autor de la monumental En busca del tiempo perdido, cumbre indiscutible de la novela universal— pasó las vacaciones de su infancia, se celebra un importante simposio internacional que reunirá a los más reputados investigadores de su obra. Pero la víspera, el ama de llaves encuentra de improviso el cuerpo sin vida de la presidenta de la americana Proust Association, la señora Bertrand-Verdon, asesinada en extrañas circunstancias. El comisario Jean-Pierre Foucheroux y la inspectora Leila Djemani llegarán desde París para hacerse cargo de la más literaria de las investigaciones... Rivalidades académicas y unos valiosísimos cuadernos perdidos son los elementos con los que Estelle Monbrun sostiene una primorosa trama policiaca en la que, al igual que en las mejores obras de las grandes damas del crimen anglosajonas, los deliciosos diálogos importan tanto como el propio asesinato. Un noir tan inteligente, evocador y reconfortante como una magdalena mojada en una humeante taza té.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: abbril de 2022
Título original: Meurtre chez tante Leonie
En cubierta: fotografía de © Rasa Kasparaviciene/Alamy Stock Photo
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Editions Viviane Hamy, Paris, 1994
© De la traducción, Susana Prieto Mori
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19207-69-2
Conversión a formato digital: María Belloso
... si fuera hacedor de libros,
haría un registro comentado de las muertes diversas...
MONTAIGNE
I
El tiempo no era propio de la estación en aquella sorprendente mañana del dieciocho de noviembre. Émilienne tuvo que reconocerlo, mientras avanzaba con esfuerzo por el camino de sirga. Le dolía la ciática. Tras varios días de intensa lluvia, de súbitas crecidas del Loir y de niebla sin fin, el sol había reaparecido milagrosamente, ribeteando de rayas luminosas las ramas desoladas de los árboles, sonrosando las fachadas de las casas del pueblo. Iba a hacer bueno.
Émilienne apretó el paso. No quería llegar tarde, con esa reunión de los proustianos de América. ¡A quién se le ocurría venir en noviembre! Generalmente, los eventos se celebraban en verano. Y ya tenía bastante trabajo sin tener que pensar en la calefacción, en el barro... Émilienne «se ocupaba» de la casa de los Proust, como la llamaba, desde hacía más de veinte años. Conocía todos los rincones, había abierto todos los armarios y visto pasar por ella a más empleados temporales que muchos directores de grandes empresas.
Era de la región y el ayuntamiento le pagaba por el nuevo cargo de «técnica de superficie» para que no hubiera polvo ni desorden en la casa de la difunta señorita Amiot, que los visitantes del mundo entero se empeñaban en llamar «la Casa de la Tía Léonie». Émilienne sacudió la cabeza con desaprobación, en el momento en que pasaba delante del lavadero, pensando en los visitantes que invadían periódicamente el pueblo, con el mismo libro en la mano, en busca del «perfume de Combray», como decía la secretaria de entonces. Émilienne pronunciaba «serquetaria» y tenía poco respeto por aquellas inútiles sucesivas que no se dedicaban más que a revolver papeles. La última era la peor. Gisèle Dambert. Una becaria, una parisina engreída, que había traído un ordenador y mandado cambiar la cerradura de la estancia que servía de despacho.
—No entre en el despacho, Émilienne —repetía con su acento del norte.
—Me pregunto qué anda tramando en ese despacho —solía rezongar Émilienne a la tendera de al lado.
—¿Usted cree...? —insinuaba la comerciante con aire entendido.
—¡Ah! Nada me extrañaría ya, con todos esos extranjeros —proseguía Émilienne meneando la cabeza—. Se lo digo yo, señora Blanchet, un día de estos habrá una desgracia.
La desgracia, hasta el momento, para Émilienne, era una baldosa rota, un objeto desparecido, una teja caída del tejado, los imponderables que le darían «más trabajo» y podrían obstaculizar el buen funcionamiento de la Casa, los pequeños incidentes susceptibles de deteriorar temporalmente el statu quo del lugar y requerir una eventual intervención de los obreros, sus enemigos personales junto con la secretaria.
—A ver qué se le habrá ocurrido hoy —refunfuñó Émilienne empujando vigorosamente la verja del jardín, lo que hizo retumbar el sonido acidulado del viejo cascabel de hierro.
Todo parecía normal. Los parterres estaban listos para el invierno. El jardinero había recogido la víspera las últimas hojas. La puerta acristalada del invernadero estaba cerrada. Se vislumbraban en el interior las sillas de mimbre recién pintadas y colocadas de forma impecable. «La verdad, nos preparamos para esos americanos como si fueran mesías», pensó. «En fin, mientras traigan dinero...». Se fijó en la estatua de la pequeña bañista, ligeramente desplazada sobre su base, en medio del parterre principal, y cuyo yeso sucio y descascarillado alumbraban cruelmente los primeros rayos del sol. «Si no queremos que las heladas la rompan del todo, va a haber que guardarla dentro», pensó. «Creía que Théodore lo había hecho. Han debido de sacarla para la reunión. Mañana vuelvo a meterla», decidió mientras abría furiosamente con la llave la puerta de la Casa.
El frío característico de las viviendas deshabitadas le recordó su primera obligación: la caldera. Había una guerra perpetua entre la máquina y ella, en la que cada una se preguntaba quién cedería primero. Sin mucha esperanza, Émilienne bajó la escalera que llevaba al sótano y pasó una hora larga poniendo a «la bestia en marcha». Luego se concentró en las estancias de la planta baja, abrió las contraventanas, fregó el suelo embaldosado de la entrada, quitó el polvo a los muebles. Se sentía un poco como en su propia casa, cuando la otra no estaba. Y la otra no llegaría antes de las 12:32, en el primer tren de París. Por lo visto, no había más mensajes que el ritual «Comprobar la limpieza de los servicios». Tenía tiempo de sobra. El calor de la calefacción y del sol invernal, combinado con la fatiga del ejercicio físico, la empujó inexorablemente hacia uno de los sillones de la salita, donde decidió tomarse un descanso antes de limpiar las habitaciones de arriba. Había dormido mal la noche anterior, buscando en vano una postura menos incómoda para aliviar su dolor de espalda, y no tardó en adormecerse, con un plumero en la mano y la boca ligeramente entreabierta, dejando escapar un ronquido de placer que se parecía extrañamente al ronroneo regular de un gato satisfecho.
El timbre del teléfono la sacó bruscamente de ese beneficioso intermedio. Despierta de golpe, maldijo a la «serquetaria», cuyas precauciones no le permitían tener libre acceso al lugar del que procedía la fuente del ruido. En realidad, había algo insólito en aquel timbre repetitivo. No tendría que ser tan estridente. No tendría que oírse con tanta claridad. A menos... a menos que la puerta del despacho estuviera abierta.
Olvidando sus dolores, Émilienne subió de cuatro en cuatro los peldaños encerados de la escalera. Una vez arriba, constató que efectivamente la puerta del despacho estaba entreabierta. Estupefacta, se preguntó si se iba a atrever a contestar al teléfono. Por una parte, así aprendería la otra... Bruscamente, tomó su decisión. Abrió de par en par la puerta entornada e iba a poner la mano en el aparato cuando su pie chocó con una especie de damero blanco y negro.
Sorprendida, dio un paso atrás sin apartar la vista de lo que al principio tomó por un trapo grande tirado en el parqué. De pronto, el pedazo de tela cobró cuerpo. Vio que había brazos y piernas inmóviles y una peluca negra que yacía en medio de un charco rojo. El «trapo» era un traje de chaqueta de cuadros, dentro del cual Émilienne creyó que Gisèle Dambert estaba muerta.
Sin atender al hecho de que el timbre del teléfono hubiera cesado por fin, Émilienne, horrorizada de ver que se habían cumplido de semejante manera sus deseos más secretos, bajó las escaleras más rápido aún de lo que las había subido y se lanzó al exterior gritando:
—¡La serquetaria está muerta! ¡La serquetaria está muerta!
Presa del pánico, no se dio cuenta de que la puerta de entrada que daba a la calle no estaba cerrada con llave.
Unos minutos más tarde, cómodamente sentada en la trastienda de la señora Blanchet, que repetía incansablemente: «¡No puede ser, Dios mío! ¡No puede ser, Dios mío!», Émilienne bebía a sorbitos un segundo vaso de coñac cuando el policía municipal, con el bigote meticulosamente recortado, el uniforme planchado impecablemente y la mirada jovial, hizo su aparición. Émilienne conocía a Ferdinand de toda la vida. De niños solían jugar a polis y cacos. A los veinte años, estuvo enamoriscada de él. Pero él se había casado con una chica de Bailleau. Ahora era viudo y su hermana le llevaba la casa. Se incorporó ligeramente en la silla y se colocó un mechón de cabello gris escapado de su moño, mientras él decía riendo:
—Bueno, Émilienne, ¿qué me cuentas? ¿Qué pasa?
—¿Que qué pasa? Pasa que la serquetaria está muerta. Arriba, en su despacho. Puedes ir a ver. Yo no vuelvo a subir. Pensar que estaba abajo, tranquilamente d...
Se interrumpió justo antes de pronunciar el verbo prohibido. En su agitación, había estado a punto de delatarse.
—¿Estás segura?
—Claro que estoy segura. La he visto con mis propios ojos, en el suelo..., en un charco de sangre —añadió recordando para la circunstancia uno de los clichés básicos de las pocas novelas policiacas que había leído.
—Bueno. Voy a ver. Que nadie se mueva —ordenó Ferdinand.
El poco tiempo que duró su ausencia estuvo repleto del flujo incesante de las palabras inútiles de la señora Blanchet, que ni siquiera contuvo la llegada de la mujer del dentista, que venía a por noticias. Tensa como un alambre, con la mirada fija en la puerta de la tienda, Émilienne daba la impresión de estar esperando un veredicto.
Tras lo que le pareció una eternidad, un poco pálido, el policía municipal regresó lentamente junto a ella y anunció en tono consternado:
—Va a haber que llamar a París.
—¿A París? —exclamó Émilienne—. ¡A París! ¿Por qué no a Chartres?
—A París, porque la que está allí arriba no es Gisèle Dambert, Émilienne. No es la secretaria. Es la presidenta de esa asociación americana, la Proust Association como la llaman.
—La presidenta de... ¿La señora Bertrand-Verdon?
Aquello era demasiado. Inundada de sudores fríos, Émilienne tuvo náuseas, su vista se nubló, se quedó sin aire. Su cuerpo anguloso resbaló sin resistencia de la silla y habría caído al suelo si los brazos aún vigorosos del policía municipal no la hubieran retenido a tiempo. A los sesenta y dos años, por primera vez en su vida, Émilienne Robichoux se desmayó.
II
En aquel preciso instante, Gisèle Dambert vaciaba desesperadamente, y por tercera vez, el contenido de su bolso delante de una taquilla de la estación Montparnasse. Estaba segura, completamente segura, de haber metido su monedero en el segundo compartimento, especialmente seguro gracias a una cremallera. Detrás de ella, la gente se impacientaba. Una madre de familia calmaba a sus hijos, uno embadurnado de chocolate y el otro rojo de cólera, que chillaban al unísono: «¿Cuándo acaba la señora?», cada vez más exasperados. Un distinguido caballero con traje de rayas discretas y corbata a juego suspiró marcadamente. Otro, menos distinguido, dijo en voz alta: «A ver, ¿es para hoy? No voy a echar aquí el día». Finalmente, la empleada de la SNCF1, tras terminar una diatriba dirigida a su colega sobre las desventajas del punto escapulario para coger los bajos, dirigió su mirada furibunda al cristal que la separaba de los viajeros y ladró:
—¿Y bien?
Gisèle Dambert se sobresaltó y dejó caer en desorden un par de gafas, una pequeña polvera, una agenda de la que se soltaron varias hojas y un bolígrafo de plata que se partió en dos. Aprovechando que estaba agachada en un vano esfuerzo por reunirlo todo, la madre de familia la empujó ligeramente, avanzó con paso resuelto y eructó blandiendo una tarjeta de rayas tricolores:
—Tres billetes de ida a Chartres. Familia numerosa.
En ese momento, Gisèle recordó el empujón en la estación Châtelet, cuando había bajado del metro. Estaba abarrotado. Se encontraba rodeada por una banda de adolescentes con un radiocasete a todo volumen que intercambiaban chistes dudosos en verlan2. El olor a azufre del RER3 era más irrespirable que nunca y, en su precipitación, había enganchado torpemente la correa de su bolso en la esquina de un asiento. ¡El amable joven que la había ayudado a desenredarse y a quien tan profusamente había dado las gracias debía de ser un carterista!
Con cerca de treinta años, Gisèle seguía siendo ingenua y conservaba su timidez infantil. La creían arrogante cuando sencillamente se encontraba en un estado de susto permanente. Rara vez sonreía, por miedo a mostrar sus dientes, que le parecían demasiado separados, y llevaba faldas por debajo de la pantorrilla con la esperanza de disimular la longitud de sus piernas. En su familia, una buena familia provinciana sólidamente anclada en el suelo de Tours, pero poco versada en psicología infantil, siempre había sido la segunda. De su hermana mayor su madre siempre decía: «Yvonne es la belleza personificada». La belleza personificada se casó después del instituto con un estudiante de Medicina que había llegado a ser una celebridad en reumatología. Tenían tres hijos perfectos, un gran apartamento en el centro de París, un chalé cerca de Combloux y una casa junto al mar cerca de Cassis. Y viajaban. Yvonne siempre estaba volviendo de Egipto, saliendo para Tokio o yendo a reunirse con Jacques en América, con el pelo tratado por Lazartigue, las maletas regaladas por Vuitton y todo por el estilo. Siempre parecía salir, perfumada, sonriente, de un joyero de lujo, y cuando le preguntaban a qué se dedicaba, respondía según los casos con su voz provocadora y melodiosa: «A lo menos posible», o bien: «¡Oh! Pinto en esmalte». Y era verdad. Creaba encantadoras escenas de colores tornasolados que encantaban a los niños: muñecas sentadas en el alféizar de una ventana, jardines tropicales con flores extravagantes, animales exóticos persiguiéndose alegremente. Su última serie era distinta. Islas.
«A Yvonne nunca le habrían robado el monedero en el metro», se dijo Gisèle, resignándose a salir de la fila y a hacer frente al horror de la situación. «Por la sencilla razón de que nunca lo lleva», añadió una voz interior que nunca se habría permitido escuchar antes de la escena de la víspera. Echó una ojeada al panel horario. Su tren salía en siete minutos. La transgresión no era su fuerte, pero en aquella ocasión no tenía opciones. Si no llegaba a tiempo, arriesgaba demasiado. El nombre de Selim se le impuso con tanta intensidad que la hizo tropezar. «Selim me diría que subiera al tren», pensó. Avanzó como una autómata hasta el andén 22, ignorando soberbiamente el naranja chillón de las máquinas canceladoras, y eligió un compartimento de no fumadores.
Había poca gente en el vagón y ocupó un asiento de pasillo para poder refugiarse en los servicios a la menor señal de una gorra de revisor. Empezó a relajarse. Se permitió cerrar los ojos. «Selim. Selim». El simple nombre bastaba para llevarla al borde de un llanto cuyas lágrimas ya ni siquiera podía verter.
—Disculpe.
Sin añadir más, precedido por los efluvios de una loción para el afeitado que identificó inmediatamente y la transportó dos años atrás —Eau Sauvage, recordaba el verde del frasco, recordaba...—, un hombre alto y delgado se sentó frente a ella, junto a la ventana, dejó en el asiento un libro cuyo título no pudo ver y desplegó un periódico. «Podría haberse sentado en otra parte», se dijo vagamente molesta, «hay más asientos. Va a ir a contramarcha». Se preguntó si debería levantarse, cambiar de compartimento... El tren echó a andar en el momento preciso en que ella esbozaba un movimiento. Se quedó donde estaba. Frente a ella, el pasajero, completamente absorto en la lectura de Le Monde, cruzó una pierna sobre la otra con un leve suspiro que podía interpretarse como una reacción a las malas noticias que estaba descubriendo.
Puesto que se hallaba en situación irregular, Gisèle no se atrevió a sacar el habitual montón de papeles de su bolso de viaje. Sin embargo, en un momento dado, tendría que releer sus conclusiones antes de entregárselas a su director de tesis, que sin duda estaría en la reunión de la Proust Association y una vez más le preguntaría cuándo habría terminado. Había terminado. Desde hacía más de un mes. Iba a tener que confesar la verdad sobre las últimas semanas. Y sobre Adeline Bertrand-Verdon. Le daban escalofríos. «Cobardica», murmuró la voz de burlona de Yvonne. «Cobardica», le había repetido mil veces observando sus tristes esfuerzos por aprender a nadar pese a su miedo crónico al agua... Frente a ella, el pasajero estaba absorto en la sección «Internacional» de su periódico. Gisèle abrió aleatoriamente la última edición de El tiempo recobrado y leyó: «Para mí era triste pensar que mi amor, que tan importante había sido para mí, estaría en mi libro, tan separado de un ser que diversos lectores lo aplicarían exactamente a lo que habían sentido por otros...».
—Billetes, por favor.
No lo había visto ni oído llegar por la puerta situada detrás de ella. Pero allí estaba, en uniforme, con la nariz roja y aire de pocos amigos. ¿Qué podía decir? Gisèle sintió que palidecía. Agarró mecánicamente su bolso. Pensó en adoptar un aire inocente, en mentir. Tuvo un breve respiro gracias al tiempo que su compañero de viaje tardó en sacar de su maletín un billete perfectamente válido y doblado impecablemente. Lo entregó con desenvoltura al revisor, que lo perforó sin siquiera comprobar la fecha de cancelación.
—¿Señora?
—Yo... no tengo billete —balbució patéticamente Gisèle ante la mirada hastiada del empleado ferroviario, que ya había oído toda clase de excusas.
—Le va a costar un suplemento —suspiró él mientras sacaba una libreta de su bolso.
—Es que... no tengo dinero. Llegaba tarde... Pensé que podría pagar... a la llegada.
El revisor vaciló. No parecía que la pasajera obrase de mala fe. Más bien hacía pensar en un animal acorralado.
—¡Sabe perfectamente que no se puede viajar sin billete! ¿No tiene chequera? Si no hay más remedio...
Pero no tenía chequera. Le respondió en un tono que la vergüenza volvía brusco:
—Me han robado la cartera... No me ha dado tiempo...
—¿Ha denunciado el robo?
—No, no me ha dado tiempo... —repitió.
El revisor puso los ojos en blanco.
—En tal caso, tendrá que bajarse en la próxima parada. Versalles. Dentro de nueve minutos. Y se lo explicará en la estación a mi superior.
—Pero es imposible. No lo entiende. Tengo que llegar sin falta... Tengo una reunión. El coloquio Proust. Para mi trabajo... —suplicó con la sensación de que las miradas curiosas de los demás pasajeros estaban todas clavadas en ella y de encontrarse en medio de un océano de desaprobación.
—Mi trabajo es descubrir a los infractores. Y usted...
—Permítame... —Su vecino se había puesto en pie, había abierto una cartera de cuero rojizo y sacado un billete de cien francos—. Yo también voy al coloquio. Permítame ayudarla. Ya me lo devolverá.
¿Fue porque no tenía otra opción o a causa del destello bondadoso que detectó en sus ojos grises? ¿A causa de la mirada que no era ni acusadora ni protectora, sino simplemente atenta? Aceptó con un breve «gracias». Tras haber refunfuñado contra las pasajeras que infringían el reglamento, el revisor le entregó un billete —con el suplemento correspondiente y una lección de civismo— y prosiguió su camino en busca de nuevas víctimas.
En contra de su costumbre, Gisèle miró fijamente a su salvador. Le recordaba a alguien. ¿Un periodista? ¿Un actor? Había visto esa cara en algún sitio. En la televisión. Un político. Se parecía un poco al nuevo vicepresidente de los Estados Unidos, con cierta rigidez, cierto aire infinitamente serio. Se sorprendió tendiéndole la mano y pronunciando con media sonrisa:
—Me llamo Gisèle Dambert. Trabajo con los manuscritos de Proust.
—Jean-Pierre Foucheroux —respondió él—. Voy solo por la mitad de Swann.
Observó el libro abierto sobre el asiento, calculó el grosor a ambos lados y adivinó:
—La velada Saint-Euverte. La primera versión...
Calló de golpe, temiendo que la clasificara en la categoría «literata».
—¿Es usted profesora? —preguntó pausadamente.
—Sí..., no, bueno, lo era... Estoy escribiendo una tesis. No tiene mucho interés...
Él comprendió intuitivamente que ella deseaba callar. No protestó. En su oficio, había aprendido a esperar a que la gente estuviera lista para hablar. Le devolvió la media sonrisa y retomó el libro abandonado tras confirmar con una breve mirada su primera impresión. A causa de sus ojos negros fijos al frente, del ángulo de apoyo de su cabeza contra el respaldo del asiento y del grabado que había encima, parecía la viva representación del Reposo de Manet. Inconsciente de esas asociaciones, ella le estuvo agradecida por concederle la libertad del silencio.
Reanudaría la conversación en un momento. Se sentía agotada por los trances de la noche anterior y por los que la esperaban. Los marrones, los grises y los negros del paisaje invernal de Île-de-France, fragmentados por la ventanilla del tren, le llegaban como una sucesión de diapositivas sin vida. En todo caso, era curioso que le hubiese preguntado si era profesora. Lo había sido, brevemente, en el pasado. En cierto modo, las cosas para ella se habían decidido solas. Ya de niña, ordenaba sus muñecas en fila y jugaba a ser maestra, mientras Yvonne se disfrazaba de hada, de princesa, de «señora». Y luego estuvieron los premios a la excelencia del instituto de Tours, que la condujeron de forma natural a los cursos propedéuticos, en Sèvres, al éxito en los exámenes de acceso y a la preparación de un doctorado. Era necesario demostrar a sus padres, a cualquier precio, que era tan inteligente como guapa era Yvonne. El aula se le había presentado como el único lugar donde llegaría a dar lo mejor de sí. Le bastaría, llegado el momento, con intercambiar el pupitre de alumna por la tarima de la profesora y asunto resuelto, creía. Hasta el día en que encontró un refugio más seguro: la sala de los Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Allí, por fin, todo había empezado. Y acabado.
—Swann va a morir, supongo —dijo de pronto Jean-Pierre Foucheroux.
—No por una mujer que ni siquiera es su tipo y no enseguida. Todavía le quedan cientos de páginas —lo tranquilizó ella. Ella, que había estado a punto de morir por un hombre que sí lo era.
Él reanudó su lectura, con conmovedora aplicación. Sabía leer. Mantenía el libro a la distancia adecuada y no se apresuraba. Volvía las páginas con delicadeza y sin el menor ruido, a intervalos regulares. ¡Hay tanta gente incapaz de tratar un libro de forma conveniente!
En la Biblioteca Nacional, cuando se deja atrás, en el primer piso, a los cerberos que guardan el acceso a la sala de los Manuscritos y se ha obtenido del empleado, cuando no está en huelga, enfermo o poco dispuesto a «comunicarse», el manuscrito deseado, era como aprender a leer de nuevo, ver el reverso del decorado, sumergirse en un mundo mágico de signos encantados donde la confusión entre una «s» y una «n» podía resultar fatal. En las hojas cubiertas por todas partes de tachaduras, cuya abundancia y complejidad la llenaban de alegría, allí donde los demás habían leído «rueda», Gisèle fue capaz de descifrar «luna»; sustituyó por los tejados de las torretas de «pimentero» el error de los «paramentos»; detectó que un «plenamente» había remplazado a un «realmente». Su ejemplar saturado de rectificaciones a lápiz negro atrajo una tarde la atención del lector que tenía al lado.
—¿Está reescribiendo a Proust? —susurró burlonamente.
Ella alzó la vista. Parecía un príncipe de Las mil y una noches disfrazado de hombre del siglo XX.
—Me llamo Selim. Selim Malik. Sin acritud —bromeó a media voz, tendiéndole una mano sin sortijas, de piel fina y uñas perfectamente cortadas—. ¿Vamos a tomar un té?
Aquel día averiguó que era psiquiatra en Sainte-Anne e investigaba sobre las representaciones literarias de la histeria. Que su padre era un diplomático libanés y su madre una actriz francesa que había tenido cierto éxito en obras de vanguardia. Que era vegetariano. Que prefería infinitamente Corelli a Vivaldi.
Fue mucho más tarde —demasiado tarde—, en su minúsculo apartamento de la calle Des Plantes, cuando le habló de Catherine y de sus dos hijos.
—Pronto llegaremos a Chartres, pero tenemos unos minutos antes del transbordo. ¿Le gustaría tomar algo? Parece tener frío.
La genuina consideración que la voz contenía no le impidió declinar. Como para compensarlo, añadió:
—He sido docente hasta hace dos años. Pero desde hace unos meses, soy secretaria de la presidenta de la Proust Association. La señora Bertrand-Verdon. La conocerá, sin duda. Ha organizado la reunión de esta tarde.
—La conozco de nombre y de... reputación —dijo él con cierta reserva.
No mentía. Le parecía estar oyendo a su hermana pequeña, en la carrera de letras, vociferando ante una revista femenina abierta frente a ella: «Otra entrevista sobre “Proust y yo” de Bertrand-Verdon. No puede ser. ¡Qué mujer más arribista! ¡Y qué pintas! ¡Parece una bruja de Walt Disney!».
Marylis era parcialmente responsable de la situación en la que se encontraba aquella mañana: frente a una joven triste, de rostro cerrado, que habría podido ser el pálido reflejo de Berthe Morisot, entre dos trenes, al borde de una aventura que iba a cambiar su vida. Marylis «pensaba en» una tesina sobre Proust y las escritoras del sur cuando él bromeó: «¿Eso no se ha hecho ya?», y ella le había respondido, con la crítica seguridad de sus veinte años: «¡Oh, sí, seguramente! Pero mal. La vieja escuela». Marylis, que se había roto el pie, el mes antes, durante un imprudente fin de semana de esquí (¡sin nieve!) y cuyas últimas palabras, al despertar de una dolorosa operación, habían sido:
«¡Mier... Perdón... No voy a poder ir a la reunión de la Proust Association». Y al ver a su hermano: «Pierre, mi Pierre, ¿no tienes que estar en París en noviembre? ¡Ah! ¡Ah! Ve tú por mí, entonces. Y me lo cuentas. Prométemelo».
Sabía perfectamente que, tendida en una cama de hospital, podía hacerle prometer cualquier cosa. Lo había prometido. Y ella había vuelto a sumirse en una somnolencia artificial pero aparentemente apacible. Cuando él salía de su habitación, ella había abierto suspicazmente el ojo y murmurado: «El 18 de noviembre. No lo olvides...».
Pensó de pronto que Marylis habría «adorado» conocer a Gisèle Dambert.
«Chartres, Chartres, parada de diez minutos. Correspondencia con...», tronó una voz casi incomprensible en un altavoz que solo funcionaba intermitentemente.
Jean-Pierre Foucheroux se apartó para dejar que Gisèle Dambert bajase primero y darle total libertad de acción. Por cortesía. ¿O acaso fuera para ocultarle unos instantes más la leve cojera que lo afligía? Desde el accidente.
—Hasta pronto, entonces. Por el dinero —le dijo ella mientras se alejaba sin esperar respuesta.
Él tuvo la inteligencia de no tomar su huida por una descortesía.
El Michelin asmático en el que se instaló tenía varios vagones. No volvió a verla hasta la llegada. Los pocos viajeros que se apearon del tren se apelotonaron en la verja de la salida. El tiempo era engañosamente templado. Entre las personas que esperaban tras la barrera blanca, había varias aldeanas y dos gendarmes uniformados que, al verlo acercarse, se cuadraron. El mayor dijo en tono oficial:
—¿Comisario Foucheroux?
—Sí —respondió él secamente, sin preguntarse cómo lo habían reconocido. Así era desde el accidente. «Comisario Bambán».
—El sargento Tournadre nos ha pedido que vengamos a..., eh..., recibirlo. Ha habido un..., eh..., accidente. Quiere que se ponga inmediatamente en contacto con él.
Simultáneamente, se dejó oír la voz triunfante de Émilienne:
—Señorita Dambert. ¡Ah! Ya le había dicho yo que iba a haber una desgracia. La presidenta ha muerto. La encontré yo. La han asesinado en el despacho de usted.
Jean-Pierre Foucheroux se dio la vuelta en el preciso momento en que, por la conmoción, Gisèle Dambert, tambaleante, se apoyaba en el muro gris de la estación, como para mantenerse en pie. En su rostro sin color leyó una mezcla fugaz de terror y resentimiento, pero ninguna sorpresa. Fue él quien se sorprendió por la expresión de animal acorralado que apareció en los grandes ojos azules fijos en él. Ojos azul real. ¡Gisèle Dambert tenía los ojos azules!
1 Sociedad Nacional de Ferrocarriles, equivalente en Francia a nuestra RENFE. (Todas las notas son de la traductora.)
2 Argot originario de las barriadas francesas que consiste fundamentalmente en invertir el orden de las sílabas de las palabras.
3 Red Exprés Regional, trenes de cercanías que también circulan por el centro de París.
III
Tras haberse repuesto de la conmoción del «macabro descubrimiento», como pudo leerse ya al día siguiente en la prensa local, Émilienne había sido incapaz de estarse quieta. Había prestado una declaración en toda regla en la gendarmería del pueblo, en el edificio adyacente al del ayuntamiento, con la mirada fija en el péndulo y suplicando que la dejasen ir a tiempo a la estación para «avisar». Nadie comprendía por qué le importaba tanto ir a «avisar», pero como no era testigo ni sospechosa el sargento Tournadre no la retuvo más.
Inmediatamente despachó a dos gendarmes para impedir que nadie entrase en el lugar del crimen y avisó por teléfono a sus superiores jerárquicos. De Chartres, le ordenaron imperativamente no moverse. No todos los días había un asesinato; por lo general se trataba de disputas domésticas, peleas de jóvenes que habían bebido demasiado, accidentes de coche, pocos casos de suicidio, pero nada serio desde que en julio pasado el hijo Favert hubiera matado a su esposa de un disparo de fusil, en una crisis de celos muy comprensible. Bernard Tournadre suspiró. No iban a dejarlo mucho tiempo al mando de las operaciones, seguro. Le iban a echar encima al SRPJ4, con su cohorte de especialistas que afluirían desde Versalles como la miseria sobre el pobre mundo. El fiscal ya debía de estar al tanto.
Por eso no se sorprendió lo más mínimo cuando la recepcionista le anunció que el director general de la Policía judicial estaba al teléfono y quería hablar con él. Se habían visto una vez durante una entrega de premios y desde entonces había reconocido muchas veces su cara en los periódicos o en la televisión, cuando hablaban de casos importantes. Una voz cordial, imperiosa y distinguida, se dejó oír:
—Hola... ¿Tournadre? Vauzelle. ¿Cómo está usted? Es muy delicado este caso. Sabrá sin duda que la señora Bertrand-Verdon era amiga de la esposa del ministro... Sí... Va a hacer falta mucho mucho tacto, querido amigo. Me comprende, ¿verdad? Además, con estos americanos, no queremos tener un incidente diplomático que pudiera implicar a Asuntos Exteriores. ¡Ya estamos hartos del GATT5, créame! A propósito, ¿dónde están los americanos? ¿En la posada del Molino Viejo? Muy bien, ¿puede cuidar de que sigan allí por el momento? Escuche, Tournadre, no es que quiera meterme en su terreno, pero figúrese que hay alguien de la casa que se dirige hacia ahí precisamente. Por casualidad. Sé que debía acudir a esa reunión sobre Proust porque cenamos juntos anoche. Se llama Foucheroux. Comisario jefe Jean-Pierre Foucheroux. Vaya por favor a esperarlo a la estación y pídale que me llame por la línea roja. Ya tiene el número. Cuento con usted...
El sargento primero Tournadre colgó el auricular, suspiró de nuevo y envió al sargento Duval y al cabo Plantard al encuentro del desdichado comisario principal, que no tenía la menor idea de la caja de Pandora que el destino le reservaba. Lo lamentaba por él. Foucheroux. El nombre le sonaba. Un protegido de Vauzelle, sin duda. Pero, en este caso, eso era una recomendación, porque el gran jefe tenía fama de ser —algo muy poco frecuente en los medios policiales, sobre todo a tan alto nivel— un hombre de integridad absoluta.
A las doce y cuarenta y dos, no fue lástima, sino respeto lo que inspiró Jean-Pierre Foucheroux nada más entrar en la gendarmería. Se presentó cortésmente, pidió disculpas por tener que usar el teléfono de inmediato y en privado, conforme a las órdenes transmitidas, y agradeció sinceramente al sargento Tournadre que le facilitase la tarea.
Diez minutos después, anunciaba con voz afable pero firme:
—Señores, estoy al mando de la investigación. Espero que no me reprochen que requiera su colaboración. Todos queremos resolver este caso lo mejor y lo antes posible. Si ustedes lo permiten, recurramos a las competencias y pongámonos inmediatamente en contacto con la Policía científica. ¿Quién es el médico forense? ¿De cuántos inspectores disponemos para los primeros interrogatorios?
—Está bien este comisario, para ser de París. Nada pretencioso. Eficaz —comentó cuando salía el sargento Duval a la atención de su sargento primero, que al punto replicó:
—¡Oh! No es de París. Tengo buen oído. Apuesto a que es de la región de Burdeos. Voy todos los años a por vino, reconozco el acento. De allí viene mi Pécharmant 75, tu preferido —añadió con un guiño cómplice.
Una vez solo con Bernard Tournadre, Jean-Pierre Foucheroux se tomó el tiempo de hacer que se sintiera completamente a gusto. Pronto descubrieron que tenían un amigo común, el oficial inspector Blazy, con puesto en el sur de Francia.
—Un as del rugby —admiró el sargento primero.
—En efecto. Tuve la desgracia de jugar una vez en el equipo contrario —respondió sonriendo el comisario Foucheroux—. Y, bromas aparte: no lo retendré mucho tiempo. Es hora de comer. Simplemente necesito hacerle algunas preguntas sobre la Proust Association antes de dirigirme allí.
—Desde luego. —Pensando en el gratin dauphinois que le había preparado su mujer, el sargento, cuya corpulencia delataba una clara inclinación por la buena mesa, se apresuró a añadir—: Aunque el alcalde podría decirle más que yo. Él se encarga de eso y de la oficina de turismo. No estamos en el mismo bando, François y yo...
Oliéndose una antigua rivalidad política, el comisario Foucheroux llevó la conversación a un terreno más neutro.
—¿Suelen tener este tiempo en noviembre?
—No, rara vez. Es lo que los americanos llaman el veranillo, si no he entendido mal. ¡Ah, los americanos! Están en la posada del Molino Viejo, ¿está usted al tanto?
—No, la verdad. Sé que la reunión debe celebrarse en la Casa de la Tía Léonie a las cinco. Según el programa, hay tres conferenciantes...
—Precisamente. Uno está en el Molino Viejo. Guillaume Verdaillan. Llegó anoche con el primer contingente. Una veintena. Los otros deben llegan de París en autocar. Catedráticos, principalmente, si no he entendido mal.
—¿Y la señora Bertrand-Verdon?