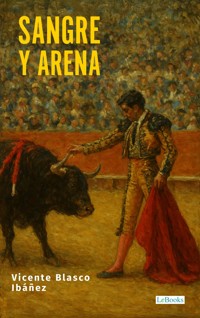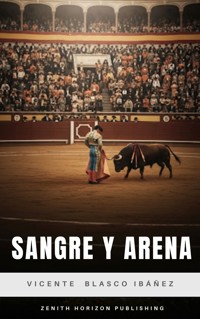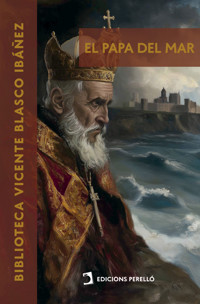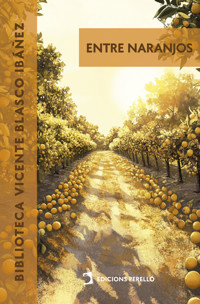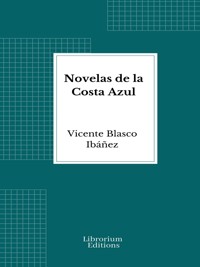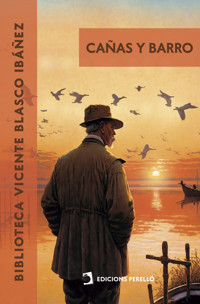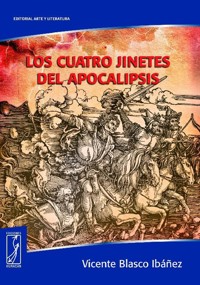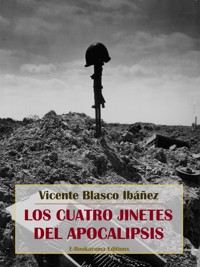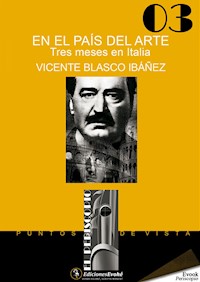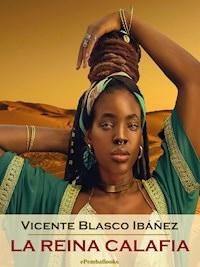0,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Escrita en 1919, al finalizar la contienda mundial, "Los enemigos de la mujer" cierra la trilogía que Blasco Ibáñez escribió sobre la guerra, iniciada con "Los cuatro jinetes del Apocalipsis", y seguida por "Mare Nostrum". Sin llegar a la intensidad ni el dramatismo bélico de las dos primeras entregas, la novela muestra una cruda descripción en la que el juego y el dinero son los únicos horizontes de una élite rentista herida de muerte por las revoluciones y la guerra.
Durante la última fase de la Gran Guerra una aristocracia amoral y decadente reunida en Monte-Carlo, trata de seguir viviendo aunque para ello deban ignorar los horrores de los campos de batalla y el sufrimiento de un mundo que se desmorona.
En ese marco, el príncipe ruso Miguel Fedor Lubimoff trata de recrear una pequeña corte de seguidores, en la cual no tengan cabida las mujeres. Pero el paso de los meses y las transformaciones sociales que se van operando lo llevarán a un estado que nunca pudo imaginar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Vicente Blasco Ibáñez
Los enemigos de la mujer
Tabla de contenidos
LOS ENEMIGOS DE LA MUJER
Al Lector
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
LOS ENEMIGOS DE LA MUJER
Al Lector
En 1918, casi al final de la guerra europea, caí repentinamente enfermo por exceso de trabajo.
Había realizado un esfuerzo enorme escribiendo para los periódicos de España y América numerosos artículos, un cuaderno todas las semanas de mi Historia de la Guerra y dos novelas, Los cuatro jinetes del Apocalipsis y Mare nostrum. Además hice muchas traducciones y otras labores literarias obscuras para la propaganda en favor de los Aliados.
Durante cuatro años trabajé doce horas diarias, sin ningún día de descanso. Hubo semanas extraordinarias en las que aún fué más larga mi jornada. Á esta tarea excesiva y abrumadora, que lentamente iba agotando mis fuerzas, había que añadir las privaciones é inquietudes de la vida anormal que llevábamos los habitantes de París: mala comida, escasez de carbón, alumbrado defectuoso, noches en vela por las señales de alarma y el bullicio de la gente al anunciarse un ataque aéreo de los «Gothas».
El frío de dos inviernos crudos, pasados casi sin calefacción, y el exceso de trabajo, acabaron con mi salud, y por consejo de los médicos me trasladé á la Costa Azul. No por tal cambio de ambiente dejé de trabajar. Como en París escaseaba el combustible, fuí en busca del calor del sol que nunca falta á orillas del Mediterráneo. Esto fué todo.
Me instalé en Niza, por unas semanas nada más. Como necesitaba seguir trabajando, me sentí atraído por la soledad bravía del Cap-Ferrat, península que avanza en el mar su lomo cubierto de pinos. Durante unos meses viví en el Gran Hotel del Cap Ferrat como en un convento abandonado. Muchos días fuí su único huésped, llevando una vida de familia con su director y sus escasos domésticos.
Acababa de escribir Mare nostrum, y la soledad de esta costa junto al frecuentado camino de Niza á Monte-Carlo parecía armonizarse con los recuerdos de mi novela reciente. Pero las noticias del gran choque europeo nos llegaban con enorme retraso, como si procediesen de un mundo lejanísimo. Además, las privaciones, generales en toda Francia, aún resultaban mayores y más penosas en este olvidado rincón.
Al fin me trasladé al Principado monegasco, que veía diariamente desde mis ventanas, avanzando su doble ciudad de Mónaco y Monte-Carlo sobre la llanura azul del mar. Como era país neutral, libre de los severos reglamentos impuestos por la guerra, las gentes afluían á él en busca de una existencia menos dura. Además, los administradores de su célebre Casino procuraban que los víveres, el carbón y la luz fuesen más abundantes que en las vecinas poblaciones francesas.
Apenas instalado en Monte-Carlo, vi con mis ojos de novelista un mundo anormal que vivía al margen de la guerra, queriendo ignorarla, para mantener tranquilo su egoísmo. Me admiró la tenacidad y la ceguera de los jugadores, que en días de alegría ó incertidumbre, cuando se disputaba sobre los campos de batalla el porvenir del mundo, sólo pensaban en sus combinaciones y «sistemas» favoritos, como si no existiese en la tierra nada más interesante.
Fuí estudiando de cerca esta sociedad extraordinaria, que luego se ha modificado exteriormente al volver los tiempos de paz, y así empezó mi composición de Los enemigos de la mujer.
Casi todos los personajes que aparecen en la presente novela tienen algo ó mucho de real. Fueron observados directamente y son reflejos, más ó menos fieles, de personas que aún viven ó murieron hace pocos años.
Esto no significa que el lector deba creerlos exactamente iguales á los tipos que me sirvieron de modelos, por haberlos copiado yo con una minuciosidad material. El novelista es un pintor y no un fotógrafo. Las más de las veces, con varios personajes observados en la realidad moldeamos uno solo. En otras ocasiones, un tipo complejo, estudiado directamente, lo descomponemos en varios, repartiendo sus diversas facultades entre numerosos hijos de nuestra imaginación.
Con arreglo á la conocida fórmula, copié la realidad «viéndola á través de mi temperamento», ó más claramente dicho, la interpreté como me pareció mejor, con arreglo á mis ideas y gustos.
Las desfiguraciones que impuse á la realidad no han impedido á ciertos habitantes de la Costa Azul reconocer el origen de mis personajes.
Muchos de los que frecuentan el Casino de Monte-Carlo señalan á un gran señor de origen ruso, y afirman que es el príncipe Lubimoff de Los enemigos de la mujer. En un cementerio que existe junto al camino de Monte-Carlo á La Turbie, muestran la tumba de la duquesa Alicia. Un gentlemanaviejado y cada vez más flaco, que juega y pierde en los primeros días de todos los meses, dice con desesperación á los que le escuchan, cuando ve desaparecer sobre el tapete sus últimas fichas:
—Yo soy el lord Lewis que aparece en ese libro sobre Monte-Carlo, escrito por «Ibanez», el novelista español.
V. B. I.
Capítulo 1
El príncipe repitió su afirmación:
—La gran sabiduría del hombre es no necesitar á la mujer.
Quiso seguir, pero no pudo. Temblaron levemente los amplios ventanales, cortados en su parte baja por el intenso azul del Mediterráneo. Entró en el comedor un estrépito amortiguado que parecía venir de la otra fachada del edificio, frente á los Alpes. Esta vibración, ensordecida por muros, cortinajes y alfombras, era discreta, lejana, como el funcionamiento de una máquina subterránea; pero un clamoreo humano, una explosión de gritos y silbidos dominaba el rodar del acero y los bufidos del vapor.
—¡Un tren de soldados!—exclamó don Marcos Toledo abandonando su asiento.
—Este coronel, siempre héroe, siempre entusiasta de las cosas de su profesión—dijo Atilio Castro con sonrisa burlona.
El llamado coronel se colocó casi de un salto, á pesar de sus años, junto á la ventana lateral más próxima. Alcanzaba á ver sobre el follaje del gran jardín en declive una pequeña sección del ferrocarril de la Cornisa sumiéndose en la boca ahumada de un túnel. Luego volvía á reaparecer al otro lado de la colina, entre las arboledas y los sonrosados palacetes del Cap-Martin. Los rieles ondulaban luminosamente bajo el sol como dos regueros de metal líquido. Aún no había llegado el tren á este lado, pero su estrépito creciente parecía animar el paisaje. Las ventanas de las casas de campo, las terrazas de las «villas», se punteaban de negro con la salida de las gentes que abandonaban la mesa del almuerzo. Banderas de diversos colores empezaron á ondear en edificios y tapias á ambos lados de la vía, desde media falda de la montaña hasta la ribera del mar.
Don Marcos corrió á la ventana opuesta. Aquí, el paisaje era urbano. Todo lo que alcanzaba la vista estaba bajo techo, sin otra concesión á las expansiones del suelo que los aislados mechones verdes de los jardines irguiéndose entra masas de tejas rojas. Era como un decorado de teatro, partido en varios términos: primero las «villas» sueltas rodeadas de árboles, con balaustres blancos y chorreando flores sus murallas; luego el núcleo de Monte-Carlo, sus hoteles enormes erizados de cúpulas y torrecillas, y en el fondo, esfumados por la distancia y el polvo dorado flotante en la atmósfera, el peñón de Mónaco y sus paseos, la enorme masa del Museo Oceanográfico, la catedral, de un blanco crudo y reciente, y las torres cuadradas y almenadas del palacio del Príncipe. La edificación subía desde la ribera marítima á la mitad de las montañas. Era un Estado sin campos, sin tierra libre, todo cubierto de casas de una frontera á otra.
Pero don Marcos llevaba muchos años de familiaridad con esta vista, y buscó inmediatamente lo que había en ella de extraordinario. Un tren enorme, interminable, avanzaba lentamente por la costa. Contó en voz alta más de cuarenta vagones, sin poder llegar al término del convoy, oculto aún por una revuelta.
—Debe ser un batallón… todo un batallón en pie de guerra. Más de mil soldados—dijo con autoridad, satisfecho de mostrar su buen ojo profesional ante los compañeros de mesa, que no le oían.
El tren estaba repleto de hombres, pequeñas figuras de un gris amarillento que llenaban las ventanas de los vagones y ocupaban las portezuelas y los estribos, con las piernas colgando sobre la vía. Otros se agolpaban en los furgones de ganado ó se mantenían de pie sobre las plataformas descubiertas, entre los carros militares y las ametralladoras enfundadas. Muchos se habían subido á los techos de los vagones, y saludaban abiertos de brazos y piernas como una X. Casi todos se habían puesto en cuerpo de camisa, con las mangas dobladas sobre los brazos, lo mismo que los marineros cuando se preparan para una maniobra.
—¡Son ingleses!—exclamó don Marcos—. ¡Ingleses que van á Italia!
Esta indicación fué mal acogida por el príncipe, que le tuteaba á pesar de la diferencia de edad.
—No seas tonto, coronel. Cualquiera los conoce. Son los únicos que silban.
Asintieron los otros tres sentados á la mesa. Todos los días pasaban trenes militares, y desde lejos se podía adivinar la nacionalidad de los hombres que los ocupaban.
—Los franceses—dijo Castro—pasan callados. Llevan tres años y pico de lucha en su propio suelo. Son silenciosos y sombríos, como el deber monótono é interminable. Los italianos que vienen al frente francés cantan y adornan sus trenes con ramajes y flores. Los ingleses gritan como un colegio en libertad, y silban, silban para expresar su entusiasmo. Son los muchachos de esta guerra; van á la muerte con un entusiasmo pueril.
Se aproximó la silba, con una estridencia de aquelarre. Fué pasando entre la montaña y los jardines de Villa-Sirena; luego se alejó por el lado opuesto, con dirección á Italia, disminuyendo paulatinamente al ser tragada por el túnel. Toledo, que era el único que presenciaba el paso del tren, vió cómo se animaban casas, jardines y pequeñas huertas á los dos lados de la vía. Braceaban las gentes agitando pañuelos y banderas para contestar á los silbidos de los ingleses. Hasta en la orilla mediterránea, los pescadores, puestos de pie en los bancos de sus botes, tremolaban las gorras mirando al lejano tren. El inquieto oído de don Marcos adivinó un leve correteo en el piso superior. La servidumbre abría sin duda las ventanas para unirse con un entusiasmo silencioso á esta despedida.
Cuando sólo quedaban visibles unos pocos vagones en la boca del túnel, el coronel volvió á ocupar su asiento en la mesa.
—¡Mas carne al matadero!—dijo Atilio Castro mirando al príncipe—. Pasó el escándalo. Continúa, Miguel.
Dos criados jóvenes, dos muchachos italianos, imberbes y de ademanes torpes, vestidos con unos fracs que les venían algo grandes, sirvieron los postres del almuerzo, bajo la mirada autoritaria de Toledo.
Este examinaba igualmente la mesa y los tres convidados, como si temiera notar de pronto un olvido, algo que demostrase la improvisación del almuerzo. Era el primero que se daba en Villa-Sirena después de dos años.
La víspera había llegado de París el dueño de la casa, el príncipe Miguel Fedor Lubimoff, que ocupaba ahora la cabecera de la mesa.
Era un hombre todavía joven, con el cuidado vigor que proporciona una vida de ejercicios físicos: alto, membrudo y esbelto, la tez morena, grandes ojos grises y el rostro largo, completamente afeitado. Las canas esparcidas en sus sienes—que aún parecían más numerosas al contrastar con el negro azulado de su cabeza—, unas cuantas arrugas precoces en las comisuras de sus ojos y dos surcos profundos que se abrían desde las alillas de su nariz, demasiado ancha, hasta tocar los extremos de su boca, parecían denunciar el primer cansancio de un organismo poderoso que ha vivido con demasiada intensidad, por considerar sus fuerzas sin límites.
El coronel le llamaba «Alteza», como si fuese de una familia reinante y no un simple príncipe ruso. Pero esto era cuando había alguien presente, por una costumbre adquirida en tiempos de la difunta princesa Lubimoff, y para sostener el prestigio del hijo, al que conocía desde niño. En la intimidad, cuando estaban solos, prefería llamarle «marqués», marqués de Villablanca, sin que el príncipe consiguiera torcer con sus burlas este orden establecido por don Marcos en las categorías de su respeto. El principado ruso era para los demás, para las gentes que se deslumbran con la amplitud de los títulos, sin saber apreciar su mérito y su origen; él prefería, como algo más noble, el marquesado español, á pesar de que todos lo ignoraban en España, por carecer de consagración oficial.
A los tres convidados del príncipe Miguel los conocía Toledo.
Atilio Castro era un compatriota, un español que había pasado la mayor parte de su existencia fuera de su país. Trataba al príncipe con gran confianza y hasta le tuteaba, á causa de un parentesco lejano. El coronel tenía una vaga idea de que había sido cónsul en alguna parte, pero por breve tiempo. Continuamente le hacía objeto de sus burlas, que él tardaba en descubrir. Pero no sentía rencor por ellas, viendo que «Su Alteza» las celebraba mucho.
—¡Hermoso corazón!—decía al hablar de Castro—. Ha llevado una vida poco ejemplar, es un terrible jugador… pero un caballero, ¡lo que se llama un caballero!
Miguel Fedor definía de otro modo á su pariente:
—Tiene todos los vicios y ningún defecto.
Don Marcos nunca pudo entender esto, pero lo aceptó como un nuevo motivo para apreciar á Castro.
Sólo contaba el príncipe dos ó tres años más que él, y sin embargo parecían separados por una diferencia de edad mucho mayor. Castro iba más allá de los treinta y cinco años, y algunos le suponían veintitrés. Su rostro, de ingenua expresión, algo aniñado, sólo adquiría cierta respetabilidad viril gracias á un bigote rubio obscuro, recortado como un cepillo de dientes. Este exiguo bigote y la raya correcta que partía sus cabellos en dos masas idénticas y lustrosas eran los detalles más visibles de su fisonomía en momentos de tranquilidad. Si se alteraba su humor—lo que ocurría muy de tarde en tarde—, el brillo de sus ojos, la contracción de su boca, las arrugas precoces de sus sienes, le daban un aspecto inquietante, y diez años más caían sobre él de golpe.
—Malo para enemigo—afirmaba el coronel—. Es hombre que no conviene tenor enfrente.
Y no por miedo, sino por espontánea admiración, celebraba sus talentos. Hacía versos, pintaba acuarelas, improvisaba romanzas en el piano, daba consejos sobre muebles y trajes, conocía las antigüedades. Don Marcos no encontraba límites á su inteligencia.
—Lo sabe todo—decía—. ¡Si pudiera fijarse en una sola cosa!… ¡Si quisiera trabajar!
Vestido siempre con elegancia, viviendo en hoteles caros y sin ninguna renta conocida, el coronel sospechaba una serie de empréstitos amistosos hechos al príncipe. Pero éste había permanecido ausente de Monte-Carlo casi desde el principio de la guerra, y don Marcos encontraba á Castro todos los inviernos instalado en el Hotel de París, apuntando en el Casino, tratándose con gentes ricas. Unas cuantas veces, al verse junto á la ruleta, le había pedido prestados «diez luises», necesidad imperiosa de jugador que acaba de quedar limpio y ansía desquitarse; pero, con más ó menos retraso, se los había devuelto siempre. Su vida tenía un fondo misterioso, según don Marcos.
Los otros dos convidados le parecían de una existencia menos complicada. El más antiguo en la casa era un joven moreno, casi cobrizo, pequeño de cuerpo, con luengas y lacias melenas. Teófilo Spadoni, famoso pianista, hijo de italianos—esto era indiscutible—, pero nacido, según él, unas veces en el Cairo, otras en Atenas ó en Constantinopla, en todas las ciudades adonde había emigrado su padre, pobre sastre napolitano. Tales vaguedades y distracciones no resultaban extraordinarias en este ejecutante prodigioso, que así que se levantaba del piano era una especie de sonámbulo, incapaz de adaptarse regularmente á ninguna función de la vida. Luego de dar conciertos en las grandes capitales de Europa y América del Sur, se había quedado en Monte-Carlo, con una inmovilidad que él atribuía á la guerra y don Marcos achacaba á su afición al juego. El príncipe le conocía por haberle llevado á bordo de su gran yate Gaviota II, en un viaje alrededor de la tierra, formando parte de su orquesta.
Al lado del dueño estaba el último convidado, el más reciente en la casa, un joven pálido, larguirucho y miope, que miraba á todos lados con timidez, conteniendo sus movimientos. Era un profesor español, un doctor en ciencias, Carlos Novoa, pensionado por el gobierno de su país para hacer estudios de la fauna marítima en el Museo Oceanográfico. El coronel, que vivía muchos años en Monte-Carlo sin tropezarse con otros compatriotas que los que encontraba alrededor de las mesas de ruleta, había sentido un orgullo patriótico al conocer á este profesor, dos meses antes.
—¡Un sabio!… ¡un famoso sabio!—exclamaba al hablar de su nuevo amigo—. Para que digan luego que todos los españoles somos brutos…
No podía explicar qué sabiduría era la de su compatriota. Es más: desde sus primeras conversaciones había adivinado que el profesor era de ideas opuestas á las suyas. «Un descreído de los que no tienen más Dios que la materia», se dijo. Pero añadió á guisa de consuelo: «Todos estos sabios son así: liberales é impíos. ¡Qué hacerle!… » En cuanto á su fama, la tenía por indiscutible. Sólo así podía comprender que lo hubiesen enviado á aquel Museo de Mónaco, enorme y blanco como una catedral, cuyas salas había visitado una sola vez, con un respeto que le impedía volver.
Cuando el profesor iba de tarde en tarde á Monte-Carlo, encontrándose en el Casino con don Marcos, éste lo presentaba á sus amigos como una celebridad nacional. Así había conocido á Castro y á Spadoni, los cuales se limitaron á preguntarle si ganaba mucho en el juego.
Al anunciar el príncipe su llegada, Toledo obligó á su ilustre compatriota á acompañarle á la estación, para presentarlo sin perder tiempo.
—Una gloria de nuestro país… ¡Su Alteza, que ama tanto las cosas de España!
Miguel Fedor había pasado en los mares una parte considerable de su vida, y simpatizó con este joven modesto al conocer la especialidad de sus estudios.
Hablaron largamente de oceanografía, y el día anterior, el príncipe Miguel, que estaba habituado á tener una gran mesa por la que desfilaban los comensales más diversos, dijo á su «chambelán»:
—Muy simpático tu sabio. Invítalo á almorzar.
Los convidados hablaban todos el español. Spadoni podía seguir la conversación con lo que había aprendido en Buenos Aires, Santiago de Chile y otras capitales de la América del Sur cuando seguía dando «recitales» de piano á un empresario que al fin se cansó de explotarle y de luchar con su inconsciencia.
Al empezar el almuerzo, había notado el coronel en el rostro de su príncipe la preocupación de una idea fija. Hablaba preferentemente con el profesor Novoa, asombrándose de la exigua retribución que le valían sus estudios. Castro y Spadoni sólo atendían á los platos. Ya no eran obra de un cocinero famoso al que daba el príncipe Miguel el sueldo de un presidente de Consejo de ministros. El «maestro» había sido movilizado por la guerra, y á la sazón hacía la cocina de un general en el frente francés. Toledo había sabido descubrir después á una cincuentona, menos variada en sus combinaciones que el artista arrebatado por la guerra, pero más «clásica», más sólida y substanciosa, y los dos comían con ese regodeamiento de los eternos abonados á restoranes y hoteles cuando se ven ante una mesa sin economía y engaños.
Cerca de los postres, la conversación, que era ya general, recayó sobre las mujeres, como ocurre en toda comida de hombres solos. Toledo tuvo la sospecha de que el príncipe había empujado dulcemente á sus comensales á hablar de esto. De pronto, Miguel resumió su opinión diciendo por dos veces:
—La gran sabiduría del hombre es no necesitar á la mujer.
Y á continuación había pasado el tren de soldados ingleses como una nube de gritos y silbidos.
Atilio Castro dejó que se perdiese en el túnel el último vagón, y dijo con una sonrisa algo irónica:
—Esos silbidos parecen un comentario á tu hermosa frase; pero no hagas caso de opiniones groseras. Lo que has dicho me interesa. ¡Tú abominando de las mujeres, que las has tenido á miles!… Continúa, Miguel.
Pero el príncipe torció el curso de la conversación. Habló de sus impresiones al llegar á Villa-Sirena después de una larga ausencia. De la vida anterior á la guerra sólo quedaban el edificio y los jardines. Toda la servidumbre masculina estaba movilizada: unos en el ejército francés, otros en el italiano. Al día siguiente de su llegada, maquinalmente había pedido el automóvil para ir á Monte-Carlo. No le faltaban vehículos. Tres de las mejores marcas estaban como olvidados en su garage. Pero los mecánicos también hacían la guerra, y además no había esencia y era necesario un permiso para correr por los caminos… Total: que había tenido que esperar el tranvía de Mentón ante la verja de su jardín. Una novedad para él, un medio de locomoción interesante. Creyó caer en un mundo olvidado al verse entre los pasajeros populares. Le molestaba la curiosidad general. Todos se repetían en voz baja su nombre; hasta el conductor mostró cierta emoción al ver en su coche al propietario de Villa-Sirena.
—Y lo peor de todo, queridos amigos, es que estoy arruinado.
Spadoni abrió desmesuradamente sus ojos negros, como si oyese algo inaudito y absurdo. Castro sonrió con incredulidad.
—¿Arruinado tú?… Me contentaría con la décima parte de tus escombros.
El príncipe asintió. Era como esos enormes trasatlánticos que, al naufragar, hacen la fortuna con sus despojos de todo un pueblo de miserables instalado en la orilla. Pero esta relatividad de la suerte no evitaba que su ruina fuese cierta.
—Por lo que diré después, necesito no ocultar mi situación. Hace unas semanas he vendido en París el palacio que construyó mi madre. Me lo ha comprado un «nuevo rico». Yo, con la guerra, voy á ser un «nuevo pobre». Tú sabes, Atilio, lo que me pasa desde que empezó esta pelea de naciones. A los primeros cañonazos me enviaron de Rusia la octava parte de las rentas que tenía en tiempos de paz: luego, mucho menos. La revolución todavía recortó de un modo alarmante mis ingresos. Ahora, con el compañero Lenine y la bandera roja, no llega nada, absolutamente nada. No conozco siquiera la suerte de mis casas, de mis campos, de las minas… Nada sé tampoco de los que administraban allá mi fortuna. Sin duda los han asesinado…
El coronel levantó los ojos al techo: «¡La revolución!… ¡La falta de un amo!»
—Un rico como tú—dijo Castro—siempre tiene reservas en los Bancos, siempre encuentra quien le preste hasta que lleguen tiempos mejores.
—Tal vez; pero eso para mí casi representa la miseria. Mi administrador me ha dicho, al salir de París, que debo limitar mis gastos, vivir con arreglo á mis ingresos actuales. ¿Cuánto tengo?… No lo sé. El mismo tampoco lo sabe. Está haciendo un balance de mi situación, cobrando á unos, pagando á otros, pues, según parece, yo tenía muchas deudas. A los millonarios nadie les exige con premura el pago de lo que deben… En fin, tendré que vivir como un príncipe arruinado, con trescientos mil francos al año; tal vez más… tal vez menos. No sé.
Castro y Spadoni hicieron un gesto nostálgico al oir dicha suma. Novoa miró con respeto á este hombre que se llamaba su amigo y se creía en la miseria con trescientos mil francos anuales.
—Mi administrador—continuó el príncipe—me habló de vender Villa-Sirena lo mismo que el palacio de París. Parece que el «nuevo rico» quiere quedarse con todo lo mío. ¡Liquidación completa!… Pero yo me he opuesto. Este rincón es mío; lo he formado yo. Además, la vida resulta imposible en el mundo, la guerra lo amarga todo. La existencia en París es triste. No hay gente, no hay luz: los «Gothas» tienen inquietas y nerviosas á las personas de nuestro mundo y las hacen emigrar… Y he pensado instalarme aquí hasta que termine la demencia europea.
—Va para largo—dijo Castro.
—Así lo creo. Este es un rincón agradable, un refugio dulce, que aún hace más grato la egoísta consideración de que á estas horas sufren toda clase de penalidades millones de hombres y mueren unos cuantos miles por día… Pero de todos modos, no es lo mismo que antes. Hasta el Mediterráneo resulta otro. Apenas se oculta el sol, mi buen coronel tiene que enmascarar con negros cortinajes las ventanas y puertas que dan al mar, para que los submarinos alemanes no se guíen por nuestras luces… ¡Ay! ¿Dónde están los hermosos días de la paz? ¡Las fiestas que hemos dado aquí! ¡Las veladas en el Gaviota II cuando estaba anclado en el puerto de Mónaco!…
Castro quedó con los ojos vagos, como si soñase despierto. Vió en su imaginación los jardines de Villa-Sirena dulcemente iluminados, envueltos en un halo lácteo que se desplomaba sobre las invisibles olas lo mismo que un reflejo lunar. Los ventanales estaban rojos, esparciendo en la cálida lobreguez de la noche risas, gritos, suspiros de violines, romanzas amorosas que denunciaban un cuello femenil, blanco y voluptuoso, hinchado por el deseo y por la música. Las gotas de luz perdidas en el infinito cambiaban sus parpadeos con las estrellas eléctricas medio ocultas en los negros follajes. Parejas enlazadas y de paso lento desaparecían en las penumbras del jardín. Todas habían pasado por allí: artistas célebres de París, de Londres ó de Viena; hermosas snobs de los dos hemisferios; señoras del gran mundo, sonrientes como esclavas ante el potentado que podía saldar sus deudas con una firma. ¡Ah, las noches pompeyanas de Villa-Sirena!…
Spadoni veía el Gaviota II, palacio á hélice, que, cuando anclaba en el gracioso puerto de La Condamine, parecía llenarlo por entero, empequeñeciendo el yate del príncipe de Mónaco y los de los millonarios americanos; alcázar de Las mil y una noches rematado por dos chimeneas, que paseaba por todos los mares del planeta sus gabinetes con fuentes y estatuas, su biblioteca enorme, su salón de fiestas con un estrado-escenario en el que cincuenta músicos, muchos de ellos célebres, daban conciertos para un solo oyente visible, el príncipe Miguel, medio tendido en un diván, mientras la brisa de los trópicos entraba por las altas ventanas, acariciando las cabezas de los oficiales y altos empleados del buque que se agolpaban en sus alféizares. El pianista veía los puertos solitarios de los países históricos y muertos, con sus rondas de gaviotas sobre la tranquila copa azul; las bahías gigantescas llenas de humo y actividad de la América del Norte; las riberas antillanas, con sus bosques de cocoteros, negros sobre un cielo enrojecido por el ocaso; las islas del Pacífico, de duro coral, formando un anillo en torno de un lago interior… ¡Y aquel mago omnipotente confesaba la pérdida de sus riquezas!…
El príncipe, como si adivinase sus pensamientos, añadió:
—Todo eso ha terminado: no sé si por muchos años ó para siempre… Y aunque vuelvan á ser las cosas algún día como fueron antes de la guerra, ¡cuánto tendremos que esperar!… Tal vez muera yo antes… Por eso voy á hacer una proposición.
Se detuvo un momento, apreciando la curiosidad en los ojos de sus oyentes.
Luego preguntó á Atilio:
—¿Estás contento de tu vida actual?…
A pesar de su tranquilidad sonriente y burlona, Castro hizo un movimiento de sorpresa, como si le escandalizase esta pregunta. Su vida era insufrible. La guerra había trastornado sus costumbres y placeres, esparciendo á todos los vientos sus amistades. Ignoraba la suerte de cientos de personas de diversa nacionalidad que llenaban su existencia años antes y sin las cuales hubiera creído imposible vivir.
—Además, tengo menos dinero que nunca. Permanezco en Monte-Carlo porque aquí juego; y aunque siempre acabo por perder (como pierden todos), algo me queda entre las uñas que me ayuda á vivir… Pero ¡qué existencia!
Miró á Novoa como si le inspirase recelo su reciente amistad, pero luego hizo un gesto de resolución.
—Debo hablar con entera confianza. El profesor nos decía hace poco lo que gana: unas quinientas pesetas al mes; menos que cualquier empleado del Casino. Yo voy á ser franco igualmente. Vivo en el Hotel de París: Atilio Castro no puede estar alojado en otra parte: debe conservar sus amistades. Pero paso grandes apuros muchas semanas para pagar mi cuarto, y como en malos restoranes, en bodegones italianos, cuando no me convidan. La cama me cuesta tres ó cuatro veces más que la mesa. Las tardes malas, en que pierdo hasta la última ficha, me contento con un emparedado de jamón á crédito en el bar del Casino. Yo soy de la escuela de un jugador de Madrid al que llamábamos «el maestro», y que nos decía: «Jóvenes, el dinero se ha hecho para jugar: y lo que quede, para comer.»
—Y sin embargo, tú amas la buena mesa—dijo el príncipe.
Las lamentaciones de Castro tomaron una gravedad cómica. Con la guerra se habían olvidado las buenas costumbres. Nadie tenía casa; todos vivían en el hotel, y las escaseces del momento servían de pretexto para que los dueños de los «Palaces» lujosos diesen comidas de figón, escasas y malas. Un convite sólo servía para engañar el hambre.
—Hace muchos meses, tal vez años, que no he comido como hoy, y eso que me he sentado á las mesas de todos los grandes hoteles de la Costa Azul. Ya no creía que existiesen en el mundo pollos como los que nos han servido. Los consideraba pájaros de ensueño, aves mitológicas.
El coronel sonrió, inclinando la cabeza como si recibiese un elogio.
—¿Y tú, Spadoni—siguió preguntando el príncipe—, vives bien?
—Alteza… yo… yo… —dijo el músico balbuceando ante la repentina pregunta.
Castro intervino para sacarle adelante.
—El amigo Spadoni, como pianista, encuentra siempre mesa franca en las «villas» de unas cuantas señoras valetudinarias y melómanas que habitan en Cap-Martin. Le convidan también con frecuencia unos ingleses de Niza. Tampoco tiene que preocuparse de pagar hotel. Dispone de toda una «villa», grande, elegante, bien amueblada, que le dan como sepulturero.
Novoa hizo un movimiento de asombro al oir esto.
—Así es—continuó Atilio—. Disfruta de una casa magnífica, á cambio de guardar una tumba.
—¡Oh, señor profesor!… No le haga caso—gimió el músico con una expresión de víctima.
—Pero á todas estas ventajas—siguió diciendo Castro—une un terrible inconveniente: es más jugador que yo. En el Casino tiene un mote: «el señor del 5». No juega otro número. Todo lo que pilla lo pone al 5, y lo pierde. Yo soy «el señor del 17», y me va tan mal como á él… Además, tiene á sus amigos los ingleses. ¡Unos tipos! Todos los días vienen de Niza en un landó de dos caballos, y como si no tuviesen bastante con el juego del Casino, se colocan una tabla forrada de verde sobre las rodillas y sacan la baraja. ¡Jugar al poker ante el paisaje de la Cornisa, que las gentes vienen á ver de todas las partes del mundo!… Y nuestro artista, cuando hace el cuarto con los dos ingleses y una vieja miss, pierde ante el Mediterráneo, dorado por la puesta de sol, todo lo que le ha producido algún concierto en Cannes ó en Monte-Carlo.
Spadoni intentó hablar, pero se contuvo viendo que el príncipe se dirigía á Novoa.
—A usted no le pregunto: conozco su situación. Vive en el viejo Mónaco, en la casa de un empleado del Museo, y su alojamiento no debe ser gran cosa. Además, como decía Atilio, gana usted mucho menos que un croupier del Casino.
Y mirando á sus convidados, añadió:
—Lo que yo quiero proponerles es que vivan conmigo. La invitación resulta egoísta, no lo oculto. Pienso permanecer aquí hasta que se restablezca la tranquilidad de Europa y la vida vuelva á ser agradable. Sólo con mi coronel, acabaríamos por odiarnos los dos. Ustedes me acompañarán en mi agujero.
Quedaron los tres estupefactos por la inesperada proposición. Novoa fué el primero en recobrar la palabra.
—Príncipe, usted apenas me conoce. Nos vimos por primera vez hace tres días… No sé si debo…
Le interrumpió el príncipe con voz algo seca y un ademán imperioso de hombre acostumbrado á no admitir objeciones.
—Nos conocemos hace muchos años; nos conocemos toda la vida.
Luego añadió con un tono halagador:
—No es gran cosa lo que ofrezco. La servidumbre resulta escasa. No hay más criados que mi viejo ayuda de cámara y esos dos monigotes italianos que ha podido reclutar el coronel. Todo el resto del servicio lo hacen mujeres… Pero aun así, nuestra vida será agradable. Nos aislaremos del mundo, que está loco; no hablaremos de la guerra. Llevaremos una existencia plácida y cómoda, como en aquellas abadías que durante la Edad Media fueron frescos oasis de tranquilidad y de estudio en medio de violencias y matanzas. Comeremos bien; el coronel me responde de ello. La biblioteca del yate está aquí: al vender el buque ordené á don Marcos que la instalase en el último piso. El amigo Novoa va á encontrar libros que tal vez no conoce. Cada uno hará lo que quiera; monjes libres, sin otra obligación que la de acudir á la hora de refectorio. Y si «el señor del 5» ó «el señor del 17» quieren dar una vuelta por el Casino, podrán hacerlo, y alguien se encargará de llenarles los bolsillos. Hay que dar algo al vicio, ¡qué diablo! Sin los vicios, la vida no valdría la pena de ser vivida.
Un silencio de aprobación acogió estas palabras del dueño de Villa-Sirena.
—Lo único que exijo—continuó el príncipe después de una larga pausa—es que vivamos solos, entre hombres. ¡Nada de mujeres! La mujer debe quedar excluída de nuestra existencia en común.
El pianista abrió los ojos con asombro; Castro se removió en su asiento; Novoa se quitó los lentes con un gesto maquinal de sorpresa, volviendo en seguida á montarlos en su nariz.
Hubo otro silencio.
—Eso que propones—dijo al fin Atilio sonriendo—me recuerda una comedia de Shakespeare. ¡Nada de mujeres! Y el protagonista acaba por casarse.
—La conozco—contestó el príncipe—; pero no acostumbro á ajustar mi vida á las comedias, ni creo en sus enseñanzas. Puedo asegurarte que no me casaré, aunque con ello desmienta á Shakespeare y al rey francés de cuya crónica sacó el argumento de su obra.
—Pero lo que pretendes es absurdo—prosiguió Castro—. Yo no sé lo que pensarán los demás, ¡pero impedirme á mí que… !
Y con el gesto completó su protesta.
Después, al ver que el príncipe había quedado pensativo, añadió:
—¡Cómo se conoce que estás harto!… Has conseguido en tu vida cuanto deseaste, y ahora quieres imponernos…
El príncipe, como si no le hubiese escuchado durante su ensimismamiento, le interrumpió:
—Ya que no puedes vivir sin eso… ¡sea! No tengo empeño en martirizarte. Continúa siendo esclavo de una necesidad que es obra más de la imaginación que del deseo. Ahora que conozco verdaderamente la vida, me asombro de que los hombres hagan tantas necedades por el descubrimiento y posesión de treinta centímetros de piel oculta. Puedes satisfacer tu fantasía cuando gustes… pero ¡nada de mujeres!
Los tres oyentes se miraron con asombro, y hasta el coronel, que se mantenía impasible siempre que hablaba su señor, mostró en sus ojos cierta sorpresa. ¿Qué quería decir el príncipe?…
—Tú no ignoras, Atilio, lo que es una mujer. En la mayor parte de los pueblos de la tierra sólo existen hembras: jóvenes y viejas, pero no hay mujeres. La mujer, la verdadera mujer, es un producto artificial de las civilizaciones maduras, algo como las flores de invernadero, de una belleza complicada y perversa. Sólo en las grandes ciudades que llegan á ser decadentes, porque no pueden ir más allá, se encuentra á la mujer. No siendo madre, como lo son las pobres hembras, da todo su tiempo al amor, prolonga maravillosamente su juventud y piensa en inspirar pasiones á la edad en que las otras viven como abuelas. ¡A esa es á la que yo temo! Si entra aquí, se acabó nuestra sociedad, nuestra vida tranquila y dulce.
Se levantó de la mesa el príncipe, y todos hicieron lo mismo. El almuerzo había terminado y pasaron al hall inmediato, donde estaba servido el café. Miró el coronel en torno con inquietud, examinando las cajas de habanos, la enorme licorera con sus frascos de diversos colores puestos en fila.
Mientras cortaba la punta de un cigarro, Lubimoff continuó, dirigiéndose siempre á Castro:
—Cuando desees… eso, te bastará con elegir en los alrededores del Casino. Cien francos ó doscientos; y luego, ¡adiós!… ¡Pero las otras! ¡Las mujeres! Esas penetran en nuestra existencia, acaban por dominarnos, quieren que nuestra vida se moldee en la suya. Su amor por nosotros no es en el fondo mas que una vanidad igual á la del conquistador que ama la tierra que ha hecho suya con violencia. Todas ellas han leído (casi siempre á tontas y á locas, pero han leído), y las tales lecturas dejan en su voluntad un residuo de deseos indefinidos, de caprichos absurdos, que sirven para esclavizarnos á nosotros, que también nos movemos á impulsos de viejas lecturas… Las conozco. He encontrado demasiadas en mi vida. Si entran aquí mujeres de nuestro mundo, se acabó la paz. Me buscarán á mí por curiosidad y por codicia, pensando en mi historia y mi fortuna; os perturbarán entablando rivalidades entre vosotros; será imposible la vida que yo deseo… Además, somos pobres.
Atilio protestó sonriendo: «¡Oh! ¡pobres!»
—Pobres para hacer las locuras de antes—continuó el príncipe—; y para el amor se necesita dinero. Eso del amor desinteresado es una invención de las pobres gentes, que se consuelan con embustes. La moneda brilla en el fondo de todo amor. Al principio no se piensa en tal cosa: el deseo nos ciega; sólo vemos lo inmediato, la dominación de la persona dulcemente adversaria. Pero en todo amor que se prolonga, se acaba por dar dinero ó por tomarlo.
—¡Tomar dinero de una mujer!… ¡Nunca!—dijo Castro, perdiendo su sonrisa irónica.
—Acabarás por tomarlo si andas entre mujeres, siendo pobre. Las de nuestra época no tienen otra preocupación que el dinero. Cuando su amante es un hombre rico, se lo piden aunque posean una gran fortuna. Creerían valer menos si no lo hiciesen. Y si les gusta un pobre, le fuerzan á que reciba sus dádivas. Lo dominan mejor envileciéndolo: sienten con ello la satisfacción egoísta del que hace una limosna. La mujer, eterna mendiga del hombre, experimenta el mayor de los orgullos, se cree un ser extraordinario, una heroína, cuando á su vez puede dar dinero á uno del sexo que la ha mantenido siempre.
Novoa, con una taza en la mano, escuchó atentamente al príncipe. Hablaba de un mundo desconocido para él. Spadoni, con los ojos vagos, pensaba en algo distante mientras sorbía su café.
—Ya lo sabes, Atilio—continuó Lubimoff—: ¡nada de mujeres!… Así llevaremos la gran vida. La mañana libre; sólo nos veremos á la hora del almuerzo. Abajo, en nuestro puertecito, quedan varios botes. Pescaremos á las horas de sol, remaremos. En las tardes, irás á tu Casino; tal vez salga yo también para asistir á algún concierto. Se acerca la primavera. Por las noches, sentados en una terraza, bajo las estrellas, el amigo Novoa, sabio de nuestro convento, nos explicará las melodías del cielo; y Spadoni, nuestro músico, se sentará al piano para deleitarnos con la música terrestre.
—¡Magnífico!—dijo Castro—. Casi eres un poeta al describir nuestra vida futura. Me has convencido. Vamos á ser felices. Pero no olvido tu permiso para la hembra y tu prohibición de la mujer. ¡Nada de faldas en Villa-Sirena! Hombres nada más, monjes con pantalones, egoístas y tolerantes, que se reunen para vivir dulcemente mientras arde el mundo.
Atilio se mantuvo pensativo unos instantes, y continuó:
—Nos falta un nombre: nuestra comunidad debe tener un título. Nos llamaremos… nos llamaremos «Los enemigos de la mujer».
Miguel sonrió.
—Que el título quede entre nosotros. Si lo saben fuera de aquí, podrían creer otra cosa.
Novoa, animado por su reciente confianza con unos hombres tan distintos á los que había tratado hasta entonces, aceptó el título con aplauso.
—Yo confieso, señores, que, según la distinción hecha por el príncipe, no he conocido jamás á una mujer. ¡Pobres hembras… y pocas! Pero me gusta el título, y acepto ser uno de «los enemigos de la mujer», aunque la tal mujer no se pondrá nunca ante mi paso.
Spadoni, como si despertase de pronto, se encaró con Castro, continuando en alta voz sus pensamientos.
—… Es una martingala que inventó un lord ya difunto y que le hizo ganar millones. Ayer me lo explicaron. Primeramente, pone usted…
—¡Ah, no, pianista del demonio!—clamó Atilio—. Ya me explicará eso en el Casino, si es que tengo la curiosidad de oirle. Me ha hecho usted perder mucho con sus martingalas. Mejor es que siga con su número 5.
El coronel, que había escuchado en silencio la conversación sobre las mujeres, pareció ligar dos ideas cuando Castro mencionó el juego.
—Ayer tarde—dijo al príncipe con un tono algo misterioso—encontré en el Casino á la duquesa…
Un gesto de muda interrogación cortó sus palabras. «¿Qué duquesa?»
—Haces bien en preguntarle, Miguel—dijo Atilio—. Tu «chambelán» es el hombre mejor relacionado de la Costa Azul. Conoce duquesas y princesas á docenas. Lo he visto comiendo en el Hotel de París con toda la vieja nobleza de Francia que viene á Monte-Carlo para consolarse de lo que tardan en volver sus antiguos reyes. En las salas privadas del Casino besa manos llenas de arrugas y hace reverencias ante una porción de momias horribles con nombres antiguos y famosos. Unas le llaman simplemente «coronel»; otras se lo presentan con el título de «ayudante de campo del príncipe Lubimoff».
Don Marcos se irguió, ofendido por el tono zumbón con que se hablaba de su gloria, y dijo altivamente:
—Señor de Castro, soy un viejo soldado de la legitimidad, he derramado mi sangre por la santa tradición, y nada tiene de particular que…
El príncipe, sabiendo por experiencia que su coronel no conocía el valor del tiempo cuando empezaba á hablar de la «legitimidad» y de «sangre derramada», se apresuró á interrumpirle.
—Bueno; ya lo sabemos. Pero ¿qué duquesa es la que encontraste?…
—La señora duquesa de Delille. Me ha preguntado muchas veces por Su Alteza, y al decirle yo que acababa de llegar, me dió á entender que se propone hacerle una visita.
Lubimoff contestó con una simple exclamación, quedando luego silencioso.
—Bien empezamos—dijo Castro riendo—. ¡Nada de mujeres! E inmediatamente el coronel nos anuncia la visita de una de ellas, y de las más temibles. Porque reconocerás que la tal duquesa es una mujer de las que tú nos has pintado.
—No la recibiré—dijo el príncipe resueltamente.
—Esa duquesa es prima tuya, según creo.
—No hay tal parentesco. Su padre fué hermano del segundo marido de mi madre. Pero nos hemos conocido de niños, y guardamos recíprocamente un recuerdo detestable. Cuando yo vivía en Rusia se casó con un duque francés. Sintió el mismo deseo que muchas ricas de América: un gran título nobiliario para dar envidia á las amigas y brillar en Europa. Al poco tiempo se separó, señalando al duque una pensión, que es lo que deseaba tal vez el noble marido. No tengo por mujer apetecible á la tal Alicia… Además, ha vivido la vida á su gusto… casi tanto como yo. Su reputación se iguala con la mía. Hasta le atribuyen amores con personas que no ha visto nunca, lo mismo que hacen conmigo… Me han dicho que en los últimos años se exhibía con un muchachito, casi un niño… ¡Ay! ¡Nos hacemos viejos!
—Yo los he visto en París—dijo Castro—; fué antes de la guerra. Luego, en Monte-Carlo, la he encontrado siempre sola, sin divisar á su jovenzuelo por ninguna parte. Debió ser un capricho… Lleva tres inviernos aquí. Cuando llega el verano se traslada á Aix-les-Bains ó á Biarritz; pero apenas el Casino recobra su esplendor, vuelve de las primeras.
—¿Juega?…
—Como una condenada. Juega fuerte y mal, aunque los que creemos jugar bien acabamos perdiendo lo mismo. Quiero decir, que pone el dinero en la mesa aturdidamente, en varios sitios á la vez, y luego ni se acuerda de qué puestas son las suyas. Revolotean en torno de ella los «levantadores de muertos», y cuando gana, siempre se le llevan algo de lo suyo. Ha estado dos años jugando nada más que con fichas de quinientos y de mil. Ahora sólo juega con las de cien. Pronto usará las rojas, las de veinte, como este servidor.
—No la recibiré—insistió el príncipe.
Y tal vez para no decir más de la duquesa de Delille, se separó repentinamente de sus amigos, saliendo del hall.
Atilio, deseoso de hablar, interrogó á don Marcos, que conversaba con Novoa, mientras el pianista seguía soñando, con los ojos abiertos, en la martingala del lord.
—¿Ha visto usted últimamente á doña Enriqueta?
—¿Me pregunta usted por la Infanta?—contestó el coronel gravemente—. Sí; ayer la encontré en el atrio del Casino. ¡Pobre señora! ¡Si esto no es una lástima!… ¡Una hija de rey!… Me contó que sus hijos no tienen qué ponerse. Ella debe doscientos francos de cigarrillos en el bar de los salones privados. No encuentra quien le preste. Tiene además una mala suerte espantosa: todo lo pierde. Estos tiempos son fatales para las personas de sangre real. Casi lloré escuchando sus miserias, y sentí no poder darle más. ¡Una hija de rey!…
—Pero su padre renegó de ella cuando se fué con un artista obscuro—dijo Atilio—. Y además, don Carlos no era rey de ninguna parte.
—Señor de Castro—repuso el coronel, irguiéndose como un gallo—, tengamos la fiesta en paz. Usted sabe mis ideas: he derramado mi sangre por la legitimidad, y el respeto que le tengo á usted no debe servir para…
Novoa, queriendo tranquilizar á don Marcos, intervino en la conversación.
—Este Monte-Carlo es una playa á la que llegan toda clase de despojos, vivos y muertos. En el Hotel de París hay otro individuo de la familia, pero de la rama triunfante, de la que gobierna y cobra.
—Lo conozco—dijo riendo Atilio—. Es un joven de exuberancias calípigas, que va á todas partes con su gentil secretario. Siempre encuentra alguna señora vetusta que, deslumbrada por su parentesco real, se encarga de mantenerlo á todo lujo… ¡No sé qué demonios puede dar á cambio de esa protección! El secretario, de vez en cuando, le pega para hacer constar sus antiguos derechos.
Don Marcos permaneció silencioso. A él no le interesaban las gentes de esta rama.
—También—continuó maliciosamente Castro—conocí en el Casino, antes de la guerra, á don Jaime, el rey actual de usted. Un mozo valiente para jugar. Arriesga á puñados los miles de francos: maneja muchísimo dinero. En el Casino todos contaban que se lo envían de Madrid, á cambio de que no deje un hijo y mueran con él las pretensiones al trono.
—¡Y pensar—murmuró Novoa, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta—que por unos y otros se han matado allá tantos hombres!… ¡Pensar que por una cuestión de herencia entre esas gentes nos hemos retrasado un siglo en la vida europea!…
—¡Usted también!—clamó el coronel, nuevamente indignado—. Un sabio decir eso… ¡Parece mentira!
Capítulo 2
Al terminar la segunda guerra carlista, un español se vió para siempre lejos de su patria, en la pobreza y la obscuridad del vencido. Los diarios de Madrid le llamaban simplemente «el cabecilla Saldaña», no anteponiendo á su nombre adjetivos infamatorios, sin duda para diferenciarle de otros jefes de partidas que en Aragón, Cataluña y Valencia habían hecho durante cinco años una campaña de saqueos y fusilamientos. Para los suyos, era el general don Miguel Saldaña, marqués de Villablanca. El pretendiente don Carlos le había dado este título por ser Villablanca el nombre del pueblo en que Saldaña casi aniquiló á una columna del ejército liberal. Los conocimientos topográficos de su jefe de Estado Mayor—un cura del país, que durante toda su existencia se había limitado á decir misa los domingos, pasando el resto de la semana en los montes con su escopeta y su perro—le permitieron sorprender descuidado al enemigo, obteniendo una victoria ruidosa.
Cuando pasó fugitivo la frontera, por no reconocer á los Borbones constitucionales, el cabecilla tenía veintinueve años. Segundón de una familia orgullosa y arruinada, se había visto obligado á luchar con las tradiciones de su casa, que le destinaban á la Iglesia. Estaba terminando sus estudios en el Colegio Militar de Toledo, cuando la revolución de 1868 le hizo desistir de ser oficial por no obedecer á unos generales que acababan de suprimir el trono. Al levantarse en armas don Carlos, fué de los primeros en ponerse á su servicio; y su paso por una escuela militar, así como su educación, le permitieron sobresalir inmediatamente entre los demás guerrilleros del llamado ejército del Centro, propietarios rurales, escribanos de villorrio, clérigos montaraces.
Era de un valor temerario, aunque poco afortunado. Atacaba siempre á la cabeza de sus hombres, y de casi todos los combates salía herido. Pero eran heridas «de suerte», como dicen los soldados, que dejaban en su cuerpo gloriosas señales sin destruir su vigorosa salud.
Viéndose solo en París, donde únicamente podía contar con la admiración de algunas viejas legitimistas del faubourg San Germán, se marchó á Viena. Allí su rey tenía parientes y amigos. Su juventud y sus hazañas le valieron ser admitido en el mundo de los archiduques como un héroe de la monarquía tradicional. La guerra entre Rusia y Turquía le arrancó de esta dulce existencia de parásito interesante. Hombre de espada y católico, creyó que su deber era combatir al turco; y recomendado por sus protectores austriacos, pasó á la corte de Petersburgo. El general Saldaña fué simple comandante de escuadrón en el ejército ruso. Los oficiales hablaban con él en francés. Sus jinetes harto le entendían cuando se colocaba ante el escuadrón y, desenvainando el sable, galopaba el primero contra el enemigo.
Varias cargas afortunadas y dos heridas más «de suerte» le dieron algún renombre. Al terminar la guerra contaba con numerosos amigos entre la oficialidad noble, y fué presentado con los salones más aristocráticos. Una noche, en el baile de una gran duquesa, vió de cerca á la mujer de moda, á la joven que más daba que hablar en aquel invierno á las gentes de la corte: la princesa Lubimoff.
Tenía veintitrés años, era huérfana, y su fortuna la apreciaban como una de las más grandes de Rusia. El primer príncipe Lubimoff, pobre y hermoso cosaco, que no sabía leer, logró llamar la atención de la gran Catalina, figurando á la cabeza de sus amantes de segundo orden. En los años que duró el capricho imperial, el nuevo príncipe tuvo que buscar su fortuna lejos de la corte, pues los favoritos anteriores se habían llevado todo lo que estaba más á mano. La zarina le dió cuanto quiso escoger sobre el mapa de su inmenso Imperio: territorios lejanos, al otro lado de los Urales, que su nuevo poseedor no había de visitar nunca, así como los más de sus sucesores. Al crearse los ferrocarriles, enormes riquezas fueron surgiendo de estas tierras escogidas por el cosaco: en unas se descubrían venas de platino: en otras, canteras de malaquita, yacimientos de lapislázuli, abundantes pozos de petróleo. Además, docenas de miles de siervos recién emancipados por el zar seguían trabajando la tierra, lo mismo que antes, para los descendientes de Lubimoff. Y toda esta fortuna enorme, que casi se doblaba por año con nuevos descubrimientos, pertenecía por entero á una mujer, la joven princesa, que se consideraba como de la familia imperial por obra de su ascendiente, y había preocupado más de una vez al soberano, á causa de las excentricidades de su carácter.
Era una virgen guerrera, caprichosa, incoherente en actos y palabras, desorientando á todos con los violentos contrastes de su conducta. Trataba como camaradas á los oficiales de la Guardia, fumando y bebiendo lo mismo que ellos y entrometiéndose, en sus ejercicios de equitación; pero de pronto se encerraba en su palacio semanas enteras, para arrodillarse, ante los santos iconos en una crisis de misticismo, pidiendo á gritos el perdón de sus pecados. Veneraba al emperador como representante de Dios y al mismo tiempo simpatizaba con los nihilistas.
Los personajes de la corte se escandalizaban al recordar cómo, acompañada de una doncella que la policía consideraba sospechosa, había ido una mañana á una pobre casita de las afueras de la capital, confundiéndose con la canalla revolucionaria de artesanos y estudiantes. Con ellos había desfilado por una estrecha habitación, ante un féretro próximo á volcarse bajo los empujones de la muchedumbre triste y curiosa.
El muerto se llamaba Fedor Dostoiewsky. La princesa había deshojado un ramo carísimo de rosas sobre la frente abombada y las barbas ascéticas del novelista. Y esa misma Nadina Lubimoff golpeaba en su palacio á los criados como si aún fuesen siervos, hacía arrodillarse á sus pies á las doncellas en momentos de cólera, lo ponía todo en conmoción con su tempestuosa irascibilidad, hasta el punto de que cierto viejo príncipe que era su tutor por orden imperial deseaba verla casada cuanto antes, aunque con ello perdiese el manejo de una fortuna inmensa.
Inspiraba miedo á sus enamorados. Todos temían la burla cruel como respuesta á una petición matrimonial. Por dos veces había anunciado su casamiento con señores de la corte, y á última hora ella misma pidió al zar que negase su permiso. Ningún hombre osaba ya solicitar su mano, por temor á las risas y los comentarios. Y á pesar de las libertades é inconveniencias de su conducta, nadie ponía en duda su virginidad.
Saldaña pensó al verla en una náyade septentrional surgiendo de un río verde en el que flotasen bloques de hielo. Era alta, de aspecto majestuoso, algo abultada de formas, lo mismo que las divinidades pintadas al fresco en los techos; pero de una blancura esplendorosa, las pupilas grises con una lenteja verde en el centro, la cabellera de un rubio flácido y desteñido, como si acabase de surgir de un intenso lavado. Su carne tal vez resultaba un poco blanda, á causa de su maravillosa blancura, pero esparcía un perfume fresco, «olía á agua corriente», según la expresión de sus admiradores. Una nariz demasiado ancha, cuyas aletas se agitaban en momentos de emoción con un estremecimiento caballuno, recordaba á su glorioso ascendiente el viril cosaco de la zarina.
Pasó una gran parte del baile sin fijarse en el español. ¡Eran tantos los oficiales que la rodeaban, acogiendo con sonrisas de gratitud sus chistes atroces y sus palabras gruesas!… De pronto, Saldaña, que estaba entre dos puertas, se estremeció al oir una voz femenil de tono imperioso.
—Su brazo, marqués.
Y antes de que él se lo ofreciese, la joven princesa se lo tomó, tirando de él hacia el salón donde estaba el buffet.
Nadina se bebió una gran copa de volka, prefiriendo este aguardiente popular al champaña que servían pródigamente los criados. Luego, sonriendo á su acompañante, lo llevó hasta el hueco de una ventana casi oculta por sus cortinajes.
—¡Las heridas!… ¡Quiero ver las heridas!
El español quedó estupefacto ante la orden de esta gran dama, acostumbrada á imponer sus más raros caprichos. Ruborizándose, como un soldado que sólo ha vivido entre hombres, acabó por recogerse la manga izquierda de su uniforme, mostrando un antebrazo moreno, velludo, con gruesos tendones, hondamente surcado por la cicatriz de un balazo recibido allá en España.
Admiró la princesa este miembro atlético, de piel obscura cortada por la blanca tortuosidad de la carne nueva.
—¡Las otras!… ¡Quiero ver las otras!—ordenó, clavando en él unos ojos agresivos como si fuese á morderle, mientras se doblaba hacia abajo el arco de su boca con llorosa humedad.
Le había agarrado el brazo con una mano trémula, mientras la otra avanzaba sobre el pecho del dolmán, pretendiendo deshacer sus cordones de oro.
El soldado se echó atrás, balbuceando. ¡Oh, princesa!… Lo que pretendía era imposible. Las otras heridas no podían mostrarse á una dama…
Sintió en su única cicatriz visible el contacto de unos labios. Nadina, inclinando su orgullosa cabeza, le besaba el brazo.
—¡Oh, héroe!… ¡Héroe mío!
Después de esto volvió á erguirse fría y serena, sin más que una leve palpitación en las alillas de su nariz. Ya no la inquietaba el deseo de conocer inmediatamente aquellas cicatrices espantosas que le habían descrito los camaradas del valeroso soldado. Estaba segura de verlas á su placer todo el tiempo que quisiera.
A los pocos días empezó á circular el rumor de que la princesa Lubimoff se casaba con el español. Ella misma había lanzado la noticia, sin cuidarse de conocer antes la voluntad de su futuro marido. Las razones con que pretendía justificar su decisión no podían ser de más peso. Ella era rubia y Saldaña moreno; los dos habían nacido en los países más apartados de Europa. Todas estas condiciones bastaban para hacer un matrimonio feliz. Además, la princesa estaba convencida de que siempre había amado á España, aunque no podía señalar con exactitud su situación en el mapa. Hacía memoria de unos versos de Heine que nombran á Toledo, de otros versos de Musset á las marquesas andaluzas de Barcelona, tarareaba una romanza sobre los naranjos de Sevilla… Su héroe debía ser forzosamente de Toledo ó andaluz de Barcelona.
En vano algunos personajes de la corte le hablaron de que el zar no autorizaría esta unión. ¡Una gran heredera casándose con un soldado extranjero desterrado de su país!… Pero la princesa, por el mismo conducto, hizo saber su voluntad al soberano.
—O me caso con él, ó debuto como bailarina en un teatro de París.
Se habló de la próxima expulsión de Saldaña.
—Mejor: iré á juntarme con él y seré su querida.
El viejo príncipe encargado de su tutela lamentó las exigencias de la corte. De no existir esta oposición, el capricho por Saldaña hubiese durado unos días nada más, como tantos otros. Se dijo que el emperador tal vez la desterrase á sus vastas propiedades de Siberia para doblar su voluntad, y la nieta del cosaco contestó á la amenaza prometiendo á gritos su suicidio antes que obedecer.
Al fin, el soberano dejó prudentemente que cumpliera su deseo. Casándose, tal vez renunciase á sus excentricidades, y la corte de Rusia, pródiga en escándalos, tendría uno menos. El viaje de bodas de la princesa Lubimoff se prolongó toda su vida. Sólo dos veces volvió á Rusia por asuntos relacionados con su enorme fortuna. La Europa occidental era más favorable á su carácter libre que la corte de un autócrata. Al año de su matrimonio, estando en Londres, tuvo un hijo, el único. Permitió que se llamase Miguel, como su padre, pero impuso el segundo nombre de Fedor, tal vez en memoria de Dostoiewsky, su novelista favorito, cuyos personajes contradictorios le inspiraban una simpatía de parentesco.
Nadie pudo saber ciertamente si don Miguel Saldaña se consideró feliz en su nueva situación de príncipe consorte, que le permitía gozar todos los placeres y suntuosidades de una inmensa riqueza. A uso español, quiso imponer su voluntad de marido y de varón fuerte, para impedir los excentricidades de su esposa. ¡Vano empeño! Aquella mujer, á ratos sentimental, que gemía sobre las desigualdades sociales y las miserias de los pobres, era una fuerza explosiva capaz de agrietar el carácter más abroquelado y duro.
Saldaña acabó por resignarse, temiendo las acometividades de la nieta del cosaco. Deseoso de conservar su prestigio de gran señor, celoso del respeto de la servidumbre y de la consideración de sus convidados, temió las escenas violentas que poblaban de aullidos femeninos los salones y hasta las escaleras de su lujosa residencia. No quiso que la princesa volviera á enviar por segunda vez contra un muro del comedor con solo un golpe de pie—la mesa de roble y todos sus servicios de porcelana y cristalería, que se hicieron añicos con estrépito de catástrofe.
Cuando los arquitectos de París hubieron dado forma á los encargos de la princesa, la familia abandonó el castillo que ocupaba en las cercanías de Londres. Un grupo de ricos parisienses, en su mayor parte banqueros judíos, cubría en aquel momento de hoteles particulares la llanura de Monceau en torno del parque. La princesa Lubimoff se hizo construir en este barrio un palacio enorme, con un jardín que resultaba inaudito por sus proporciones dentro de una ciudad. Hasta instaló en el fondo de la arboleda una pequeña granja, y sin salir de su casa pudo darse el gusto de desempeñar el papel de campesina, batir leche y fabricar manteca, pensando en María Antonieta, que también jugaba á la pastorcita en el Pequeño Trianón.
Algunas voces parecía doblarse bajo una ráfaga de ternura y admiraba á su esposo, acataba sus órdenes, extremando su humildad de un modo inquietante. Hablaba á sus visitas de las campañas del general, de sus proezas allá en España, tierra que le infundía un interés novelesco y por lo mismo no deseaba ver nunca. De pronto interrumpía sus elogios con una orden:
—Marqués, muéstrales tus heridas.
Y daba una prueba de su ternura dejando de enfadarse al ver que su marido no quería obedecerla.
Le llamaba siempre «marqués», no se sabe si por conservar para ella sola su calidad de princesa ó por creer que no debía despojarlo de un título ganado con su sangre. El marqués jamás fijó su atención en esta anomalía. ¡Eran tantas las de su mujer! Al año de casados, cuando llegó á Londres la noticia de que Alejandro II había muerto destrozado por una bomba de los revolucionarios, corrió como una loca por sus habitaciones y hubo de guardar cama después de una tremenda crisis de indignación.
—¡Infames! ¡Un hombre tan bueno!… ¡Han matado á su padre!
Al entrar ahora Saldaña en su lujosa vivienda de París, se tropezaba muchas veces con extraños visitantes que parecían llevar fijas en sus espaldas las miradas de asombro de los lacayos de calzón corto. Eran muchachas desgarbadas y con anteojos, el pelo cortado al rape y un cartapacio bajo el brazo; hombres de luengas melenas y barbas enmarañadas, con unos ojos inquietantes de visionarios; rusos del Barrio Latino vigilados por la policía; terroristas que jamás imploraban en vano la generosidad de la princesa y tal vez empleaban su dinero en fabricar mecanismos infernales para expedirlos á su país.
Cuando el príncipe Miguel Fedor se remontaba hasta los recuerdos de la infancia, veía á su padre teniéndolo sobre las rodillas y acariciándole con sus duras manos. El pequeño se fijaba en su rostro de moro y sus luengos bigotes que venían á unirse con unos patillas cortas. No podía afirmar si la acuosidad de sus ojos negros é imperiosos era de lágrimas; pero después que aprendió el español, estaba seguro de que había murmurado muchas veces, mientras le pasaba la mano por la cabeza:
—¡Pobrecito mío!… Tu madre está loca.
A los ocho años, el problema de su educación hizo que la princesa se mostrase por unas semanas maternalmente grave. Uno de aquellos visitantes que tanto inquietaban á la servidumbre trasladó sus libros y sus raídos trajes desde una callejuela vecina al Panteón á la vivienda señorial de los Lubimoff, instalándose en ella. Era un joven taciturno, dedicado al estudio de la química, y que no podía volver a su país. El mismo día de su instalación, un agente de la policía secreta vino á hacer preguntas al portero del palacio.
—Quiero que mi hijo sepa el ruso—dijo la princesa—. Además, aprenderá mucho con Sergueff. Es un verdadero sabio, digno de mejor suerte.
Saldaña exigió que tuviese igualmente un maestro español, y ella no se opuso. Todos los de su familia poseían en un grado extremo esa capacidad de los eslavos para aprender fácilmente los idiomas.
—El príncipe Miguel Fedor—dijo la madre—es marqués de Villablanca y debe conocer la lengua de su segunda patria.
Esto hizo que el general volviera á buscar el contacto con los antiguos compañeros de armas que aún quedaban dispersos en París. La fama de sus enormes riquezas le había atraído muchas peticiones, hasta de las personas más veneradas por él en otro tiempo. Pero aunque la princesa, generosa hasta la inconsciencia, le dejaba el manejo de sus bienes, Saldaña, con una rigidez caballeresca, se consideraba sin derechos sobre el dinero de su esposa, y poco á poco había huído de los pedigüeños. Un gran cambio parecía haberse efectuado en este hombre silencioso durante sus viajes por Europa. El antiguo soldado de la monarquía absoluta admiraba ahora á Inglaterra y su historia constitucional.
—Las cosas se ven de otro modo corriendo el mundo—se limitaba á decir—. ¡Si todos los de mi país hubiesen viajado!…
Un día se presentó en el palacio el nuevo maestro. Tenía doce años menos que Saldaña, pero había estado á sus órdenes al final de la guerra, y en vez de darle el título de marqués ó de príncipe, repitió á cada momento, con orgullo, «mi general».
El general no guardaba el menor recuerdo de él; pero daba detalles exactos de la última parte de la campaña, y las recomendaciones de varios amigos no le permitían dudar de su veracidad. Debía ser uno de aquellos chicuelos escapados de sus casas que se agregaban á las partidas carlistas, formando una fuerza llamada «requeté», á la que Saldaña había amenazado más de una vez con el fusilamiento en masa, no queriendo tolerar sus habituales tropelías. El maestro afirmaba, que el mismo general lo había nombrado alférez en los últimos meses de la guerra, por ser más instruído que sus desarrapados camaradas.