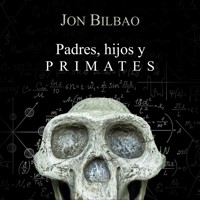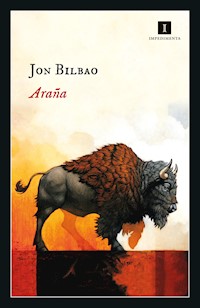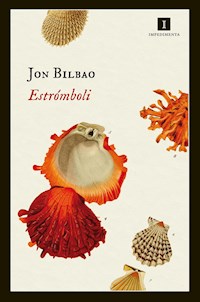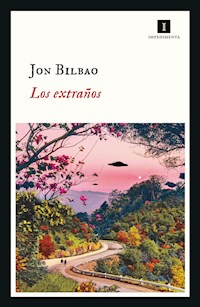
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Jon y Katharina pasan el invierno en la costa cantábrica, en la vieja casa familiar de él, demasiado grande para dos personas. Cuando Katharina se queda embarazada sin desearlo, empieza a preguntarse si irse a vivir con él fue buena idea. Una noche, unas luces extrañas aparecen en el cielo. A la mañana siguiente, Markel, un primo lejano de Jon se presenta por sorpresa en la casa. Le acompaña la atractiva y silenciosa Virginia. Los primos no recuerdan haberse visto nunca y Jon duda de que Markel sea quien dice ser; la presencia de Virginia se hace cada vez más amenazadora y, poco a poco, los visitantes empiezan a apropiarse de la casa. Pese a todo, Jon y Katharina se sienten fascinados por esos extraños en los que ven un remedio para su aburrimiento y quizá también para sus problemas. CRÍTICA "La prosa sencilla, perfecta en léxico y sintaxis, indica una expresiva tensión antirretórica." —El Cultural "Una celebración de la narratividad, del gusto por contar inexcusable en cualquier relato." —El Cultural "Jon Bilbao es uno de los escritores más dotados de la actualidad. Domina un trozo del mundo que ha conseguido hacer suyo y donde prima la atención al detalle." —Juan Ángel Juristo, ABC Cultural "Jon Bilbao posee una maestría fuera de lo común." —Lluís Satorras, Babelia "Jon Bilbao perfecciona, a cada nuevo libro, su peculiar y, a ratos, muy anglosajón don para aquello que Roberto Bolaño llamó el ejercicio de esgrima." —Laura Fernández, Babelia "Jon Bilbao se consolida como uno de los pocos narradores españoles que combinan comercialidad y calidad." —Recaredo Veredas, Qué Leer "El gran mérito de Bilbao es, además de retratar con todas sus virtudes y flaquezas unos personajes impactantes, su notable agilidad, ese ritmo trepidante que nos lleva sin descanso de una historia a otra, sin darnos cuartel." —Rosa Martí, Esquire
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una pareja con dificultades. Una casa demasiado grande. Ribadesella. Invierno. Ovnis. Una nouvelle dotada de un pulso extraordinario.
«Cada obra de Bilbao es una celebración de la narratividad, del gusto por contar inexcusable en cualquier relato.»
El Cultural
«El gran mérito de Bilbao es, además de retratar unos personajes impactantes, su notable agilidad, ese ritmo trepidante que nos lleva de una historia a otra, sin darnos cuartel.»
Rosa Martí, Esquire
Parte i
Katharina lo oye teclear en el salón. Ella está en la habitación que comparten, la más espaciosa de la casa, donde él dormía cuando era niño. Si quisiera decirle algo cara a cara, tendría que cruzar el amplio cuarto, recorrer ocho metros de pasillo, bajar quince escalones, girar a la izquierda en el recibidor de la planta baja y llamar a la puerta con cristales emplomados del salón. Y aun así lo oye teclear en su ordenador. Apenas pasan vehículos por la carretera ante la casa. Cuando por fin alguno interrumpe el silencio, el siseo de las ruedas sobre el asfalto mojado la deprime más aún. Hace cuatro días que llueve sin descanso. Tumbada en la cama, recostada en un almohadón que huele a humedad, con el ordenador portátil sobre el regazo, pierde el tiempo en internet en lugar de trabajar. Usa el chat para comunicarse con Jon.
«Qué haces?»
La respuesta tarda en llegar. Debe estar terminando un párrafo.
«Dorsales oceánicas»
Ahora le encargan temas de geología. Antes fueron máquinas térmicas. Antes, física.
«Un té?»
De nuevo, la respuesta se demora.
«Luego. Tómalo tú»
No insiste. Es viernes; sabe que él quiere terminar la cuota semanal de capítulos y enviarla.
Hace mucho rato que Katharina no oye ruido en la cocina. Lorena, la mujer que limpia la casa y les prepara la comida, estará echándose una de sus siestas. Trabaja para la familia de Jon desde hace años. En la despensa tiene un sillón, una radio, revistas y, en una balda de la alacena, frente a los tarros de aceitunas y las latas de atún, fotos enmarcadas de sus nietos y una imagen de la Virgen de Covadonga.
Le apetece el té, pero no quiere ver a Lorena. Un ciprés más alto que la casa crece frente a la ventana, bloqueando casi toda la vista. A los lados del árbol, entre la llovizna, se intuye la ría y, en la otra orilla, el pueblo. Suena la campana de la iglesia. Las cinco.
Está traduciendo al alemán un manual de odontología. El texto tiene seis autores: dos mejicanos, dos colombianos, un peruano y un argentino; cada uno escribe empleando las expresiones y giros propios del castellano en su país, y ninguno escribe bien. Cuando ella aceptó el encargo, Jon dijo que la ayudaría. No lo está haciendo. Le regaló un atril para apoyar el libro al lado del ordenador; eso fue todo. Katharina tiene abierto el archivo, pero hoy no ha traducido nada. Como sucede a diario, Jon le preguntará luego cuántas páginas ha avanzado; ella se enfada por anticipado con él.
Suena la campana de la iglesia. Las cinco y media.
Le sobresalta el teléfono móvil. Se queda mirando la pantalla. Es su padre. Sabe muy bien lo que él quiere decirle, y sabe asimismo que, si lo oye una vez más, es muy posible que ceda. Rechaza la llamada.
Suena la campana de la iglesia. Las seis.
Se relaja un poco. Es la hora a la que deja de trabajar, y también la hora a la que Lorena se va a su casa. Sin embargo, sigue sin oír nada más que el tecleo lejano en el salón. Se asoma al pasillo. A estas alturas ya sabe cuáles son las tablas que más crujen. Las pisa de camino al cuarto de baño. Tira de la cisterna. Cierra la puerta de golpe. Vuelve a la habitación saltando de tabla en tabla, a la pata coja, como si jugara a la rayuela.
Suena la campana de la iglesia. Las seis y media.
¡Marcho!
Katharina da un respingo. Ahora es ella la que se ha quedado adormilada.
¡Dejé comida!
Lorena grita en el pasillo, desde donde parten las escaleras hacia la planta baja.
¡Gracias, Lorena! ¡Hasta el lunes!, responde Jon desde el salón.
Katharina espera hasta que oye cerrarse la puerta.
Después espera un poco más, por si a Lorena se le ha olvidado algo, como le sucede con frecuencia, y vuelve a entrar. A veces lo hace sigilosamente, con alguna disculpa absurda —coger un paquete de pañuelos de papel o cerrar una ventana que ha dejado entreabierta—, como si confiara en sorprenderlos en actitud íntima o censurable. Cuando oye los petardeos del ciclomotor de Lorena, Katharina va a la cocina y levanta la tapa de la cazuela que se enfría sobre el fogón. Carne guisada con alcachofas y guisantes, igual que el fin de semana anterior. Según Lorena, la carne guisada «aguanta bien». En la nevera, táperes y platos cubiertos con papel de aluminio, con sobras de toda la semana. Uno por uno, los olfatea y tira el contenido a la basura.
«Voy al supermercado»
«Ayuda?»
«No»
Se pone el impermeable y sale a la calle. Ya están en abril. Cuando ella se lamenta del mal tiempo, Jon responde que al menos los días son más largos, pero Katharina opina que eso solo prolonga la grisura. La puerta trasera da a la ladera escarpada donde se encuentra la casa. Cobijada bajo el alero, respira el olor a tierra y vegetación empapadas. Rodea la vivienda y baja por unas escaleras de piedra hasta la cochera. Desde allí, una resbaladiza cuesta adoquinada desciende hacia la entrada de la propiedad, al nivel de la carretera. Antes de la puerta enrejada, hay una cueva, un antiguo desaguadero natural del monte. Como Katharina no sabe bajar la cuesta marcha atrás, aparcan el coche allí dentro.
Aunque a las afueras de Ribadesella hay un hipermercado mejor surtido, a ella le gusta hacer las compras en las tiendas del pueblo, así puede ver a más gente e intercambiar unas palabras con los dependientes. Quiere preparar una cena informal. Se cree merecedora de caprichos. Compra paté de aceitunas negras, salmón, almejas y una botella de vino blanco. Termina las compras antes de lo que le gustaría. Quisiera entrar en un bar, pedir una cerveza y charlar con alguien, pero Jon ya no tiene amigos en el pueblo. Hace muchos años que se fue de aquí. Tiene conocidos, pero a nadie con quien quiera alternar, y eso la priva a ella de vida social.
Regresa al coche y cruza el puente que salva la ría, pero en lugar de girar a la izquierda y dirigirse a la casa, sigue hacia la playa. Paseará un rato, retrasando el momento de volver, pese a la lluvia.
La ría traza una curva al pie del monte Corbero y desemboca en un extremo de la playa. Con tanta lluvia, baja enrabietada; el agua, espumosa y de color pardo. La playa presenta un aspecto muy diferente al que tiene en verano, cuando ella y Jon vienen a pasar unos días, y los padres de él están en casa y se ocupan de todo e insisten en que ellos vayan a bañarse y descansen cuanto puedan. Ahora, unos oscuros diques de broza y de residuos de plástico recorren la arena. Los padres de Jon pasan los inviernos en Canarias.
Tres chavales con ropa de agua han encendido una hoguera usando madera de deriva. Como la leña está empapada y sigue lloviznando, no dejan de alimentarla con el contenido de una lata de queroseno para barbacoas. Mientras uno cuida del fuego, los otros revuelven la broza en busca de botes de aerosol. Cuando encuentran uno, lo arrojan a las llamas, se apartan y esperan, brincando, excitados, hasta que el calor inflama los restos del contenido del bote y este sale despedido como un proyectil. Si pasa cerca de alguno, se llevan las manos a la cabeza y lanzan aullidos. Los acompaña un rottweiler que se entretiene destrozando una botella vacía de lejía. El perro se encoje y mira asustado alrededor cada vez que un aerosol estalla.
Acodada en la barandilla que bordea la playa, con la capucha del impermeable puesta, Katharina los contempla hasta que uno se fija en ella y le devuelve la mirada. Katharina sorbe con fuerza por la nariz. Se está resfriando. El chico le hace un gesto con el mentón, que puede ser un saludo o una invitación a que se largue. Ella acumula flema en la boca y escupe a la arena.
«Ya has vuelto?»
«He dado un paseo por la playa»
«Qué tal?»
«Mucho ruido»
«Ruido?»
«Las olas, el viento. No sé»
Durante la cena, no cesa de rellenar la copa a Jon.
¿Quieres emborracharme?
Mucho.
Dejan la mesa sin recoger y pasan a la sala de estar del piso de arriba, más pequeña pero también más acogedora que el salón de abajo. Él se ha llevado la copa.
¿Una película?, pregunta Katharina, y, sin esperar la respuesta, va a por su ordenador portátil.
De vuelta en la sala, entra en una página de vídeos porno y selecciona uno; una chica y dos hombres. Deja el ordenador en la mesa de centro y se acomoda en el sofá pegada a él. A Katharina no le entusiasma el porno; lo considera un recurso de emergencia. Coge la copa de Jon y bebe un sorbo. El vídeo no tiene preámbulos, no se toma la molestia de elaborar una escena y crear una expectativa. Arranca con un hombre a cada lado de la chica, los dos toqueteándola. Ellos están desnudos. El decorado es una sauna finlandesa, aunque ella viste lencería y calza tacones. Se deja hacer mientras les agarra la polla como si sostuviera el manillar de una bicicleta. Katharina posa la mano en la entrepierna de Jon. El video es lento, con planos demasiado largos, y ninguno de los actores es atractivo.
¿Ponemos otro?, sugiere Katharina, y él asiente. ¿Quieres elegir tú?
No. Escoge lo que te guste.
El siguiente vídeo tiene muy baja definición y el tercero —de ambientación carcelaria— es tan ordinario que a ella le acaba desagradando y propone pararlo. De todos modos, el recurso del porno no estaba surtiendo efecto. Se hallan inapetentes. O nunca tienen ganas al mismo tiempo. Vuelven a hablar de ello. Se felicitan por ser capaces de racionalizarlo y de decir que no hay motivos para preocuparse. Es algo temporal. Lo atribuyen a las circunstancias. Se besan y se abrazan.
¿Vemos una película de verdad?, dice él.
Pero Katharina no contesta. Mira hacia la ventana, alarmada. La ventana da a la ría y al pueblo.
¿Qué es eso?
Se ponen en pie. Él tropieza con la mesa, está a punto de tirar el portátil.
No se distingue, dice. Apaga la lámpara, y Katharina obedece.
En el cielo, sobre el pueblo, unas luces. No parpadean, como las luces de posición de los aviones. Corresponden a tres objetos; definen el contorno de cada uno: triangular, ahusado y circular. Rojas, azules y verdes, respectivamente. Resulta imposible estimar las dimensiones de los objetos y la distancia a la que se encuentran. Cuando Katharina los ha visto, estaban inmóviles, y continúan así unos momentos, hasta que comienzan a desplazarse de manera alternativa y en zigzag, como en una suerte de coreografía o de movimientos de ajedrez sobre un tablero invisible. Quizá por un efecto de la llovizna que continúa cayendo, los desplazamientos dejan una estela azul claro, como si los objetos borraran la noche y permitieran ver, fugazmente, el cielo diurno. Luego, los tres se mueven al unísono; el circular y el ahusado persiguen al triangular, que, más pequeño y veloz, los elude mediante quiebros. Esta maniobra o juego dura solo unos segundos, tras los que los objetos se reúnen, sobrevuelan juntos el monte Corbero, en dirección al mar, y se pierden de vista.
Pegados a la ventana, Katharina y Jon guardan silencio a la espera de que suceda algo más: el regreso de los objetos o que se dé algún tipo de reacción. Al otro lado de la ría, parece que el pueblo no se ha inmutado. En los edificios no hay más ventanas iluminadas, ni menos. Por el puente y las calles que alcanzan a ver, no circulan más vehículos. Jon abre la ventana, por si se oye algo: voces de alarma, sirenas. Nada.
Hace frío, dice ella. Cierra, por favor.
Katharina vuelve a encender la lámpara. Desaparecidas las luces del cielo, la oscuridad en la sala es insoportable.
Cuando ella se duerme, Jon se levanta. Tantea la silla donde deja la ropa y se pone un jersey grueso encima del pijama. En el pasillo, evita las tablas ruidosas. Va a la sala. Antes de hacer nada, mira por la ventana. El único cambio es que ha cesado de llover. El cielo se encuentra en calma. Coge el móvil de Katharina, que ella ha dejado en la mesa de centro, junto al ordenador. Lo desbloquea y consulta el registro de llamadas. Esa tarde, mientras estaba trabajando, oyó que alguien la llamaba. Su padre. Para insistirle de nuevo en que vuelva a Múnich, seguro. Ver que ella rechazó la llamada apenas le tranquiliza. Revisa los mensajes y el correo. Casi todo está en alemán, idioma del que entiende poco. Hay algunos correos en inglés, de productoras audiovisuales; ninguna necesita personal en este momento, pero archivarán su currículum.
Sentado a la mesa de la cocina, deja constancia en un cuaderno de lo que vio en el cielo. La escritura prolonga la experiencia. Al mismo tiempo, atempera el efecto producido por las luces, que no le deja dormir. Se siente más emocionado que cuando Katharina le dijo que estaba embarazada. Sucedió nada más instalarse en la casa, sin que lo hubieran planeado.
De reojo, ve una luz en el cielo. Corre a la sala, cuya ventana ofrece una vista mejor. Un helicóptero sobrevuela el pueblo en círculos. Poco después, se aleja hacia el mar, siguiendo el rumbo que tomaron los objetos. Antes de irse a la cama, Katharina y él encendieron la radio. Llevaban un rato comentando lo que habían visto en el cielo. En el pueblo seguían sin apreciarse cambios. La emisora autonómica cerró las noticias de medianoche con una nota acerca de unas luces extrañas avistadas sobre Ribadesella, nada más. Varios periódicos publicaron en sus ediciones digitales fotografías enviadas por testigos. Todas eran decepcionantes: el cielo nocturno y unos puntos de colores, insignificantes, triviales, fácilmente confundibles con reflejos sobre la lente. Ninguna de las fotos hacía justicia a lo que Jon y Katharina presenciaron: algo inédito, superpuesto por unos instantes a la realidad; algo que Katharina puede interpretar como la señal que espera para irse.
* * *
Por la mañana sigue sin llover; incluso se han abierto claros. Jon propone ir caminando al pueblo para tomar un café y ver qué se dice sobre las luces. Cuando bajan la cuesta de la casa, ven a una pareja al otro lado de la verja de entrada. Parecen discutir sin levantar la voz. Él no deja de señalar hacia la vivienda. Cada uno lleva una maleta voluminosa. La chica ve a Katharina y a Jon y hace una seña a su acompañante para que se calle.
Hola, dice él saludándolos con la mano, muy sonriente. ¿Jon?
Sí.
Me alegro mucho de verte, primo.
Parecen de la misma edad que Jon y Katharina —él, en la mitad de la treintena; ella, unos años menos—, pero se encuentran en mejor forma. Están muy bronceados. Él viste una cazadora de aviador y pantalones chinos. La brisa del nordeste le revuelve el abundante pelo rubio; algunos mechones son tan claros que parecen blancos, reflejan los tímidos rayos del sol. Basta verlo para saber que dedica mucho tiempo a peinarse, y luego a despeinarse en la medida justa. Tiene una sonrisa amplia que sostiene sin esfuerzo. Recuerda a un Robert Redford con nariz de vasco. Ella es de piernas largas y muy delgadas. Calzada con tacones, lo supera a él en altura. Lleva un abrigo de piel y gafas de sol. El pelo le cae hasta la cintura, liso y negrísimo.
Jon se acerca, receloso.
Soy Markel, el hijo de Ainhoa y Xabier, aclara el recién llegado, hablando a través de la reja, sin dejar de sonreír.
¿Cómo?
Markel se dirige ahora a Katharina: En realidad somos primos segundos. Su abuelo materno y el mío eran hermanos. Virginia me decía que no debíamos molestaros si no estaba seguro de que esta era la casa. Pero yo sabía que lo era. He visto muchas fotos. Es inconfundible.
Jon los mira inmóvil.
Jontxu, dice Katharina, abre la puerta.
Él obedece con renuencia. Su primo le estrecha la mano.
Menudo jardín. Parece un bosque. Y tenéis vuestra propia cueva.
Concluyen las presentaciones —Virginia, Katharina—, y Markel explica que acaban de llegar al pueblo. No sabían la dirección de la casa, pero al taxista le dijeron el nombre de la madre de Jon y que la casa está cerca de las cuevas rupestres de Tito Bustillo y eso fue más que suficiente. En realidad, la casa es adyacente al yacimiento prehistórico.
Estamos de viaje y digamos que hemos venido a parar aquí. ¿No están tus padres?
Jon responde negativamente.
¿Por qué no subimos?, propone Katharina. Aquí hace frío para hablar.
Muy buena idea, dice Markel.
El primo coge su maleta y Jon tiene que ocuparse de la de Virginia; pesa, le cuesta acarrearla por la rampa adoquinada. La chica no ha abierto la boca y se mantiene un paso por detrás de Markel. No cesa de mirar a su alrededor, aunque sin manifestar emoción alguna.
Ten cuidado, le dice Katharina señalando sus tacones. Esta cuesta es traicionera.
La chica la mira por encima de las gafas de sol y asiente.