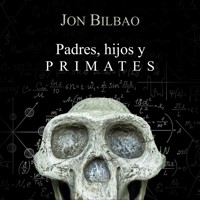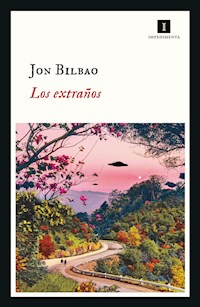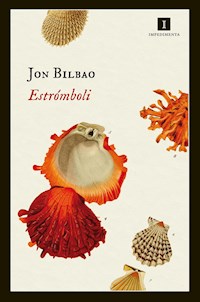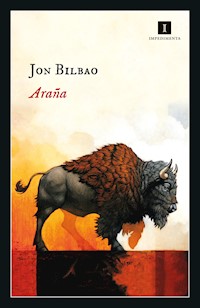
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Los protagonistas de Basilisco y de Los extraños regresan en esta nueva colección de historias que alternan pasado y presente, ficción y realidad. Jon Bilbao demuestra una vez más su maestría como narrador y su dominio sobre el género del relato. El huraño pistolero John Dunbar, conocido como Basilisco, guía a un grupo de peregrinos a través de Estados Unidos en busca del Paraíso de los Hombres, una tierra prometida reservada solo a los varones. Durante el viaje, Dunbar entabla relación con Lucrecia, hermana del iluminado líder de los peregrinos, única integrante femenina de la expedición. Jon, autor de las historias protagonizadas por Basilisco, intenta reencauzar su vida después de su divorcio. Rememora su infancia en Asturias y emprende con sus hijos un accidentado viaje de documentación por el desierto de Nevada. A su vez, Katharina, su expareja, visita París durante una tormenta de barro de apariencia bíblica y se encuentra con alguien a quien no esperaba volver a ver. Y, al final, todos los personajes, en cada una de sus épocas, se acaban topando con la Araña, figura de origen incierto e influencia dañina, que guarda un vínculo estrecho tanto con John Dunbar como con su creador. CRÍTICA «Jon Bilbao es una celebración de la narratividad, del gusto por contar.» —Santos Sanz Villanueva, El Cultural «Jon Bilbao posee una maestría fuera de lo común.» —Lluís Satorras, Babelia «No nos cansamos de leer libros de Jon Bilbao, uno de los mejores escritores (en el sentido literal, de los que mejor escriben) del panorama nacional.» —Begoña Alonso, ELLE «El gran mérito de Bilbao es, además de retratar con todas sus virtudes y flaquezas unos personajes impactantes, su notable agilidad, ese ritmo trepidante que nos lleva sin descanso de una historia a otra, sin darnos cuartel.» —Rosa Martí, Esquire «Jon Bilbao está demostrando libro a libro ser uno de los escritores jóvenes que mejor saben contar una historia.» —José María Pozuelo Yvancos, ABC Cultural «Jon Bilbao es uno de los autores más singulares del actual panorama literario, un creador de mundos muy personales desde los que disecciona la realidad y ofrece su peculiar punto de vista sobre ella.» b>—Ascensión Rivas, El Cultural «Jon Bilbao perfecciona, a cada nuevo libro, su peculiar y, a ratos, muy anglosajón don para aquello que Roberto Bolaño llamó el ejercicio de esgrima.» —Laura Fernández, Babelia «Jon Bilbao es uno de los escritores más dotados de la actualidad. Domina un trozo del mundo que ha conseguido hacer suyo y donde prima la atención al detalle.» —Juan Ángel Juristo, ABC Cultural
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
O let me be awake, my God!
Or let me sleep alway.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE,
The Rime of the Ancient Mariner
In dreams I walk with you, in dreams I talk to you
In dreams you’re mine, all of the time.
ROY ORBISON,
In Dreams
EL RÍO, UNA PASTA ESPESA
QUE NO HACÍA OLAS
El padre era el jefe de la cantera. El padre apretaba los párpados conteniendo las lágrimas de frustración. Los dos obreros que le estaban ayudando simularon tener algo que hacer en otro sitio y lo dejaron solo.
La cantera estaba en Arenas de Cabrales, en la falda de los Picos de Europa. Llevaba tres días parada por una avería. El embrague del motor de arranque de una machacadora se había deshecho. No había reparación posible y la empresa fabricante no podía suministrar un repuesto antes de seis meses.
El padre había rebuscado en cuatro desguaces hasta conseguir un embrague de autobús. Pero el acoplamiento no servía para la machacadora. Había adaptado el acoplamiento del embrague viejo al embrague de autobús. Pero ahora, al ir a unir ambas piezas, se había dado cuenta de que tenía que soldar aluminio con aluminio. Y no había nadie en la cantera que supiera hacerlo, ni siquiera él. Inclinado sobre el banco de trabajo del taller, se preguntaba a quién recurrir.
Un empleado se acercó discretamente y carraspeó.
Llueve otra vez. Mucho.
Trabajar en el frente de la cantera con lluvia no era seguro. Además, no tenía sentido continuar acumulando material si no podían molerlo.
El padre miró el reloj. Era cerca del mediodía.
Podéis iros a casa. Se lo dices a todos.
Al salir del taller cargando con el embrague, el padre se encontró con un cielo de color grafito. Llevaba toda la semana lloviendo con saña. Era el 24 de agosto de 1983. Dos días después, otra tromba de agua desbordaría el Nervión y causaría treinta y cuatro víctimas mortales en Bilbao.
En Ribadesella el cielo estaba despejado. El niño y las visitas comían en la mesa de la cocina. Se les había hecho tarde; habían pasado la mañana en la playa. Aún llevaban puesto el bañador y tenían el pelo apelmazado por el salitre. La madre iba de los fogones a la mesa y de ahí al fregadero, revolviendo el contenido de una cazuela de marmitako, retirando platos sucios e insistiendo al niño para que comiera también el pescado, no solo las patatas. Hacía caso omiso de las peticiones de las visitas para que dejara de trabajar un momento y se sentara con ellos. Ya tomaré algo después, se limitaba a decir. Tampoco había querido acompañarlos a la playa.
Imanol y Miren habían llegado la víspera. Él había estudiado peritaje industrial con el padre. Trabajaba para General Electric, lo que le obligaba a pasar temporadas fuera de casa. A Miren la había conocido en uno de sus primeros destinos: la puesta en marcha de una central térmica a las afueras de Johannesburgo. La delegación de General Electric se trasladaba cada mañana a la planta en un autobús acompañado por escoltas armados. Ella era la secretaria. Trabajaba en una caseta de obra. En un cajón de la mesa guardaba un revólver .38 facilitado por la compañía, junto con la recomendación de que no dudara en usarlo si se sentía amenazada. La planta estaba vigilada pero aun así se colaban intrusos a diario, y tampoco toda la plantilla era de fiar. Ella dejaba el cajón abierto para que cualquiera que se asomara a la caseta viera que estaba armada. Nunca había llegado a usar el revólver pero un par de veces sí tuvo que acercar la mano al cajón en gesto de advertencia. Esa historia le encantaba al niño, de once años, que cada vez que veía a Miren le pedía que se la repitiera.
Ella era de Górliz e Imanol de Munguía. La casi vecindad les ayudó a entablar relación. Ella dejó de trabajar después de casarse. Compraron un chalé en Plencia. Cada vez que alguien le preguntaba si no le apetecía buscar alguna ocupación, aunque solo fuera para no aburrirse durante las estancias de Imanol en el extranjero, ella sacudía la mano delante de la nariz y resoplaba. Bregar con catervas de obreros la había hartado. Asistía a clases de fotografía y ayudaba a sus amigas a decorar sus casas. Además, con el sueldo de Imanol tenían dinero más que suficiente, añadía siempre.
Cuando a Miren se le acababa el pan o quería más hielo para el agua se levantaba a cogerlo ella misma, en lugar de pedírselo a la madre, como esta insistía en que hiciera. La invitada llevaba una camiseta que le dejaba el ombligo a la vista y la braga de un bikini con estampado de piel de cebra. Imanol iba por el tercer plato de marmitako. Antes de sentarse a comer, había bebido una botella de sidra, acompañada de queso de Cabrales y cecina, sentado en la terraza de la casa, admirando la ría y el pueblo, situado en la otra orilla. Le colgaban los mofletes y el polo de Lacoste le quedaba tirante sobre la barriga.
Los dos acababan de volver de unas vacaciones en Estados Unidos y, como a Imanol aún le quedaban días libres, habían ido seguidamente a Ribadesella. Un plan repentino. Se les había ocurrido mientras desayunaban en Plencia, sin haber deshecho todavía las maletas, motivados más por la congoja de regresar a la rutina que por el deseo de ver a sus amigos. Llamaron a la madre para anunciar que irían ese mismo día, llegarían a la hora de comer, pero no tenía que preocuparse, no hacía falta que preparara nada especial para ellos. La madre reaccionó con sorpresa. Claro, venid, venid, dijo con tono nada convincente. Imanol imaginó cómo se enjugaba el sudor de la frente con el bajo del delantal y comprobaba el contenido de la nevera mientras hablaba con él. Habría sido mejor anunciárselo a su amigo, pensó Imanol, pero a esa hora estaría en la cantera. Hablar con él era complicado, sobre todo si se encontraba en el frente de explotación. Podía tardar media hora en recibir el aviso de la llamada y llegar al teléfono más cercano.
La víspera, mientras cenaban todos juntos, Imanol y Miren les habían contado su viaje a Estados Unidos. Habían alquilado un descapotable y recorrido California, Nevada y Arizona. Miren habló casi todo el tiempo, concentrado él en comer. Dormían en moteles y cada mañana, antes de ponerse en carretera, se aplicaban protector solar en abundancia.
La madre iba y venía de la cocina a la mesa, atareada con minucias; el padre asentía, con la cabeza en otra parte; Jon, el niño, no perdía detalle.
Miren les contó cómo se perdieron de camino al Cañón del Colorado. Dejaron atrás la desviación que debían tomar —y que pasaron por alto porque no era más que una pista de tierra— y siguieron una carretera que comenzó a descender y, al cabo de innumerables vueltas y revueltas, fue a morir a la mismísima orilla del río Colorado. Estaban en el fondo del cañón, pero en ninguno de los sitios que aparecen en las tarjetas postales. No había nadie más que ellos. En cuanto apagaron el motor cayó un silencio que retumbaba, afirmó Miren, un silencio como nunca antes habían conocido, que se percibía con los cinco sentidos. El río, una lámina negra en apariencia inmóvil. Se quedaron hasta que ya no resistieron más el calor prensado de la base del cañón.
Un rato después se detuvieron en un pueblo a preguntar el camino. Más que un pueblo, un campamento de chabolas. Las viviendas estaban recubiertas de cartón alquitranado y de los aleros colgaban sonajeros de viento fabricados con huesos de animales. En el único bar, una camarera bizca y con unos dientes enormes les dio unas indicaciones. Llegaron así a un mirador atiborrado de turistas.
Estuvo bien, dijo Miren. El cañón desde arriba, genial. Te hace pensar. Te sientes muy pequeño y todo eso. Pero lo mejor fue lo otro, lo de perderse y el pueblo. Era… de verdad, dijo, y soltó un suspiro y se llevó una mano al pecho. Hice montones de fotos.
Nunca se separaba de la cámara. Incluso ahora, mientras comía, la tenía encima de la mesa. Soltaba los cubiertos, apuntaba a través de la ventana y sacaba una foto. La madre y Jon miraban hacia fuera pero nunca identificaban qué le había llamado la atención. Imanol comía sin levantar la vista. Al otro lado de la ventana: la ladera calcárea donde los abuelos maternos del niño habían considerado apropiado construir la casa.
¡Anda! Está ahí tu marido, dijo Miren bajando la cámara.
Todos miraron hacia fuera.
En las escaleras de piedra que subían desde la cochera, el padre los saludaba sonriente. Sostenía en una mano las botas de trabajo cubiertas de barro. Su ropa también estaba embarrada. Tenía un corte sobre la ceja izquierda. El pecho de la camisa estaba manchado de sangre.
La madre corrió a abrir la ventana.
¿Estás bien?
Sí, tranquila.
¡Hostia puta! ¿Un accidente?, preguntó Imanol.
No sé si se le puede llamar así. Os lo cuento después de darme una ducha, dijo el padre, y dirigiéndose a la madre añadió: ¿Me traes un albornoz?
El padre fue hacia la puerta de la casa, donde ya no se le podía ver desde la cocina. La madre le llevó el albornoz, esperó mientras él se desnudaba y un momento después volvió a la cocina con expresión de desagrado y metió la ropa embarrada en la lavadora. Jon no se alteró. No era extraño que su padre regresara de la cantera sucio o con alguna herida leve o cojeando tras sufrir una caída. Lo del albornoz había sido por consideración a las visitas. Lo acostumbrado era que dejara la ropa sucia en un montón a la puerta de la casa y entrara en calzoncillos.
¿Ha dicho algo más?, quiso saber Imanol.
La madre negó con la cabeza.
¿Habéis terminado ya? ¿Qué queréis de postre?, dijo. Y a Miren: A lo mejor quieres aprovechar para ir a vestirte.
Tuvieron que esperar a que el padre se duchara y a que la madre le curara el corte en la frente para saber qué había pasado. Sentado a la mesa de la cocina, con un plato de marmitako delante, el padre les contó que al salir del trabajo la lluvia arreciaba. Esa mañana había ido a trabajar en su coche, pero creyó más seguro volver con el Land Rover que usaba para moverse por la cantera.
En lugar de regresar a casa por Onís, como era su costumbre, decidió bajar por el desfiladero del río Las Cabras. Este camino era más corto, pero la carretera era estrecha y sinuosa, y se inundaba cuando llovía mucho. Pensó que aún tendría tiempo de pasar.
No fue así. Dijo que conducía con un ojo puesto en la carretera y otro en el río, cada vez más revuelto, del color de la tierra y cuyo nivel no dejaba de subir. En La Huera de Meré la carretera se bifurcaba: de frente seguía en dirección a la costa, hacia donde él iba; a la izquierda, un pequeño puente salvaba el río. Varios árboles arrastrados por la riada habían atascado los ojos del puente. El agua arremetía, pasaba por encima y se derramaba por la carretera formando una balsa. Detuvo el Land Rover y se bajó para comprobar la profundidad del agua. Dejó de avanzar cuando le llegó a las rodillas. La lluvia no cesaba de empachar el río. El agua se le arremolinó alrededor de las piernas. A punto estuvo de perder el equilibrio. Antes de volver al Land Rover vio cómo una vaca arrastrada por la corriente, aún viva, chocaba contra el puente y conseguía encaramarse al tablero. Pero apenas se puso en pie, un castaño que bajaba por el río haciendo trompos la barrió como una escoba gigante.
Imanol escuchaba con gesto severo. La expresión de Miren era de incredulidad. Estaba de pie junto a la ventana abierta, fumando y expulsando el humo hacia fuera.
El padre dijo que retrocedió por la carretera en busca de terreno elevado. Llegó a una casa. Aparcó en la cuneta y corrió a refugiarse. Al abrigo del alero, la familia que vivía allí contemplaba con estoicismo la rabia del río. Les preguntó si podía llamar por teléfono pero no tenían. Esperó en su compañía hasta que amainó la lluvia. La tromba duró cerca de dos horas, y finalizó tan repentinamente como empezó. Nada más caer las últimas gotas, comenzaron a abrirse claros en el cielo. Contó que regresó al Land Rover. Seguía habiendo una balsa de agua, aunque menos profunda.
Y eso es todo, concluyó, sonriendo y metiéndose un trozo de pan en la boca.
La madre comía apoyada en la encimera. Sostenía en la mano un plato con las sobras del niño, a las que había añadido un resto de guiso que sacó de la nevera y que no se molestó en calentar. Imanol le había vuelto a pedir que se sentara, pero ella lo había descartado con un gesto cortante. Mientras el padre les contaba lo que le había pasado, ella no había dejado de negar con la cabeza ni de fruncir el ceño.
La herida de la frente, ¿cómo te la hiciste?
Cuando bajé del Land Rover en la casa. Resbalé y me di con algo. No es nada.
Y en la cantera, ¿está todo bien?, preguntó también la madre.
Él explicó que se había detenido en un taller mecánico en Posada, donde conocía al dueño. Desde allí llamó por teléfono al guarda de la cantera, un trabajador que vivía con su familia en la misma planta, en una casa aneja al edificio de administración. El guarda lo tranquilizó. Allá arriba había dejado de llover poco después de que los empleados se fueran.
Todos guardaron silencio. El resplandeciente día de verano contradecía el relato. Parecía increíble que aquello hubiera sucedido a pocos kilómetros de allí, donde el sol había brillado desde el amanecer.
El padre adivinó lo que pensaban. En Posada, dijo, más cerca aún del desfiladero, tampoco habían dado crédito a sus palabras. Allí no había caído ni una gota.
¿Estás bien?, preguntó Imanol, que parecía de veras preocupado por su amigo.
Sí, claro. Son cosas que pasan.
A mí no, respondió Imanol, y el padre, sin dejar de sonreír, se encogió de hombros.
Bueno, ¿y qué? ¿Hay algún plan para esta tarde?, preguntó dirigiéndose al niño.
¿De verdad te apetece salir?, preguntó Imanol. ¿No es mejor que descanses después de lo que te ha pasado?
No me ha pasado nada, le dijo el padre, abriendo los brazos como si quisiera mostrar su perfecto estado.
El niño lo miraba preocupado. Hacía mucho que no veía sonreír tanto a su padre. Lo habitual era que estuviera serio, bien por las preocupaciones, bien por el cansancio. La madre también lo observaba atentamente.
Has estado a punto de morir, dijo Miren.
El padre intentó negarlo pero ella no estaba dispuesta a que nadie le llevara la contraria.
Cuando te bajaste del coche y te metiste en el agua pudiste haberte ahogado. Pero entonces vino ese momento increíble: cuando apareció la vaca. Presenciaste cómo el río se llevaba al pobre animal y te viste reflejado en él. Fue una señal. La vaca te dijo que tenías que dar media vuelta y salir de allí.
En realidad, dijo el padre, cuando vi a la vaca ya había decidido volver al Land Rover.
Miren se agachó para mirarlo frente a frente y negó con un dedo delante de la nariz del padre.
Así es como lo recuerdas. A lo mejor porque de esa manera no tienes que pensar más en ello. Pero seguramente pasó como digo yo. Fue una advertencia.
El padre apartó la vista.
No te entiendo. Bueno, ¿qué hacemos esta tarde?
Miren le apoyó una mano en el hombro.
Hablo muy en serio. Haces mal no reflexionando sobre lo que te ha pasado. A algunas personas algo así les cambiaría la vida. A mí me la cambiaría, sin duda.
Muy bien, dijo la madre retirando el plato del padre. Si no quieres descansar, ¿por qué no salimos a dar un paseo con la lancha?
¡Sí!, dijo el niño poniéndose en pie de un salto. ¿Podemos llevar al perro?
Claro, respondió la madre, iremos todos.
¿Tú también, ama?, preguntó el niño.
Ya he dicho que sí. Y ahora, vamos, levantaos para que recoja la mesa. Haced lo que tengáis que hacer.
Buena idea, dijo el padre arrastrando su silla hacia atrás. Aprovecharemos la pleamar. Vamos, vamos, vamos. Nada de entretenerse.
Minutos después Jon sostenía la correa de Lagun, el pastor alemán de la familia, y miraba cómo su padre tiraba del cabo de amarre de la lancha. Imanol aguardaba con las manos en la cadera, aparentando estar dispuesto a ayudarlo. La finca lindaba con la carretera que discurría por la margen izquierda de la desembocadura del Sella. Los padres de Jon amarraban la lancha delante de su propiedad: una merlucera de ocho metros de eslora, comprada por el abuelo materno de Jon, la Mirentxu.
Su padre la sujetó para que no golpeara la orilla. Estaba necesitada de una mano de pintura. Su padre nunca encontraba tiempo para cuidarla ni para salir a pescar. Jon se alegraba de que la madre hubiera propuesto el paseo, y más aún de que ella quisiera acompañarlos.
La orilla estaba cubierta de cascotes de piedra arrojados durante la construcción de la casa. Jon bajó la pendiente sujetando la correa del perro con una mano y con el otro brazo extendido para mantener el equilibrio. Saltaron a bordo y corrieron a tomar posesión de la proa.
Ten cuidado, le dijo la madre desde la orilla.
Lagun, con las patas delanteras apoyadas en la borda, gemía ansioso.
El siguiente en subir fue Imanol. La embarcación osciló bajo su peso.
Con cuidaaado, dijo la madre.
Imanol tendió la mano a las mujeres para ayudarlas a embarcar. La madre se las apañó sola.
Por último, el padre empujó la Mirentxu apartándola de la orilla y se encaramó a bordo de un salto. Para entonces la madre ya había puesto el motor en marcha y estaba sentada a popa empuñando la caña del timón. El motor ocupaba el centro de la lancha, dentro de una caja guardacalor, un Perkins de tres cilindros con más de treinta años restaurado por el padre. Los dos hombres se situaron en pie cada uno a un lado del guardacalor, para equilibrar el peso. Miren se sentó a popa junto a la madre, separadas por la caña del timón. Llevaba la cámara de fotos colgada al cuello.
Pasaron bajo el puente que comunicaba las dos mitades del pueblo, doblaron la punta de la playa, continuaron a lo largo del paseo de la Grúa, dejaron a estribor las ruinas de la antigua cetaria y salieron a la mar. La madre se había cubierto la cabeza con un pañuelo y llevaba una chaqueta de lana con puntos saltados cerrada hasta el cuello. Sujetaba la caña con seguridad. Por iniciativa propia, viró a estribor y navegaron siguiendo los acantilados de pizarra del monte Corbero. La Mirentxu tenía un embrague de pedal. El padre metió la segunda marcha, la más apropiada para el diámetro de hélice.
Jon apoyaba un brazo sobre el pastor alemán, que se relamía las gotitas saladas que le iban a parar a la nariz. Imanol se agarraba a donde podía. Miren no sabía qué hacer para cubrir la cámara. El padre había retirado la tapa corredera del guardacalor; así el viejo motor no se recalentaba pero era mucho mayor el ruido.
El niño miraba a sus padres para asegurarse de que estaban bien. Su padre sonreía, pero no como antes. Ahora era de verdad, igual que siempre que salía con la lancha. Saludaba con la mano a otras embarcaciones.
No te asomes tanto, le dijo el padre. Ven aquí.
Jon obedeció. Se acercó a los dos hombres y se apoyó contra el guardacalor. Llamó al pastor alemán, que acudió a acomodarse entre sus piernas. Desde allí, el niño oyó cómo Imanol sugería a su padre cambiar de trabajo. Le decía que era demasiado bueno como para perder el tiempo en una cantera perdida en los Picos de Europa. Hablaba a sabiendas de que el estruendo del motor no permitía que las mujeres le oyeran.
Perder el tiempo y jugarte la vida, joder. Mira lo que ha pasado hoy. ¿No quieres volver a Bilbao? Allí hay todo el trabajo que quieras para alguien con tu experiencia. Las empresas se te rifarían. O puedo recomendarte en General Electric. En realidad ya les he hablado de ti. Encajarías de maravilla. Eres mucho mejor que yo. ¿Lo pensarás?
El padre asintió. Después señaló hacia la costa y, alzando la voz, le dijo a la madre que se acercara. Se encontraban en el tramo de acantilados entre el pedral de la Atalaya y el de Arra. Aminoraron la marcha para acercarse a una pequeña playa de cantos rodados, accesible solo por el agua.
Aquí hay algo curioso, le dijo el padre a Miren. A lo mejor quieres hacer unas fotos.
El padre detuvo el motor y la lancha quedó a la deriva. El chapaleo del casco contra el agua era el único sonido. Nadie quería ser el primero en romper la calma, aunque el niño adivinó que las desconcertadas visitas lo harían en breve.
Entre los guijarros de la playa destacaban unas rocas de mayor tamaño, de color gris plomo y forma regular. Parecían baúles o maletas abombadas, de alrededor de un metro de largo, medio de ancho y medio de fondo.
¿Qué son?, preguntó Imanol.
Cemento, dijo el padre, y quedó a la espera de alguna expresión de asombro.
Hacía años, explicó, un carguero había embarrancado en la bocana del puerto. Para ayudarlo a volver a flote, la tripulación arrojó por la borda parte de la carga. Entre esta figuraban sacos de cemento, que la corriente arrastró hasta el pedral. Luego, empapado el cemento de agua, se endureció. Con el paso del tiempo, el roce contra las rocas había hecho desaparecer la tela de los sacos. Solo quedaba el contenido fraguado, que conservaba la forma del antiguo envoltorio. Fijándose bien, aún se podían distinguir hebras de arpillera aprisionadas en el cemento.
Miren alzó la cámara e hizo una foto.
¿Podemos volver? Creo que me estoy mareando.
De vuelta frente a la casa, la madre saltó ágilmente a la orilla, dijo que iba a preparar la cena y cruzó la carretera sin esperar a nadie. Miren la siguió a unos pasos de distancia.
Imanol y el niño se quedaron con el padre mientras este amarraba la lancha.
Vete a atar a Lagun, le dijo a Jon su padre. Ponle pienso y agua limpia.
Una rampa de adoquines subía la ladera desde la carretera hasta una cochera en la parte baja de la casa. En el fondo de la cochera, el pastor alemán tenía una caseta de ladrillos, con una cadena sujeta a una argolla. Jon cogió el mosquetón del otro extremo de la cadena. El animal sabía bien sus intenciones y huía cada vez que el niño se le acercaba. Jon dejó caer el mosquetón. Tiró el pienso apelmazado que quedaba en el cuenco de la comida y sirvió más de un saco. Usando una manguera, llenó de agua un segundo cuenco. En cuanto el perro se acercó a comer, Jon le enganchó el mosquetón al collar.
Al pie de las escaleras que subían hacia la casa se encontró con su padre y con Imanol. Este tenía una mano apoyada en el hombro del padre y le hablaba en voz baja. Jon se detuvo a unos pasos para no interrumpirlos.
… Vale, la cantera era de tu suegro, ¿y qué? No le debes nada. Era su proyecto, no el tuyo. Me acuerdo de cuando estábamos estudiando y me decías en qué te gustaría trabajar. Y a tu mujer tampoco le debes nada. Quiero decir que no creo que ella quiera quedarse aquí solo por la cantera de su padre. ¡Pero si en Bilbao estaríais mucho mejor, hostia! Tendrías el trabajo que te mereces. Podrías comprarte un velero.
El padre escuchaba educadamente, sin mostrar conformidad ni desacuerdo. Vio a Jon y le dijo: ¿Ya has hecho lo que te he dicho? Pues vamos a beber algo antes de cenar, y dio una palmada en la amplia espalda de su amigo.
Todavía quedaba luz en el cielo cuando el padre dijo que se iba a la cama. Estaba cansado. Todos lo comprendieron. Y le dolía la cabeza. La madre se levantó para acompañarlo y asegurarse de que tomara una aspirina.
¿Yo puedo quedarme un poco más?, preguntó Jon.
Estaban en el salón. Imanol se había servido un whisky y Miren curioseaba aburrida los libros de las estanterías. La madre asintió.
En cuanto se quedaron solos, el niño pidió a las visitas que le contaran más cosas de cuando estuvieron en Las Vegas.
¿Qué pasa, tus padres nunca te llevan de viaje?
Jon les dijo que, según su madre, Ribadesella era un pueblo de vacaciones. ¿Para qué iban a ir a otro sitio? Y además su padre siempre estaba trabajando.
Imanol negó con la cabeza. Tomó un trago de whisky y le contó que Las Vegas parecía un decorado de cartón, y que si no estuviera en el desierto la lluvia lo desharía. Le habló de las mesas de dados en mitad de una piscina, donde la gente jugaba en bañador, con el agua por la cintura, y de las chicas en ropa interior y con botas doradas que bailaban en los casinos.
Mientras tanto, Miren intentaba poner algo de música, pero las casetes apiladas en una balda le hacían soltar exclamaciones de espanto. Habaneras, Demis Roussos…
¿Estas cintas son de tu madre o de tu padre?
El niño le dijo que su padre nunca escuchaba música.
¡Por Dios! A esa mujer parece que no le gusta nada en la vida. Y lo que le gusta es un espanto.
Encendió un cigarrillo pero no se molestó en abrir la ventana para echar fuera el humo. Siempre que Imanol se callaba para tomar un trago de whisky, ella aprovechaba para intercalar un comentario desdeñoso acerca de las cortinas o el papel de las paredes.
Jon, ya es hora de ir a la cama, le dijo la madre desde la puerta del salón.
Imanol preguntó qué tal estaba el padre. Ella le dijo que bien y que él le había prometido que al día siguiente se quedaría en casa para descansar. Luego dio las buenas noches a las visitas y acompañó al niño al cuarto de baño. Dio la vuelta al reloj de arena que había en la encimera del lavabo y esperó mientras él se cepillaba los dientes durante los tres minutos que tardaba la arena en caer.
Por la mañana, el padre entró en la cocina vestido con ropa de trabajo y botas de agua. Jon e Imanol estaban sentados a la mesa, esperando a que la madre les sirviera el desayuno. Miren no se había levantado todavía.
Dijiste que hoy no ibas a trabajar, le dijo la madre.
Él le dio la razón, solo quería subir a la cantera para comprobar si era cierto que todo estaba bien. Volvería para la hora de comer.
Acaba pronto, le dijo al niño. Vienes conmigo.
Jon protestó. Hacía un día espléndido. Quería ir a la playa.
Obedece a tu padre, le dijo la madre zanjando la cuestión.
Puedo acompañaros, se ofreció Imanol.
El padre respondió que no hacía falta. Le dijo que se quedara y disfrutara de la playa; para eso estaba de vacaciones. Empleó un tono que no admitía réplica, a la vez que miraba el reloj.
Por la tarde podemos ir a algún sitio, añadió. A los acantilados de Tereñes.
Bueno, dijo Imanol. ¿No desayunas, al menos?
Ya he desayunado. Hace rato. Vamos, Jon.
Mientras el niño se calzaba y el padre le esperaba con las llaves del Land Rover en la mano, la madre se acercó.
Si empieza a llover o pasa cualquier cosa, dijo con un susurro, volved. No me hagas otra vez lo de ayer.
El padre asintió y metió prisa al niño.
Ninguno dijo nada hasta que llegaron a la playa de San Antolín, donde se detuvieron en el arcén. Otros vehículos habían hecho lo mismo y unas cuantas personas se habían apeado. Algunas llevaban toallas y sombrillas y dudaban entre bajar a la playa o buscar otro sitio donde pasar el día.
¿Qué es? ¿Qué pasa?, preguntó Jon.
El padre salió del Land Rover y el niño lo imitó.
El río Las Cabras desembocaba en el mar por un extremo de la playa. Antes de desaguar, la corriente trazaba un meandro en cuyo seno había un camping de caravanas. Casi todos los vehículos y remolques habían desaparecido, y los que quedaban estaban escorados o volcados. Por las ventanillas rotas se derramaban sábanas, colchones y amasijos de broza. La playa se hallaba cubierta de troncos y más broza, además de sillas, neveras portátiles, maletas, ropa, bicicletas, juguetes… Había también unos bultos informes, empapados, cubiertos de barro; no se distinguía lo que eran, lo que fueron. La mirada del niño se clavaba en ellos sin que pudiera evitarlo.
Tranquilo, le dijo el padre. A nadie le ha pasado nada. Lo ha dicho la radio.
El río seguía bajando cargado de tierra. Una amplia mancha marrón se extendía frente a la playa. Varias caravanas asomaban entre las olas. Una grúa de carretera trataba de sacar una a la playa. Varias personas metidas en el agua hasta la cintura ayudaban empujando.
Hicieron otra parada, esta vez en el taller de Posada desde donde la víspera el padre había llamado al guarda de la cantera. Antes incluso de saludar, el padre preguntó al mecánico si la carretera estaba abierta. El mecánico asintió. Delante del taller había aparcada una grúa.
¿Vamos ya?, preguntó el mecánico.
El padre le dijo que en quince minutos.
Entró con el niño en una tienda de ultramarinos. Llenaron media docena de bolsas con conservas, pan de molde, galletas, botellas de leche, de agua mineral y de cerveza.
¿Vamos a llevar esto a la cantera?, preguntó Jon, y el padre negó con la cabeza.
¿A casa?
Tampoco. Ya lo verás.
En un estanco el padre compró un cartón de Ducados y otro de Marlboro.
Acomodaron las compras en la grúa y subieron a la cabina. El mecánico se puso al volante. Le dijo al padre que tenía la grúa de milagro. Esa mañana había habido otras cuatro llamadas.
A pocos kilómetros del pueblo se toparon con unas barreras de madera que cortaban la carretera.
Dijiste que estaba abierta, ¡me cago en la puta!
El mecánico se apeó de la grúa y apartó una de las barreras.
Está abierta, dijo volviendo a montar.
A partir de aquel punto, el paisaje era desolador. Aún había balsas de agua en los terrenos aledaños al cauce. La grúa tenía que meterse en la cuneta para sortear los deslizamientos de tierra. Pararon para contemplar el puente metálico que antes cruzaba el río frente a la central eléctrica de Bedón. La fuerza del agua lo había arrancado y lanzado contra la orilla en la siguiente curva de la corriente.
Hacía un calor sofocante, tropical casi, y el intenso olor a tierra provocaba náuseas. Las laderas de la garganta estaban en carne viva. Todo el recubrimiento vegetal había caído al río. De la tierra desnuda rezumaban regueros de agua.
Llegaron al puente de la Huera de Meré, donde el padre les había dicho la víspera que el desbordamiento le impidió continuar. Se detuvieron.
Aquí está, dijo el padre.
Los tres miraron en silencio el coche del padre. El Mercedes 200 estaba hincado en la cuneta con las ruedas traseras en el aire y manchado de barro hasta el techo.
Pero dijiste que venías en el Land Rover, exclamó el niño, y el padre le ordenó que se callara.
El mecánico y el padre se apearon para examinar el coche. El maletero se había abierto, quizá por el impacto de un tronco. En el interior encharcado flotaba broza. El padre metió las manos en el agua y rescató el embrague de autobús.
Había comprado el Mercedes hacía un año. La dueña de la fonda donde comía a diario tenía un sobrino que vivía en Alemania y que compraba allí coches de segunda mano por encargo. Luego los llevaba en persona a Asturias cuando volvía en las vacaciones. A Jon y a la madre el Mercedes no les gustaba. Decían que olía a gasoil, que les daba dolor de cabeza.
¿Qué se puede hacer?, preguntó el padre.
Se puede sacar de aquí, le dijo el mecánico. Luego ya te diré.
¿Ayuda?
Ya te aviso.
El padre le dijo a Jon que fuera con él. Dejaron el embrague en la grúa y cogieron las bolsas con la compra. Se encaminaron hacia una casa a unos cien metros, pegada a la ladera. Varias personas sacaban muebles empapados y los ponían a secar al sol. Los irrecuperables formaban una pila aparte. Varias personas más, entre ellas dos niños, sacaban barro del interior con palas y escobas.
El que parecía el cabeza de familia, a quien le faltaba el brazo derecho, dejó de trabajar al verlos acercarse. Se enjugó la frente y les dio los buenos días. Saludó al padre tratándolo de usted y se disculpó por no darle la mano, la tenía sucia de barro. El padre le dijo que les traía algo de comida, poca cosa, pero de algo serviría. Parecía avergonzado. Añadió que era como muestra de agradecimiento, pero si había algo más que pudiera hacer, cualquier cosa… El manco negó repetidas veces y dos mujeres cogieron las bolsas y las llevaron adentro.
Si se le ocurre algo, le dijo el padre, ya sabe dónde estoy.
El manco asintió y luego llevó al padre al interior, para enseñarle cómo había quedado la vivienda, donde el agua que había caído por la ladera como una cascada había roto las ventanas de la fachada trasera y salido por la puerta delantera. Jon se quedó solo. Nadie le prestó atención. Se dedicó a mirar a los dos cerdos que, a un costado de la casa, engullían la comida arruinada de la despensa.
Cuando el padre se despidió de la familia, Jon y él caminaron hasta el centro del puente. Observando el río, el padre le contó que la víspera había bajado de la cantera con el Mercedes, no con el Land Rover, como les había dicho. Sí era cierto que al llegar a la altura del puente se encontró con una balsa de agua. Se bajó del coche para comprobar lo profunda que era y entonces pasó lo de la vaca. Pero a continuación, en lugar de retroceder y buscar refugio en la casa, había intentado seguir adelante. Había avanzado unos pocos metros cuando el coche, de pronto, empezó a flotar, derivó hacia la cuneta y quedó encallado. Él se apeó pero la corriente le hizo perder el equilibrio. Consiguió agarrarse al parachoques delantero. Gritó pidiendo ayuda.
Esa familia estaba intentando sacar a los animales de la cuadra, siguió. Esa de ahí, al otro lado de la carretera, en la misma orilla. Los únicos que pudieron salvar fueron los dos cerdos que has visto. Gracias a Dios, me oyeron y me echaron una cuerda.
El padre contó que mientras se aferraba a la cuerda y tragaba agua, veía, muerto de miedo, cómo el río se llevaba uno a uno a los cerdos y las vacas. Ya a salvo, vomitó barro. Se quedó con la familia hasta que dejó de llover.
Luego retomó el camino a pie. La mayor parte del tiempo avanzó con fango hasta las rodillas. En Riofrío, la crecida había hecho desbordarse las piscinas de la piscifactoría. La carretera y el campo aledaño estaban cubiertos de truchas vivas. Un vecino llenaba cestos con ellas y los cargaba en el remolque de un tractor. Al ver el triste aspecto del padre, se ofreció a llevarlo a Posada.
Por suerte, unos días antes había dejado el Land Rover en el taller para una reparación, y pudo volver a casa en él.
No se lo cuentes a tu madre. No queremos que se preocupe.
Jon negó con la cabeza.
Pero… ¿y el coche?
Le diremos que está en la cantera. Durante unos días usaré el Land Rover. A ver qué dice el mecánico.
Miraron juntos el agua, de color marrón verdoso pero que ya había recuperado el nivel habitual. El padre le dijo que el día anterior el río era muy distinto, una pasta espesa que no hacía olas.
¿Y sabes qué no se me va de la cabeza? El sonido. Un ronquido profundo. Como un ruido de molienda. Las piedras, piedras enormes, que esa pasta arrastraba por el fondo. ¿Y sabes qué más? El olor. A putrefacción. Como si en vez de agua el río llevara un batido de estiércol.
El mecánico llamó al padre para que le echara una mano.
Quédate aquí, le dijo a Jon.
Un hombre salió de la cuadra empujando una carretilla cargada de broza. Vestía nada más que unos calzoncillos, botas de agua y un par de guantes. Vació la carretilla y se detuvo a recobrar el aliento. Una de las mujeres de la casa se acercó a él abriendo un paquete de Ducados. Le puso un cigarrillo entre los labios y se lo encendió. El hombre dio una calada y vio al padre. Luego miró a Jon. Le preguntó si era su padre y el niño asintió. El hombre le dijo que por poco era huérfano. Hablaba con un acento tan cerrado que Jon tardó en darse cuenta de lo que le había dicho.
De vuelta en Ribadesella, les sorprendió no encontrar en la cochera el BMW de Imanol. En la cocina, la mesa estaba puesta solo para dos.
Por fin estáis aquí, les dijo la madre sonriendo. No os he esperado para comer. No os importa, ¿verdad? Se ha hecho un poco tarde.
¿Dónde están?, preguntó el niño. ¿Han ido a alguna parte?
Sí. A su casa.
Pero por la tarde íbamos a ir a Tereñes, se lamentó Jon.
Ya ves. Les han llamado por teléfono. Una emergencia. Y se han ido corriendo.
El padre la observaba en silencio.
Imanol ha dicho que ya te llamará, añadió la madre. Lavaos las manos. Tendréis hambre.
Mientras comían, la madre se sentó a la mesa con una taza de café soluble. La ventana de la cocina estaba abierta. Una brisa del nordeste limpiaba la atmósfera. Los colores del jardín brillaban más aún de lo habitual. La madre miraba hacia afuera relajada. Dijo, como si hablara consigo misma, que pediría hora en la peluquería para esa tarde.
Jon comía cabizbajo.
¿Quieres ir a pescar?, le preguntó su padre, y él se encogió de hombros y a renglón seguido negó con la cabeza.
¿Me ayudas a lavar el Land Rover?
Esta vez ni siquiera hubo respuesta.
Estoy pensando, dijo el padre, en tomarme una semana de vacaciones. Cuando solucione la avería del embrague. Ya va siendo hora. Podríamos aprovechar para hacer algo diferente.
¿Un viaje como los de Imanol y Miren?, preguntó el niño, esperanzado.
Tengo en mente algo más provechoso, dijo el padre. ¿Qué tal si instalamos calefacción central?
La madre se cubrió la cara con las manos. Cuando las retiró lloraba de alegría.
BASILISCO LIBERADO
John Dunbar, también conocido como el Basilisco, arrastraba tres cráneos de bisonte por el desierto. Caminaba evitando piedras angulosas que pudieran herirle los pies descalzos y en que los cráneos corrieran el riesgo de trabarse. Cuando, a pesar de sus esfuerzos, esto sucedía, la maniobra para liberarlos era dolorosa. Retrocedía y tiraba de los pesados restos en sentido contrario. Si no surtía efecto, caminaba lentamente en círculo alrededor de la piedra, manteniendo los cordones que lo unían a los cráneos lo más tensos que soportaba, hasta acertar con el feliz ángulo en que se desenganchaba su carga. En ocasiones, solo se soltaba alguno de ellos, o se liberaban pero quedaban atrapados de inmediato en otra roca, y entonces John Dunbar oía risas chillonas. Pinturas rituales adornaban los cráneos, en la testuz y alrededor de las cuencas oculares.
Caminaba desde el amanecer, siguiendo la dirección en que —si era cierto lo que le habían dicho— encontraría un ojo de agua, y el sol ya había llegado a lo más alto. Estaba desnudo. Cuando los cráneos de bisonte se enganchaban y las heridas se reabrían, dejaba a lo largo de un trecho un rastro de sangre. Parpadeaba en intentos inútiles por librarse del sudor que se le colaba en los ojos. Le habían atado las manos a la espalda, a conciencia, desde las muñecas hasta los codos, empleando cuerdas, cordones de cuero crudo y trenzas de cabello humano y de crin, empalmaduras, ligaduras sobre ligaduras, amontonadas aquí, entretejidas allá, y de cada nudo colgaba, a modo de ofrenda para garantizar su persistencia, un huesecillo de serpiente o de ardilla, una cuenta de vidrio o la pluma de un cuervo. Eran tantas las ataduras, estorbándose entre sí, que de sus fuertes antebrazos nada se veía.
Cada uno de los cráneos de bisonte llevaba amarrado a la cornamenta un largo cordón de cuero. El otro extremo iba atado a una de las tres estaquillas de madera que Dunbar tenía atravesadas en la carne de la espalda.
Después de soltar una vez más los cráneos de una trampa rocosa, se detuvo a recuperar el aliento. Su situación difícilmente podría ser peor, pensaba. Escudriñó el horizonte para asegurarse de que seguía en la buena dirección. Sobre una loma, vio a los shoshones. Una docena. Lo contemplaban inmóviles, satisfechos de sí mismos. Nunca habían sido tan imaginativos en su larga pugna con John Dunbar como esta vez. En el centro de la banda sobresalía la silueta a caballo de su líder, Lengua Azul.
Tres guerreros se apartaron del grupo y caminaron hacia Dunbar. Uno avanzaba adelantado, tocando una flauta. Cuando lo tuvo cerca, John Dunbar vio que era poco más que un niño. Vestía una camisa larga, de tallos de artemisa trenzados, y se protegía la cabeza con un casco de cuero. La flauta estaba fabricada con un hueso de águila. Los otros dos llevaban suelta la larga cabellera. Uno lucía un chaleco de piel ornamentado con cuentas y el otro una casaca de la caballería con las mangas cortadas. Empuñaban sendos arcos con una flecha dispuesta.
El más joven portaba como única arma un cuchillo de piedra al cinto. Se aproximaba a John Dunbar de costado, con una mano extendida hacia él mientras que con la otra sostenía la flauta, que no dejaba de tocar. No se trataba de ninguna melodía sino de una serie de silbidos nerviosos. Cuando llegó a unos pasos de distancia, se detuvo, se irguió cuan alto era y se golpeó el pecho en exhibición de bravura. Dunbar lo reconoció: el hijo de Lengua Azul. Había crecido mucho desde la última vez. Era fibroso pero su cabeza ni siquiera llegaba al pecho de Dunbar. El shoshone caminó a su alrededor, a la vez que los silbidos que extraía de la flauta se hacían más acuciantes. Los otros dos indios aguardaban. Dunbar se lo puso fácil al aspirante a guerrero y retomó la marcha, muy despacio al principio, hasta haber superado la resistencia a la puesta en movimiento de los cráneos, y después solo despacio.
Los silbidos lo seguían. Él volvía a mirar al suelo. De pronto los silbidos cesaron y el joven shoshone apareció frente a él, le dio una palmada en un hombro y se apartó de un brinco. John Dunbar sabía que era todo cuanto el indio pretendía. Podría haberlo ignorado y no aumentar su suplicio, pero el contacto físico hizo que la rabia que venía cociendo desde el amanecer se desbordara. Corrió hacia el indio —arrastrando los cráneos, la piel de la espalda asombrosamente estirada—, que, espantado, no recordó que tenía un cuchillo. Le propinó un cabezazo en la nariz. El joven se desplomó al suelo, donde recibió media docena de patadas en el torso y la cabeza. Dunbar usaba las uñas de los pulgares, largas y astilladas, como punzones. Los otros dos indios acudieron en auxilio de su compañero. Uno se plantó ante Dunbar con el arco tensado, apuntándole a la cara, mientras el otro alejaba al joven malparado. Cuando este se puso en pie, sangraba por varios cortes y cojeaba. No obstante, estaba feliz. Las lesiones sumaban mérito a su proeza de tocar a un enemigo de la talla del Basilisco. Como premio, recibiría de su padre una pluma de águila teñida de rojo.
John Dunbar, las heridas de la espalda chorreando de nuevo, empapándole las ataduras, la sangre escurriéndose entre las nalgas, se maldijo por haberle regalado tal satisfacción, por no haber negociado previamente consigo mismo sino haber cedido al impulso y actuado como otros esperaban que hiciera, lo que, una vez más, había ido en su detrimento y en beneficio de alguien que no le importaba nada.
Los tres indios volvieron con el grupo, que desapareció tras la loma; en primer lugar Lengua Azul, luego el resto.
Retomó la marcha. Caminaba con los ojos abiertos apenas una rendija. Tras el velo de las pestañas los rayos del sol eran columnas de fuste infinito, tan sólidas que invitaban a apoyarse en ellas en busca de descanso. El desierto: un bosque que en lugar de sombra arrojaba luz. Entre esa jungla rubia platino vio a alguien más. Caminaba por delante de él, siguiendo la misma dirección.
Pensó que sería otro indio, pero cambió pronto de idea. El hombre avanzaba muy despacio, tropezando y deteniéndose cada pocos pasos. Sin necesidad de aumentar el ritmo, John Dunbar le comió terreno.
Tendría unos treinta años y a él los indios le habían dejado la ropa y las botas, prendas caras, confeccionadas a medida en el este, pero andrajosas ahora. Un hombre moreno, de cabello rizado y rasgos finos, menoscabados por las quemaduras del sol y las hinchazones y costras fruto de los golpes. Un hombre acostumbrado a trabajar sentado y bajo techo, juzgó Dunbar, en invierno arrimado a una estufa, en verano junto a una ventana abierta por la que entraban los aromas de un jardín, alguien que nunca se había esforzado en serio. También tenía las manos inmovilizadas a la espalda, si bien de manera mucho menos elaborada. No arrastraba tres cráneos sino tres cabezas, cortadas recientemente: de una mujer, de una niña y de un niño pequeño, poco más que un bebé. La niña tenía el mismo pelo que la mujer, castaño claro y largo, empañado por el polvo, con espinas de cactus y flores de yuca enganchadas. El niño compartía los rizos morenos del hombre. Bajo la suciedad, pieles pálidas, mejillas bien nutridas, dientes sanos.
Los shoshones habían sido clementes. Ninguna estaquilla le torturaba la espalda. Llevaba tres lazos de cuero alrededor del cuello, apretados en la medida justa para permitirle respirar. El otro extremo de los cordones iba atado a una de las sendas púas de madera que atravesaban el cartílago nasal de cada cabeza.
John Dunbar presenció aquel espanto sin detenerse, llegó a su altura y siguió adelante. Nada tenía que decir. El hombre iba asimismo hacia el agua, si la indicación no era otra broma de los indios. Él sí se detuvo, redoblados su horror y su incredulidad. Trató de decir algo, ininteligible, bien por la lengua hinchada a causa de la sed, bien por los lazos que le ceñían el cuello, bien porque no encontró las palabras.
Los cráneos de bisonte entrechocaban con un golpeteo hueco y lúgubre, como tres grandes cangrejos albinos reñidos entre ellos. El sol había secado la sangre de Dunbar, que a cada paso se desprendía en escamas. En cuanto tocaban el suelo, las hormigas de fuego se apresuraban a tomarlas entre las mandíbulas y las ponían a buen recaudo bajo tierra. También las ligaduras se habían secado, solidificadas ahora como escayola.
Ignoró al hombre, pero este empezó a gritar y al cabo de un rato seguía haciéndolo, y Dunbar hizo un alto. El hombre vociferaba a la cabeza del niño. Le decía que se fuera, que se quitara de allí. Sollozaba. Se acercó a la cabeza con la aparente intención de darle una patada, pero reculó antes de hacerlo. Gritó de nuevo. Sus increpaciones no debieron de surtir efecto, pues optó por huir a la carrera. John Dunbar lo vio acercarse, seguro de que había terminado de perder la razón. El hombre, con el rostro enrojecido, remolcaba las tres cabezas, que se machacaban contra las piedras. La de la niña y la del niño, más ligeras, se elevaban, caían al suelo y rebotaban. La de la mujer llevaba la melena extendida tras de sí.
Adelantó a Dunbar y unos metros más allá cayó de rodillas. Miró por encima del hombro, temeroso de lo que pudiera encontrar, y arrancó a gritar de nuevo.
Al acercarse, John Dunbar descubrió el motivo del frenesí. Una tarántula se había encaramado a la cabeza del niño. Milagrosamente, había sobrevivido a la carrera. Iba apoltronada sobre la cara de la criatura, dispuesta a proseguir el cómodo viaje.
Pronto se arrepentiría de su gesto de compasión, pero estiró un pie para empujar a la araña. Lo detuvo un grito áspero.
¡No lo toques!
El hombre arremetió contra él. Buscaba morder a Dunbar, apartarlo a empellones. Dunbar lo esquivó varias veces y tras cada una el hombre volvió al ataque, sin fuerza pero con saña. Asqueado, Dunbar le dio una patada en una rodilla, haciéndolo caer al suelo, donde el hombre resolló con la cara contra la tierra.
Se apartó maldiciendo para sí, hasta que un tirón lo obligó a frenarse. Los cordones que lo unían a los cráneos de bisonte se habían enredado con los de las cabezas cortadas. Los dos grupos de restos formaban un único racimo. El hombre y él contemplaron en silencio el embrollo. Con las manos atadas, no había forma de deshacerlo. La tarántula se alejó resignada.
En marcha, ordenó Dunbar.
El hombre se puso en pie. Dunbar hizo un gesto con la cabeza y caminaron juntos rumbo al agua.
Atardecía cuando llegaron. El ojo estaba en la base de una peña de arenisca con forma de giba. Lo primero que vio Dunbar fue el cerco de vegetación. Cactus barril y enormes yucas y chollas crecían apretadamente alrededor del agua. Colibríes de un azul tornasolado revoloteaban entre los brazos espinosos. El hombre lloraba sin derramar lágrimas. John Dunbar avanzó con denuedo pero sin dejar de buscar rastros de los indios.
En cuanto dieron unos pasos entre la vegetación se quedaron atascados. Los cordones de cuero se habían enganchado en los arbustos, lo mismo que el pelo de la mujer y de la niña, y los cuernos de los bisontes. Las cabezas no tenían sed. La boca se les había llenado de tierra, lastrándolas. Las hormigas trepaban por ellas y se asomaban a los recovecos.
Vamos, dijo Dunbar. Los dos a un tiempo.
El hombre no se movía. Miraba a la mujer, a la niña y al niño. La muerte había vuelto bizcas a las criaturas.
El agua está ahí mismo.
El hombre se hincó de rodillas.
John Dunbar hizo otro intento de avanzar. Las cabezas se apretaron unas contra otras, tercas, mordieron ramas.
¿Te rindes? ¿Tan cerca del final?
¿Qué final?, dijo el hombre.
John Dunbar contuvo el impulso de emprenderla a patadas contra él. Pensó en el agua y en nada más. Tiró con fuerza. Detrás, crujidos, sonidos de arrastre. Siguió tirando. Hacia el agua. La carne se estiraba como dedos que brotaran de la espalda, empeñados en no dejar ir las estaquillas. Otro paso. ¿Acaso su espalda no quería beber? ¿Tanto le importaban tres cicatrices más? Medio paso. De algo tenía que servir ser el Basilisco. ¿Qué quieres? ¿Quedarte enganchado a ese mequetrefe y a ese montón de carroña para siempre? La piel se desgarró y una estaquilla se soltó con un chasquido húmedo. Medio paso más. Las otras dos estaquillas la siguieron. Y corría a trompicones hacia, por fin, el agua, sin importarle los golpes contra las ramas ni las espinas que se le clavaban, sin sentir el oscilar blando de los colgajos de carne en la espalda. Tropezó. Cayó. Hizo el último trecho en parte de rodillas, en parte arrastrándose. Sabía que debía tomar nada más que unos sorbos al principio. Se remojó la cara, la cabeza. Bebió un poco más.
Fue junto al hombre.
¿Tu familia?
El hombre asintió. Se había tumbado entre la maleza, dando la espalda al revoltillo de restos. Un cuerno de bisonte había atravesado la mejilla de la niña y la punta le asomaba por la boca.
John Dunbar volvió al pozo. Se llenó la boca de agua. Teniendo cuidado de no tragarla ni derramarla, regresó a donde estaba el hombre, que parecía dormido, o quizá se había desmayado. Se arrodilló junto a él.
Hmm, hmmm…
Muy despacio, dejó caer el agua sobre la frente despellejada por el sol, sobre un pómulo amoratado. Un reguero se coló entre los labios y el hombre reaccionó. Entreabrió la boca, pero ya no había más.
Cuando John Dunbar regresó tras un nuevo viaje al pozo, el hombre había abierto los ojos.
Gracias, dijo, y bebió.
Dunbar aún hizo varios viajes más. Ya apenas quedaba luz cuando se acuclilló al lado del hombre, que se sentó con la espalda contra una yuca.
No podré soltarme. Yo solo no.
Dunbar no dijo nada. Se había librado de los cráneos de bisonte pero seguía teniendo los brazos atados. Podría coger a tientas alguno de los cordones y tratar de soltar el amasijo, pero en la oscuridad seguramente empeoraría el embrollo.
Me llamo James Bramble.
Los indios los habían atacado hacía dos días, contó. Mataron a su mujer y sus hijos. A él lo dejaron con vida. Ignoraba la razón.
Dunbar no preguntó si fueron los guerreros de Lengua Azul, pues ya lo sabía. Le desconcertó, no obstante, su comportamiento; los indios acostumbraban a tomar a mujeres y niños como prisioneros para sumarlos a la tribu o canjearlos por un rescate.
¿Qué hacíais aquí?
Viajamos en tren desde Boston hasta Ogden. Allí compré un carromato, caballos, pertrechos y víveres, y contraté a un guía. Pete-Arri-Wa-Wa, maldito sea.
Conozco a Pete. ¿Qué hacíais aquí?
Compré también una concesión minera.
Hablaba cada vez con mayor serenidad, satisfecha la sed, quizá también porque la oscuridad ocultaba los restos de su familia. Dunbar pensó que aquel hombre se equivocaba al relajarse tanto, no debería hablar así —su cháchara le estaba levantando dolor de cabeza—, como si estuvieran en un salón, comiendo chuletas y bebiendo oporto, como si las cabezas cortadas no pudieran, de un momento a otro, elevarse en el aire, animadas por las energías turbias que circulaban por la noche, el cabello ondulando a su alrededor como debajo del agua, los ojos convertidos en linternas que emitieran potentes y acusadores haces, abiertas las bocas de par en par, de las que manarían palabras que quedarían escritas en el aire, tortuosas líneas de palabras resplandecientes, sin pausas, que se prolongarían como serpentinas de luz sobre el pozo, espantarían a los coyotes, se reflejarían en los ojos de los mochuelos y se perderían en el horizonte del desierto, acusaciones insólitas e infinitas. Él había visto cosas mucho más increíbles.
¿Atraparon a Pete, los indios?
No lo sé. No iba con nosotros cuando nos atacaron. Lo había despedido.
Mediante un siseo, Dunbar le ordenó callar. Había oído algo. Un caballo. Dos. Acercándose al pozo. Herrados.
Se pegó a Bramble y le susurró al oído. Le ordenó no moverse ni abrir la boca hasta que supieran de quién se trataba.
Los dos hombres desmontaron. Uno se agachó a beber mientras el otro contenía a los caballos para que no revolvieran el agua. Intercambiaron posiciones y el segundo bebió también y rellenó las cantimploras. Finalmente dejaron saciarse a las monturas. Procedían de manera coordinada, sin necesidad de intercambiar palabra. Uno colocó las maneas a los caballos, llenó sendos morrales de pienso y se los colgó de la nuca. El otro recogió leña, lo que lo llevó a acercarse adonde Dunbar y Bramble estaban ocultos. Dunbar se tensó, temiendo que viera el rastro de huellas que había dejado en sus idas y venidas al agua. Pero ya era noche cerrada y alrededor del pozo abundaban las huellas, tanto de personas como de animales, y aquel hombre arrastraba los pies, deseando poner fin a la jornada.
Encendieron una hoguera y Dunbar pudo verles la cara. Cliff Pelosi y Ernie Oso Martínez, buscadores de plata con fama de marrulleros y ladrones. De Pelosi se decía que había matado a una prostituta en Reno, en defensa propia, cuando ella intentó robarle la bolsa de pepitas. Al llegarle los olores de las alubias y el tocino cocinados al fuego, Dunbar temió que los rugidos de su estómago lo delataran.
Después de cenar, Martínez descorchó un caneco de licor y se lo pasaron mientras contemplaban las llamas y soltaban ventosidades. A patadas, despejaron de piedras sendos espacios donde extender sus mantas y se acostaron. Durante un rato dieron vueltas, gruñendo y liberando más gases, hasta que por fin empezaron a roncar.
Dunbar dijo al oído de Bramble que aquellos hombres no los ayudarían. No los matarían pero sí los abandonarían a su suerte.
¿Qué hacemos?, balbució Bramble.
Podían seguir escondidos hasta que se fueran, conjeturó Dunbar para sí, y confiar en que alguien más se acercara al pozo. Pero ya habían tenido mucha suerte al no ser descubiertos; en cuanto amaneciera, Pelosi y Martínez los verían fácilmente. Y aunque no sucediera, quizá nadie visitara el pozo en días, o podría suceder que quienes aparecieran fueran los shoshones de Lengua Azul.
Repitió la orden de guardar silencio y se levantó.
Bramble lo observó mientras se alejaba sin hacer ruido. Dunbar no era tan alto ni tan corpulento como lo había imaginado. Pese a ello, su talla era superior a la de la mayoría de los hombres. Lo vio detenerse junto a una de las figuras acostadas y luego dirigirse hacia la otra. Bramble había visto vagamente a los jinetes a la luz del fuego. Uno andaba encorvado, tenía la barba canosa y tosía de continuo. El otro era más joven. Supuso que Dunbar había decidido ocuparse en primer lugar de este, con probabilidad más fuerte y rápido.
Oyó un chasquido a su espalda y se volvió sobresaltado hacia el desorden de cabezas cortadas. Un rayo de luz se insertaba entre la maraña de ramas y se reflejaba en un ojo entreabierto. Su mujer reposaba con una mejilla contra el polvo y la boca abierta. Se le habían roto varios dientes. Aterrado, Bramble vio moverse los labios. La cabeza boqueaba en busca de aire. De debajo de la mejilla, salió un gran sapo. Se acababa de despertar tras haber pasado durmiendo las horas de sol y había encontrado obstaculizada la entrada de su refugio. La cabeza volvió a quedar inmóvil, muerta de nuevo. El sapo se detuvo ante Bramble. Estaba cubierto de verrugas de color rubí. Junto al pozo se oyó un crujido, pero lo que Bramble escuchó fueron palabras salidas de la severa boca del anfibio: «No te acobardes ahora».
Cuando el sapo desapareció bajo la vegetación y él levantó la vista, Dunbar ya se dirigía hacia el segundo jinete. El primero parecía seguir durmiendo. Bramble se forzó a mirar. No se perdería lo que Dunbar fuera a hacer con el otro, que, alertado por el resoplido de un caballo, se incorporó y llevó una mano al revólver. Dunbar, de una patada, le hizo soltarlo. El jinete retrocedió a rastras. Dunbar le pisó el pecho para inmovilizarlo. El jinete miraba con los ojos desorbitados a aquel hombre desnudo, cubierto de cicatrices, que había irrumpido en el campamento con las manos a la espalda como si se paseara por el jardín de su casa. Empleando un talón, Dunbar le partió el cuello. Hicieron falta varios golpes. Los caballos se revolvieron y recularon hacia la oscuridad. Bramble apretaba la espalda contra el tronco de la yuca.
Dunbar inspeccionó el campamento. Cliff Pelosi —asesino y ladrón— yacía en la misma postura en que había estado durmiendo, salvo que con el cuello roto. Con Ernie Oso Martínez —medio mejicano y vendedor de pirita a incautos— la labor no había sido tan limpia; tenía la mandíbula fuera de sitio. Se animó al ver que habían preparado comida en abundancia. En la sartén quedaban alubias y tocino para el desayuno.
Sirviéndose de los pies, echó a la hoguera la leña que los jinetes no habían usado. Empleando asimismo los pies, retiró la manta que tapaba a Pelosi. Lo empujó para hacerlo rodar, en busca del cuchillo con el que le había visto trocear el tocino. Tanteando con las manos, lo sacó de la vaina. Regresó junto a Bramble.
Levántate.