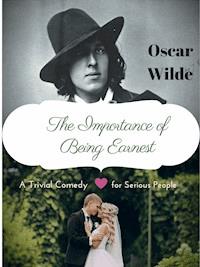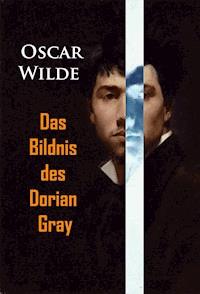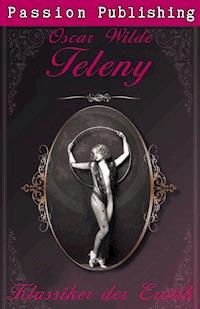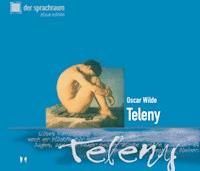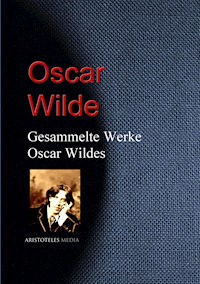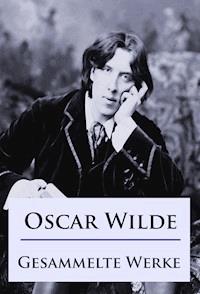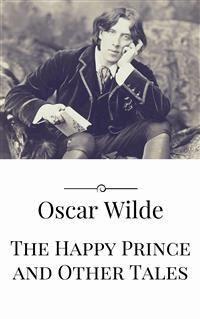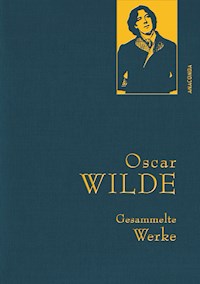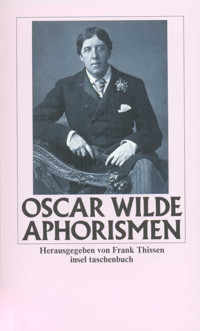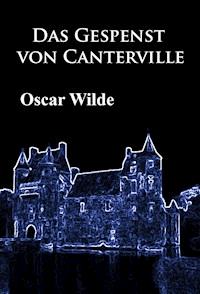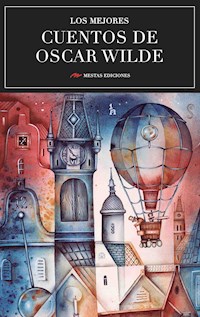
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mestas Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los mejores cuentos de…
- Sprache: Spanisch
Descubra los mejores cuentos de Oscar Wilde.
En la presente edición, hemos recopilado los que para nosotros, y para la mayoría de la crítica literaria internacional, son los mejores cuentos que
Oscar Wilde llegó a escribir en su breve pero intensa vida. Aquí encontrará (cómo no)
El fantasma de Canterville, posiblemente su relato corto más conocido y reconocido. Es una historia que llega al alma y que esperamos que, en esta nueva y fresca traducción al castellano, nos permita saborear absolutamente todos los matices que Wilde transfirió al original.
Wilde tenía la capacidad de meterse dentro del alma de las personas, tenía el don de "leer" las razones de los comportamientos humanos. Sus personajes, sin duda alguna, están cargados de "verdad".
También encontrará en estas páginas otros relatos destacados dentro de la producción del escritor Irlandés, como:
El príncipe feliz, obra maestra donde las haya, o
El ruiseñor y la rosa,
La esfinge sin secreto o
El gigante egoísta, entre otros.
Sumérjase en estos cuentos clásicos y déjese llevar por la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
INTRODUCCIÓN PALABRAS, IMAGINACIÓN E INGENIO
INTRODUCCIÓN
Si tuviésemos que definir con unas breves palabras el estilo literario del carismático escritor irlandés Oscar Wilde, empezaríamos por destacar su extraordinaria fantasía, su agudo ingenio, esa fina elegancia tan presente en todos sus escritos, la capacidad innata de veracidad y su acalorada búsqueda de la belleza. Wilde siempre se mostró como un escritor culto, con una buena dosis de conocimientos que ponía al servicio del mensaje final que quería trasmitir. Para él la historia en sí debía existir únicamente para llegar a trasmitir una o varias ideas, y tratar de desvelar algunos de los misterios de la vida, llegar a entenderla.
Wilde tenía la capacidad de meterse dentro del alma de las personas, tenía el don de «leer» las razones de los comportamientos humanos. Sus personajes, ya sean reales, animados o fantasmales, están cargados de «verdad», de la esencia de lo que estamos formados cada uno de nosotros mismos. Así pues, leyendo sus historias tenemos la oportunidad de conocernos un poquito más, de averiguar por qué somos como somos, por qué reaccionamos como lo hacemos. Leer a Wilde es aprender, aprender a vivir a través de los ojos de alguien que vivió con intensidad y que luchó toda su vida por encontrar el sentido final de todo. «Escribí cuando no conocía la vida. Ahora que entiendo su significado, ya no tengo que escribir. La vida no puede escribirse; solo puede vivirse», comentó en sus últimos tiempos.
En el libro que tiene en sus manos, hemos recopilado los que para nosotros, y para la mayoría de la crítica literaria internacional, son los mejores cuentos que llegó a escribir en su breve pero intensa vida. Aquí encontrará (cómo no) «El fantasma de Canterville», posiblemente su relato corto más conocido y reconocido. Una historia que ha tenido numerosas adaptaciones cinematográficas, teatrales e incluso radiofónicas. Y sin duda ha cosechado tanto éxito porque el materialismo que critica y la solidaridad y aceptación que propugna son temas eternos que siguen interesando al gran público, ayer y hoy. Es una historia que llega al alma, que esperamos que en esta nueva y fresca traducción al castellano nos permita saborear todos los matices que Wilde transfirió al original.
También encontrará en estas páginas otros relatos destacados dentro de la producción del escritor irlandés como: «El príncipe feliz», obra maestra donde las haya, o «El ruiseñor y la rosa», «La esfinge sin secreto» o «El Gigante egoísta», entre otros, obras que sin duda le llenarán el corazón de sentimientos y la cabeza de ideas para trasformar su mundo. El lema de Mestas Ediciones es «porque un libro puede cambiarte la vida». Y no le quepa la menor duda de que este es uno de esos libros que puede obrar ese milagro. Créame si le digo que hemos puesto todo nuestro cariño para que el ingenio de Oscar Wilde salga fortalecido en esta edición. Esperamos que disfrute leyendo este libro tanto como nosotros realizándolo.
El editor
EL PRÍNCIPE FELIZ
(The Happy Prince)
Oscar Wilde
EL PRÍNCIPE FELIZ
A Carlos Blacker1
Dominando toda la ciudad, sobre una alta columna, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba toda ella cubierta de refinadas capas de pan de oro fino, por ojos tenía dos brillantes zafiros y un gran rubí rojo centelleaba en la empuñadura de su espada.
Todos lo admiraban con entusiasmo.
—Es tan hermoso como una veleta —comentó uno de los concejales de la ciudad que se jactaba de ser un hombre de impecable gusto por el arte—, aunque no es tan útil —añadió, temiendo, erróneamente, que la gente lo acusara de carecer de sentido práctico alguno.
—¿Por qué no eres como el Príncipe Feliz? —preguntó una madre sensata a su hijo, que lloraba mientras pedía la luna—. Al príncipe feliz nunca se le ocurriría llorar para conseguir algo.
—Me alegro de que en el mundo exista alguien realmente feliz —murmuró un hombre desencantado, mientras admiraba la maravillosa estatua.
—Parece un ángel —dijeron los niños del hospicio mientras abandonaban la catedral con sus brillantes trajes de color escarlata y sus delantales blancos y limpios.
—¿Cómo sabéis que se parece a un ángel si nunca habéis visto ninguno? —les preguntó su profesor de matemáticas.
—¡Claro que sí! Los hemos visto en nuestros sueños —contestaron los niños.
Y el profesor de matemáticas frunció el ceño y adoptó un aspecto severo. No le gustaba que los niños soñasen.
Cierta noche, una pequeña golondrina pasó volando sobre la ciudad. Hacía ya seis semanas que sus compañeras se habían marchado a Egipto, pero ella —que en realidad era un macho—, se había quedado atrás porque estaba enamorada de la caña de junco más hermosa de la comarca. La había conocido al inicio de la primavera, cuando volaba río abajo persiguiendo a una gran mariposa amarilla, y tanto le atrajo su esbelto talle que se detuvo a hablar con ella.
—¿Quieres que seamos novios? —le preguntó la golondrina sin rodeos.
La caña le hizo una profunda reverencia y la golondrina comenzó a revolotear a su alrededor, rozando el agua con sus alas y trazando en ella ondulaciones plateadas. Era su manera de hacerle la corte y se pasó así todo el verano.
—¡Menudo amor tan ridículo! —gorjeaban el resto de golondrinas—; no tiene ni un céntimo y su familia es demasiado numerosa.
Y, efectivamente, el río se encontraba repleto de cañas de junco.
Luego, cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo.
Entonces la golondrina se empezó a cansar de su amante y se sintió muy sola.
—Apenas tiene conversación —pensó—; y para colmo es una frívola que no para de coquetear con la brisa.
Y es que cada vez que soplaba el viento la caña le hacía las más graciosas reverencias.
—Debo reconocer que es muy hogareña —continuó la golondrina—, pero a mí lo que me gusta es viajar y, por tanto, a mi compañera también le deben gustar los viajes.
—¿Te vienes conmigo? —le preguntó al fin un día.
Pero la caña movió la cabeza, pues se encontraba muy apegada a su hogar.
—Has estado jugando con mis sentimientos —lamentó la golondrina—. Me marcho a las pirámides. ¡Hasta la vista!
Y se echó a volar.
Voló durante todo el día y, al caer la noche, llegó a la ciudad.
—¿Dónde podré alojarme? —pensó—. Espero que haya algo preparado en la ciudad.
Entonces divisó la estatua en lo más alto de la colina y dijo:
—Me instalaré allí mismo; está bien situada y corre el aire.
Así que fue a posarse justo entre los pies del Príncipe Feliz.
—Tengo una habitación de oro —se dijo en voz baja la golondrina mirando a su alrededor.
Y se dispuso a dormir cuando, en el mismo instante que se disponía a esconder la cabeza bajo el ala, le cayó encima una gran gota de agua.
—¡Qué raro! —exclamó—. No hay nubes en el cielo, las estrellan brillan con claridad y, sin embargo, llueve. El clima del norte de Europa es realmente malo. A la caña le encantaba la lluvia, pero solo era por simple egoísmo.
Entonces le cayó otra gota.
—¿Para qué sirve esta estatua si no es capaz de proteger de la lluvia? Será mejor que me ponga debajo de un saliente de alguna chimenea —dijo, y se dispuso a emprender el vuelo.
Pero antes de que pudiera desplegar sus alas le cayó encima una tercera gota, alzó los ojos y vio... ¡Ah!... ¿Qué diréis que vio?
Los ojos del Príncipe Feliz estaban llenos de lágrimas y estas corrían por sus doradas mejillas. Su rostro se mostraba tan hermoso a la luz de la luna que a la golondrina le inspiró mucha compasión.
—¿Quién eres? —le preguntó.
—Soy el Príncipe Feliz.
—Entonces, ¿por qué lloras? —le preguntó la golondrina—. Me has empapado completamente.
—Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano —contestó la estatua— no conocía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de Sans-Souci2, donde no se permite que entre el dolor. Durante el día disfrutaba jugando con mis compañeros en el jardín y, por la noche, abría el baile en el Gran Salón. Rodeando el jardín había un muro muy alto pero nunca sentí la necesidad de conocer lo que había al otro lado, ya ¡que era tan bello cuanto me rodeaba! Mis cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz y en realidad lo era, si entendemos por felicidad el puro placer. Así viví y así morí. Y ahora, una vez que ya estoy muerto, me han colocado aquí, a tal altura que puedo contemplar toda la fealdad y miseria de mi ciudad; y, aunque mi corazón sea de plomo, no puedo dejar de llorar.
—Pero, ¿cómo?, ¿no es de oro puro? —pensó la golondrina, que era tan educada que no hacía observaciones personales en voz alta.
—Allá lejos —continuó la estatua con una voz baja y musical—, allá lejos, en una callejuela, hay una casa realmente pobre. Una de sus ventanas permanece abierta, y a través de ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa. Tiene el rostro flaco y demacrado, y sus manos son ásperas y están enrojecidas, y llenas de pinchazos, pues es costurera. Está bordando pasionarias en un traje de satén que lucirá la más hermosa de las damas de honor de la reina en el próximo baile de la corte. En una cama situada en un rincón de la habitación yace su hijo enfermo. Tiene fiebre y quiere naranjas, pero su madre no tiene nada más que darle que agua del río, así que el niño no para de llorar. golondrina, golondrina, pequeña golondrina, ¿no querrías llevarle a la costurera el rubí de la empuñadura de mi espada? Mis pies están sujetos a este pedestal y no puedo moverme.
—Me esperan en Egipto —contestó la golondrina—, mis compañeras ya vuelan el Nilo, arriba y abajo, y hablan con las hermosas flores de loto. Pronto dormirán en la tumba del gran Faraón. Se encuentra allí en persona, dentro de su sarcófago pintado, envuelto en un lienzo amarillento y embalsamado con especias. Alrededor de su cuello tiene un collar de jade verde pálido, y sus manos asemejan hojas marchitas.
—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el Príncipe—, ¿quieres quedarte conmigo esta noche y ser mi mensajera? ¡Ese niño tiene tanta sed y su madre está tan triste!
—No creo que me agraden los niños —contestó la golondrina—. El pasado verano, cuando vivía junto al río, había dos chiquillos maleducados, los hijos de un molinero, que se pasaban el día tirándome piedras. Nunca me dieron, por supuesto, porque nosotras las golondrinas volamos muy bien, y además soy descendiente de una familia conocida por su agilidad; pero, de todas formas, era una falta de respeto.
Pero el Príncipe Feliz se encontraba tan triste que la golondrina, compadeciéndose de él, le dijo:
—Aquí hace mucho frío, pero me quedaré una noche a tu lado y te serviré de mensajera.
—Gracias, pequeña golondrina —dijo el Príncipe.
Así pues, la golondrina arrancó el gran rubí de la espada del Príncipe y remontó el vuelo con él en el pico, por encima de los tejados de la ciudad.
Pasó junto a la torre de la catedral, adornada con ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó cerca del palacio y oyó la música de un baile. Una hermosa joven salió al balcón junto a su novio y este le dijo:
—¡Qué maravillosas son las estrellas y qué extraordinario es el poder del amor!
—Espero que mi vestido esté listo para el baile de gala —respondió ella—. He mandado que borden pasionarias en él, pero las costureras son tan perezosas...
Pasó sobre el río y divisó los farolillos que colgaban de los mástiles de los barcos. Pasó por encima del Gueto y vio a los viejos mercaderes judíos cómo hacían negocios y pesar las monedas en balanzas de cobre. Por fin, llegó a la pobre casita y miró en su interior. El niño se agitaba en el lecho bajo la fiebre y su madre se había quedado dormida por el excesivo cansancio. La golondrina entró en el cuarto y dejó el hermoso rubí encima de la mesa, al lado del dedal de costura. Luego revoloteó suavemente alrededor de la cama para abanicar con sus alas la frente del niño.
—¡Qué frescor tan agradable! —dijo el niño—. Debo de estar empezando a curarme.
Y se sumió en un dulce sueño.
La golondrina volvió entonces junto al Príncipe Feliz y le contó lo que había hecho.
—¡Qué extraño! —comentó—, pero ahora casi siento calor, a pesar de que hace tanto frío.
—Es porque has realizado una buena acción —le dijo el Príncipe.
Y la pequeña golondrina se puso a pensar, pero pronto se quedó dormida, pues pensar siempre le producía sueño.
Cuando amaneció, voló hasta el río y se dio un baño.
—¡Qué fenómeno tan curioso! —dijo el profesor de ornitología3, que atravesaba el puente en ese momento—. ¡Una golondrina en pleno invierno!
Y escribió una larga carta al periódico local hablando sobre el fenómeno. Todo el mundo la citaba, a pesar de estar llena de palabras que no entendían.
—Esta noche parto de viaje para Egipto, se decía la golondrina, entusiasmada con aquella idea.
Fue a visitar todos los monumentos públicos y se posó durante largo tiempo en el campanario de la iglesia. Allí por donde iba, los Gorriones piaban y se decían unos a otros:
—¡Qué forastera tan distinguida!
Así que la golondrina se mostraba encantada.
Cuando salió la luna regresó de nuevo junto al Príncipe Feliz y le gritó:
—¿Quieres algo para Egipto? Me voy ahora mismo.
—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el Príncipe—, ¿no querrías quedarte conmigo una noche más?
—Mis compañeras me esperan en Egipto —contestó—. Mañana volarán hasta la Segunda Catarata. Allí, entre los juncos, duermen los hipopótamos, y sobre un gran trono de granito está sentado el dios Memnón4. Se pasa toda la noche contemplando las estrellas, y cuando aparece el lucero del alba, lanza un grito de alegría para luego guardar silencio. Al mediodía, los rubios leones bajan a la orilla del río para beber. Sus ojos se asemejan a berilos verdes y sus rugidos retumban más que el estruendo de la catarata.
—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el Príncipe—; lejos, en el otro extremo de la ciudad, puedo ver a un hombre en una buhardilla; está inclinado ante una mesa repleta de papeles, y en un vaso, a su lado, hay un ramo de violetas marchitas. Tiene el cabello castaño y rizado, los labios rojos como granadas y unos ojos grandes y soñadores. Intenta terminar una comedia para el director del teatro, pero hace tanto frío que no es capaz de continuar escribiendo. No tiene fuego en la chimenea y el hambre lo ha debilitado.
—Me quedaré contigo solo una noche más —dijo la golondrina, que en el fondo tenía buen corazón—. ¿Quieres que le lleve otro rubí?
—¡Ah! Ya no poseo más rubíes —dijo el Príncipe—; ahora lo único que tengo son mis ojos. Están hechos con dos rarísimos zafiros traídos de la India hace mil años. Arráncame uno y llévaselo. Él podrá vendérselo a algún joyero, y así comprar comida y leña para calentarse y acabar su comedia.
—Querido Príncipe —dijo la golondrina—, yo no puedo hacer eso.
Y se puso a llorar.
—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el Príncipe—, haz lo que te pido.
Entonces la golondrina le arrancó un ojo al Príncipe y voló camino a la buhardilla del estudiante. Era muy fácil entrar, pues había un agujero en el tejado. La golondrina entro por él y se metió en la habitación. El joven tenía la cabeza hundida entre sus manos, por lo que no pudo oír el aleteo del pájaro. Pero, cuando alzó la vista, descubrió el hermoso zafiro entre las marchitas violetas.
—¡Están empezando a reconocer mi valía! —exclamó—. Esto procede con seguridad de un ferviente admirador. Ahora podré acabar mi comedia.
Al día siguiente, la golondrina fue volando hasta el puerto. Se posó sobre el mástil de un fabuloso barco y se entretuvo observando cómo los marineros subían grandes cofres de la bodega ayudados por unas cuerdas.
—¡Hala! ¡Ya! Gritaban cada vez que subían un cofre.
—¡Me marcho a Egipto! —gritaba la golondrina.
Pero nadie le prestaba atención y, cuando salió la luna, volvió volando junto al Príncipe Feliz.
—He venido para despedirme —le gritó.
—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —le dijo el Príncipe—, ¿no querrías quedarte una noche más a mi lado?
—Es invierno —le respondió—, y pronto llegarán las frías nevadas. En Egipto, el sol calienta las verdes palmeras y los cocodrilos se tumban en las ciénagas mirando con pereza a su alrededor. Mis compañeras construyen sus nidos en el templo de Baalbec5 bajo las miradas de las palomas rosas y blancas mientras se arrullan entre sí. Mi querido Príncipe, debo abandonarte, pero nunca me podré olvidar de ti, y la próxima primavera te traeré dos joyas magníficas que puedan reemplazar las que tú has dado. El rubí será aún más rojo que una rosa roja y el zafiro tan azul como el inmenso mar.
—Abajo, allí en la plaza, hay una pequeña niña que vende cerillas —dijo el Príncipe Feliz—. Las cerillas se le han caído al arroyo y se le han echado a perder. Está llorando porque su padre le pegará si no lleva dinero a casa. No tiene zapatos ni medias y tiene descubierta la cabeza. Arráncame el otro ojo para dárselo, y así su padre no le pegará.
—Me quedaré otra noche más a tu lado —dijo la golondrina—, pero no puedo arrancarte el otro ojo. Te quedarías completamente ciego.
—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el Príncipe—, haz lo que te pido.
Y la golondrina le arrancó el otro ojo al Príncipe y se echó a volar como una flecha hasta donde estaba la niña, dejando caer la joya sobre la palma de su mano.
—¡Oh! ¡Qué trozo de cristal tan bonito! —dijo la niña.
Y corrió riendo hasta su casa.
La golondrina voló junto al Príncipe y le dijo:
—Ahora estás ciego. Me quedaré contigo para siempre.
—No pequeña golondrina —le contestó el pobre Príncipe—, debes irte a Egipto.
—Me quedaré contigo para siempre —repitió la golondrina, mientras se dormía a los pies del Príncipe.
Al día siguiente se posó sobre un hombro del Príncipe y le contó historias sobre lo que había visto en países extraños. Le habló de los ibis rojos que forman largas hileras de pie en las orillas del Nilo y que pescan peces de colores con el pico; de la Esfinge, tan vieja como el mismo mundo, que vive en el desierto y todo lo sabe; de los mercaderes que caminan con lentitud al lado de sus camellos y llevan rosarios de ámbar en sus manos; del rey de las Montañas de la Luna6, que es tan negro como el ébano y adora a un enorme cristal; de la espectacular serpiente verde que duerme en una palmera y tiene veinte sacerdotes que la alimentan con tortitas de miel; y de los pigmeos, que navegan sobre grandes hojas planas en un gran lago, y siempre están en guerra con las mariposas.
—Mi querida golondrina —le dijo el Príncipe, me hablas de cosas maravillosas, pero nada lo es tanto como el sufrimiento de un ser humano. No hay un misterio tan grande como la miseria. Vuela sobre mi ciudad, pequeña golondrina, y cuéntame lo que ves en ella.
La golondrina voló entonces sobre la gran ciudad y observó lo felices que eran los ricos en sus grandes mansiones mientras los mendigos se sentaban a sus puertas. Voló atravesando oscuras callejuelas y pudo ver los pálidos rostros de los niños hambrientos, cuyas miradas indiferentes se perdían en la oscuridad de la calle. Bajo un puente dos niños se abrazaban tratando de darse calor uno al otro.
—¡Qué hambre tenemos! —decían.
—¡Esta prohibido tumbarse aquí! —les dijo el vigilante.
Y tuvieron que irse bajo la lluvia.
La golondrina voló de nuevo y le contó al Príncipe lo que había visto, y el Príncipe le dijo:
—Estoy recubierto de oro fino, así que puedes arrancármelo de hoja en hoja y dárselo a los pobres, porque ellos siempre creen que el oro puede hacerles felices.
La golondrina fue arrancando hoja por hoja todo el oro que cubría a la estatua, hasta que el Príncipe Feliz perdió su brillo y su belleza. Y hoja por hoja se lo fue entregando a los pobres. Los rostros de los niños recobraban sus colores y reían y jugaban de nuevo en las calles, mientras gritaban:
—¡Ahora tenemos pan!
Pero entonces llegó la nieve, y tras ella las heladas. Las calles estaban tan relucientes y brillantes que parecían construidas de plata. De los aleros de las casas colgaban largos carámbanos como puñales de cristal; la gente se cubría con abrigos de pieles y los niños llevaban gorritos rojos y patinaban sobre el hielo. La pobre golondrina tenía cada vez más frío, pero no quería abandonar al Príncipe porque le amaba con ternura. Picoteaba las migas que había en las puertas de las panaderías cuando los panaderos no la veían e intentaba entrar en calor batiendo las alas de vez en cuando.
Pero al fin supo que se iba a morir.
Aún reunió fuerzas para volar una vez más hasta el hombro del Príncipe y le dijo al oído:
—¡Adiós, mi querido Príncipe!, ¿me permites que te bese la mano?
—Me alegro mucho de que por fin te vayas a Egipto, pequeña golondrina —le dijo nuestro Príncipe. Ya te has quedado aquí demasiado tiempo. Pero puedes besarme mejor en los labios porque te amo.
—No es a Egipto adonde voy —le contestó la golondrina, sino a la morada de la Muerte. La Muerte, ¿no es hermana del Sueño?
Y besó en los labios al Príncipe Feliz, cayendo muerta a sus pies. En ese mismo instante, se dejó oír un extraño crujido dentro de la estatua, como si se hubiese roto algo. Lo cierto era que su corazón de plomo se acababa de partir por la mitad.
Sin duda la causa debía ser la terrible helada.
Al día siguiente, muy temprano, paseaba por la plaza el alcalde junto a dos de sus concejales. Al pasar delante de la columna, alzó los ojos a la estatua y dijo:
¡Dios mío! ¡Qué aspecto tan lamentable tiene el Príncipe Feliz!
—¡Es verdad, qué feo se ha puesto! —gritaron los concejales, que siempre estaban de acuerdo con todo lo que decía su alcalde.
Y subieron a examinarlo.
—Se le ha caído el rubí de la espada, le han desaparecido los ojos, y no le queda nada de oro —dijo el alcalde—. ¡Casi parece un mendigo!
—¡Parece un mendigo! —corroboraron los concejales.
—¡Y entre sus pies hay un pájaro muerto! —continuó el alcalde—. Tendré que escribir un bando prohibiendo que los pájaros vengan aquí a morir.
Y el secretario del ayuntamiento tomó nota de la sugerencia.
Así derribaron la estatua del príncipe feliz.
—Lo que deja de ser hermoso, deja de ser útil —comentó el catedrático de arte de la universidad.
Después fundieron la estatua en un horno, y el alcalde convocó un pleno en el ayuntamiento para decidir qué se iba a hacer con el metal.
—No hay duda de que lo que necesitamos es otra estatua —dijo el alcalde—, y os propongo que sea la mía.
—O la mía —repitieron todos y cada uno de los concejales.
Así empezó una gran pelea. Y, según tengo entendido, aún continúan discutiendo.
—¡Qué cosa tan extraña! —dijo el capataz de la fundición—. No hay manera de poder fundir en el horno este corazón roto de plomo. Tendremos que tirarlo.
Así que lo arrojaron a un montón de basura, donde también se encontraba la golondrina muerta.
—Tráeme las dos cosas más valiosas de la ciudad —le dijo Dios a uno de sus ángeles.
Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto.
—Has realizado una buena elección —le dijo Dios—, pues en mi jardín del Paraíso este pajarillo cantará eternamente, y en mi ciudad de oro el Príncipe Feliz dirá mis alabanzas.
[1] Carlos Blacker (1859-1928), un excéntrico lingüista inglés, amigo de Wilde.
[2] Nombre del castillo que el rey prusiano Federico II (1712-1786) construyó en Postdam, cerca de Berlín, imitando al Palacio de Versalles. De ahí se deriva el término francés que significa despreocupación.
[3] Parte de la ciencia de la zoología que trata del estudio de las aves.
[4] Memnón participó en la guerra de Troya al lado de su hermano el rey Príamo. Fue rey de los etíopes. Amenotep III le erigió una estatua en Tebas conocida como el “Coloso de Memnón”.
[5] Wilde confunde dos ciudades que tenían el mismo nombre. Una en Egipto y la otra en el Asia Menor. El templo de Baalbec se hallaba realmente en Heliópolis, una ciudad de Siria, situada actualmente en el Líbano.
[6] Una cadena montañosa de la actual Uganda.