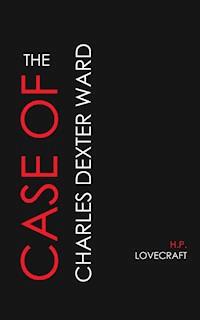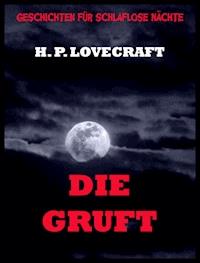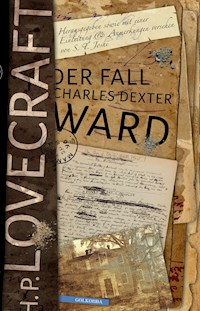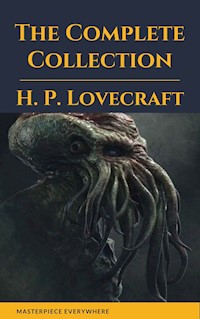Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mestas Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los mejores cuentos de…
- Sprache: Spanisch
Descubra los mejores cuentos del Necronomicón.
El Necronomicón es un libro oculto, siniestro y mágico; un grimorio que contiene cientos de fórmulas mágicas para conseguir cosas extraordinarias. En su interior también podemos descubrir las proezas de los Primigenios (o Grandes Antiguos), esos dioses con poderes colosales que vinieron de otros mundos hace millones de años y que actualmente están ocultos esperando el momento justo para salir y hacerse con el control total de la Tierra.
Hay quien dice que el Necronomicón no existe en realidad, incluso el mismo
H.P. Lovecraft dijo en alguna carta que era fruto de su invención, pero ¿querría en realidad proteger a sus curiosos lectores del descomunal poder de ese libro o efectivamente nunca existió salvo en su imaginación? Eso nunca lo sabremos…, así que de momento podemos disfrutar de relatos donde aparece, de forma directa o indirecta, toda la hechicería de sus páginas. En la selección que tienes en tus manos, encontrarás narraciones donde la nigromancia del Necronomicón está más viva que nunca…
Sumérjase en estos cuentos clásicos y déjese llevar por la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
INTRODUCCIÓN
El Necronomicón es un libro oculto, siniestro y mágico; un grimorio que contiene cientos de fórmulas mágicas para conseguir cosas extraordinarias. En su interior también podemos descubrir las proezas de los Primigenios (o Grandes Antiguos), esos dioses con poderes colosales que vinieron de otros mundos hace millones de años y que actualmente están ocultos esperando el momento justo para salir y hacerse con el control total de la Tierra.
Hay quien dice que el Necronomicón no existe en realidad, incluso el mismo H.P. Lovecraft dijo en alguna carta que era fruto de su invención, pero ¿querría en realidad proteger a sus curiosos lectores del descomunal poder de ese libro o efectivamente nunca existió salvo en su imaginación? Eso nunca lo sabremos…, así que de momento podemos disfrutar de relatos donde aparece, de forma directa o indirecta, toda la hechicería de sus páginas. En esta selección, que tienes en tus manos, encontrarás narraciones donde la nigromancia del Necronomicón está más viva que nunca, relatos magistrales en su género que poseen dos características principales: la fantasía y sus extrañas visiones cósmicas de dioses terriblemente malignos que cobran vida o desatan el caos, la destrucción y la muerte con la utilización del libro maldito del Necronomicón. Miedo es la sensación que más repetirás con la lectura de estas páginas.
Dice H. P. Lovecraft en su ensayo El horror y lo sobrenatural en la literatura: «La más antigua, la más fuerte emoción que siente el ser humano es el miedo. Y la forma más poderosa que se deriva de este miedo es el miedo a lo desconocido. Pocos psicólogos niegan esta verdad, y así justifican la existencia del relato de horror y clasifican este modo de expresión entre los demás géneros literarios y en la misma categoría… Los adversarios del género son numerosos, pero el relato fantástico sobrevive a través de los siglos, se desarrolla, e incluso alcanza un notable grado de perfección porque hunde sus raíces en un principio profundo y elemental cuya atracción no solo es universal, sino necesaria al género humano, ya que el miedo es un sentimiento permanente en las conciencias, al menos en las que poseen una cierta dosis de sensibilidad». Lovecraft sabe muy bien de lo que habla, porque sus narraciones son verdaderos relatos de terror que poseen todas las características del género, admirablemente manejadas para crear en el lector un ambiente de expectación y de pavor ante lo desconocido, que no lo abandona en ningún momento.
La presencia de los tres hombres debió despertar a la criatura moribunda postrada en la sala, pues comenzó a balbucear sin siquiera girar ni levantar la cabeza. Armitage no recogió por escrito los sonidos que profería, pero afirma sin dudarlo que ni uno solo fue pronunciado en inglés. Al principio las sílabas desafiaban cualquier posible comparación con ningún lenguaje conocido de la Tierra, pero hacia el final articuló unos fragmentos incoherentes que, sin duda, procedían del Necronomicón, el abominable libro cuya búsqueda iba a ser la causa de su muerte. Los fragmentos, tal como los recuerda Armitage, rezaban así poco más o menos: «N’gai, n’gha’ghaa, bugg-shoggog, y’hah; Yog-Sothoth, Yog-Sothoth…». Su voz se fue perdiendo en el aire mientras los chotacabras chillaban cada más alto con un compás de malsana expectación.
Howard Phillips Lovecraft está considerado como el gran innovador del cuento de terror y de la literatura fantástica del siglo XX, aportando una cosmogonía propia (Los Mitos de Cthulhu) que aún está vigente hoy en día, y que continuaron autores como Robert E. Howard, Robert Bloch, Clark Ashton Smith, Hazel Heald, Henry Kuttner, Frank Belknap Long, August Derleth, Brian Lumley o Ramsey Campbell, entre otros.
Su revolucionaria obra se aparta de la tradicional temática del terror sobrenatural —fantasmas, demonios, seres de ultratumba… — para incorporar nuevos elementos de la ciencia ficción —viajes en el tiempo, razas de otros mundos, nuevas dimensiones, mundos imaginarios. El autor estudia y se apropia de todos los recursos del género, los transforma y manipula a su voluntad y los lleva hasta el límite en los relatos de su universo de «horror cósmico», con una pasmosa facilidad que convence al lector, que queda fascinado ante la nueva estética que se le ofrece. El concepto de mal amplía así su alcance y ante nuestras almas encontramos el peso del universo suspendido, mientras nos acechan fuerzas desconocidas capaces de destruirnos con un simple pensamiento perdido…
Desde Mestas Ediciones deseamos que disfrutes de esta lectura con luz tenue y a medianoche, así las sensaciones que te dejará este libro recorrerá todo tu espinazo, dejándote estremecido, pero con la certeza de haber leído una de las mejores obras de terror de todos los tiempos.
El editor
EL SABUESO
En mis atormentados oídos resuenan sin cesar un chirrido y un aleteo de pesadilla, y un breve ladrido lejano, semejante al de un sabueso gigantesco. No es un sueño… y me temo que ni siquiera fruto de la demencia, pues me han ocurrido muchas cosas como para poder permitirme esas misericordiosas dudas.
St. John es un cadáver despedazado. Solo yo sé el porqué, y la naturaleza de mi conocimiento es tal que voy a volarme la tapa de los sesos para no ser descuartizado como él. En los lóbregos e interminables corredores de la espantosa fantasía vaga Némesis, la diosa de la venganza negra y deforme que me conduce a terminar conmigo mismo.
¡Que el cielo perdone la demencia y el morbo que atrajeron sobre nosotros una suerte tan monstruosa! Hartos ya de los lugares comunes de una vida prosaica, donde incluso los placeres románticos y aventureros pierden rápidamente su atractivo, St. John y yo habíamos seguido con fruición todos los movimientos estéticos e intelectuales que prometían acabar con nuestro insufrible tedio. En su momento hicimos nuestros los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los prerrafaelistas, pero cada nueva moda se vaciaba enseguida de su atrayente novedad.
Nos volcamos en la sombría filosofía de los decadentes, y nos dedicamos a ella aumentando poco a poco la profundidad y el diabolismo de nuestras incursiones. Baudelaire y Huysmans1 pronto se hicieron pesados, hasta que finalmente solo quedó ante nosotros el camino de los estímulos directos causados por experiencias anormales y aventuras «personales». Aquella horrenda necesidad de emociones nos condujo finalmente por la abominable cuesta que aun en mi actual estado de desesperación menciono con bochorno y timidez: el repulsivo camino de los saqueadores de tumbas.
No puedo desvelar detalles de nuestras impresionantes expediciones, ni catalogar tan siquiera en parte el valor de los trofeos que llenaban el museo secreto que creamos en el caserón donde vivíamos St. John y yo, solos y sin servidumbre. Nuestro museo era un lugar sacrílego, asombroso, donde habíamos recreado un universo de terror y podredumbre con el gusto satánico de neuróticos dilettanti2 para excitar nuestras perversas sensibilidades. Era una estancia oculta bajo tierra donde unos grandes demonios alados, esculpidos en basalto y ónice, expulsaban por sus fauces una rara luz verdosa y anaranjada, al tiempo que unas tuberías nos hacían llegar los olores que pedía nuestro estado de anímico: en ocasiones el aroma de blancos lirios fúnebres; en otras, el incienso narcótico de unos funerales en un templo oriental de fantasía, y otras veces, ¡cómo me estremezco al recordarlo!, la repulsiva fetidez de una tumba abierta.
En torno a los muros de aquella estancia repugnante había féretros de antiguas momias que se alternaban con bellos cadáveres con aspecto de seguir vivos, perfectamente embalsamados por el arte del moderno taxidermista, y lápidas mortuorias saqueadas de los más antiguos cementerios del mundo. También había unas hornacinas que contenían cráneos de todas las formas y cabezas conservadas en distintas fases de descomposición. Podían encontrarse allí las coronillas putrefactas y calvas de famosos nobles, y las tiernas cabecitas con cabellos dorados de niños recién enterrados.
Había estatuas y cuadros de temas perversos; algunos eran obra de St. John y otros, mía. Un cartapacio cerrado, encuadernado con piel humana curtida, contenía varios dibujos atribuidos a Goya3 que el pintor no se había atrevido a mostrar. Había inmundos instrumentos musicales de cuerda, metal y viento, con los cuales St. John y yo en ocasiones emitíamos disonancias de exquisita morbosidad y diabólica palidez; en una serie de alacenas de caoba se guardaba la colección más asombrosa de objetos sepulcrales reunidos alguna vez por la vesania y la perversión humanas. Debo guardar un especial silencio acerca de esa colección. Por suerte, tuve el valor de destruirla mucho antes de pensar en destruirme yo mismo.
Las expediciones para recoger nuestros infames tesoros siempre eran sucesos memorables desde el punto de vista artístico. No éramos simples vampiros, sino que solo trabajábamos en ciertas condiciones de humor, paisaje, entorno, tiempo, estación del año y claridad lunar. Aquellas distracciones eran para nosotros la más exquisita forma de expresión estética, y aplicábamos a sus detalles un minucioso cuidado técnico. La hora no adecuada, un efecto de luz pobre o una manipulación torpe de la hierba mojada, destruían para nosotros la sensación de éxtasis que nos producía la exhumación de algún siniestro secreto de la tierra. Nuestra búsqueda de nuevos lugares y de condiciones emocionantes era febril y nunca se terminaba. St. John abría siempre la marcha. Él fue quien descubrió aquel maldito sitio que atrajo sobre nosotros un sino horrendo e inevitable.
¿Qué infeliz fatalidad nos llevó hasta aquel espantoso camposanto holandés? Creo que fue un tétrico rumor, la leyenda sobre alguien que llevaba enterrado allí cinco siglos, que en su época había sido un saqueador de tumbas y había sustraído un objeto muy valioso de la sepultura de un poderoso. Recuerdo la escena en los momentos postreros, con la pálida luna de otoño proyectando sombras alargadas y horrendas sobre los sepulcros; los árboles retorcidos, cuyas ramas caían hasta tocar la hierba sin segar y las losas agrietadas; las bandadas de murciélagos que volaban contra la luna; la antigua capilla tapizada de hiedra, señalando con un dedo fantasmal al cielo pálido; los insectos refulgentes que bailaban como fuegos fatuos bajo las tejas de un rincón lejano; el olor a moho, vegetación y a cosas menos explicables, todo ello mezclado débilmente con la brisa nocturna procedente de mares y marismas lejanas; y, lo peor de todo, el lúgubre aullido de algún enorme sabueso que no podíamos ver ni localizar con precisión. Nos estremeció su sonido y nos recordó las leyendas de los campesinos, pues el hombre que tratábamos de buscar había sido hallado siglos atrás en ese mismo lugar, despedazado por las zarpas y los colmillos de algún animal abominable.
Recuerdo que excavamos la sepultura del vampiro con nuestras azadas, y temblamos ante la imagen de nosotros mismos, la tumba, la pálida luna que nos observaba, las espantosas sombras, los árboles retorcidos, los murciélagos, la vieja capilla, los fuegos fatuos que bailaban, los olores nauseabundos, la brisa nocturna silbando y el extraño aullido cuya existencia apenas podíamos corroborar.
Nuestras herramientas chocaron entonces contra algo duro, y pronto vimos una caja enmohecida de forma alargada. Era muy resistente, pero tan vieja que pudimos abrirla al final y regalarnos los ojos con su contenido.
Sorprendía lo mucho que quedaba del cadáver pese a los quinientos años transcurridos. Aunque aplastado en algunos sitios por las mandíbulas de lo que le había producido la muerte, el esqueleto se mantenía unido con una asombrosa firmeza. Nos inclinamos sobre el cráneo ya pelado, de largos dientes y cuencas vacías en donde un día habrían brillado unos ojos con un fervor como el nuestro. El ataúd contenía también un amuleto de exótico diseño que, según parece, llevó el durmiente al colgado del cuello. Era un sabueso con alas o una esfinge de rostro medio perruno. Estaba perfectamente tallado según el antiguo gusto oriental en un pedacito de jade verde. La expresión de sus rasgos era realmente repugnante y sugería muerte, brutalidad y odio. En torno a la base había una inscripción en unos caracteres que no pudimos identificar St. John ni yo. En el fondo, como un marchamo de fábrica, se veía grabado un cráneo grotesco y asombroso.
Apenas vimos al amuleto supimos que debía ser nuestro, que aquel tesoro era sin duda nuestro botín. Aunque hubiese sido completamente desconocido para nosotros, lo habríamos codiciado, pero al mirarlo de más cerca vimos que nos resultaba familiar. En realidad, era ajeno a todo arte y literatura conocidos por lectores cuerdos y sensatos, pero nosotros reconocimos en el amuleto algo sugerido en el prohibido Necronomicón del árabe loco Adbul Alhazred: el espantoso símbolo del culto de los necrófagos de la inaccesible Leng, en Asia Central. Nos fue fácil localizar los siniestros rasgos descritos por el antiguo demonólogo árabe. Eran rasgos sacados de alguna oscura manifestación sobrenatural de las almas de quienes fueron humillados y devorados después de estar muertos.
Tras hacernos con el objeto de jade verde, miramos por última vez el cráneo cavernoso de su propietario y cerramos la sepultura para dejarla como la habíamos hallado. Mientras nos marchábamos corriendo del espantoso lugar, con el amuleto robado en el bolsillo de St. John, creímos ver que los murciélagos se cernían en tropel sobre la tumba recién profanada, como si allí buscasen algún asqueroso alimento. Pero la luna otoñal brillaba con poca luz y no pudimos saberlo con seguridad.
Al día siguiente, al embarcar en un puerto holandés para regresar a casa, nos pareció oír el leve y lejano aullido de un enorme sabueso. Pero el viento gemía con tristeza, así que no pudimos saberlo a ciencia cierta.
Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra comenzaron los extraños sucesos. St. John y yo vivíamos encerrados, sin amigos, solos y en unas pocas habitaciones de una antigua mansión, en una comarca pantanosa poco visitada, así que en nuestra puerta rara vez se oía la llamada de un visitante.
Sin embargo, ahora nos preocupaba lo que parecía ser un roce habitual durante la noche, no solo en torno a las puertas, sino también las ventanas, tanto las de la planta baja como las de los pisos superiores. Una vez nos pareció que algo voluminoso y opaco ensombrecía la ventana de la biblioteca cuando la luna brillaba sobre ella. Otra vez creímos oír un aleteo cerca de la casa. Una investigación meticulosa no nos permitió descubrir nada, y empezamos a atribuir todo aquello a nuestra fantasía, aún alterada por el leve y lejano aullido que nos pareció oír en el cementerio holandés. El amuleto de jade ahora reposaba en una hornacina de nuestro museo, y en ocasiones encendíamos una vela con una rara fragancia delante de él. Leímos mucho en el Necronomicón de Alhazred sobre sus propiedades y las relaciones de las almas con los objetos que las simbolizan y lo que leímos nos inquietó sobremanera.
A continuación llegó el terror.
La noche del 24 de septiembre de 19… oí que llamaban a la puerta de mi dormitorio. Creyendo que era St. John lo invité a entrar, pero tan solo me respondió una horrenda carcajada. No había nadie en el pasillo. Cuando desperté a St. John y le conté lo sucedido, me dijo que nada sabía de aquello y se preocupó tanto como yo. Aquella noche, el leve y lejano aullido en las soledades de la marisma pasó a ser una espantosa realidad.
Cuatro días más tarde, estando los dos en el museo, oímos unos suaves arañazos en la única puerta que conducía a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestra alarma fue creciendo porque, además de nuestro temor a lo desconocido, siempre nos había preocupado la posibilidad de que se pudiese descubrir nuestra extraña colección. Tras apagar todas las luces, nos acercamos a la puerta y la abrimos rápidamente del todo. Entonces se levantó una extraña corriente de aire y oímos una rara mezcla de susurros, risas entre dientes y balbuceos alejándose a toda prisa. En aquel momento no intentamos decidir si habíamos enloquecido, si aquello era un sueño o si estábamos ante una realidad. De lo que sí nos percatamos, con la más negra de las aprensiones, fue que aquellos balbuceos que no parecían proceder de ningún cuerpo se habían proferido en idioma holandés.
Después de aquello vivimos en un horror cada vez mayor que se mezclaba con cierta fascinación. Casi todo el tiempo nos aferrábamos a la idea de que estábamos volviéndonos locos debido a nuestra vida de emociones anormales; sin embargo, en ocasiones, nos gustaba más dramatizar sobre nosotros mismos y considerarnos víctimas de una misteriosa y aplastante fatalidad. Los hechos extraños ya eran demasiado habituales para ser contados. Nuestra casa solitaria parecía de lo más viva con la presencia de una criatura malévola cuya naturaleza no podíamos intuir, y cada noche nos llegaba aquel demoníaco aullido más nítido y audible. El 29 de octubre hallamos en la tierra blanda bajo la ventana de la biblioteca unas huellas de pisadas que no se podían describir. Eran tan desconcertantes como las bandadas cada vez mayores de grandes murciélagos que merodeaban por los alrededores de la casa.
El horror llegó a su culmen el 18 de noviembre, cuando St. John volvía a casa al atardecer, desde la estación del ferrocarril, y fue atacado por algún horrendo animal que lo despedazó. Sus gritos llegaron hasta la casa y yo corrí al lugar. Llegué a tiempo de oír un extraño aleteo y de ver una silueta oscura contra la luna que remontaba el vuelo en ese instante.
Mi amigo se moría cuando me acerqué a él y no pudo responder a mis preguntas con coherencia. Solamente pudo musitar:
—El amuleto…, ese maldito amuleto…
Y exhaló su último suspiro, hecho una masa inerte de carne destrozada.
Al día siguiente lo inhumé en uno de nuestros descuidados jardines mientras susurraba sobre su cadáver uno de los extraños ritos que tanto había amado él durante su vida. Cuando dije la última frase, oí a lo lejos el tenue aullido de un enorme sabueso. La luna estaba muy alta, pero no quise mirarla. Cuando vi sobre el pantano una sobra ancha y nebulosa que volaba de un altozano a otro, cerré los ojos y me tiré de bruces al suelo. No sé cuánto tiempo estaría en aquella posición, pero sí recuerdo que fui temblando hacia la casa y me arrodillé delante del amuleto de jade verde.
Como me asustaba vivir solo en la antigua mansión, al día siguiente me marché a Londres tras quemar y enterrar la impía colección del museo excepto el amuleto, que me llevé conmigo. Pero tres noches después oí de nuevo el aullido y en menos de una semana comencé a sentir que unos extraños ojos se fijaban en mí apenas oscurecía. Una noche, mientras paseaba por Victoria Embankment, vi cómo una negra sombra ensombrecía uno de los reflejos de las farolas sobre el agua. Se levantó un viento más fuerte que la brisa nocturna y supe en ese instante que lo que había atacado a St. John pronto me atacaría a mí.
Al día siguiente embalé con cuidado el amuleto de jade verde y embarqué rumbo a Holanda. Ignoraba lo que podría ganar si devolvía el objeto a su silencioso y durmiente propietario. Sin embargo, me sentía forzado a intentar todo si así disipaba la amenaza que gravitaba sobre mí. Lo que pudiera ser el sabueso y las razones para que me siguiese eran aún preguntas difusas; pero la primera vez que yo oí el aullido fue en aquel antiguo camposanto y todos los posteriores sucesos, incluido el moribundo susurro de St. John, habían servido para vincular la maldición con el robo del amuleto. Así pues, me sumí en los más profundos abismos de la desesperación cuando, estando en una posada de Róterdam, descubrí que unos ladrones me habían robado mi único medio de salvación.
El aullido fue más audible aquella noche. A la mañana siguiente leí en el periódico un horrendo suceso acontecido en la barriada más pobre de la ciudad. En la vivienda miserable de unos ladrones, una familia completa había sido despedazada por un animal desconocido que no dejó rastro alguno. Durante toda aquella noche, los vecinos habían oído un suave, profundo e insistente sonido muy parecido al aullido de un enorme sabueso.
Cuando cayó el sol fui de nuevo al camposanto, donde una pálida luna invernal proyectaba horrendas sombras, y los árboles desnudos inclinaban con aire lúgubre sus ramas hacia la hierba reseca y las losas resquebrajadas. La capilla tapizada de hiedra señalaba al cielo con su dedo burlón y la brisa nocturna silbaba con monotonía en su camino desde helados pantanos y mares. El aullido era muy tenue ahora y cesó por completo cuando me aproximé a la sepultura que había profanado unos meses atrás, ahuyentando mi presencia a los murciélagos que habían estado volando con aire fisgón a su alrededor.
No sé por qué había ido allí, a no ser que para rezar una oración o para musitar locas explicaciones y disculpas al esqueleto blanco que reposaba tranquilo en su interior; pero, al margen de mis motivos, piqué el suelo medio helado con una desesperación en parte mía y en parte de una voluntad dominante que me era ajena. La excavación fue mucho más cómoda de lo que cabía esperar, aunque en un momento dado sufrí una extraña interrupción: un buitre esquelético descendió del gélido cielo y picoteó con furia la tierra de la sepultura hasta que con un golpe de la azada lo maté. Finalmente dejé al descubierto la caja alargada y levanté la enmohecida tapa.
Aquel fue mi último acto racional.
Dentro del viejo ataúd, rodeado de grandes y soñolientos murciélagos, vi lo mismo que mi amigo y yo habíamos robado. Pero ahora no estaba limpio y tranquilo como lo vimos en aquella ocasión, sino cubierto de sangre reseca y jirones de carne y cabello, mirándome con fijeza desde sus cuencas refulgentes. Sus colmillos sanguinolentos brillaban en su boca medio abierta con un rictus burlón, como si se riese de mi ineludible ruina. Cuando aquellas mandíbulas profirieron un aullido sarcástico, como el de un enorme sabueso, y vi que en sus garras mugrientas se hallaba el perdido y fatídico amuleto de jade verde, salí corriendo, gritando como un estúpido, hasta que mis gritos se tornaron en risas histéricas.
La locura cabalga a lomos del viento…, garras y colmillos afilados con siglos de cadáveres…, la muerte en una bacanal de murciélagos de las ruinas de los templos sepultados de Belial4… Ahora que oigo mejor el aullido de la monstruosidad pelada y el maldito aleteo resuena cada vez más cerca, yo me hundo con mi revólver en el olvido, mi único refugio contra lo que no se nombra ni se puede nombrar.
1 Charles Baudelaire y Charles Marie Georges Huysmans (más conocido como Joris-Karl Huysmans) fueron un poeta y escritor franceses respectivamente, conocidos por el contenido rompedor de sus obras, que expresaban un profundo disgusto por la vida.
2 Diletantes. En italiano en el original.
3 Hace referencia a la etapa en que el pintor Francisco de Goya y Lucientes compuso diversas pinturas y dibujos de temática relacionada con la muerte, la brujería y temas considerados oscuros.
4 Demonio vinculado a la tierra.
EL CEREMONIAL
Efficiunt Daemones, ut quae non sunt, sic tamen quasi sint, conspicienda hominibus exbibeant.
Los demonios logran que aquello que no es aparezca sin embargo como real ante los hombres.
Firmiano Lactancio
Me hallaba lejos de casa y el encanto del mar oriental me tenía fascinado. Ya caía la tarde cuando la oí por primera vez, al estrellarse contra las rocas. Me percaté entonces de lo cerca que estaba de mí. Se encontraba al otro lado del monte, donde las siluetas de unos sauces retorcidos se recortaban contra un firmamento lleno de estrellas. Como mis padres me habían pedido que fuese a la vieja ciudad que estaba más allá, seguí mi camino en medio de aquel abismo de nieve recién caída, por una senda que parecía ascender en solitario hacia Aldebarán —que titilaba entre los árboles—, para descender a continuación a esa vieja ciudad en donde nunca había estado, pero con la que sí he soñado tantísimas veces a lo largo de mi vida.
Era el Día del Invierno, esa jornada que los hombres ahora denominan Navidad, aunque en lo más hondo de su ser sepan que ya se celebraba cuando no existían todavía Belén, Babilonia, Menfis o la propia humanidad. Así pues, era el Día del Invierno y yo llegaba por fin al antiguo pueblo marinero donde había vivido mi raza, guardiana del ceremonial de tiempos pretéritos incluso durante las épocas en que estuvo prohibido. Llegaba al pueblo viejo, cuyos habitantes habían ordenado a sus hijos, y a los hijos de estos, que celebrasen el rito una vez cada cien años, para que jamás fuesen olvidados los arcanos del mundo primigenio. Mi raza era muy vieja. Lo era ya cuando vino a colonizar estas tierras, hace tres siglos.
Y mi pueblo era extraño. Eran solapados y furtivos. Venían de los insolentes jardines meridionales, hablaban otra lengua antes de haber aprendido la de los pescadores de ojos azules. Mi pueblo ahora estaba desperdigado por el mundo y se reunía únicamente para compartir rituales y arcanos que ningún otro ser viviente podría entender. Yo era el único que aquella noche volvía al antiguo pueblo pesquero, como ordenaba la tradición, pues solo la recuerdan el pobre y el solitario.
Fue entonces, tras remontar la cuesta del monte, cuando dominé la vista de Kingsport, aletargado en el frío nocturno, nevado, con sus viejas veletas, sus campanarios, sus tejados y chimeneas, los muelles, los puentes, los sauces y los camposantos. El dédalo sin fin de calles abruptas, angostas y retorcidas, que serpenteaban hasta lo alto de la colina donde se hallaba el centro de la ciudad, rematado por una pintoresca iglesia que el tiempo parecía no haberse atrevido a tocar. Una multitud de casas coloniales se arracimaban en todos los sentidos y niveles, como las variopintas construcciones de madera de un crío.
Las alas grises del tiempo parecían sobrevolar los tejados y las buhardillas cubiertas de nieve. Las farolas y las ventanas emitían a través de la oscuridad unos reflejos que se unían con Orión y las estrellas primordiales. Y el mar rompía sin cesar contra los desvencijados muelles, ese mar del que emergió nuestro pueblo en épocas pretéritas.
Junto al camino, en la cima de la cuesta, se alzaba una colina yerma barrida por el viento. Enseguida vi que aquello era un camposanto en donde las lápidas negras brotaban de la nieve como si fuesen las uñas melladas de un colosal cadáver. El camino, sin ninguna huella de tráfico, estaba solitario. Únicamente me parecía oír a ratos unos chirridos como de un patíbulo agitado por el viento. En 1692 ahorcaron a cuatro de mi raza, acusados de brujería.
Cuando la carretera comenzó a descender hacia el mar, agucé el oído por si percibía el alegre bullicio de los pueblos al anochecer, pero no capté nada. Recordé entonces las fechas en las que estábamos. Se me ocurrió que quizá el viejo pueblo puritano conservaría las costumbres navideñas, tan ajenas a mí, y que la gente estaría dedicada a rezar en silencio. Así pues, abandoné toda esperanza de oír la algazara normal en estas festividades, no busqué más viajeros con la mirada, y reanudé mi camino. A un lado y a otro fui dejando detrás de mí las silenciosas casas de campo con las luces ya encendidas. Después me adentré entre los oscuros muros de piedra, en los cuales el aire salobre hacía oscilar los carteles chirriantes de antiguas tiendas y tabernas marineras. Los extraños aldabones de las puertas, metidas en los soportales, refulgían a lo largo de los desiertos callejones y reflejaban la escasa luz que escapaba de las angostas ventanas con visillos.
Llevaba el mapa de la ciudad y sabía dónde se hallaba la casa de mi pueblo. Me habían dicho que me reconocerían y que me hospedarían, pues la tradición del pueblo goza de una vida muy larga. Así pues, apreté el paso y entré en Back Street hasta que salí a Circle Court; continué luego por Green Lane, única calle asfaltada de la ciudad, que desemboca detrás del edificio del mercado. El antiguo mapa aún valía y no me topé con ninguna dificultad. En cambio, me habían mentido en Arkham cuando me dijeron que había tranvías. Yo al menos no vi entramado alguno de catenarias por ninguna parte. En cuanto a los raíles, tal vez los cubriese la nieve.
Me alegré de tener que caminar, pues desde el monte la ciudad, revestida de blanco, me había parecido muy bella. Además, estaba impaciente por tocar a la puerta de mi gente, por llegar a esa séptima casa de Green Lane, en el lado izquierdo de la calle, de tejado puntiagudo y dos pisos, que se remontaba a fechas anteriores a 1650.
Había luz en el interior y todo se conservaba exactamente como debió ser en aquella época por lo que pude entrever a través de la vidriera de rombos de la ventana. El piso de arriba se inclinaba por encima del angosto callejón donde crecía la hierba y casi rozaba el edificio situado enfrente, que también se inclinaba peligrosamente hacia delante, de manera que se formaba casi un túnel por donde caminaba yo. Los peldaños del umbral estaban bien limpios de nieve. No había aceras, así que muchas de las casas tenían la puerta muy por encima del nivel de la calle y para llegar a ellas había que subir un doble tramo de escaleras con barandilla de hierro. Era un escenario realmente pintoresco y tal vez se me antojó tan raro porque yo era forastero en Nueva Inglaterra. Pero me gustaba, y me habría parecido aún más encantador si hubiese visto pisadas sobre la nieve, gente en las calles y alguna ventana con los visillos sin echar.
Al golpear con el antiguo aldabón de hierro, sentí de pronto una alarma. Se despertó en mí un temor que fue cobrando cuerpo, tal vez debido a la rareza de mi gente, al frío nocturno o al imponente silencio que reinaba en la vieja ciudad de costumbres extrañas. Cuando se abrió la puerta con un chirrido quejumbroso en respuesta a mi llamada, me estremecí de veras porque no había oído pasos en el interior. Pero enseguida se me pasó el sobresalto, pues el anciano que me acogió, vestido con ropa de calle y en zapatillas de andar por casa, tenía un semblante amable que me ayudó a recobrar mi seguridad. Pese a que me dio a entender por señas que era sordomudo, escribió con su punzón en una tablilla de cera que llevaba encima una extraña y antigua frase de bienvenida.
Me indicó con un gesto una estancia baja iluminada por velas. Tenía gruesas vigas de madera y un escaso, pero sólido mobiliario del siglo xvii. El pasado aquí recobraba vida y no faltaba detalle alguno. Me sorprendió la chimenea, cuya campana parecía una caverna. Había también una rueca sobre la que se inclinaba de espaldas a mí y con afán pese al día que era una anciana vestida con ropas holgadas y un bonete de paño. Reinaba una humedad indefinida en la habitación, por lo que me sorprendió que no hubiesen encendido un fuego. Había un banco de respaldo alto colocado de cara a la fila de ventanas con cortinas de la izquierda. Me pareció que alguien estaba sentado en él, aunque no estaba seguro.
Nada de lo que veía allí me gustaba y sentí temor una vez más. Mi inquietud fue en aumento porque, cuanto más miraba el suave rostro del anciano, más asquerosa se me antojaba su suavidad. No pestañeaba y su color se parecía demasiado a la cera. Finalmente me convencí firmemente de que aquello no era en realidad un rostro, sino una careta realizada con una endemoniada pericia. Entonces sus manos flácidas, curiosamente enguantadas, escribieron con una asombrosa soltura sobre la tablilla para decirme que debía aguardar un rato antes de ser guiado al lugar donde se celebraría el ritual. Me indicó una silla, una mesa, una pila de libros, y salió de allí.
Al hojear los libros, comprobé que se trataba de volúmenes muy antiguos y mohosos. Entre ellos estaban el viejo tratado Maravillas de la Naturaleza, de Morryster, el terrible Saducismus Triumphatus de Joseph Glanvil, publicado en 1681; la espantosa Daemonotatreia de Remigius, impresa en 1595 en Lyon, y el peor de todos, el incalificable Necronomicón, del loco Abdul Alhazred, en la excomulgada traducción latina de Olaus Wormius.5 Este era un libro que yo jamás había tenido entre las manos, pero había oído decir cosas monstruosas sobre él. Nadie me habló. Los aullidos del viento en el exterior y el giro de la rueca mientras la anciana seguía hilando sin decir nada eran lo único que alteraba el silencio.
Tanto la habitación como aquella gente y aquellos libros me creaban una extraña impresión de anormalidad e inquietud; sin embargo, como se trataba de una antigua tradición de mis ancestros, en virtud de la cual me habían convocado para aquella conmemoración, pensé que debía esperarme las cosas más sorprendentes. Así pues, me puse a leer. Me interesaba un tema que había encontrado en el Necronomicón y pronto me percaté de que aquella lectura me encogía el corazón. Se trataba de una leyenda demasiado horrenda para la razón y la conciencia.
Entonces tuve un sobresalto al oír cómo se cerraba una de las ventanas situadas delante del banco de respaldo alto. Era como si la hubiesen abierto sigilosamente. Acto seguido se oyó un rumor que no procedía de la rueca, pero no pude distinguirlo bien porque la vieja trabajaba sin descanso y, en ese preciso instante, el viejo reloj se puso a dar la hora. La idea de que había personas sentadas en el banco se me fue entonces de la cabeza, y me enfrasqué en la lectura hasta que el anciano volvió, ahora con botas, vestido con ropas antiguas y muy holgadas. Entonces se sentó en ese mismo banco y ya no pude verlo más.
Aquella espera era irritante, y el libro impío que tenía entre las manos me inquietaba aún más. Al sonar las once, el viejo se levantó, se acercó a un arcón que había en un rincón, sacó dos capas con capucha, se puso una y envolvió con la otra a la anciana, que en ese instante dejó de hilar. Luego, ambos fueron hacia la puerta. La mujer arrastraba una pierna. Tras coger el libro que había estado leyendo yo, el viejo me hizo una seña y se cubrió su rostro inmóvil… o su careta con la capucha.
Salimos a la tétrica y enredada red de callejuelas de aquella ciudad asombrosamente antigua. A partir de ese momento, las luces fueron apagándose una tras otra detrás de los visillos de las ventanas. Sirio contempló entonces la multitud de figuras encapuchadas que salían en silencio de todas las puertas y formaban una larga procesión a lo largo de la calle, hasta llegar más allá de los chirriantes carteles, de los edificios de vetustos tejados, de los fabricados con bardal, y de las casas con ventanas de vidrieras de rombos. La procesión fue por empinados callejones, cuyas casas enfermas se apuntalaban unas a otras o se caían juntas, atravesó plazas y atrios de iglesias y los faroles de la muchedumbre compusieron vertiginosas y fantásticas constelaciones.