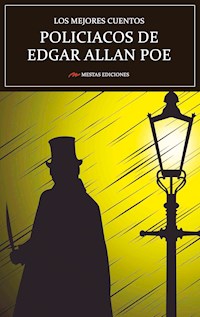
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mestas Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los mejores cuentos de…
- Sprache: Spanisch
Descubra tres historias apasionantes de Edgar Allan Poe.
Entre la abundante y maravillosa obra de
Edgar Allan Poe, escritor norteamericano considerado por muchos el padre de la literatura de intriga y terror, destaca la creación del primer «detective» reconocible a nivel mundial: C. Auguste Dupin, personaje en el que se basaría Arthur Conan Doyle para dar vida a su avispado Sherlock Holmes o Agatha Christie para concebir a su ingenioso Hércules Poirot. En cualquier caso, con Dupin se establece el germen de la destreza lógico-deductiva que utilizarán los detectives a partir de él, así como el arte de «introducirse» en la mente del criminal para, de alguna manera, deducir sus pasos y descubrir, con la suma de cada uno de ellos, el misterio que oculta el delito cometido.
En esta selección hemos reunido sus tres famosos casos resueltos: Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Rogêt y La carta robada, tres historias apasionantes que le mantendrán sumido en la lectura hasta terminar cada una de las tramas.
Sumérjase en esta selección y déjese llevar por las historias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
INTRODUCCIÓN
Entre la abundante y maravillosa obra de Edgar Allan Poe, escritor norteamericano considerado por muchos el padre de la literatura de intriga y terror, destaca la creación del primer «detective» reconocible a nivel mundial: C. Auguste Dupin, personaje en el que se basaría Arthur Conan Doyle para dar vida a su avispado Sherlock Holmes o Agatha Christie para concebir a su ingenioso Hércules Poirot, a la vez que inspiró a genios como Chesterton en su Padre Brown, a Gaboriau para el inspector Lecoq o a Leblanc para Arsenio Lupin, dejando una huella indeleble en otros autores de la talla de Georges Simenon, Howard Phillips Lovecraft o más actuales como Stephen King, el más célebre de todos ellos.
De cualquier manera, con Dupin, el prototipo del detective analítico y frío, se establece el germen de la destreza lógico-deductiva que utilizarán los detectives a partir de él, así como el arte de «introducirse» en la mente del criminal para, de alguna manera, deducir sus pasos y descubrir, con la suma de cada uno de ellos, el misterio que oculta el delito cometido.
En esta selección hemos reunido sus tres famosos casos resueltos: Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Rogêt y La carta robada, tres historias apasionantes que le mantendrán sumido en la lectura hasta terminar cada una de las tramas.
LOS CRÍMENES DE LA CALLE MORGUE
Nos relata las extraños y macabras muertes de Madame y Mademoiselle L’Espanaye, madre e hija, que aparecen brutalmente asesinadas en un departamento de Rue Morgue, una frecuentada calle parisina. La policía trata por todos los medios de averiguar lo sucedido, pero con escaso éxito. Y es justo ahí donde surge la figura de Dupin, que interesado en el caso, decide investigar por su cuenta para descifrar los enigmas irresolubles que presenta.
EL MISTERIO DE MARIE ROGÊT
Este segundo cuento está basado en una historia real, en el famoso caso sin resolver del cruel asesinato de Mary Cecilia Rogers, ocurrido en Nueva York en 1841. En el traslado a la ficción, Poe transforma Nueva York en París y a Mary Cecilia Rogers en Marie Rogêt. Una narración trepidante que nos lleva de la mano, con un desasosiego inusitado, hasta un sorprendente final, donde este genio de la escritura juega con la posibilidad de que este último acto coincida con la resolución del suceso verdadero ocurrido en la ciudad neoyorquina. Quién sabe si habría acertado…
LA CARTA ROBADA
Un nuevo misterio, aunque esta vez sin un asesinato de por medio; en esta ocasión el robo de una carta en las dependencias reales. Un prefecto de la policía parisiense, ante la incapacidad de resolver el caso, pide ayuda a Dupin, con la esperanza de que su experiencia le facilite la conclusión positiva del enigma. Si llegase a difundirse el contenido de la epístola, pondría en un serio compromiso a una ilustre y conocida figura. El supuesto ladrón es el ministro D, alguien que, según se cree, «se atreve con cualquier cosa, sea digna o indigna de un hombre».
Esperamos que disfruten con pasión de estos relatos del «padre y descubridor» de este estilo narrativo tan característico, al que ha proporcionado una mayor y más personal aportación, así como a la actual novela policíaca y detectivesca, dejando su impronta en la creación literaria y cinematográfica de innumerables investigadores privados, policías, periodistas o abogados que buscan con inteligencia la solución de un delito difícil de resolver.
El editor
LOS CRÍMENES DE LA CALLE MORGUE
(The murders in the rue Morgue)
Edgar Allan Poe
LOS CRÍMENES DE LA CALLE MORGUE
La canción que entonaban las sirenas o el nombre que adoptó Aquiles cuando se escondió entre las mujeres son enigmáticas cuestiones, pero que no se encuentran libres de cualquier conjetura.
Sir Thomas Browne
Urnas funerarias
Las peculiaridades de la inteligencia que suelen calificarse como analíticas son, por sí mismas, poco susceptibles de cualquier análisis. Solo podemos apreciarlas a través de los resultados. Sabemos que, para el que las posee en un grado considerable, son fuente de la más dinámica satisfacción. De la misma manera que un hombre robusto disfruta de su destreza física y se embelesa con los ejercicios que ponen en acción su musculatura, el analista encuentra su placer en esa actividad intelectual que consiste en desentrañar. Disfruta incluso con las más triviales ocupaciones, siempre que desafíen su talento. Le encantan los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos, y cuando los soluciona muestra un sentido de la perspicacia que para una mente normal parece sobrenatural. Los resultados que obtiene, frutos del método en su más esencial y profundo significado, tienen la apariencia de una intuición.
Tal vez la facultad de resolución está muy fortalecida por el estudio de la ciencia matemática, y en esencial por su rama más importante, que injustamente y teniendo solamente en consideración sus operaciones previas, se ha denominado análisis; el análisis par excellence. Pero calcular no significa lo mismo que analizar. Así, por ejemplo, un jugador de ajedrez lleva a cabo lo primero sin esforzarse en lo segundo. De lo que se deduce que el ajedrez, en sus efectos sobre la naturaleza de la inteligencia, no está correctamente apreciado.
No pretendo escribir aquí un tratado, sino que prologo un relato algo peculiar, con observaciones a la ligera; por lo que aprovecharé la oportunidad que se me brinda para afirmar que el máximo nivel de la reflexión se pone a prueba por el modesto juego de las damas de una manera más intensa y provechosa que por toda la estudiada frivolidad que caracteriza al ajedrez. En este último, en el que sus piezas tienen movimientos distintos y característicos, con valores diversos y que varían, lo que tan solo es complicado se confunde equivocadamente con lo profundo, un error muy común. Se trata sobre todo de atención. Si esta se descuida un solo momento, se comete un error que produce una pérdida o la derrota.
Como los posibles movimientos son múltiples y además complicados, las posibilidades de un descuido se multiplican, y en nueve de cada diez casos alcanza la victoria el jugador más concentrado y no el más perspicaz. En las damas, por el contrario, donde existe un solo movimiento y las variaciones son mínimas, las posibilidades de un descuido son mucho menores, lo que deja sin tanto protagonismo a la atención, y las ventajas que obtienen los contrincantes obedecen a una mayor perspicacia.
Para no ser tan abstractos, supongamos una partida de damas con solo cuatro piezas, y donde, como es lógico, no es posible un mínimo descuido. Es obvio que si los jugadores son de un mismo nivel, solo se puede alcanzar la victoria con algún movimiento calculado, fruto de un intenso esfuerzo intelectual. Sin poseer los recursos ordinarios, un analista penetra en el espíritu de su contrincante, se compenetra con él, y a menudo logra ver de un solo vistazo el único medio, a veces absurdamente elemental, mediante el cual le puede inducir a un error o conducirle a un cálculo erróneo.
Desde hace mucho tiempo se menciona el whist por la influencia que tiene sobre la facultad de cálculo, y personas del más alto nivel intelectual han hallado en él un deleite difícilmente explicable, dejando a un lado, por su frivolidad, al ajedrez. No existe, sin duda alguna, un juego que ponga a prueba las facultades analíticas, como este. El mejor jugador de ajedrez del mundo no es más que el mejor jugador de ajedrez. Pero ser habilidoso en el whist implica una capacidad para el éxito en todas aquellas empresas importantes donde la inteligencia se enfrenta con la inteligencia. Cuando hablo de eficiencia me refiero a esa perfección en el juego que nos lleva hasta la comprensión de todas las fuentes mediante las cuales se puede conseguir una legítima ventaja. No solo son múltiples, también son multiformes. Se suelen hallar en lo más profundo del pensamiento y son del todo inaccesibles para cualquier inteligencia normal. Observar con atención supone recordar con claridad. Así, un ajedrecista concentrado jugará bien al whist si las reglas de Hoyle, que se basan en el mero mecanismo del juego, le son comprensibles de manera satisfactoria. Por eso, poseer una buena memoria y jugar según el libro, son condiciones que por regla general debe cumplir un jugador excelente. Pero la pericia del analista se evidencia en cuestiones que exceden los límites de las mismas reglas. En silencio, procede a realizar cantidad de observaciones y deducciones. Tal vez sus compañeros hagan lo mismo, y la cantidad de información así obtenida no se sustentará tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación.
Lo importante consiste en saber lo que se debe observar. Nuestro jugador no debe encerrarse en sí mismo ni, dado que su objetivo es el mismo juego, rechazar deducciones que procedan de elementos externos al mismo. Debe examinar la fisonomía de su compañero y compararla meticulosamente con la de cada uno de sus adversarios. Se fija en la manera de distribuir las cartas en cada una de las manos, calculando a menudo las cartas ganadoras y el resto por la manera en que las observan el resto de los jugadores. Percibe cada variación en los rostros a medida que avanza en el juego, recogiendo una gran cantidad de información por las diferencias que aprecia en las distintas expresiones de seguridad, sorpresa, triunfo o decepción. Por la manera de recoger una mano puede juzgar si aquella persona puede ser capaz de repetirla en el mismo palo. Puede reconocer un farol por la forma en que se echan los naipes sobre el tapete.
Cualquier palabra casual o involuntaria, la forma en que cae un naipe accidentalmente, con la consecuente ansiedad o negligencia al intentar ocultarla, la cuenta de las bazas y su orden de colocación, la perplejidad, la duda, el apuro o el temor, facilitan a su percepción, que es intuitiva en apariencia, claras indicaciones sobre la realidad del juego. Cuando se han jugado las dos o tres primeras manos, conoce a la perfección el juego de cada uno, y desde ese momento maneja sus cartas con tal precisión como si el resto de jugadores enseñaran las suyas.
No debe confundirse nunca el poder analítico con el mero ingenio, puesto que si el analista es ingenioso necesariamente, es frecuente que el individuo ingenioso muestre con nitidez su incapacidad para analizar. Esa facultad constructiva o combinatoria por la que el ingenio suele manifestarse, y a la que los frenólogos[1], a mi parecer erróneamente, asignan un órgano aparte, considerándola primordial, se ha observado muy frecuentemente en personas cuya inteligencia rozaba la idiotez, provocando la atención general de los estudiosos del carácter. Hay una diferencia mucho mayor entre el ingenio y la aptitud analítica que entre la fantasía y la imaginación, pero ambas tienen una naturaleza rigurosamente análoga. Así podemos comprobar que los ingeniosos tienen una gran fantasía, mientras que un ser verdaderamente imaginativo siempre es un analista.
El relato que sigue a continuación servirá al lector para ilustrarse en una interpretación de las afirmaciones que acabo de realizar.
Residiendo en París, en la primavera y parte del verano de 18…, coincidí allí con un señor llamado C. Auguste Dupin, joven caballero procedente de una excelente familia, e incluso ilustre, al que una serie de acontecimientos desdichados le habían llevado a una pobreza tal que le hizo sucumbir a la energía de su carácter y a olvidarse de sus ambiciones, renunciando a restablecer su propia fortuna. La generosidad de sus acreedores la permitió mantener una pequeña parte de su patrimonio, y esta le producía una pequeña renta que, administrada rigurosamente, le permitía mantener sus necesidades cotidianas, sin preocuparse en absoluto de lo más superfluo. Su único lujo eran los libros, y en París son fáciles de conseguir.
Nuestra primera coincidencia fue en una oscura librería de la calle Montmartre, donde ambos acudimos en busca de un mismo libro, raro y notable volumen, que sirvió para conocernos. Volvimos a vernos con cierta frecuencia. Sentí un gran interés por la historia familiar que Dupin me contaba con tanto detalle, con la ingenuidad y el candor con que un francés se abandona cuando hace confidencias sobre sí mismo. Además, quedé admirado también por la amplitud extraordinaria de sus conocimientos y, sobre todo, mi alma se estremeció por el ardor enaltecido y la vivaz frescura de su imaginación. Todo lo que buscaba en París por aquel entonces, presentí que la amistad de una persona como aquella sería un tesoro inestimable.
Sin reserva alguna, me confié a él. Decidimos que viviríamos juntos durante mi permanencia en la ciudad, y como mi situación financiera era algo más boyante que la suya, conseguí ser el encargado de alquilar y amueblar, en un estilo que coincidiera con el carácter algo fantástico y melancólico que nos era común, una vieja y grotesca mansión abandonada, a causa de motivos que no preguntamos, y que estaba próxima a la ruina en una zona solitaria y aislada de Faubourg Saint-Germain.
Si la rutina de nuestra manera de vivir en aquella casa hubiera sido del conocimiento de la gente, nos habrían considerado locos, eso sí, inofensivos. El aislamiento era perfecto. No se admitían visitantes. El lugar de nuestra reclusión era un secreto guardado celosamente a mis antiguas amistades. En cuanto a Dupin, hacía muchos años que no frecuentaba a nadie y que no se dejaba ver en París. Vivíamos exclusivamente para nosotros.
Una rareza del carácter de mi amigo —no sabría calificarla de otra forma—, consistía en amar la noche. Y a esta bizarrerie, como a todas las demás, me abandoné también sin esfuerzo alguno, entregándome a sus singulares caprichos con un total abandono. La negra divinidad no podía acompañarnos siempre, pero podíamos imitar su presencia. Con las primeras luces diurnas, cerrábamos las pesadas persianas de nuestra vieja casa y encendíamos un par de velas que, con un fuerte perfume, lanzaban escasamente unos débiles y pálidos rayos de luz. En mitad de esta tímida claridad, sumíamos nuestras almas en sus sueños; leíamos, escribíamos o conversábamos hasta que el reloj nos advertía de la llegada de la auténtica oscuridad. Entonces salíamos a la calle cogidos del brazo, continuando la plática diaria o vagando sin rumbo hasta altas horas, al mismo tiempo que buscábamos entre las luces y las sombras de la populosa ciudad esas excitaciones innumerables del espíritu que no puede procurar la meditación en silencio.
En estas circunstancias, no podía dejar de notar y admirar —aunque cabía esperarlo de su profunda idealidad— la portentosa aptitud para el análisis de Dupin. Le gustaba especialmente el ejercitarla, no el exhibirla, sin dejar de confesar el placer que aquello le producía. Se vanagloriaba, con una discreta sonrisa, que ante él la mayoría de las personas tenían una especie de ventana a través de la cual podía verles el corazón, y estaba al punto de poder demostrar todas sus afirmaciones con pruebas tan directas como sorprendentes del íntimo conocimiento que había atesorado sobre mí. En aquellos momentos mostraba una actitud fría y abstraída; sus ojos miraban sin ver, mientras su voz, que solía tener un tono de tenor, se elevaba hasta una especie de falsete que habría parecido algo petulante de no mediar sus palabras deliberadas y precisas. Cuando se le observaba en estas disposiciones, pensaba muchas veces en la filosofía del alma doble, divirtiéndome con la idea de un doble Dupin: el Dupin creador y el Dupin analítico.
Por todo esto que he dicho, no debe suponerse que estoy contando algún misterio o escribiendo una novela. Lo que he contado de mi amigo francés es únicamente el resultado de mi excitada inteligencia, tal vez enfermiza. Pero la calidad de sus observaciones durante esos periodos puede apreciarse con más claridad a través de un ejemplo.
Una noche íbamos paseando por una larga y sucia calle, cerca del Palais Royal. Ambos nos habíamos sumido en nuestros propios pensamientos y no habíamos pronunciado una sola palabra desde hacía un cuarto de hora por lo menos. De repente, Dupin dijo estas palabras:
—Sí, es un muchacho demasiado pequeño y estaría mejor en el Théâtre des Variétés.
—No hay duda —contesté inconscientemente, pues estaba demasiado absorto en mis reflexiones, y sin percatarme en aquel momento del extraordinario modo en que sus palabras coincidían con mis pensamientos. Instantes después caí en la cuenta y me asombré profundamente.
»Dupin —dije con gravedad—, lo que ha sucedido va más allá de mi comprensión. No puedo más que confesarle sin rodeo alguno que apenas puedo dar crédito a lo que he oído. ¿Cómo es posible que supiese que yo estaba pensando en…?
Y me detuve aquí, para asegurarme de que sabía, en realidad, en quién estaba pensando.
—En Chantilly —dijo—, ¿por qué se interrumpe usted? Estaba pensando que su pequeña estatura le vetaba los papeles más trágicos.
Era exactamente el tema de mis reflexiones. Chantilly era un antiguo zapatero remendón de la calle Saint—Denis, apasionado del teatro y que había interpretado el papel de Jerjes en la tragedia homónima de Crébillon, logrando únicamente que el público se mofara de él.
—Dígame en nombre de Dios —exclamé— cuál es el método, si hay uno en realidad, que le ha permitido penetrar en lo más profundo de mi pensamiento.
Me encontraba mucho más asombrado de lo que en realidad estaba dispuesto a confesar.
—Ha sido el frutero —contestó mi amigo— el que le llevó a la conclusión de que el remendón de suelas no era lo suficientemente alto como para representar el papel de Jerjes et id genus omne.[2]
—¡El frutero! Me asombra usted; no conozco a ninguno.
—Sí, aquel hombre con el que tropezó cuando entramos en esta calle, hace más o menos un cuarto de hora.
Entonces recordé que, efectivamente, un frutero que llevaba sobre la cabeza una gran cesta de manzanas había estado a punto de derribarme accidentalmente cuando pasamos de la calle C… a la que ahora transitábamos. Pero no era capaz de relacionar qué tenía que ver aquello con Chantilly.
—Se lo explicaré —me dijo Dupin, en quien no se podía suponer charlatanería alguna. Y para que lo pueda comprender con claridad, vamos a remontar en primer lugar el curso de sus meditaciones desde el instante en que le hablé hasta su choque con el dichoso frutero. En sentido inverso, los principales eslabones de la cadena son los siguientes; Chantilly, Orión, el doctor Nichols, Epicuro, la estereotomía, los adoquines y el frutero.
Existen pocas personas que, en cualquier momento de su existencia, no se hayan entretenido en remontar el curso de sus ideas, mediante las cuales han podido obtener alguna conclusión. Frecuentemente se trata de un trabajo muy interesante, y aquel que lo realiza suele quedarse asombrado por la aparente distancia ilimitada y carente de conexión entre el punto de salida y la meta alcanzada. Puede juzgarse así mi asombro cuando oí las palabras que Dupin acababa de pronunciar y me percaté de que se correspondían con la verdad.
—Si estoy en lo cierto —continuó después—, estábamos hablando sobre caballos en el momento que abandonamos la calle C…, siendo este nuestro último tema de conversación. Al cruzar hacia esta calle, un frutero con un enorme canasto en la cabeza pasó rápidamente a nuestro lado y le arrojó a usted contra un montón de adoquines, en el lugar donde la calzada está en reparación. Pisó una piedra suelta, se resbaló y se torció ligeramente el tobillo; se enfadó, se puso de mal humor, murmuró algunas palabras, se dio la vuelta para mirar el montón de adoquines y continuó andando en silencio. Yo no prestaba especial atención a sus movimientos, pero últimamente el arte de la observación se ha convertido en mí en una verdadera necesidad.
»Mantuvo usted la vista clavada en el pavimento, observando meticulosamente los baches y agujeros del mismo —por lo que comprendí que continuaba pensando en los adoquines—, hasta que llegamos a una callejuela llamaba Lamartine, que, a modo de prueba, se ha pavimentado con bloques sobrepuestos y acoplados con solidez. En el mismo momento de entrar en la calle, su rostro se animó y movió sus labios murmurando, sin duda, la palabra «estereotomía», un término que se ha aplicado a esta clase de pavimento, no sin cierta pretensión. Conozco que usted no puede pronunciar la palabra «estereotomía» sin pensar después en átomos y luego en las teorías de Epicuro.
»Y como no hace mucho tiempo discutimos sobre este tema, recuerdo haberle hecho notar de qué manera tan curiosa —y desconocida— las vagas conjeturas de aquel noble griego se han confirmado en la reciente cosmogonía de las nebulosas. Así comprendí que usted no dejaría de alzar la vista hacia la gran nebulosa de Orión, y estaba convencido de que así lo haría. En efecto, así sucedió, y me convencí de haber seguido sus pasos correctamente hasta aquel momento. Pero en la agria crítica sobre Chantilly que aparecía en el Musée de ayer, el satírico periodista hace ciertas alusiones sobre el cambio de nombre del zapatero al calzarse el coturno[3], citando un verso latino sobre el que ya hemos hablado frecuentemente:
Perdidit antiquum litera prima sonum[4].
» Ya le había comentado que este verso se relacionaba con la palabra Orión, que al principio se escribía Urion, y debido a una cierta acritud que se produjo en aquella conversación, estaba seguro de que no la había olvidado. Así pues, era evidente que usted asociaría las dos ideas: Orión y Chantilly, y así lo he comprendido por la manera de sonreír que he observado en sus labios. Usted pensaba en la inmolación del pobre zapatero. Hasta entonces había estado caminando usted con el cuerpo encorvado, pero desde ese mismo momento se irguió, recobrando toda su estatura. Así pues, sentí la seguridad de que pensaba en la diminuta figura de Chantilly, y entonces ha interrumpido sus meditaciones para mencionar que, por ser un hombre de poca estatura, Chantilly estaría mejor en el Théâtre des Variétés.
Poco tiempo después de este episodio, hojeábamos la edición de tarde de la Gazette des Tribunaux, cuando nos llamó la atención el siguiente titular:
EXTRAORDINARIOS ASESINATOS
«Esta misma madrugada, alrededor de las tres, los habitantes del quartier Saint-Roch fueron despertados de sus sueños por los espantosos alaridos procedentes de un cuarto piso de la casa situada en la calle Morgue, ocupada por una tal señora L’Espanaye, y su hija, la señorita Camille L’Espanaye. Después de perder algún tiempo intentando infructuosamente entrar en la casa, se forzó con una palanca de hierro la puerta de la entrada, y lograron entrar, por fin, ocho o diez vecinos en compañía de dos gendarmes. Para entonces ya habían cesado los gritos, pero cuando el grupo llegó al primer rellano de las escaleras, se oyeron dos o más voces que estaban discutiendo con violencia y que parecían venir del de la parte superior de la casa. Cuando la gente alcanzó el segundo piso, las voces enmudecieron y reinó una profunda calma. Los vecinos fueron separándose y recorrieron las habitaciones una por una. Cuando llegaron a una gran sala situada en la parte posterior del cuarto piso —cuya puerta estaba cerrada por dentro con llave y debió ser forzada—, se vieron sobrecogidos ante un espectáculo que les produjo tanto horror como asombro.
La habitación se hallaba en el mayor desorden: los muebles rotos y esparcidos en todas direcciones. El colchón de la única cama estaba tirado en mitad del piso. Sobre una de las sillas se encontraba una navaja manchada de sangre. Sobre la chimenea aparecían dos o tres largos y espesos mechones de cabello humano empapados en sangre y que parecía que se habían arrancado de raíz. En el suelo se encontraron cuatro napoleones, un aro adornado con un topacio, tres cucharas de plata grandes, otras tres más pequeñas de métal d’Alger, y dos sacos que contenían casi unos cuatro mil francos en oro. Los cajones de la cómoda situada en un rincón habían sido abiertos y saqueados, al parecer, aunque en ellos quedaban algunos objetos. Se descubrió una pequeña caja fuerte debajo de la cama —no del colchón—. Se encontraba abierta y con su llave en la cerradura. No había nada dentro, salvo unas viejas cartas y otros papeles sin importancia.
No se encontró rastro alguno de la señora L’Espanaye, pero al percatarse de la existencia de una insólita cantidad de hollín al pie de la chimenea, se procedió a su registro, encontrándose, y horroriza decirlo, el cuerpo sin vida de su hija, cabeza abajo, que había sido metido a la fuerza por la estrecha abertura hasta una considerable altura. Aún estaba caliente. Al examinarlo se encontraron en él numerosas rozaduras producidas, sin duda alguna, por la violencia con que había sido introducido, y por la que se necesitó para sacarlo de allí. Su rostro presentaba profundos arañazos, y la garganta tenía negras contusiones y huellas profundas de uñas, como si hubiesen estrangulado a la víctima.





























