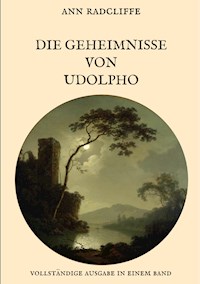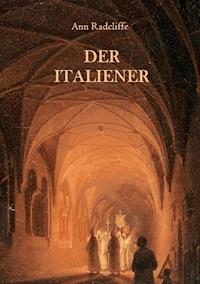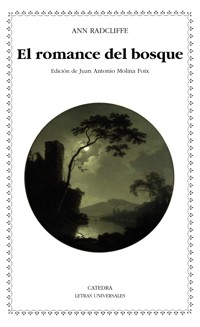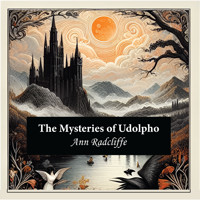Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"¿Creéis que vuestro corazón está tan endurecido que podréis ver sin emocionaros los sufrimientos a los que me condenaríais?" Una novela gótica impregnada del terror que despierta la lucha entre la superstición y la racionalidad. El escenario de esta lucha es el espeluznante castillo Udolfo donde Emily Aubert, nuestra heroína romántica que tras haberse quedado huérfana al haber muerto su padre habrá de enfrentarse además a una suerte de adversidades cuando el malvado Signor Montoni la separa de su enamorado Valancourt y la encierra en el castillo. Nos presenta ante nosotros un desfile de terrores sobrenaturales, fantasmas que viven en la almena del castillo, voces misteriosas, la naturaleza desgarradora con toda la potencia e intensidad que a menudo despliega en la literatura del romanticismo... Todos estos son solamente algunos de los ingredientes que mantienen en vilo la atención del lector en una novela de terror de la autora más emblemática de la imaginación gótica. La historia de Emily se considera una de las más sublimes del género y ha tenido gran impacto en obras de autores posteriores, entre ellos Henry James y especialmente en Jane Austen, que hará uso de ella para constatar la ficción y el misterio con la verdad y las debilidades humanas de su protagonista.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1404
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ann Radcliffe
Los misterios de Udolfo
Saga
Los misterios de Udolfo
Original title: The Mysteries of Udolpho
Original language: English
Cover image: shutterstock
Copyright © 1794, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672879
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
VOLUMEN I
CAPÍTULO I
En las gratas orillas del Garona, en la provincia de Gascuña, estaba, en 1584, el castillo de monsieur St. Aubert. Desde sus ventanas se veían los paisajes pastorales de Guiena y Gascuña, extendiéndose a lo largo del río, resplandeciente con los bosques lujuriosos, los viñedos y los olivares. Hacia el sur, la visión se recortaba en los majestuosos Pirineos, cuyas cumbres envueltas en nubes, o mostrando siluetas extrañas, se veían, perdiéndose a veces, ocultas por vapores, que en ocasiones brillaban en el reflejo azul del aire, y otras bajaban hasta las florestas de pinos impulsados por el viento. Estos tremendos precipicios contrastaban con el verde de los pastos y del bosque que se extendían por sus faldas. En ellas se veían cabañas, casas o simples edificios, en los que reposaba la vista después de haber llegado a las alturas cortadas a pico. Hacia el norte y el este, las llanuras de Guiena y de Languedoc se perdían en la distancia; al oeste estaba situada la Gascuña bañada por las aguas del Vizcaya.
A monsieur St. Aubert le encantaba pasear con su esposa y su hija por el margen del Garona y escuchar la música que producía su oleaje. Había conocido otras formas de vida que no eran de tanta simplicidad pastoril, participando en las bulliciosas y ocupadas actividades del mundo; pero el elogioso retrato que se había forjado en su juventud de la humanidad, la experiencia lo había ido corrigiendo dolorosamente. Sin embargo, después de las distintas visiones de la vida, sus principios no se habían visto conmovidos, ni su benevolencia perjudicada. Se retiró de la multitud, «más con pena que con ira», al escenario de la simple naturaleza, al puro deleite de la literatura y al ejercicio de las virtudes domésticas.
Era descendiente de la rama más joven de una familia ilustre. Las deficiencias de la riqueza patrimonial pueden ser suplidas por una excelente alianza matrimonial o por el éxito en las intrigas de los negocios públicos. Pero St. Aubert tenía un excesivo sentido del honor para tener en cuenta la segunda posibilidad y muy poca ambición para sacrificar a la riqueza lo que él llamaba felicidad. Tras la muerte de su padre, contrajo matrimonio con una mujer amable, de su mismo nivel social y de una fortuna no superior a la suya. El fallecido monsieur St. Aubert tenía un sentido de la liberalidad, o de la extravagancia, que había influido en sus asuntos, que obligaron a su hijo a deshacerse de una parte de los dominios familiares, y, algunos años después de su matrimonio, los vendió a monsieur Quesnel, hermano de su esposa, y se retiró a una pequeña propiedad en Gascuña, en donde la felicidad conyugal y los deberes de padre dividían su atención con los tesoros del conocimiento y las iluminaciones del genio.
Desde su infancia había estado en contacto con esa zona. Cuando era niño había hecho frecuentes excursiones y las impresiones que guardaba en su memoria no se habían visto alteradas por las circunstancias. Los verdes pastos que con tanta frecuencia había recorrido en la libertad de su juventud, los bosques bajo cuyas sombras refrescantes se había sumido en los primeros pensamientos melancólicos, que más tarde habían de ser una de las notas más acusadas de su carácter, los paseos por las montañas, el río, en cuyas aguas había nadado, y las llanuras distantes, que le recordaban sus más tempranas esperanzas, siempre fueron evocados por St. Aubert con entusiasmo. Y, al final, se había separado del mundo y retirado allí para realizar los deseos de muchos años.
El edificio, como era entonces, tenía el aspecto de una casa de verano, que llamaba la atención de cualquier extraño por su simplicidad o por la belleza de sus alrededores; por ello fue preciso hacer una serie de adiciones para convertirlo en una confortable residencia familiar. St. Aubert sentía un especial afecto por cada parte de la construcción que le recordaba su juventud, y no permitió que fuera quitada una sola piedra; de tal modo, que el nuevo edificio, adaptado al estilo del antiguo, formaba con él una residencia simple y elegante. El buen gusto de madame St. Aubert se ocupó de los interiores, en los que se observaba una casta simplicidad tanto en los muebles como en los ornamentos de las habitaciones, que definían las costumbres de sus habitantes.
La biblioteca ocupaba el lado oeste del castillo y fue enriquecida con una colección de los mejores libros en las lenguas antiguas y modernas. Esta habitación se abría a una arboleda, situada en un leve declive que caía hacia el río, y los altos árboles le daban una sombra melancólica y grata; mientras que desde las ventanas se podía admirar todo el paisaje del lado oeste y, hacia la izquierda, los tremendos precipicios de los Pirineos. Junto a la biblioteca había un gran invernadero, totalmente lleno de plantas de gran belleza y poco conocidas, porque una de las distracciones de St. Aubert era el estudio de la botánica. Para él era una fiesta, con su mente de naturalista, recorrer las montañas vecinas, a lo que con frecuencia dedicaba todo el día. Madame St. Aubert le acompañaba a veces en aquellas pequeñas excursiones y más a menudo su hija. Con una pequeña cesta recogían plantas, mientras que solían llevar otra con alguna bebida fría de las que no podían conseguir en las cabañas de los pastores. Pasaban así por los escenarios más románticos y magnificentes, sin que nada les distrajera de su trabajo. Llegaban a las rocas de difícil acceso con su entusiasmo, y cuando no alcanzaban sus objetivos, se entretenían entre las flores silvestres y las plantas aromáticas que brotaban en las rocas o nacían en la hierba.
Al lado del invernadero, por el lado este, mirando hacia las llanuras de Languedoc, había una habitación que Emily consideraba como suya y en la que tenía sus libros, sus dibujos, sus instrumentos musicales y algunas plantas y pájaros favoritos. En ella se ejercitaba habitualmente en las artes de la elegancia, que cultivaba sólo porque coincidían plenamente con sus gustos, y en las que su talento natural, asistido por las instrucciones de monsieur y madame St. Aubert, hacían que destacara. Las ventanas de esta habitación eran particularmente agradables; llegaban hasta el suelo y se abrían sobre la zona de césped que rodeaba la casa. La vista se recreaba en los almendros, las palmeras, fresnos y mirtos, hacia el lejano paisaje por el que corrían las aguas del Garona.
Cuando concluía el trabajo, los campesinos disfrutaban del clima por la tarde bailando en grupos en las márgenes del río. Las vivaces melodías, los pasos debonnaire, las airosas figuras de los bailarines, con el buen gusto y el modo caprichoso con el que las muchachas se ajustan sus sencillos vestidos, daban a las escenas un carácter totalmente francés.
La parte frontal del castillo, en un estilo del sur, se abría a la grandeza de las montañas. A la entrada, en el piso bajo, había un vestíbulo rústico y dos amplios cuartos de estar. El primer piso, que era el último, estaba integrado por las alcobas, a excepción de una de las habitaciones que tenía una terraza, que utilizaban generalmente para tomar el desayuno.
En todo el terreno que rodeaba la casa, St. Aubert introdujo mejoras de muy buen gusto, aunque el cariño que sentía por los objetos que le recordaban su infancia había hecho que en ocasiones sacrificara el buen gusto al sentimiento. Había dos alerces que daban sombra al edificio y limitaban la visibilidad. St. Aubert había declarado en alguna ocasión que creía que debía tener la debilidad suficiente para llorar cuando los talaran. Además de estos alerces, había plantado una pequeña arboleda de hayas, pinos y fresnos. En las corrientes de la orilla del río, había un naranjal, limoneros y palmeras, cuyos frutos, en el fresco de la tarde, despedían una deliciosa fragancia. Con ellos se mezclaban algunos árboles de otras especies. Allí, bajo la sombra de un plátano silvestre, que extendía sus ramas hacia el río, se sentaba St. Aubert en las tardes de los veranos, con su esposa y los niños, para contemplar, entre sus hojas, la puesta del sol, el esplendor suave de las luces desapareciendo en el paisaje lejano, hasta que las sombras del crepúsculo se reunían en un soberbio color gris. Allí, también, le gustaba leer, conversar con madame St. Aubert o jugar con sus hijos, dejándose llevar por la influencia de aquellos afectos dulces, rodeado de simplicidad y de naturaleza. Había dicho con frecuencia, mientras lágrimas de satisfacción brotaban de sus ojos, que aquellos momentos eran infinitamente más agradables que cualquiera de los que había pasado en los escenarios brillantes y tumultuosos que son admirados por el mundo. Su corazón tenía todo lo que ambicionaba y ningún otro deseo de felicidad ocupaba su interés. La conciencia de comportarse como debía se reflejaba en la serenidad de sus maneras, lo que nada hubiera podido sustituir en un hombre de unas percepciones morales como las suyas, y que confiaban su sentido de todas las bendiciones que le rodeaban.
La sombra más profunda del crepúsculo no le inclinaba a abandonar su lugar favorito junto al plátano silvestre. Era feliz en esas últimas horas del día en las que se apagan los últimos rayos de luz; cuando las estrellas, una tras otra, tiemblan en el éter y se reflejan en el espejo oscuro de las aguas. Esas horas, que por encima de las restantes, llenan la mente de ternura y elevan a la contemplación sublime. Con frecuencia tomaba su cena campesina de leche y frutas bajo los suaves rayos de la luna que penetraban entre las ramas. Entonces, en la calma de la noche, le llegaba el canto del ruiseñor, respirando dulzura y despertando la melancolía.
Las primeras interrupciones de la felicidad que había conocido desde que decidió retirarse, fueron ocasionadas por la muerte de sus dos hijos. Los perdió en esa edad infantil de simplicidad fascinante; y, aunque en consideración a la pena de madame St. Aubert, contuvo sus propias manifestaciones, se planteó el superarlo, como él decía, con filosofía, pese a que, verdaderamente, no había filosofía que pudiera traer la calma ante tamañas pérdidas. Sólo sobrevivía su hija. Su preocupación era vigilar su carácter infantil para evitar que más tarde pudiera perder su felicidad. Había manifestado en sus primeros años una delicadeza nada común, un caluroso afecto, pero una susceptibilidad demasiado exquisita para admitir una paz duradera. Según se iba haciendo mayor, esta sensibilidad dio un tono pensativo a su espíritu y dulzura a sus maneras, a lo que se sumaba la gracia de su belleza. Pero St. Aubert tenía demasiado sentido común para preferir el encanto a la virtud; y había meditado lo suficiente para darse cuenta de que aquel encanto era demasiado peligroso para que su poseedora llegara a tener un carácter tranquilo. Se propuso, en consecuencia, fortalecer su mente; conseguir de ella que tuviera la costumbre de controlarse; enseñarla a rechazar el primer impulso de sus sentimientos y a mirar, con un examen frío, las desilusiones que habría de llevar a su vida. Mientras la instruía a resistir las primeras impresiones y a adquirir una permanente dignidad en sus maneras, que es lo único que puede equilibrar las pasiones y nos permite luchar contra nuestra naturaleza por encima de las circunstancias, él mismo aprendió la necesidad de la fortaleza, ya que más de una vez se veía obligado a ser testigo, con aparente indiferencia, de las lágrimas y luchas que su cuidado la ocasionaban.
En su aspecto, Emily se parecía a su madre. Tenía la misma elegancia y simetría en su figura, la misma delicadeza en su comportamiento y los mismos ojos azules, llenos de ternura. Además del encanto de su persona, lo que despedía una gracia cautivadora a su alrededor era la variedad de expresiones de su rostro, cuando la conversación despertaba las más gratas emociones de su mente.
Aquellos matices más tiernos, que i presionan al ojo descuidado, y, en el contagioso círculo del mundo, mueren.
St. Aubert cultivaba sus conocimientos con el cuidado más escrupuloso. Le enseñaba una visión general de las ciencias y un exacto conocimiento de todas las variedades de la literatura elegante. Le enseñó latín e inglés, sobre todo para que pudiera comprender la grandeza de sus mejores poetas. Descubrió en sus primeros años su gusto por las obras importantes. Y uno de los principios de St. Aubert, que también era una de sus inclinaciones, tendía a promover todos los medios inocentes de felicidad. «Una mente bien informada», solía decir, «es la mejor seguridad contra el contagio de la locura y del vicio. La mente no ocupada está pendiente de encontrar algo, y preparada para caer en el error, para escapar de lo que la rodea. Hay que llenarla con ideas, enseñándole el placer de pensar. Así las tentaciones del mundo exterior se verán contrarrestadas por el consuelo derivado del mundo interior. Pensamiento y estudio son igualmente necesarios para la felicidad de un país y para la vida de una ciudad. En el primero previenen las inquietantes sensaciones de indolencia y permiten el placer sublime de crear para la belleza; en la segunda, hacen que la disipación no sea objeto de necesidad y, consecuentemente, de interés.»
Entre los más tempranos entretenimientos de Emily estaba el corretear por los escenarios de la naturaleza. Prefería, eso sí, los paseos entre los bosques silvestres a los paisajes más tiernos, y aún más los refugios de las montañas, en los que el silencio y la grandeza de la soledad imprimían un temor sagrado en su corazón y llevaban sus pensamientos al Dios de los cielos y de la tierra. En esos escenarios, prefería estar sola, envuelta en un encanto melancólico, hasta que el último brillo del día se perdía por el oeste; hasta qué el triste sonido de las esquilas o el ladrido distante del perro pastor eran los únicos ruidos que rompían la serenidad de la tarde. En aquellos momentos, la tristeza del bosque, el temblor de sus hojas, movidas por la brisa; el murciélago volando en el crepúsculo; las luces de las cabañas, ya encendidas y lejanas, eran circunstancias que despertaban su mente al esfuerzo y que conducían su entusiasmo a la poesía.
Su paseo favorito era el que conducía a una pequeña casa de pescadores, propiedad de St. Aubert, en el margen de un riachuelo que descendía desde los Pirineos y que, tras saltar con espuma por las rocas, llegaba al remanso en que se reflejaban las sombras de los montes. Todo ello también agradaba a St.
Aubert, adonde se dirigía con su esposa y su hija y sus libros para escuchar en el silencio de la oscuridad la música de los ruiseñores. En ocasiones, él mismo llevaba la música y despertaba los ecos con los tiernos acentos de su oboe, que se mezclaban con la dulzura de la voz de Emily.
En una de sus excursiones a la casita de pesca vio las líneas siguientes escritas con lápiz en una de las partes del entablado:
SONETO
¡Ve, lápiz! ¡Leal a los suspiros de tu amo! Ve, dile a la Diosa de la escena de hadas, la próxima vez que sus leves pasos serpeen estas verdes arboledas, de donde surgen todas sus lágrimas, su dulce congoja.
¡Ah! pinta su figura, sus ojos por su alma iluminados, la dulce expresión de su rostro pensativo, la sonrisa del alba, la gracia animada.
El retrato reemplaza bien la voz del amante; expresa todo lo que su corazón siente, diría su lengua; ¡Pero, ah, no todo su corazón está triste!
¡Que a menudo las sedosas hojas florecidas esconden la droga que escabulle la chispa vital!
¡Y aquel que clava su mirada en esa sonrisa de ángel, recelaría de su encanto, o pensaría que podría seducirle!
El poema no estaba dirigido a ninguna persona, por lo que Emily no pudo atribuírselo, aunque ella fuera sin duda la ninfa de aquellas sombras. Al no tener la menor sospecha sobre a quién pudiera estar destinado, se decidió a permanecer en la duda; una duda que hubiese sido más dolorosa para una mente menos ocupada que la suya. No estaba dispuesta a sufrir por esta circunstancia, pese a que al principio no pudo evitar recordarlo con frecuencia. La pequeña vanidad que había excitado (ya que la incertidumbre que le impedía suponer que había inspirado el soneto, la impedía también dejar de creerlo) desapareció, y el incidente se perdió en su pensamiento entre sus libros, sus estudios y el ejercicio de la caridad.
Poco después de aquello se sintió muy inquieta por una indisposición de su padre, que se vio atacado por una fiebre que, pese a no tener el aspecto de ser peligrosa, afectó considerablemente a su constitución. Madame St. Aubert y Emily le cuidaron con celo infatigable, pero su recuperación fue muy lenta, y cuando empezaba a mejorar su salud, la de madame pareció declinar.
El primer lugar al que acudió, después de sentirse lo suficientemente bien como para dar un paseo, fue a su pabellón de pesca favorito. Le llevaron una cesta con provisiones, con libros y el laúd de Emily. El envío no incluía cañas u otros aparejos de pesca, porque nunca había sentido placer alguno en torturar o destruir.
Después de haberse entretenido alrededor de una hora en temas de botánica, fue servida la cena. Dio las gracias porque le hubiera sido permitido visitar de nuevo aquel lugar, y la felicidad familiar le hizo sonreír una vez más bajo aquellas sombras. Monsieur St. Aubert conversó con ánimo poco habitual y todos los objetos despertaban sus sentidos. El placer refrescante de ese primer contacto con la naturaleza, tras el dolor de la enfermedad y el confinamiento en su habitación, está por encima de la comprensión, y también de las descripciones, para los que tienen salud. Los bosques y los pastos, el tumulto de flores, el azul cóncavo del cielo, la brisa suave, el murmullo de la corriente limpia, e incluso el murmullo de todos los insectos, parecieron revivificar su alma y hacerle valorar más su existencia.
Madame St. Aubert, reanimada por la recuperación de su marido, olvidó la indisposición que la había oprimido últimamente. Caminó por el bosque y conversó con él y con su hija, mirándolos alternativamente con una ternura que llenaba sus ojos de lágrimas. St. Aubert lo comprobó en más de una ocasión y le reprochó amablemente sus emociones; pero ella no pudo sonreírle, agarró su mano y la de Emily y lloró más intensamente. Él consideró que aquel entusiasmo le conmovía hasta resultarle doloroso. Su rostro asumió un tono serio y no pudo evitar un suspiro casi secreto. «Tal vez algún día recordaré estos momentos como la cumbre de mi felicidad, con lamentos sin esperanza. Pero no hagas que caiga en una anticipación sin sentido. Espero que no viviré para sufrir la pérdida de los que más quiero.»
Para descargar su mente, le pidió a Emily que tocara el laúd del que ella lograba arrancar tonos tan dulces. Cuando se acercaba al pabellón de pesca, se sorprendió porque alguien estaba interpretando una exquisita melodía en aquel instrumento. Se quedó en un profundo silencio, temerosa de moverse y más aún de que sus pasos le impidieran oír alguna nota de aquella música o turbar a quien la producía. Todo estaba quieto alrededor del edificio y no se veía a nadie.
Continuó escuchando, llena de timidez, que se acrecentó al recordar los versos que había visto escritos a lápiz y dudó entre acercarse o regresar con sus padres.
En ese momento la música cesó y, tras una nueva duda, reunió el valor suficiente para acercarse a la cabaña. Entró sin hacer ruido y la encontró vacía.
Su laúd estaba en la mesa y todas las demás cosas en su sitio, por lo que empezó a creer que la música procedía de otro instrumento, hasta que recordó que cuando entró detrás de monsieur y madame St. Aubert, el laúd estaba a la izquierda en una silla cerca de la ventana. Se asustó, aunque no supiera de qué. La oscuridad de la tarde y el profundo silencio de aquel lugar, interrumpido únicamente por el ligero temblor de las hojas, la llenaron de aprensiones. Quería salir de allí, pero sintió que perdía el conocimiento y se sentó. Cuando trataba de recuperarse, su mirada se fijó en aquellas líneas escritas a lápiz. Sintió una sacudida, como si hubiera visto a un desconocido, pero decidida a superar sus temores, se levantó y fue hacia la ventana. Al lado del primer soneto habían añadido otros versos, en los que se mencionaba su nombre.
Habían desaparecido sus dudas y sabía que habían sido escritos para ella, pero ignoraba, como antes, quién los había escrito. En ese momento, le pareció oír el ruido de unos pasos en el exterior y, asustada, cogió el laúd y salió corriendo.
Encontró a sus padres en un estrecho sendero que se abría en el valle.
Al llegar a una pequeña altura, rodeada por las sombras de las palmeras y orientada hacia los valles y llanuras de Gascuña, se sentaron en el césped.
Recorrieron con la mirada el glorioso escenario y aspiraron el dulce aroma de las flores y de las hierbas, mientras Emily cantó varias de sus arias favoritas, acompañándose con el laúd, con su habitual delicadeza de expresión.
La música y la conversación les entretuvieron en aquel lugar encantador hasta que los últimos rayos del sol se extendieron por la llanura; hasta que las líneas blancas que cubrían las montañas, por entre las que corría el Garona, se oscurecieron, y el manto de la tarde se extendió sobre el paisaje. St. Aubert y su familia se levantaron y abandonaron el lugar. ¡Madame St. Aubert no sabía que lo dejaba para siempre!
Cuando llegaron al pabellón de pesca echó de menos su brazalete, y recordó que se lo había quitado después de cenar y se lo había dejado en la mesa cuando salían a pasear. Después de registrarlo todo, con la activa ayuda de Emily, no tuvo más remedio que resignarse a la idea de que lo había perdido. Lo que más apreciaba de aquel brazalete era una miniatura de su hija que colgaba del mismo, con un parecido asombroso, y que había sido pintada hacía unos pocos meses. Cuando Emily se convenció de que el brazalete había desaparecido, se ruborizó y quedó pensativa. El hecho de que un desconocido hubiera estado allí durante su ausencia, la distinta posición del laúd y los nuevos versos escritos con lápiz, parecían confirmar que el poeta, el músico y el ladrón eran una sola persona.
Aunque la combinación de la música que había oído, los versos que había leído y la desaparición de su retrato resultaba especialmente notable, se sintió irresistiblemente arrastrada a no mencionarlo. Sin embargo, decidió, en secreto, que no volvería a visitar la cabaña de pesca sin ir acompañada de monsieur o de madame St. Aubert.
Regresaron pensativos al castillo. Emily rumiando los incidentes que acababan de pasar; St. Aubert reflexionando con gratitud sobre las bendiciones que le rodeaban, y madame St. Aubert turbada y perpleja por haber perdido el retrato de su hija. Al aproximarse a su casa, observaron una agitación nada común; se oían voces distintas, criados y caballos pasaban entre los árboles y, finalmente, oyeron el ruido de las ruedas de un carruaje. Al llegar a la puerta principal del castillo, vieron un landó allí detenido. St. Aubert distinguió a los lacayos de su cuñado, y en la entrada encontró a monsieur y madame Quesnel, que ya habían entrado. Habían salido de París hacía algunos días y se dirigían a la propiedad, a unas diez leguas de La Vallée, que monsieur Quesnel había comprado hacía algunos años a St. Aubert. Era el único hermano de madame St. Aubert, pero sus encuentros no habían sido frecuentes debido a que sus caracteres no congeniaban.
Monsieur Quesnel había vivido siempre en el gran mundo. El esplendor era el primer objetivo de su gusto por las cosas, y su carácter abierto le había acercado a casi todas las personas que había conocido. Para un hombre de esas inclinaciones, las virtudes de St. Aubert no resultaban interesantes, y la simplicidad y la moderación de sus deseos eran considerados por él como una debilidad intelectual y una visión estrecha de la vida. El matrimonio de su hermana con St. Aubert había mortificado su ambición, ya que su propósito era que esa relación matrimonial le ayudara a todo lo que él más deseaba, y algunas propuestas anteriores las recibió de personas cuyo rango y fortuna colmaban sus más altas esperanzas. Pero su hermana, que también había sido cortejada por St. Aubert, comprendió, o creyó que comprendió, que felicidad y esplendor no son la misma cosa y no dudó en renunciar a lo segundo con tal de conseguir lo primero.
Monsieur Quesnel había sacrificado la paz de su hermana a su propia ambición, y de su matrimonio con St. Aubert expresó en privado su desagrado en su momento.
Madame St. Aubert, aunque ocultó aquella postura insultante a su marido, sintió, por primera vez en su vida, que el resentimiento anidaba en su corazón. Pensando en su propia dignidad y en la prudencia, contuvo cualquier manifestación de aquel resentimiento, pero había en sus maneras hacia monsieur Quesnel una cierta reserva que él comprendió y sintió.
En su propio matrimonio no siguió el ejemplo de su hermana. Su esposa era italiana, una rica heredera y, por naturaleza y por educación, una mujer banal y frívola.
Decidieron pasar la noche con St. Aubert, y como el castillo no era suficientemente grande para acomodar a sus criados, éstos fueron enviados al pueblo más próximo. Cuando concluyeron los saludos y las disposiciones para pasar la noche, monsieur Quesnel comenzó a hacer una exhibición de su inteligencia y sus contactos, mientras que St. Aubert, que ya llevaba bastante tiempo retirado para sentir interés por la novedad de esos temas, escuchó con paciencia y atención, lo cual su invitado confundió con la humildad de que estuviera maravillado. Quesnel comentó las pocas festividades que permitían a la corte de Enrique III en aquel período turbulento con una minuciosidad que compensaba su afán de ostentación. Al comentar el carácter del duque de Joyeuse, un tratado secreto, que él sabía que se estaba negociando con el Porte, y el modo en que había sido recibido Enrique de Navarra, monsieur St. Aubert recordaba lo suficiente de sus experiencias anteriores para estar seguro de que su invitado se relacionaba únicamente con una clase inferior de políticos, y que a la vista de las materias en las que intervenía, no alcanzaba el rango que pretendía. A las opiniones expuestas por monsieur Quesnel, St. Aubert prefirió no replicar, al darse cuenta de que su invitado no tenía humanidad para sentir o discernimiento para percibir lo que era justo.
Madame Quesnel, mientras tanto, manifestaba a madame St. Aubert su sorpresa por soportar aquella vida en un rincón remoto del mundo, alejada del esplendor de los bailes, de los banquetes y de las procesiones que acababan de ofrecerse en la corte, como ella las describía con la intención de despertar su envidia, en honor de las nupcias del duque de Joyeuse con Margarita de Lorena, hermana de la reina. Describió con la misma minuciosidad la magnificencia de lo que había visto, de lo que ella había quedado excluida. Emily escuchaba atentamente con la curiosidad ardiente de la juventud engrandeciendo las escenas. Madame St. Aubert, echando una mirada a su familia, sintió, mientras una lágrima caía por su mejilla, que aunque el esplendor pueda alcanzar en algún momento la felicidad, sólo es la virtud la que consigue que sea permanente.
—Hace ya doce años, St. Aubert —dijo monsieur Quesnel—, desde que compré las propiedades de tu familia. Y hace cinco que estoy viviendo allí, porque París y sus proximidades es el único lugar del mundo para vivir. Estoy tan inmerso en la política y son tantos los asuntos que llevo entre manos que me resulta difícil escaparme aunque sólo sea un mes o dos.
St. Aubert permaneció silencioso y monsieur Quesnel prosiguió:
—A veces me pregunto cómo tú, que has vivido en la capital y que has estado acostumbrado a la compañía, puedes vivir en otra parte, especialmente en un lugar tan remoto como éste, donde no puedes oír ni ver nada y, en consecuencia, no tienes conciencia de lo que sucede.
—Vivo para mi familia y para mí —dijo St. Aubert—; me basta con estar al tanto de la felicidad, antes conocía la vida.
—Quiero gastar treinta o cuarenta mil libras en mejoras —dijo monsieur Quesnel, sin prestar atención a las palabras de St. Aubert—, porque tengo el proyecto, para el próximo verano, de traer aquí a mis amigos, al duque de Durefot y al marqués Ramont, para que pasen uno o dos meses conmigo.
A la pregunta de St. Aubert sobre las mejoras que proyectaba, contestó que tiraría todo el ala este del castillo, para construir en esa zona los establos.
—Después construiré una salle a manger, un salón, una salle au commune y varias habitaciones para los criados, ya que en la actualidad no hay espacio para acomodar a una tercera parte de mi propia gente.
—Era suficiente para todo el servicio de nuestro padre —dijo monsieur St. Aubert, preocupado por la idea de que la vieja mansión fuera mejorada de ese modo—, y no era nada pequeño.
—Nuestras nociones han crecido desde aquellos días —dijo monsieur Quesnel—; lo que entonces se entendía como un estilo decente de vivir, ahora no podríamos soportarlo.
A pesar de la calma de St. Aubert, enrojeció al oír aquellas palabras, pero su ira no tardó en ceder ante las buenas maneras.
—Los alrededores del castillo están llenos de árboles, talaremos algunos de ellos.
—¿Talar los árboles también? —dijo St. Aubert.
—Ciertamente. ¿Por qué no? Son un estorbo para mi proyecto. Hay un castaño que extiende sus ramas por todo el lado sur del castillo y que es tan viejo que me dicen que en el interior de su tronco cabría una docena de hombres. Tu entusiasmo se vería reducido si te dieras cuenta de que no sirve para nada y que no hay belleza alguna en un árbol tan viejo como ése.
—¡Dios mío! —exclamó St. Aubert—. ¡No es posible que destruyas ese noble castaño que ha florecido durante siglos para gloria de aquellos dominios! Ya era un árbol maduro cuando fue construida la mansión actual. ¡Cuántas veces, en mi juventud, he subido por sus anchas ramas y me he sentado entre un mundo de hojas, mientras caía un fuerte chubasco sin que me alcanzara una sola gota de lluvia! ¡Cuántas veces he estado sentado con un libro en la mano, a ratos leyendo y a ratos mirando entre las ramas a todo el ancho paisaje, con el sol que se ocultaba, con la llegada del crepúsculo, que traía a los pájaros a sus pequeños nidos colocados entre las hojas! ¡Cuántas veces!, pero, perdóname —añadió St. Aubert, recordando que estaba hablando a un hombre que ni podía comprender ni participar de sus sentimientos—, hablaba de épocas y puntos de vista tan anticuados como el de la satisfacción de conservar ese árbol venerable.
—Desde luego que pienso talarlo —dijo monsieur Quesnel—, creo que plantaré algunos álamos de Lombardía en el sendero que abriré hasta el paseo central; a madame Quesnel le gustan mucho los álamos y siempre me habla de lo que adornan la villa de su tío, cerca de Venecia.
—En las orillas del Brenta —continuó St. Aubert—, donde se mezclan con los pinos y los cipreses y contrastan con la luz en los pórticos elegantes y en las columnatas, en las que, incuestionablemente, adornan el escenario; pero entre los gigantes del bosque y cerca de una amplia mansión gótica...
—No voy a discutir contigo —dijo monsieur Quesnel—, tienes que volver a París antes de que nuestras ideas puedan coincidir. Pero a propósito de Venecia, he pensado que tal vez vaya el próximo verano; los acontecimientos puede que hagan que tome posesión de esa villa, que, según me dicen, es más encantadora de lo que se puede imaginar. En tal caso, dejaría las mejoras que te he mencionado para otro año y tal vez me decidiera a pasar algún tiempo en Italia.
Emily se quedó sorprendida al oír que estaba tentado de quedarse en el extranjero, cuando acababa de mencionar que su presencia en París era tan necesaria que le resultaba difícil escapar durante uno o dos meses; pero St. Aubert comprendió su necesidad de darse importancia para asombrarse de ello, y la posibilidad de que sus proyectadas mejoras pudieran ser diferidas le dio la esperanza de que tal vez nunca llegaría a realizarlas.
Antes de que se separaran para pasar la noche, monsieur Quesnel manifestó su deseo de hablar a solas con St. Aubert, y se retiraron a otra habitación, en donde permanecieron bastante tiempo. El tema de su conversación no fue conocido; pero, fuera lo que fuera, St. Aubert regresó bastante alterado a la habitación anterior. Una sombra de preocupación que cubría su rostro alarmó a madame St. Aubert. Cuando se quedaron solos sintió la tentación de preguntarle, pero su delicadeza, que había sido siempre una norma de su conducta, la detuvo.
Consideró que si St. Aubert hubiese querido informarla del tema que le preocupaba no habría esperado a su pregunta.
Al día siguiente, antes de que monsieur Quesnel se marchara, tuvo una nueva reunión con St. Aubert.
Los visitantes, después de cenar en el castillo, emprendieron su viaje a Epourville en la hora más fresca del día, invitando a monsieur y madame St.
Aubert a que les visitaran, más por la vanidad de hacer exhibición de su esplendor que por el deseo de hacerles felices.
Emily volvió con delectación a la libertad que su presencia había impedido, a sus libros, a sus paseos y a sus conversaciones con monsieur y madame St. Aubert, que no parecían menos felices después de liberarse de la arrogancia y frivolidad que les había sido impuesta.
Madame St. Aubert se excusó al no compartir su habitual paseo de la tarde, quejándose de que no se encontraba bien, y St. Aubert y Emily marcharon juntos.
Se dirigieron hacia las montañas con la intención de visitar a unos viejos pensionistas de St. Aubert, a los que ayudaba económicamente pese a sus limitados ingresos, aunque es probable que monsieur Quesnel, con sus amplios recursos, no hubiera pensado en ello.
Después de distribuir entre los pensionistas sus estipendios semanales, de escuchar pacientemente las quejas de alguno, de aliviar los males de otros y de suavizar el descontento de todos con una mirada de simpatía y la sonrisa benevolente, St. Aubert volvió a casa cruzando los bosques, dondea la caída de la tarde la gente corriente se apretuja, en juegos varios y jarana para pasar la noche de verano, como dicen los cantos populares.
—El aspecto del bosque por la tarde me ha gustado siempre —dijo St. Aubert, cuya mente experimentaba la dulce calma que proporciona la conciencia de haber hecho una acción benéfica y que predispone a recibir compensaciones de todo lo que nos rodea—. Recuerdo que en mi juventud este ambiente despertaba en mí miles de visiones fantásticas y de imágenes románticas; y, debo decir, que aún no soy insensible al entusiasmo que despierta el sueño del poeta. Puedo animarme, con pasos solemnes, bajo las profundas sombras, que envían la mirada hacia la distante oscuridad, y escuchar con emoción temblorosa el místico murmullo de los árboles.
—¡Oh, mi querido padre! —dijo Emily, mientras una lágrima inesperada brotaba de sus ojos—, ¡con qué exactitud has descrito lo que yo he sentido tantas veces y que creía que nadie había compartido! ¡Pero, silencio! ¡Aquí llega el sonido del viento entre las copas de los árboles, ahora desaparece, y qué solemne es el silencio que le sigue! ¡Ahora vuelve de nuevo la brisa! Es como la voz de un ser supernatural, la voz del espíritu de los bosques, que cuida de ellos durante la noche. ¿Qué luz es aquella? Ya se ha ido. Y vuelve a brillar, cerca de las raíces de ese castaño. ¡Mira!
—Admiras tanto la naturaleza —dijo St. Aubert—, y sabes tan poco de sus apariciones, que no te has dado cuenta de que era una luciérnaga. Pero vamos, da unos pocos pasos, y tal vez veamos a las hadas. Suelen ir juntas. Las luciérnagas les prestan su luz, y ellas las encantan con música y danzas. ¿No las ves saltando por ahí? Emily se echó a reír.
—Bien, padre mío —dijo—, ya que te permites esa broma, me anticipo y casi me atrevo a repetirte unos versos que compuse una tarde entre estos mismos árboles.
—No —replicó St. Aubert—, retira ese casi y escuchemos qué fantasías han estado rondando por tu cabeza. Si la luciérnaga te ha dado algo de su magia, no tendrás que envidiar la de las hadas.
—Si tienen fuerza suficiente para merecer tu aprobación —dijo Emily—, no tendré que envidiarlas. Los versos los he escrito en una medida que pensé que correspondía al tema, pero me temo que son demasiado irregulares.
LA LUCIÉRNAGA
¡Qué grata es la sombra mate de la luciérnagaen la tarde de verano, cuando ha cesado la fresca lluvia; cuando se derraman los rayos amarillos, y centellea en la ciénaga, y la luz la devora rápida en el aire limpio!
Pero más bonita, más bonita aún, cuando el sol se oculta para descansar, y viene el crepúsculo, con las hadas tan alegres y ligeras por el paseo del bosque, donde las flores, desprevenidas no inclinan sus altas cabezas bajo su alegre juego.
Con los sonidos más suaves de la música, bailan sin cesar,hasta que la luz de la luna desciende entre las hojas trémulas y las proyecta en el suelo, y se encaminan al cenador, al cenador embrujado, en el que se queja el ruiseñor.
Entonces ya no baila, hasta que concluye su triste canción, y, silenciosas como la noche, asisten a su funeral; y a menudo, cuando sus notas moribundas alcanzan su piedad, prometen defender de los mortales todos sus recintos sagrados.
Cuando, abajo entre las montañas, se oculta la estrella de la tarde y la luna voluble abandona su esfera de sombras,
¡qué tristes estarían, aunque sean hadas, si yo, con mi luz pálida, no me acercara!
Pero, aunque estarían tristes, ¡son ingratas con mi amor!
Porque, con frecuencia, cuando al viajero le llega la noche en su camino, y yo centelleo en su sendero, y le guiaría por la arboleda, me envuelven en sus mágicos hechizos para desviarle; y dejarle en el lodo, hasta que todas las estrellas se apagan, mientras, en formas muy extrañas, saltan por el suelo, y, lejos en el bosque, producen un grito desmayado,
¡hasta que me enojo de nuevo en mi celda, por temor al sonido!
Pero, mira cómo todos los duendes vienen danzando en corro, con el alegre, alegre caramillo, y el tambor, y el cuerno, y la pandereta tan ligera, y el laúd con armoniosa cuerda: van dando vueltas al roble hasta que asome la mañana.
Allí abajo, en la ciénaga, dos amantes se esconden, para evitar a la reina de las hadas, que frunce el ceño ante sus promesas de matrimonio, y tiene celos de mí, que ayer por la tarde los alumbré, por el césped con rocío, para buscar la flor púrpura con cuyo jugo se liberan los hechizos. y ahora, para castigarme, hace que se aleje la banda festiva, con el alegre, alegre caramillo, y el tambor, y el laúd; y si serpenteo cerca del roble moverá su varita mágica, y cesará para mí la danza, y la música quedará muda.
¡Oh, si tuviera la flor púrpura cuyas hojas deshacen sus encantamientos, y supiera sacar el jugo corno los duendes, y lanzarlo al viento, ya no sería su esclava, ni el engaño del viajero, y ayudaría a todos los amantes fieles, y no temería a las hadas!
Pero pronto el vapor de los bosques se alejará, la inconsistente luna se apagará y desaparecerán las estrellas, entonces se pondrán tristes, aunque sean hadas,
¡si yo, con mi luz pálida, no me acerco!
Pensara lo que pensara St. Aubert de las estrofas, no podía negar a su hija el placer de que creyera que las aprobaba; y después de su comentario, se sumió en los recuerdos y siguieron paseando en silencio.
Un débil y erróneo rayobrillando desde la imperfecta superficie de las cosas, medio despedía una imagen en el ojo forzado, mientras que bosques ondulados, y pueblos, y arroyos, y rocas, y cumbres de montañas, que retienen desde siempreel brillo ascendente, se unen en una escena flotante, incierta si se mira.
St. Aubert continuó silencioso hasta que llegaron al castillo, donde su esposa se había retirado a sus habitaciones. La languidez y el desánimo que la habían oprimido últimamente, y que había logrado superar por la llegada de sus invitados, volvía ahora con mayor intensidad. Al día siguiente aparecieron síntomas de fiebre. St. Aubert, que había mandado llamar al médico, fue informado de que su trastorno era debido a una fiebre de la misma naturaleza de la que él se acababa de recuperar. No había duda de que se le había contagiado la infección durante el tiempo en que estuvo atendiéndole, y que debido a la debilidad de su constitución no había superado la enfermedad inmediatamente. La tenía en sus venas y le causaba la pesada languidez de la que se venía aquejando. St. Aubert, cuya ansiedad por su esposa oscureció cualquier otra preocupación, retuvo al médico en casa. Recordó los sentimientos y las reflexiones que tanto le habían afectado el día que visitaron por última vez el pabellón de pesca en compañía de madame St. Aubert, y tuvo el presentimiento de que aquella enfermedad sería fatal. Se lo ocultó a ella y a su hija, a la que se imponía reanimar con esperanzas. El médico, al ser preguntado por St. Aubert sobre su opinión relativa a la enfermedad, contestó que el desarrollo dependía de circunstancias de las que no podía estar seguro. Madame St. Aubert parecía tener una opinión más concreta, pero sus ojos sólo expresaron leves indicios.
Con frecuencia los dejaba fijos en sus inquietos amigos con acentos de piedad y de ternura, como si anticiparan la pena que les esperaba, y parecían decir que era sólo por ellos, por sus sufrimientos, por los que le pesaba la vida. Al séptimo día, la enfermedad hizo crisis. El médico asumió un aire de preocupación que ella advirtió y tomó como pretexto, en un momento en que su familia había salido de la habitación, para decirle que se daba cuenta de que su muerte se aproximaba.
—No tratéis de engañarme —dijo ella—, siento que no podré sobrevivir mucho más. Estoy preparada para ello. Desde hace mucho lo he esperado. Teniendo en cuenta que no voy a vivir mucho, no cometáis el compasivo error de animar a mi familia con falsas esperanzas. Si lo hacéis, su aflicción será mayor cuando todo ocurra. Me animaré a enseñarles a tener resignación con mi ejemplo.
El médico se sintió muy afectado, pero prometió obedecerla. Le dijo a St. Aubert, tal vez con cierta brusquedad, que no había esperanzas. Este último no poseía la suficiente filosofía para contener sus sentimientos cuando recibió esta información; pero la consideración del aumento de los sufrimientos que podría ocasionar en su esposa el observar su dolor, le permitió, pasado algún tiempo, dominarse en su presencia. Emily se sintió vencida al saberlo; después, engañada por la fuerza de sus deseos, se llenó con la esperanza de que su madre podría recuperarse y a esta idea se aferró casi hasta el último momento.
El progreso de la enfermedad se reflejaba, por parte de madame St. Aubert, en la paciencia de sus sufrimientos. La compostura con la que esperaba la muerte sólo podía ser consecuencia de una mirada retrospectiva a una vida gobernada, tanto como la fragilidad humana lo permite, por la conciencia de haber estado siempre en presencia de Dios y por la esperanza en un mundo mejor. Pero su piedad no podía evitar enteramente el dolor de abandonar a aquellos a los que tan profundamente amaba. Durante aquellas sus últimas horas, conversó mucho con St. Aubert y Emily sobre el futuro y otros temas religiosos. La resignación que expresaba, con la firme esperanza de encontrarse en un mundo futuro con los amigos que había dejado en éste, y el esfuerzo que a veces tenía que hacer para ocultar su pena por esta separación temporal, afectaba con frecuencia a St. Aubert, obligándole a salir de la habitación. Tras unas lágrimas a solas, regresaba con el rostro sereno a aquel escenario que aumentaba su dolor.
Hasta aquellos momentos nunca había sentido Emily la importancia de las lecciones que le habían enseñado a contener su sensibilidad, y nunca las había practicado con un triunfo tan completo. Pero cuando pasó la última hora, se sintió hundida bajo el peso de su dolor y comprendió que había sido la esperanza, tanto como la fortaleza, las que la habían sostenido. St. Aubert estuvo algún tiempo demasiado necesitado de consolarse a sí mismo para poder hacerlo con su hija.
CAPÍTULO II
Madame St. Aubert fue enterrada en la iglesia del pueblo próximo; su esposo y su hija la acompañaron hasta la tumba, seguidos por una larga fila de campesinos que sentían sinceramente la desaparición de aquella excelente mujer.
Al regresar del funeral, St. Aubert se encerró en su habitación. Cuando salió, su rostro estaba sereno, aunque con la palidez del dolor. Dio instrucciones para que se reuniera la familia. Sólo estuvo ausente Emily, que oprimida por la escena de la que acababa de ser testigo, se había retirado a su habitación para llorar a solas. St. Aubert la siguió a donde estaba; cogió su mano en silencio, mientras ella continuaba llorando, y pasaron algunos momentos antes de que pudiera dominar su voz y hablar. En tono tembloroso, dijo:
—Mi Emily, voy a rezar con mi familia; te unirás a nosotros. Tenemos que pedir al cielo su ayuda. ¿En qué otra parte podríamos buscarla?, ¿en qué otra parte podríamos encontrarla?
Emily secó sus lágrimas y siguió a su padre hasta el salón en donde se habían reunido los sirvientes. St. Aubert leyó, con voz baja y solemne, los rezos de la tarde y añadió una oración por el alma de la desaparecida. Mientras lo hacía, su voz se quebró con frecuencia, sus lágrimas cayeron sobre el libro, y finalmente se detuvo. Pero las sublimes emociones de la devoción pura elevaron gradualmente sus pensamientos por encima de este mundo hasta llevar el consuelo a su corazón.
Cuando terminaron de rezar y los criados se retiraron, besó tiernamente a Emily y dijo:
—Me propuse enseñarte, desde tus primeros años, el deber de dominarse. Te he señalado su gran importancia en la vida, no sólo porque nos preserva de tentaciones varias y peligrosas que podrían apartamos de la rectitud y la virtud, sino porque en los límites de lo que nos podemos tolerar están los de la virtud. Cuando nos excedemos llegamos al vicio y a su consecuencia, que es el mal. Todos los excesos son malos, incluso los de la pena, que admirable en su origen, se convierte en una pasión egoísta e injusta y nos lleva a liberamos de nuestros deberes. Y por nuestros deberes entiendo los que tenemos con nosotros mismos y con los demás. La complacencia excesiva en el dolor inquieta la mente y casi la incapacita para volver a participar en las inocentes satisfacciones que la benevolencia de Dios ha establecido para ser el sol resplandeciente de nuestras vidas. Mi querida Emily, recuerda y practica los preceptos que te he dado con tanta frecuencia y que tu propia experiencia te ha mostrado para tu bien.
—Tu penar es inútil. No creas que esto es solamente un lugar común, sino que la razón debe controlar el dolor. No trato de ahogar tus sentimientos, hija mía, sólo trato de enseñarte a que los domines. Porque, cualesquiera que sean los males que pueda traer un corazón demasiado susceptible, nada se puede esperar de uno insensible; y, por otra parte, todo es vicio cuando se busca el consolarse sin una posibilidad de bondad. Conoces mis sufrimientos y estás convencida de que las mías no son simples palabras, en esta ocasión, aunque las haya repetido para destruir incluso las fuentes de la emoción más honesta, o para mostrar una ostentación egoísta de falsa filosofía. Quiero que veas que puedo cumplir con lo que aconsejo. Y te he dicho todo esto porque no puedo verte perdida en un dolor inútil, y no lo he dicho hasta ahora porque hay un tiempo en el que es razonable que cedamos a la naturaleza. Ése ha pasado, y el excederse puede convertirse en hábito, con lo que se mermaría la elasticidad del espíritu hasta que fuera imposible recuperarse. Emily, debes estar dispuesta a evitarlo.
Emily sonrió a su padre a través de las lágrimas:
—Querido padre —dijo con voz temblorosa—, te demostraré que merezco ser tu hija.
Pero una mezcla de emociones de gratitud, afecto y pesar la envolvió. St. Aubert dejó que llorara sin interrumpirla y después empezaron a hablar de temas generales.
La primera persona que vino a presentar sus condolencias a St. Aubert fue monsieur Barreaux, un hombre austero y que parecía no tener sentimientos. Se habían conocido por su interés en la botánica y se habían encontrado con frecuencia en sus paseos por las montañas. Monsieur Barreaux se había retirado del mundo, y casi de la sociedad, para vivir en un castillo muy agradable en las faldas de los bosques, cerca de La Vallée. También se sentía desilusionado con la humanidad; pero, al contrario que St. Aubert, no sentía piedad o consideración por los demás, sentía más indignación por sus voces que compasión por su debilidad.
St. Aubert se vio algo sorprendido a su llegada; ya que, aunque le había pedido en varias ocasiones que fuera al castillo, nunca hasta entonces había aceptado la invitación; y ahora se presentaba sin ceremonias o reservas, entrando en el salón como un viejo amigo. La llamada de la desgracia parecía haber suavizado toda la rudeza y prejuicios de su corazón. La infelicidad de St. Aubert había sido la única idea que había ocupado su mente. Era en sus maneras más que en sus palabras, como parecía capaz de mostrar su simpatía por sus amigos. Habló poco de la causa de su dolor, pero el minuto de atención que le concedió y la modulación de su voz y la mirada amable que la acompañaba, procedía de su corazón y se dirigían al de ellos.
En este período de tristeza, St. Aubert fue igualmente visitado por madame Cheron, la única hermana que le vivía, que llevaba viuda varios años y ahora residía en su propiedad cercana de Toulouse. Sus entrevistas no habían sido frecuentes. En sus condolencias no hacían falta palabras; ella no tenía plena conciencia de esa mirada mágica que habla de inmediato al alma o de la voz que actúa como un bálsamo en el corazón; pero supo expresar a St. Aubert toda su simpatía, elogió las virtudes de su esposa desaparecida y les ofreció lo que ella consideraba como consuelo. Emily lloró incesantemente mientras hablaba. St. Aubert estuvo tranquilo, escuchando en silencio lo que decía y después cambió de tema.
Al marcharse insistió, tanto en él como en su sobrina, para que le hicieran una pronta visita.
—El cambio de ambiente os entretendrá, y no es bueno dejarse llevar por el dolor
St. Aubert reconoció naturalmente la verdad de sus palabras; pero, al mismo tiempo, se sintió más reacio que nunca a dejar aquel lugar que había quedado consagrado a su pasada felicidad. La presencia de su mujer había santificado cada rincón del castillo y, cada día, mientras se suavizaba gradualmente la intensidad de sus sufrimientos, se dejaba llevar por el tierno encanto que le unía a aquella casa.
Pero hubo algunas visitas más difíciles de soportar. Una de ellas fue la de su cuñado, Monsieur Quesen. Un asunto de gran interés le obligó a retrasar su viaje y en su deseo de liberar a Emily de sus emociones, se la llevó con él a Epourville. Mientras el carruaje entraba por el bosque que rodeaba los dominios que habían sido de su padre, sus ojos aceptaron una vez más, desde la avenida de castaños, los torreones que adornaban los esquinazos del castillo. Suspiro al pensar en todo lo que había pasado desde la última vez que había estado allí y en que aquella era ahora propiedad de un hombre que ni lo reverenciaba ni lo valoraba.
Entraron en el camino, cuyos árboles tanto le habían hecho disfrutar cuando era niño y cuya sombra melancólica se correspondía ahora con el pesar de su espíritu. Cada detalle del edificio, que se distinguía por su aire de pesada grandeza, iba apareciendo sucesivamente entre las ramas de los árboles; en ancho torreón, el arco de la entrada que conducía a los patios, el puente levadizo y el pozo seco que lo rodeaba todo.
El ruido de las ruedas del carruaje hizo que saliera un numeroso grupo de criados a la entrada, donde St. Aubert se apeó y desde la que condujo a Emily hacia el vestíbulo gótico en el que ya no colgaban las armas ni las antiguas banderas de la familia. Las habían quitado y el artesonado de roble estaba pintando de blanco. Tampoco estaba la gran mesa que solía ocupar el último tramo del vestíbulo, en la que el amo de la mansión hacía gala de su hospitalidad y en la que corría la risa, y la canción de convivencia que había sonado tantas veces. Incluso los bancos que rodeaban la habitación ya no estaban allí. Los pesados muros habían sido decorados con ornamentos frívolos y cada detalle denotaba el gusto falso y los sentimientos corrompidos de su dueño actual.
St. Aubert siguió a un alegre criado parisino hasta un salón, en el que se encontraban sentados monsieur y madame Quesnel, que le recibieron con educación artificial y que tras unas pocas palabras formales de condolencia parecían haber olvidado que tenían una hermana.
Emily sintió que se le saltaban las lágrimas, pero eran por cierto resentimiento. St. Aubert, en calma y deliberadamente, mantuvo su dignidad sin asumir importancia, y Quesnel se sintió deprimido por su presencia sin conocer exactamente la causa.
Después de una conversación general, St. Aubert solicitó hablar con él a solas; y Emily, al quedarse con madame Quesnel, no tardó en enterarse de que gran número de invitados acudirían al castillo y tuvo que oír que nada de lo que había pasado, que era irremediable, podía impedir la fiesta que se había organizado.
St. Aubert, al enterarse de que tendrían compañía, sintió tal emoción, mezcla de disgusto e indignación contra la insensibilidad de Quesnel, que se dispuso a regresar a su casa inmediatamente. Pero fue informado de que también acudiría madame Cheron para reunirse con él. Cuando miró a Emily consideró que había llegado el momento en que la enemistad de su tío podía ser perjudicial para ella, y decidió no incurrir con su conducta en lo que podía ser juzgado como indecoroso por las mismas personas que en aquel momento mostraban tan poco sentido del decoro.
Entre los visitantes reunidos en la cena había dos caballeros italianos de los que uno, llamado Montoni, era pariente lejano de madame Quesnel. Un hombre de unos cuarenta años, de belleza poco común, con aspecto varonil y expresivo, pero cuyo rostro exhibía, por encima de todo, más la arrogancia de la imposición y la rapidez de discernimiento que cualquier otra característica.
El signor Cavigni, su amigo, parecía tener alrededor de los treinta, inferior en dignidad, pero igual que él en la agudeza de su rostro y superior en la insinuación de sus maneras.
Emily se sorprendió al oír cómo madame Cheron saludaba a su padre.
—Querido hermano —dijo—, me preocupa verte tan enfermo; ¡no debes abandonarte!
St. Aubert contestó, con una sonrisa melancólica, que se sentía como siempre; pero los temores de Emily le hicieron ver entonces que el aspecto de su padre era peor de lo que él decía.
Si el ánimo de Emily no hubiera estado tan oprimido, se habría divertido con las nuevas personas que conoció y la variedad de la conversación que mantuvieron durante la cena, que fue servida en un estilo de esplendor que sólo muy raramente había visto antes. De los invitados, el signor Montoni había venido recientemente de Italia y habló de las conmociones que agitaban el país, y de los diferentes partidos con mucho calor, y lamentó después las probables consecuencias de los tumultos. Su amigo habló con un ardor similar de la política de su país; alabó al gobierno y la prosperidad de Venecia, y destacó su decidida superioridad sobre el resto de los estados italianos. Se volvió entonces hacia las damas y habló, con la misma elocuencia de las modas parisinas, de la ópera francesa y de las costumbres de aquel país, y en este último tema no dejó de citar lo que es tan particularmente agradable para el gusto francés. La adulación no fue detectada por aquellas a las que iba dirigida, aunque su efecto al producir una atención sumisa, no escapó a su observación. Cuando pudo liberarse de la asiduidad de otras damas, se dirigió en ocasiones a Emily; pero ella no sabía nada sobre las modas parisinas o sobre las óperas; y su modestia, sencillez y maneras correctas formaron un decidido contraste con las de sus compañeras femeninas.
Después de cenar, St. Aubert se escapó de la habitación para ver una vez más el viejo castaño que Quesnel hablaba de talar. Según estaba bajo su sombra y miraba entre las ramas, vio aquí y allá los fragmentos de cielo azul temblando entre sus hojas; los acontecimientos de sus primeros años cruzaron por su mente, con los rostros y el aspecto de sus amigos, muchos de ellos fuera ya de este mundo, y se sintió como un ser aislado que sólo contaba con Emily para confiar su corazón.
Se vio perdido entre las escenas de aquellos años que volvían a su imaginación, hasta que su sucesión se centró en el cuadro de su esposa moribunda. Regresó para intentar olvidarlo, si es que era posible.
St. Aubert ordenó que prepararan su carruaje a una hora temprana, y Emily observó que estaba más silencioso que de costumbre en su camino de regreso, pero pensó que era el efecto de su visita a un lugar que le hablaba tan elocuentemente de su juventud, sin sospechar cuál era la causa de la pesadumbre que él le había ocultado.
Al entrar en el castillo Emily se sintió más deprimida que nunca porque echó aún más de menos la presencia de su querida madre. Siempre que había salido de aquella casa, había sido recibida a su regreso con sus sonrisas y cariño. Ahora todo estaba en silencio y desamparado.
Lo que la razón y el esfuerzo no puede conseguir, lo logra el tiempo. Según pasaba semana tras semana, cada una de ellas se llevaba algo de la intensidad de su aflicción, hasta que se fue concentrando en la ternura de lo que el corazón considera como sagrado. St. Aubert, por el contrario, declinaba visiblemente.
Emily, que había estado en todo momento a su lado, fue la última persona en advertirlo. Su constitución no se había recuperado del todo del último ataque de fiebre y el disgusto por la muerte de madame St. Aubert había reproducido su nueva enfermedad. El médico le ordenó que viajara, ya que era evidente que la pena se había apoderado de sus nervios, ya debilitados por su situación anterior. El cambio de escenario podría, al distraer su mente, colaborar en su recuperación.