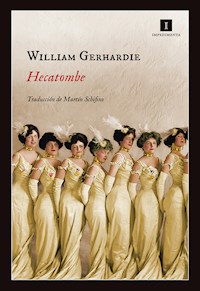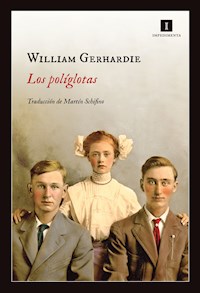
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
"Los políglotas", considerada una de las obras maestras subterráneas de la literatura inglesa y, para William Boyd, la novela más influyente del siglo XX en ese idioma, narra la historia de una excéntrica familia belga afincada en el Lejano Oriente durante los turbulentos años que siguieron a la Gran Guerra. Exiliados, empobrecidos tras el estallido de la Revolución Rusa, reciben la visita de un engreído primo inglés, el capitán Georges Hamlet Alexander Diabologh, que aparece en sus vidas durante una misión militar y se convierte en testigo de sus infortunios. La historia está plagada de personajes de una rareza arrolladora: maniacos depresivos, obsesivos e hipocondriacos. A medio camino entre "Ada y el ardor", de Vladimir Nabokov y "Trampa 22", de Joseph Heller, "Los políglotas" retrata un mundo delirante y convulso, donde lo irracional aflora en los momentos menos pensados y la herencia de Babel amplifica el sonido inconfundible de lo humano. Brillante, inclasificable y atemporal, Gerhardie fue aclamado en su época por autores como Graham Greene, H. G. Wells o Evelyn Waugh, quien lo consideraba un auténtico genio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los políglotas
William Gerhardie
Traducción del inglés e introducción a cargo de
Martín Schifino
Índice
Introducción
El predecesor semisecreto
por Martin Schifino
William Gerhardie, como notó hace años Frank Kermode, es un autor rescatado periódicamente del casi-olvido, un semisecreto que, desde que dejó de publicar novelas en los años treinta, reaparece con cada generación. En el mundo de habla inglesa, el rescate más reciente ocurrió en la última década de manera bastante azarosa. El puntapié inicial lo dio la pequeña editorial Prion a principios de los años 2000, al reeditar en su colección «lost treasures» las novelas Doom y The Polyglots, ambas prologadas por autores de renombre: William Boyd y Michael Holroyd, quien ya había roto una lanza por Gerhardie en los años setenta, presentando uno de los libros de memorias del autor. En los 2000, la prensa amplificó sus opiniones y las de Boyd, hubo buenas reseñas y se creó un tímido boca a oreja. Eso le valió a Gerhardie unos cuantos lectores entusiastas, pero además la voz siguió corriéndose entre editores, como demuestra el hecho de que, pocos años más tarde, Melville House y Faber & Faber, una de cada lado del Atlántico, se sumaran a la republicación de las novelas.
En Estados Unidos, la primera ha publicado solo las dos más célebres (Futility y The Polyglots), mientras que, en Gran Bretaña, Faber ha recuperado todos los libros de Gerhardie, e incluso la biografía del autor escrita por Dido Davis, en la colección Faber Finds, o «hallazgos de Faber», lo que dice bastante sobre dónde se sigue situando al autor. Sería arriesgado afirmar que, esta vez, el rescate llegará a canonización, pero sin duda Gerhardie está en uno de sus mejores momentos. Si algo falta, es que la BBC adapte una de sus novelas, como lo hizo en la última década con obras algo olvidadas de Anthony Powell y Patrick Hamilton, cuya visibilidad aumentó de inmediato, dando lugar a reediciones y traducciones.
Pero la visibilidad no necesariamente tiene que ver con la calidad. Lo que más sorprende de Gerhardie no es la manera en que se lo rescata sino el hecho de que se lo olvide, en vista de la importancia que tuvo en su momento. Evelyn Waugh, un novelista con quien a menudo se lo compara, dijo: «Yo tengo talento, pero lo de él es genialidad». Según Graham Green, Gerhardie fue el novelista más importante para los autores jóvenes de su generación. Katherine Mansfield y Edith Wharton, que escribió un prefacio a Futility, eran admiradoras de su obra; y Olivia Manning directamente lo comparó con Gogol, asignándole un papel central en la literatura inglesa de principios del siglo xx. La comparación es aun más elocuente de lo que parece. Gerhardie fue un escritor inglés, por así decirlo, tirando a ruso, que no solo hablaba perfectamente el idioma de Gogol, sino que se había criado en la Rusia zarista, en el seno de una familia inglesa que había prosperado en la industria del algodón. Con la revolución la familia quedó en la ruina y, como la de Nabokov, se vio obligada a emigrar para dispersarse por Inglaterra y Austria. Gracias a su pasaporte británico, el joven Gerhardie participó además en la Primera Guerra como agregado militar en Petrogrado y Siberia.
Estas particularidades biográficas son la contracara de una obra muy particular, inusual por donde se la mire, aunque plenamente de su tiempo como es Los políglotas. De entrada, Gerhardie captura una época con la originalidad de quien vislumbra, o inventa, la intersección de dos tradiciones literarias muy distintas. La época es el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial; las tradiciones, la literatura rusa de fines del siglo xix y la comedia inglesa. (No por casualidad, Gerhardie escribió el primer libro en inglés sobre Chéjov y moldeó su estilo sobre el de Oscar Wilde.) Pero la cultura representada en el libro no se limita a esas dos vertientes. Como adelanta el título, los personajes son una mezcla de expresiones culturales: hay rusos descendientes de ingleses, belgas de ascendencia rusa y unos cuantos personajes secundarios de diversos países: Estados Unidos, Japón, Canadá, etc. El narrador, inolvidablemente bautizado George Hamlet Alexander Diabologh, es un joven anglo-ruso aspirante a escritor. Y buena parte de la novela transcurre en el este de Rusia.
A Rusia entramos desde Japón, cuando Diabologh, terminada la guerra, llega a Vladivostok para pasar una temporada con unos parientes belgo-rusos, que han escapado de la Primera Guerra emigrando al Lejano Oriente. Diabologh es parte de una delegación de oficiales británicos que cumplen misiones ridículas y de escasa importancia estratégica, como enviar 50 000 gorras a una división del ejército que se encuentra en la otra punta de Rusia. (Las gorras, que nunca aparecen, son uno de los chistes recurrentes del libro.) Hay un tenue argumento amoroso: Diabologh se compromete con su bellísima prima Sylvia, que en un momento rompe el compromiso por orden de su madre para aceptar un matrimonio más ventajoso. Y entretanto se suceden episodios menos centrales, pero de un valor simbólico equivalente, como son celebraciones, viajes por Rusia y por el extranjero, un suicidio y varias intrigas militares. Estas y otras peripecias se desdibujan en el transcurso de la novela, cuyo centro no es la trama o el suspense sino las descripciones caracterológicas de un elenco muy peculiar, que incluye depresivos, obsesivos, erotómanos, hipocondríacos, generales con delirios de grandeza y un sumo exponente del hombre fatuo, aunque no solo eso, en la persona de Diabologh.
Los personajes no son «redondos», no tienen una psicología que evoluciona; más bien están atrapados en sus repeticiones u obsesiones, que Gerhardie cristaliza dándole a cada uno un tic verbal característico. El tío Emmanuel dice ante cualquier problema o situación incómoda: Que voulez-vous? C’est la vie!; Sylvia habla en contra del sentimiento al ponerse sentimental; la tía Teresa se la pasa quejándose de dolencias imaginarias; Diabologh dice siempre que es muy guapo y se pregunta cómo es que los demás no lo notan, etc. El resultado es que los personajes son a la vez cómicos y trágicos, porque aunque resulta cómico que se repitan, hay una tragedia oculta en su inmovilismo, que refleja la incapacidad para hallar sentido en un mundo arruinado por guerras y revoluciones. No hay grandes esperanzas para nadie. Nabokov caracterizaba a Chéjov como literatura triste para gente con sentido del humor. Lo mismo se diría de Gerhardie, con el agregado de que retrata la tristeza de manera muy divertida.
En ese sentido uno también reconoce la doble tradición en que se apoya. Los temas rusos del hombre superfluo, la resignación o el acto gratuito —tan presentes en Chéjov o Gonchárov— son esenciales en Los políglotas, pero se les da una vuelta muy inglesa. Y con esto no me refiero al carácter nacional o abstracciones similares, sino a la escritura misma: Gerhardie es adepto al diálogo veloz, casi vodevilesco, intercalado en una prosa acendrada, de oraciones breves y compactas, en la que conviven los aforismos y los efectos cómicos de repeticiones y retruécanos. Por ejemplo, en un momento alguien pregunta a Diabologh si sabe tocar el piano. Este contesta:
No me gusta decir que no, porque de niño tomé muchas lecciones. Pero nunca me molesté en aprender a leer música con suficiente habilidad. Por eso, me resulta incómodo que me inviten a tocar el piano en público. Y de nada sirve apelar a mi timidez, porque suelen tomarla por falsa modestia y se creen que, en realidad, me gusta que me lo pidan. En la universidad, estudié música como asignatura suplementaria. Pronto la abandoné; la verdad, nunca puse empeño en aprender los rudimentos técnicos de la materia y, al final, cuando decidí abandonarla, el profesor me dijo que podía hacerlo sin gran perjuicio para la música en su conjunto. Aun así, poseo un notable talento musical.
¿En qué quedamos? Es una especie de absurdo de la expresión, que afirma una cosa y su contrario y tiñe de absurdo el mundo retratado. Gerhardie ha sido muy influyente con esta prosa, que oculta, tras una idea del estilo, una idea de la política o incluso una metafísica: no solo se la encuentra en Evelyn Waugh o Anthony Powell, sus estrictos conteporáneos, sino que también ha influido, a veces por carácter transitivo más que de manera directa, a escritores cómicos de generaciones posteriores como Muriel Spark, Martin Amis o Joseph Heller. Con independencia de la historia literaria, esto quiere decir que Gerhardie suena muy familiar para el lector de hoy en día. Pero la familiaridad es solo parte de su atractivo. Los grandes autores son los que siguen siendo novedosos incluso después de volverse familiares. Y entre esos pocos se encuentra Gerhardie.
Martín Schifino
Los políglotas
1
Desde el buque que flotaba en medio de la corriente, contemplé Japón, mi tierra natal. Pero he de decirles ya mismo que no soy japonés. Soy de lo más europeo. Aun así, cuando desperté aquella mañana y, al mirar por el ojo de buey, descubrí el barco boyando en medio de la corriente y el Japón, un arrecife de coral, extendido delante de mis ojos y centelleando bajo el sol, me emocioné, quedé hechizado; y mis pensamientos se remontaron al día de mi nacimiento, veintiún años antes, en el país de las flores de cerezo. Me vestí deprisa y acudí corriendo a cubierta. Una brisa me desordenó el pelo y agitó el agua. Como un sueño, Japón se alzaba ante mí.
Había pasado la noche en vela esperando la aparición de la isla encantada. Como conchas marinas, los islotes habían empezado a surgir a izquierda y derecha, mientras mirábamos el horizonte sin preocuparnos del tiempo, como en trance. El buque avanzaba sigilosamente bajo la tibia brisa nocturna de julio. Las pequeñas islas se acercaban y pasaban de largo, y eran como extrañas visiones bajo la luz encantada; arrullado, el barco parecía entregarse a sus sueños. Al despertar por la mañana, vi los acantilados: y mi corazón se llenó de alegría.
En Yokohama, mientras esperábamos a bordo a que nos condujeran al muelle, vimos a dos estatuillas que se hallaban de pie en mitad del camino, que al parecer llevaban sobre la cabeza unos objetos inconcebibles, cada una sosteniendo una sombrilla y abanicándose con delicadeza. Los colores de los abanicos y las sombrillas parecían demasiado espléndidos para ser reales.
2
Y nos mecíamos en medio de la corriente. Qué agradable y, en cierto modo, qué extraño. Apenas cuatro semanas antes habíamos zarpado de Inglaterra, cruzado el Atlántico en el Aquitania y, tras pasar apenas un día en Nueva York, atravesado a toda prisa los Estados Unidos hasta llegar a Vancouver. Sí, había esperado despierto la famosa «llegada a Nueva York», la «magnífica aproximación in crescendo» de la que hablaba la novela de H. G. Wells, y lo cierto es que Nueva York «se levantó del mar». El día era muy diáfano; el cielo estaba repleto de aeroplanos zumbones; transportes de tropas y grandes y pequeños barcos de guerra salían de los muelles, y acababan de cruzar por delante de nosotros cuando, con esplendor y majestad inefables, el Aquitania hizo su entrada en el puerto. La creciente afabilidad de los camareros nos había anunciado la llegada a Nueva York. Durante días, el Atlántico se había mostrado severo, desafiante; y los camareros, duros, indiferentes. Luego cambiaron como el tiempo. Aunque nos perdimos la famosa Estatua de la Libertad, completamos el elaborado control de pasaportes en el mismo salón del barco, donde declaramos en un formulario que en absoluto éramos anarquistas ni ateos ni creyentes en la bigamia y menos aún en llevar algún tipo de doble vida. El agente del Ministerio de Defensa que debía recibirnos en el puerto y gestionar nuestro traslado a Vancouver empezó a beber en cuanto subió a bordo —acababa de proclamarse la prohibición en los Estados Unidos— y no volvió a saberse de él.
Siguió una pequeña decepción. Tratándose de Nueva York, pensaba que nos aguardaría una especie de cochazo que, como una centella, nos llevara a nuestro hotel. En vez de ello, nos recogió una pesada berlina antigua, con un viejo cochero de nariz roja y un rocín entrado en años. Ambos parecían salidos de una novela de Dickens.
—Bueno, ¿cómo anda todo al otro lado del charco? —preguntó el hombre con entonación nasal, antes incluso de entrar a negociar la tarifa. Pero al instante la ilusión dickenseniana estalló en mil pedazos. Me dejé llevar por las calles templadas y radiantes de Nueva York, y me embargó una sensación curiosa de admiración. Era como si me dijera: «¡Estoy en Norteamérica! ¡Estoy en Nueva York». Hasta entonces, para mí los Estados Unidos no eran sino una idea inerte relacionada con el mapa del nuevo mundo. Ahora los imponentes edificios y las calles abarrotadas se hacían realidad. Y el aspecto estival de Broadway, con toda su novedad, su juventud y su brillo, abrevaba en la mismísima fuente de la vida.
A la mañana siguiente, mi acompañante, que se jactaba de conocer Nueva York como la palma de su mano, decidió enseñarme la quinta avenida; así que tomamos el metro y al salir nos descubrimos, luego de preguntar, en mitad de Brooklyn. Mientras el tren abandonaba los confines de la estación Pennsylvania, fuimos testigos de la primera muestra de la Alianza victoriosa. Un caballero japonés había ocupado la litera inferior del coche cama, para indignación de un ciudadano de los Estados Unidos, que insistía en que le cediera ese privilegio a él, puesto que era miembro de la superior raza blanca.
—¡Soy norteamericano! —explicaba—. Suba usted: arriba, arriba, ¿me entiende? ¡Soy norteamericano!
El caballero japonés no hablaba inglés o, muy sabiamente, fingió que no lo hablaba. Hizo una reverencia cortés, inspiró hondo, mostró los dientes y sonrió con toda la cara.
—¡Ja! Ahhh. ¿En selio? —preguntaba una y otra vez—. ¡Ja! Ahhh. ¿En selio?
—Soy norteamericano, maldita sea. Usted: ¡japo! Yo: ¡norteamericano! ¿Entiende?
—¡Ja! Ahhh. ¿En selio? —preguntaba el caballero japonés, haciendo una reverencia e inspirando hondo—. ¡Ja! Ahhh. ¿En selio?
Los dos parecían destinados a seguir así por los siglos de los siglos. Así que cogí un libro y me dormí.
Desperté sobresaltado. Mientras dormía, alguien me había propinado una fuerte palmada en la rodilla. Abrí los ojos y contemplé al ciudadano norteamericano que se había sentado a mi lado; después de examinar mi uniforme británico, dijo:
—Bueno, supongo que se alegrará de encontrarse en un país libre.
Me froté los ojos.
—Nada de reyes ni de príncipes que lo metan a uno en la cárcel. Nada de curas ni de cortesanos que intriguen contra la libertad. ¡Ah, este es un país libre, amigo mío! Somos gente sencilla de mente pura. ¡Nuestra vida es una vida limpia, simple, sana y honrada! Ah, hay que ser norteamericano para entenderlo. —Hizo una pausa—. ¿Ve ese puente? —dijo—. Construirlo costó once millones de dólares; 2000 metros de largo, 33 de ancho, con una distancia de 446 metros entre los pilares; fabricado enteramente de acero; soporta dos vías de ferrocarril, cuatro carriles para trolebuses, dos para automóviles, dos sendas para ciclistas y dos para peatones. ¡Sí, le decimos la tierra de Dios!
Sin darme cuenta, mecido por su voz, volví a dormirme.
Me despertó otra palmada en la rodilla, tan vigorosa como la primera.
—Oiga, ¿cómo anda el armisticio? Supongo que nuestros muchachos estarán muy contentos. Ah, nuestros muchachos norteamericanos son lo mejor que hay. ¿Ha visto al general Pershing?
Hasta que una mañana levanté la persiana y vi la bandera del Reino Unido flameando sobre la estación. Habíamos llegado a Canadá.
3
Y ahora, para su mutuo asombro, el ciudadano norteamericano y el caballero japonés, que nos habían seguido hasta Yokohama, se habían puesto el uniforme. Resultó ser que uno de ellos era el coronel Ishibaiashi, del Estado Mayor Imperial, y el otro el teniente Philip Brown, del Servicio Naval de Inteligencia de los EE. UU. Este último, con el permanente disimulo de los hombres del Servicio Secreto, había sentido que le convenía ir de paisano, pero, al ver a su otrora enemigo envuelto en el glamur del uniforme, se ve que no pudo aguantar más. Allí estaba, un poco apartado de nosotros, silbando entre dientes: «Johnnie, ve a por un revólver, ve a por un revólver; y ve a matar al alemán, al alemán, al alemán…». Luego se acercó al coronel y le dio una alegre palmada en el hombro.
—Hola, coronel, me alegra verlo tan bien vestido. Todo este tiempo creí que era un jodido espía, ¿sabe?
El coronel Ishibaiashi enseñó los dientes e inspiró hondo:
—Ahhh… ¡Ja! —dijo—. ¡Ja! —Y de nuevo—: ¡Ja!
Se habían reconciliado por completo.
—Nos estamos arrimando al muelle —dijo mi compañero. Y en efecto, por fin nos movíamos. Nos estábamos arrimando. Todas las miradas se volvieron hacia la costa. En el muelle, un sombrero de latón con una banda roja, tal vez un asistente del agregado militar británico. Una veintena de nipones con sombreros rojos y espadas de lata. Por fin nos estábamos arrimando. El oscuro espacio de agua que nos separaba del embarcadero se estrechaba cada vez más. La pasarela. Vuelan rollos de cuerda hacia el muelle. ¡La pasarela! Al cabo de un rato nos movemos: todos nos movemos como una sola persona hacia la pasarela. Luego la sensación de la barandilla de la pasarela mientras uno se aferra a ella —sería un puro absurdo resbalarse en ese punto— y allá que nos plantamos de nuevo en tierra firme. ¿Qué más da que esa tierra sea Japón?
Al principio avanzamos junto al muelle, hasta que tomamos por las extrañas, angostas y pestilentes calles de Yokohama. Ir sentado con sombrero y bastón en un rickshaw tirado por un hombre, y olisquear la atmósfera de un lugar extraño, ah, ¡qué placer tan insólito y exquisito! «Esto es Japón», me dije. Y lo era. Claro, que si me hubiera criado en Japón, si hubiera ido a la escuela y vivido allí los últimos veinte años, me resultaría más o menos tan interesante como Manchester. El sueño es más real que la materia. Por ello, cuando viajo por un país extranjero, al bajar en una estación olfateo la «atmósfera» y solo entonces me subo de vuelta al tren. Con eso alcanza. Ahora, en Yokohama, sentí de inmediato que había «capturado» la atmósfera de la ciudad. Y vaya si lo había hecho. Reclinado en el asiento del rickshaw, me dio la sensación de ser demasiado pesado para aquel delicado juguete, mientras veía al hombrecillo, que tenía la mitad de mi tamaño, seguir adelante incansable, con la camisa abierta que dejaba ver la transpiración conforme recorría kilómetro tras kilómetro a un trote uniforme. Pronto me acostumbré al traqueteo. Una o dos veces equivocamos el camino, y cuando pedimos indicaciones en inglés los japoneses nos contestaron invariablemente: «¡Ja!», enseñaron los dientes, inspiraron hondo, hicieron una reverencia y se alejaron.
—¡Hey! —gritaba mi compañero.
—Yo tenía entendido que los japoneses hablaban todos inglés… —observé.
—Pues si lo hacen son los únicos que son capaces de entenderse —me respondió con sorna.
No, a mi compañero no le gustaba Japón. Una nación de pacotilla, así la llamaba él. Había estado malo, tenía problemas de digestión y no podía permitirse caer enfermo con el calor que hacía. Había intentado llamar a Tokio por teléfono y el tipo al otro lado lo había interrumpido con un absurdo «¿Mashi, mashi?». Así que no había entendido nada, y había gritado: «¡Joder!» al auricular.
Pero, de hecho, ya nos dirigíamos a Tokio. El tren atravesaba a toda velocidad prados verdes y tierras de pastoreo que podrían haber pertenecido a Inglaterra o a cualquier otro sitio del mundo. Y, ¡miren allí!, un hombre con un kimono leyendo un periódico imposible. Todo transcurría como en un sueño, y, en cuanto a la inminente visita que estaba a punto de realizar a unos parientes, a quienes ni siquiera conocía en persona, también parecía como si vivieran en una tierra de ensueños, un lugar tan raro y tan foráneo que lo mismo hubiese podido hallarme en Marte. Iba muy quieto, con los ojos fijos en el paisaje relampagueante —la locomotora pitaba, el tren aceleraba— mientras mis ideas se aceleraban aún más, lanzando incalculables fogonazos de tormento y de placer. Pensé en mi tía, en mi preciosa prima, a la que vería por primera vez. Me apearía en Tokio y luego, qué extraño, ¡cuántas cosas insospechadas hallaría!
4
Me preguntaba cómo sería en realidad mi tía. Había oído tantas cosas acerca de ella que sentía una extraña curiosidad por verla por fin en carne y hueso. Me sonreía de gozo de solo pensar en su debilucho consorte de bigote laqueado, a quien recordaba con nitidez de una fotografía desvaída que me habían enseñado, en la que aparecía vestido con el uniforme belga y una fila de medallas prendidas en el pecho militar. Siempre habían vivido en Dixmude, pues mi tío era commandant belga. Durante lo que se conoce como la Gran Guerra, sin embargo, en el año del Señor de 1914, mi tía había declarado que Bélgica —de hecho, Europa entera— le parecía un sitio poco idóneo para vivir, así que había agarrado a su marido y a su hija, y habían huido todos al Lejano Oriente. Eligieron el Lejano Oriente, creo yo, porque se hallaba lejos de su país, o al menos tan lejos como era concebible sin terminar dando la vuelta entera a nuestro redondo planeta. Me dirán, desde luego, que va en contra de todo precedente militar el permitir que los oficiales abandonen su país en medio de una gran guerra. A la luz de lo que supe más tarde, solo puedo responder una cosa: ustedes no conocen a mi tía. Y no crean, mi tío era un oficial honorable y hasta galante. Incluso había estado en el sitio de Lieja; pero tras decidir, supongo, que ya bastante había tentado a la Providencia, abandonó el frente y acató los planes de su esposa para salir del país. Al parecer, ella se encontraba muy débil y enferma para partir sola, y más con una hija pequeña. Así que si la familia entera abandonó Dixmude en cuanto escucharon el primer disparo, no se culpe de ello a mi tío; cúlpese más bien a mi tía. Era una mujer dotada de una gran fuerza de voluntad, por no decir otra cosa. A los doce años, cuando aún vivía en Rusia, había sido adoptada por una princesa algo mayor que la crio junto a su propia hija; y, sin duda debido a su extraordinaria belleza, la familia mimó y consintió a la tía Teresa de un modo desproporcionado. La casaron con un auténtico inútil, nacido además en circunstancias románticas. Su marido, efectivamente, era hijo de un joven heredero (de los más encumbrados del país) y de su antigua gobernanta, mademoiselle Fifi, y su llegada al mundo —fruto del júbilo espontáneo— en su momento asombró sobremanera a ambos progenitores. Si se parecía más a su padre o a su madre, es difícil decirlo. Nicholas, que así se llamaba, combinaba una temeridad granducal con una jovialidad verdaderamente parisina. Siempre andaba haciendo de las suyas. Blandía pistolas cargadas en las narices de la gente y luego las disparaba al voleo. Se juntaba con gitanas descocadas y las llevaba de un lado para otro en troikas. Se sentía a sus anchas en todo tipo de orgías, descuidando por completo a mi tía. Le hacía bromas pesadas a la policía, y, en una ocasión, ató a un agente a un oso amaestrado y los arrojó a ambos al canal, sosteniéndolos a flote con una cuerda. Otra vez, al volver a casa de madrugada, se cruzó en un puente con una jirafa a la que llevaban de la estación al zoológico, la compró en el acto y la llevó a la habitación de la tía Teresa. Así las cosas, mi tía sufría indeciblemente. Durante cuatro años sufrió en silencio, con la esperanza de que un buen día ascendieran los dos al rango de príncipes. Y, tal como había previsto, estaban a punto de legitimar a Nicholas y conferirle estatus principesco, cuando, siguiendo el precedente de otros miles de individuos, el hombre entregó el alma a Dios. La tía Teresa se quedó sin el premio por un pelín. Pero consiguió retener la dignidad, y cuando el tío Emmanuel la conoció en Bruselas se dirigió a ella como «madame la Princesse», aunque ese nunca hubiera sido su estatus. Más que su actitud, era su belleza lo que lo sugería, y casi todos los familiares de Emmanuel pensaron que el muy pillo se las había arreglado para casarse con un miembro de la aristocracia rusa. Las hermanas de la tía Teresa, por otra parte, no se apenaron poco de que ella se casara con un insignificante oficial belga que, por muy satisfactorio que fuese como marido y amante, era un pez nada gordo (decían ellas) como oficial y también como fuente de ingresos. La desilusión fue tanto mayor por cuanto todas mis tías por parte de padre —mujeres todas singularmente fascinantes, de las que la tía Teresa era, sin comparación posible, la reina— se habían casado con inútiles. Su padre, un pionero comerciante británico afincado en Siberia, al ver por primera vez a su yerno Emmanuel, pensó que no era «gran cosa». Al verlo por segunda y última vez, no halló motivo para cambiar de opinión.
Y entre tanto nuestro tren volaba hacia Tokio.
5
Los Vanderflint y los Vanderphant
Bajamos en Tokio como si fuera Clapham Junction y nos fuimos directos al Hotel Imperial. También Tokio parecía una ciudad de lo más extraña. Las casas eran extrañas; los hombres, las mujeres y los niños iban de un lado a otro subidos a extraños pedazos de madera, como muñecos mecánicos. El sol ardía en medio del cielo cuando subimos a unos rickshaws y salimos en busca de la casa de mi tía.
En cuanto doblamos la esquina de su calle, nos topamos con una visión de rizos morenos y labios rojos, que llevaba falda corta y se movía sobre unas seductoras piernas. Tenía una suave mirada risueña, y los ojos le chispeaban bajo el sol con un centelleo violeta. Con la cabeza algo gacha —y los cordones de los zapatos desatados—, pasó en un abrir y cerrar de ojos, para desaparecer a la vuelta de la esquina.
Adiviné que era Sylvia, quizá de camino a alguna tienda. Yo solo había visto dos o tres fotos de ella, y no muy buenas, la verdad, pero su boca tenía cierta dulzura que me hizo reconocerla de inmediato. ¡Cómo había crecido! ¡Qué «hallazgo», sin duda! Uno leía sobre muchachas como esas en las novelas de la señorita Dell, pero rara vez se las cruzaba en la vida real. Aunque lo que más me había cautivado de ella desde siempre, desde mucho antes de ver su retrato, era su precioso nombre: Sylvia-Ninon.
A nuestra llegada nos recibió una esbelta mujer de mediana edad, a cuyos talones entró una versión un poco más rellena. «¡Berthe!», dijo la gordita a viva voz, y la más delgada se volvió y nos miró de arriba abajo. Cuando pasamos al salón, entró una niña e hizo una reverencia a la manera latina, seguida por una segunda niña (révérence), obviamente de la misma camada. Aquello era una familia, saltaba a la vista: la madre, la hermana y las dos hijas.
—Su tía bajará en un momento —dijo la mayor de las damas, que se llamaba Berthe. Y mientras conversamos en francés («monsieur»,«madame», con los habituales cumplidos alusivos), oí un frufrú, se abrió la puerta y una mujer alta, delgada y de cabello cano entró encorvada en la habitación.
—Vaya, vaya, aquí estás por fin, George.
Hablaba arrastrando las palabras, en una voz de barítono profundo que me recordó a la de mi padre. La besé y ella me besó a su vez. Noté que me hacía cosquillas en la mejilla con su bigotito.
—Tía, le presento a mi amigo —dije—, el mayor Beastly.
—¿Mayor qué? —preguntó mi tía.
—Beastly.
Para no reírse echó una rápida mirada a su alrededor.
—Este es mi sobrino George —dijo con vaguedad—. Madame Vanderplant y mademoiselle Berthe. Madeleine y Marie. Todas vinimos juntas de Dixmude. De eso hace, ¿cuánto hace ya?, cuatro años.
—Sí, los Vanderphant y los Vanderflint nos hemos llevado muy bien siempre, como si fuéramos una sola familia, n’est-ce pas, madame? —dijo madame Vanderphant, con una agradable sonrisa.
De inmediato la tía Teresa asumió una actitud presidencial ante la concurrencia. Al hablar me recordaba a mi padre, pero en casi todos los demás detalles difería de él por completo. Los ojos de la tía Teresa eran grandes, luminosos, tristes y fieles, como los de un perro San Bernardo. Tras ella llegó un hombrecito de bigote laqueado, vestido con un traje marrón: a todas luces, el tío Emmanuel. Se me acercó con cierta timidez y, tras tocar los tres galones que llevaba yo en el hombro, me dio una palmada de aprobación en la espalda:
—¡Ya eres capitán! Ah, mon brave!
—Mi reciente ascenso —dije— se debe a que le palmeé la espalda a cierto coronel del Ministerio de Defensa en cierto momento psicológico: justo cuando su ego coronaba la cima del entusiasmo. Si se la hubiera palmeado un segundo antes o uno después, mi carrera militar habría tomado otro rumbo bien diferente. Estoy seguro.
El tío Emmanuel no comprendió nada, pero, convirtiendo el caso en una máxima humana, murmuró:
—Que voulez-vous?
—Sí, de no ser por eso no estaría aquí.
—Después de una gran guerra siempre hay montones de guerras pequeñas; para hacer la limpieza —dijo el tío Emmanuel, encogiéndose de hombros.
—Zarpamos tres días antes del armisticio.
—Estábamos en medio del Atlántico —dijo Beastly— cuando se declaró el armisticio. ¡Vaya borrachera nos agarramos!
—À Berlin, à Berlin! —dijo mi tío.
Es fatigoso retratar gente real en una novela. Si ustedes estuvieran aquí conmigo —o pudiéramos darnos cita de algún modo— les transmitiría en un abrir y cerrar de ojos la personalidad del mayor Beastly, por medio de una representación visual. Por desgracia, hacer algo así no es posible. Al oír el comentario de mi tío, igual que ante todos los comentarios, Beastly entrecerró un ojo, asintió y soltó una risotada, como si todo aquel asunto —los alemanes, los aliados, mi tío Emmanuel— confirmara sus peores sospechas.
Luego se abrió la puerta y Sylvia se acercó a hurtadillas, con la vista clavada en el suelo. La miré de cerca y noté que sus labios eran deliciosos y no pedían otra cosa que un beso. Tenía los mismos ojos de San Bernardo que su madre, aunque quizá los de un San Bernardo más joven, uno que moviera el rabo.
Tras saludarme, fue hasta el sofá y se puso a jugar a las muñecas consigo misma, con poca convicción, según me pareció, quizá por pura timidez. Luego dijo:
—¿Dónde está el Daily Mail?
Y se levantó a buscarlo, lo abrió sobre el sofá y se puso a leer.
El tío Emmanuel se quedó de pie con aire pensativo, como si estuviera meditando antes de lanzarse a dar voz a sus pensamientos.
—Sí —dijo—, sí…
—Hoy, tras haber concluido la Gran Guerra, el mundo se encuentra en un estado de ánimo tan infantil como antes de que se declarase —continué—. Ni siquiera respondo por mí mismo. Si mañana mismo volvieran a sonar los clarines, convocando a los hombres de Gran Bretaña a las armas, invitándonos a marchar contra cualquier enemigo imaginable, y una legión de muchachas adorables dijeran: «No queremos perderos, pero sentimos que tenéis que ir», y nos amaran y nos besaran y nos infundieran coraje, me resultaría difícil sobreponerme a la fascinación de ponerme de nuevo el uniforme de oficial. Así soy yo. Un héroe por naturaleza.
Me di cuenta de que la ironía no era el fuerte de mis parientes. Una vez más, el tío Emmanuel no comprendió nada, pero murmuró «Que voulez-vous?», a lo que acompañó con un gesto acorde.
Mientras hablaba, era consciente en todo momento de mi prima Sylvia —con su falda corta y sus piernas largas, enfundadas en medias de seda blanca—, que jugaba a las muñecas en el sofá. Por mi parte, no sé de nada que sea tan secretamente estimulante como el primer encuentro con una prima guapa. El éxtasis de reconocer a nuestros parientes comunes, de remontar hasta su origen el lazo de sangre que nos une. Al mirarla me pareció asombroso que aquella muchacha, con sus dieciséis primaveras y sus lustrosos ojos vivos color avellana, aunque de mirada un poco asustadiza, fuera mi prima, me tuteara y tuviera en cierto modo un conocimiento íntimo de los detalles de mi infancia. Sentí el deseo de bailar con ella en un salón atestado de gente que pusiera de manifiesto la intimidad de nuestros movimientos, de nuestros gestos, de nuestros murmullos, de nuestras miradas; de deslizarme con ella río abajo en una casa flotante china o, mejor aún, de volar hasta una isla encantada y beber de ella hasta saciarme. Sobre lo que haríamos en última instancia en dicha isla desierta, por supuesto, no se me ocurría ninguna idea.
La tía Teresa, según explicó, acababa de levantarse de la cama para recibirme. ¡Qué gran esfuerzo! Y el tío Emmanuel le preguntaba de cuando en cuando si estaba bien, si la conversación no la estaba cansando demasiado. No, se quedaría con nosotros un poco más. De hecho, saldríamos a sentarnos a la terraza.
Hacía demasiado calor para moverse, de manera que, durante todo el día y hasta que cayó la noche, nos quedamos sentados en unos blandos sillones de cuero en la galería abierta, con una expresión atontada, impotentes tras dar cuenta de un almuerzo especialmente pesado, incapaces de hacer otra cosa que soñar despiertos.
Y así nos pasamos la tarde, mirando el jardín y, más allá, la calle, mientras a nuestro alrededor todo parecía extraño e irreal. Una extrañeza, cargada de encanto, que hechizaba el lugar. Y en mi ensoñación yo imaginaba que las estatuillas en movimiento y el paisaje de colores extraños eran una mera escena de ballet o bien una mampara japonesa: tan irreales parecían. Hasta los árboles y las flores parecían árboles y flores artificiales. Pájaros o insectos extraños hacían un extraño sonido continuo. No corría nada de brisa, e incluso las hojas de los árboles estaban inmóviles, encantadoramente lánguidas, perdidas en lo irreal.
—Hoy el aire es suave y tibio como en primavera, y nos envuelve como en primavera; pero ya no es época de flores de cerezo.
Al hablar, la tía Teresa me miró larga, triste y reposadamente. Permítanme decir que soy bastante apuesto. Pelo lacio negro peinado hacia atrás, bonitos labios, y algo en la boca, en los ojos, algo, un algo indefinible, que atrae a las mujeres. ¿Les resulto engreído? No creo serlo.
—Te pareces mucho a Anatole —dijo la tía Teresa—. Ninguno de vosotros es apuesto, pero todos tenéis caras agradables.
Al oír eso me quedé de una pieza. En cuanto pudiera debería reexaminar mi cara en un espejo.
—Y tenéis la misma edad. Me acuerdo de que cuando nació Anatole, y pensábamos en qué nombre ponerle, me escribió tu madre contándome que habían decidido bautizarte Hamlet.
—¿Pero no se llama George? —preguntó Sylvia.
—Georges Hamlet Alexander, ese es mi nombre completo. Cierto sentido de la decencia, supongo, impidió a mis padres llamarme solamente Hamlet. En vez de ello todos me llaman Georges.
—Pero ¿por qué Georges y no George? —preguntó Sylvia.
—Pues no lo sé —admití—. No será por Georges Carpentier, supongo, porque no debía de ser muy mayor cuando yo nací.
—¡En Tokio! —exclamó alegremente la tía Teresa, mirando a los Vanderphant—. Mais voilà un Japonais!
—Tiens! —dijo madame Vanderphant.
—Ocurrió en el Hotel Imperial. Un desvío imprevisto, imagino, durante el viaje de placer de mis padres por el Lejano Oriente.
—Pero eres británico de nacimiento, así que no tienes de qué quejarte —dijo mi tía.
—Supongo que tengo suerte.
—Sí, los nombres son de lo más problemáticos —dijo mi tía, mirando de nuevo a los Vanderphant—. A mi hija la bautizamos Sylvia porque cuando nació era muy rubia y parecía un hada. Al cabo el cabello se le fue poniendo cada vez más oscuro y ahora, como ves, es casi negro. Con reflejos castaño-dorados.
—Es castaño claro después de que me lo lavo —dijo Sylvia.
—¿En serio? —pregunté con genuino interés.
—O fíjense en los nombres de mis hermanos —dijo la tía Teresa, volviéndose a madame Vanderphant—. En aquella época mi madre quería niñas, pero los dos primeros resultaron ser niños, así que a uno le llamó Connie y al otro Lucy.
—Tiens! —dijo madame Vanderphant.
—Connie, el padre de George —dijo, señalándome—, era corto de vista, y Lucy estaba completamente sordo. Ah, me acuerdo de aquella vez que nos llevaron de paseo por el Nevá en una lancha de vapor. Connie, más ciego que un murciélago, iba al timón, y Lucy, sordo como una tapia, estaba bajo cubierta a cargo de los motores. Y cuando Connie le gritó a Lucy por el tubo de comunicación que parara los motores, Lucy por supuesto no oyó una palabra, y Connie, que no veía tres en un burro, se estrelló directo contra el Puente Liteiny. ¡Como para olvidarse de aquel día! Luego empezaron los gritos, se gritaban el uno al otro, casi se arrancan la cabeza. Fue horroroso. Tu madre iba en la lancha —se volvió y me miró—. Creo que acababa de comprometerse con tu padre.
Y como nos sumergíamos en el terreno de las reminiscencias aproveché para pedir a la tía Teresa que arrojara luz sobre mis ancestros paternos. No sé si lo que me dijo era totalmente cierto o si se inventó la mitad. Descubrí, en cualquier caso, que nuestra estirpe se remontaba varios siglos atrás, a un caballero sueco que emigró a Finlandia para llevar la cristiandad y la cultura a aquella raza de seres de cabello blanco; un caballero que, posteriormente, traicionaría a los suyos y se pasaría al bando de los finlandeses y sería repudiado por su propio clan sin asimilarse del todo a sus nuevos compatriotas, los cuales, por su apariencia imponente, sospecharon que era un enviado del diablo y empezaron a referirse a él como «el viejo Saatana Perkele», un apelativo —von Altteuffel— que adoptó como propio cuando siguió camino a Estonia y se unió a los caballeros misioneros teutones, tal vez por extravagancia siniestra, malvada ironía u oscuro fervor romántico —¿quién sabe?—, eligiendo por nuevo escudo de armas dos diablos con sus colas entrelazadas. Su hijo, finlandés de nacimiento, pero residente en Italia, se cambió el nombre de Altteuffel a Diabolo. El hijo de este, nacido ya en Italia, pero perseguido por su fe protestante, escapó a Escocia, donde su hijo, que nació en las islas Shetland, agregó al nombre una «gh» para que pareciera más escocés, a la manera de MacDonogh, obteniendo el apellido «Diabologh», hecho que, en vez de dotar al apellido de un aire más nativo, solo logró alejarlo tanto de su filología original que ya no era ni una cosa ni la otra ni un buen despiste. Tanto que cuando yo, un descendiente lejano (nacido en el distante Japón), me alisté en un regimiento escocés para combatir en la Guerra Mundial (en defensa de la libertad de las pequeñas nacionalidades), el sargento de la oficina de reclutamiento miró el apellido y al mirarlo lo miró de nuevo, y mientras lo miraba una y otra vez adoptó una expresión, diríase, perpleja. La cara empezó a arrugársele en una mueca y al final se fijó en una sonrisa. El sargento negó con la cabeza. «Joooder», dijo. Y nada más. Presté juramento y acepté el per diem, que por entonces eran dieciocho peniques. Mi abuelo, que había nacido en Londres y que era muy inquieto, viajó por España, Holanda, Francia, Dinamarca e Italia, para finalmente asentarse en Siberia. Compró una gran finca cerca de Krasnoyarsk, y allí montó un exitoso negocio de exportación de pieles. En sus diarios hay curiosas referencias a las corridas de toros que vio en Barcelona, donde también conocería a su futura esposa, una dama española que, después de casarse con él, lo siguió a Manchester, donde, antes de instalarse en la finca de Krasnoyarsk, dio a luz a mi padre, a la tía Teresa, al tío Lucy y otra media docena de criaturas. Mi abuelo, que sobrevivió a su esposa, estipuló en su testamento que la finca de Krasnoyarsk (conocida por la versión rusa de nuestro apellido, «Diavolo») se repartiera equitativamente entre sus numerosos hijos.
—Pero tu padre no se llevaba bien con tu tío Lucy —me contó la tía Teresa— y retiró su parte de la herencia para construir molinos de algodón en Petersburgo. Y, por supuesto, también le fue muy bien, como sabes.
Mientras ella hablaba, recordé la magnífica casa blanca de mi infancia, cuyos balcones daban al Nevá y que tanto contrastaba con el desolado embarcadero sobre el que se levantaba. Fuera caía la nieve. El viento que barría el embarcadero era severo, desafiante. El Nevá congelado parecía frío y amenazador. Mirándome, la tía Teresa dijo:
—Tú, George, no eres un hombre de negocios, eres… —Hizo gestos con sus manos blancas enjoyadas—. Eres un poeta. Siempre estás en la luna. Pero tu padre, ah, ¡él sí que era un hombre de negocios!
Y la tía Teresa, para confirmar su prestigio personal delante de sus amigos belgas, dio a entender que sus dos hermanos habían sido sumamente ricos.
—Si vas a Petersburgo —le dijo a Berthe— y preguntas por las fábricas de Diavolo, bueno, cualquier cochero te llevará a casa de mi hermano Connie de inmediato.
—Tiens! —dijo Berthe, mientras una reverente expresión por el prestigio de Connie se adueñaba de su cara.
—Y luego lo perdimos todo —suspiró mi tía—, ¡con la revolución!
—Courage! Courage! —dijo el tío Emmanuel.
Mi tía estaba muy orgullosa de los logros de su familia y exageraba un poco cuando hablaba con extraños. En ese punto, madame Vanderphant intervino para decir que un tío por el lado de la familia de su madre también tenía un fábrica cerca de Bruselas y, dicho sea de paso, una casa preciosa en la capital. Pero la tía no le prestó atención. Daba a entender que aquello no era nada comparado con lo suyo. ¡Madame Vanderphant debería haber visto la casa de Connie en Petersburgo! Como si me hablara a mí, pero en realidad para impresionar a la audiencia, a continuación dijo en una honda voz de contralto:
—¡La casa de Petersburgo de tu padre! ¡Ah, era un palacio! Aunque ahora, por desgracia, no queda nada de ella, nada…
—Courage! Courage! —dijo el tío Emmanuel.
Mientras la tía Teresa hablaba del glorioso pasado, los Vanderphant, sin duda pensando en otras cosas, fingían interés. Madame Vanderphant simulaba prestar atención, con una poco convincente sonrisa de humildad. Berthe, cerrando a medias los ojos, escuchaba lo que yo decía cruzando frecuentes miradas con la tía Teresa: cabezaditas de reminiscencia íntima, de cálida aprobación y comprensión. Era imposible que compartiese dichos recuerdos, pero en aquella complicidad residía el secreto de un carácter tan amable y sensible que no quería desanimarnos mostrando una actitud ante nuestros recuerdos menos íntima que la nuestra.
—¡Sylvia! ¡No pestañees! —dijo seriamente la tía Teresa.
Sylvia hizo un esfuerzo sobrehumano, y pestañeó al hacerlo.
—Por supuesto, tu padre ya no está con nosotros —dijo la tía Teresa—, así que no podemos esperar que nos mande un giro. Pero tu tío Lucy ha sido nuestro administrador desde que murió tu padre, y tiene que asegurarse de que recibamos los debidos dividendos de nuestra herencia.
—¿Y lo ha hecho?
—Bueno, sí —dijo ella—. Debo admitir que ha sido muy generoso. Muy, muy generoso. Es solo que últimamente…
—¿Últimamente?
—Últimamente no nos ha envidado ningún dividendo.
—¿Ah, no?
—Es muy raro… —dijo ella.
—Desde luego, sus negocios estarán paralizados por lo que está sucediendo en Krasnoyarsk.
—¡Qué duda cabe! Pero no podemos vivir del aire. ¡Y aquí en Japón todo es tan caro! ¡Solo el convento donde estudia Sylvia se lleva la mitad de mi dinero! Debemos más de dos meses. Es muy raro —dijo—. Llevamos un buen tiempo esperando y…
—A su tiempo todo llegará —dijo el tío Emmanuel.
—Emmanuel —dijo mi tía—, mañana irás al Correo Central a preguntar si Lucy recibió nuestro telegrama.
—De acuerdo, mi ángel.
La manera en que la tía Teresa le hablaba a su marido me recordaba al tenor de las órdenes castrenses: «La compañía B desfilará… El tercer batallón embarcará…». No era un tono amedrentador ni nervioso; daba por supuesto que las cosas se harían (en un futuro razonable), sin considerar siquiera que fuese posible la desobediencia.
—Emmanuel, tu iras… Emmanuel, tu feras…
—Oui, mon ange. —E iba. Y hacía.
Cuando la tía Teresa subió a su habitación para descansar antes de la cena, el tío Emmanuel nos contó que él podría conseguirle el autógrafo de un famoso mariscal francés a quienquiera que contribuyese con veinte mil francos a la Cruz Roja francesa; y aprovechó para preguntarnos si conocíamos a algún posible comprador o, tal vez, una casa de subastas o de obras benéficas de guerra a la que un premio así pudiera resultarle atractivo.
—Me lo pidiegón —le dijo al mayor Beastly, con gestos propiciatorios— y yo acepté. Yo les dijé que yo haguiá lo que yo pudiegá.
—Conozco a un tipo —dijo Beastly—, un norteamericano llamado Brown, que conoce a toda la gente a la que merece la pena conocer. Se lo voy a proponer, y estoy seguro de que aceptará. Pero —levantó un dedo admonitorio— nada de engañifas, ¿vale?
—¿Perdón? —dijo mi tío, sin entender la palabra.
—¡Nada de engañifas! —le advirtió Beastly, que no confiaba en los «extranjeros».
Mi tío no se dignó a contestarle.
6
La tía Teresa
Poco después de que mi tía subiera a descansar me llamó a su alcoba para que fuese a verla. En su habitación había un intenso aroma a Mon Boudoir y a todo tipo de cosméticos. Antes de dormir, mi tía se ponía una buena capa de maquillaje en la cara; daban ganas de raspárselo con un cortaplumas. En la mesilla de noche había frascos de remedios, cosméticos, fotografías viejas, libros y, sobre la colcha, un buvard de cuero rojo y un bloc de notas; detrás de ella, almohadas mullidas; e, instalada en medio, como en un nido, la tía Teresa, la encarnación misma de la salud delicada. Recordaba cuantos cumpleaños hubiera, recibía montones de cartas en Navidad, en Pascua, en ocasiones especiales como bodas, nacimientos, muertes, confirmaciones, ascensos, nombramientos, etc., y tomaba nota de las fechas de todas las cartas que recibía y remitía en un cuadernito de cuero rojo especialmente reservado para ese fin. Era julio, la tarde declinaba, y se respiraba melancolía.
—Se te ve muy cómoda —observé, mirando alrededor.
—¡Ah, si tuviera a Constance junto a mí! —dijo mi tía con voz cansina—. ¡Si solo tuviera a Constance para que me cuidara! Pero qué remedio. ¡Hubo que dejarla en Dixmude! Y no hay ninguna enfermera que me cuide en mi triste exilio.
Constance era la hija de un gran amigo de la tía Teresa, de quien se había hecho amiga tras la muerte de este, y tras hacerse amiga de ella la había convertido en su criada.
—Son gente muy amable, los Vanderphant —dije tras una pausa.
—Sí, pero madame Vanderphant es un poco bruta, y ¡no entiende lo mal que estoy de salud! ¡Y alza mucho la voz! Y es muy glotona. Hace cuatro años, en el barco, comió tanto (porque sabía que la comida estaba incluida en el billete), que el capitán estaba indignado, y navegó a propósito en paralelo de las olas, para que se mareara.
—¿Y se mareó?
—¡Ya lo creo! —exclamó mi tía, con malicia—. Claro que sí.
—Pero Berthe es muy amable, ¿no?
Y la tía Teresa, en un profundo tono de barítono, la voz con la que el lobo, haciéndose pasar por la abuelita, le habló a Caperucita desde debajo de las mantas, dijo con voz cansina:
—Sí, Berthe se ha apiadado de mi enfermedad y me cuida, sabiendo que soy una pobre inválida. Es amable y atenta, pero esa pinta que tiene, ¿no es un horror?
—Bueno, las he visto peores.
—Pero, non, mon Dieu! —rio—. Creo que nunca había visto a alguien tan ridículamente feo. Desde luego, no es Constance, pero es muy amable y atenta conmigo.
Mientras tanto, la tía Teresa me miraba las pantorrillas marrones y relucientes, sobre las que mi ordenanza Pickup había «aplicado» una pomada de «Flor de Cerezo». Tal vez pensaba en su propia juventud, y lamentaba que el pigmeo de su marido nunca hubiese tenido unas pantorrillas como las mías. Porque soy de miembros fuertes, sobre todo las pantorrillas, y mis ceñidas botas marrón oscuro de caballería con espuelas (que me permiten pavonearme al andar), muy bien lustradas por Pickup, realzan mis piernas. A las mujeres les gusto. Mis ojos azules, que muevo con encanto mientras hablo, quedan bien bajo mis oscuras cejas, que marco a diario con un delineador. Mi nariz se tuerce apenas, con un ínfimo arco. Pero lo que mejor las predispone, creo, son las delicadas ventanas de mi nariz, que me dan una expresión ingenua, tierna, inocente, así: M’m. Eso las atrae irremisiblemente.
—Ya basta, George —dijo mi tía.
—¿De qué?
—De admirarte en el espejo todo el tiempo.
—En absoluto…
—Cenarás con nosotros.
—Sí. Ahora tengo que volver al hotel a cambiarme.
—No llegues tarde —dijo a mis espaldas.
Cuando bajé, Beastly ya se había ido. En el hotel encontré una invitación para asistir a una cena que ofrecería la semana siguiente el Estado Mayor Imperial. Al regresar en rickshaw a cenar, colmado de expectativas que comprendía solo a medias, ya estaba oscuro bajo las ruedas y, al lado del pequeño esclavo enano, corría otra persona de cuello más largo y piernas como zancos.
7
Y cuando toqué el timbre y el criado me abrió la puerta, allí en el vestíbulo estaba Sylvia, de ojos relucientes, de piernas largas, agraciada como una sílfide. Aguardamos a mi tía: bajó unos momentos después, y, siguiéndola, todos pasamos al comedor. Sylvia se sentó enfrente de mí. Agachó la cabeza, cerró los ojos (mientras yo anotaba mentalmente el largo de sus pestañas) y, juntando los dedos estirados, murmuró aprisa una bendición para sí misma. Luego cogió la cuchara, y de nuevo mostró sus ojos luminosos. Noté la exquisita curva de sus oscuras cejas, finamente delineadas.
Era tan hermosa que resultaba imposible acostumbrarse a su cara: posar la vista en ella, distinguir qué pasaba, al fin y al cabo. Era tan hermosa que uno no podía mirarla fijamente sin preguntarse por qué demonios no era más hermosa aún.
—¡Sylvia! ¡De nuevo! —dijo la tía Teresa.
Involuntariamente, Sylvia pestañeó.
—¿Y su amigo? —preguntó madame Vanderphant.
—¿Quién? ¿Beastly? Hoy cena fuera.
—Mais voilà un nom! —rio mi tía, y reveló su bello perfil a contraluz: estaba considerablemente recubierto de polvo y base, pero el contorno permanecía intacto y les aseguro que era hermosísimo.
—Hay nombres curiosos en este mundo —comenté—, como el de mi ordenanza, por ejemplo. Se llama Pickup. No me los he inventado, así que no puedo evitarlo.
—Ah, je te crois bien! —concordó el tío Emmanuel.
—El mayor Beastly tiene las ventanas de la nariz perfectamente verticales —dijo la tía Teresa—. ¡Jamás había visto nada igual!
—Aun así parece un hombre muy amable —dijo Berthe.
—Pero es un pesado. En el barco que nos trajo aquí, cuando no estaba mareado sufría de fuertes ataques de disentería.
—¡Pobre hombre! —exclamó mi tía—. Y sin nadie que lo cuidara.
—Y en vez de rasurarse limpiamente como un hombre, usaba un artilugio diabólico (diseñado, creo, en beneficio del bello sexo) para quemarse el vello facial, provocando un hedor tremendo. Se lo aplicaba cada cuatro días.
Sylvia se rio.
—Cruzar el Pacífico —me volví hacia ella— nos llevó catorce días, periodo durante el cual el mayor Beastly apestó nuestro camarote tres veces.
—¡George! —me reconvino mi tía.
Alcé la vista y la miré directo a los ojos.
—Uso la palabra a conciencia: aquello no era un simple olor.
—Pero, mon Dieu, ¡yo hubiera protestado! —dijo madame Vanderphant.
—¿A un supeguior? —dijo mi tío, y se volvió hacia ella burlonamente, como quien sabe perfectamente que esas cosas no se hacen en el ejército.
—¿Imposible?
—Mais je le crois bien, madame! —dijo él animadamente.
—De hecho —expliqué—, Beastly fue mi subordinado durante tres días después de que zarpáramos. Pero en el curso de una misma jornada lo ascendieron de teniente a mayor. Como era especialista en rieles y máquinas de vapor, supongo que resultaba el más indicado para asesorarles sobre el ferrocarril de Manchuria.
—¡Sylvia! ¡Otra vez! —interrumpió la tía Teresa.
Sylvia pestañeó de nuevo.
—Cuando se lo planteé diplomáticamente, su respuesta fue que tenía una piel muy delicada. Al parecer no soporta el paso de la navaja.
—¿Y qué ocurrió?
—No sabría decirte. Cuando estaba por pedirle más explicaciones, le entró un tremendo ataque de disentería y la cuestión tuvo que posponerse indefinidamente.
—Pauvre homme! —dijo Berthe.
Las dos niñas Vanderphant eran muy educadas, y se limitaban a decir «Oui, maman» y «Non, maman», o, en todo caso, si es que le pasaba algo a la tía Teresa, que presidía la mesa ante nosotros, como si fuera una reina, anticipar sus deseos con un tímido: «Madame désire?». Pero rara vez hacían nada más. Se quedaban ahí sentadas, la una junto a la otra, las dos vestidas exactamente igual, con el mismo flequillo caído sobre la frente, ninguna de las dos mal parecida ni especialmente guapa, pero mostrando un comportamiento ejemplar; entretanto, sus madres me hablaban de Guy de Maupassant y de las novelas de Zola.
—Es una suerte que tus padres te hayan enviado a Oxford —dijo mi tía.
Bajé las pestañas al oírla.
—Sí, claro, ir a Oxford es algo bastante importante. No es como ir a Cambridge. Ni punto de comparación.
—Yo siempre tuve la ambición —dijo el tío Emmanuel— de ir a la universidad. Pero, qué remedio, me mandaron a la Academia Militar.
—Anatole también hubiera preferido ir a la universidad —exclamó mi tía—. A su padre le habría encantado que asistiera. Pero yo no quise dejarlo (no recuerdo muy bien por qué) y él, de tan bueno que es, no quiso hacer nada que me entristeciera. En lo único en lo que piensa es en su madre. Es lo único que le interesa en la vida.
Suspiró. Yo recordé a Anatole, quien una tarde en que se hallaba de licencia en Inglaterra, me había dicho: «¿Sabes? Es tan fácil convencer a mi madre…».
—Aun así, tal vez hubiera sido mejor que asistiera a la universidad —meditó mi tía—, ahora que la guerra ha terminado. Como su padre, Anatole es un poeta, aunque sea un niño de mamá. Pero en cualquier caso lo envié al Colegio Militar.
—Hay tantos imbéciles en la universidad como en cualquier otra institución —dije intentando calmar su tardíos remordimientos de conciencia—. Pero se trata de una imbecilidad, admito, dotada de cierta clase; la estampa de una formación universitaria, si se quiere. Es una imbecilidad que se logra a base de entrenamiento.
—¡Ah! —dijo madame Vanderphant, en un intento consciente de ponerse intelectual—, no siempre es así: quizá uno menosprecia las oportunidades que tuvo porque no las aprovechó del todo.
—No se trata de menospreciar nada —dije—. Es la actitud que a uno se le inculca en Oxford: que a partir de ese momento, nada puede asombrarle a uno, empezando por Oxford.
Y de pronto recordé el semestre de verano: los colleges rebosantes de cultura e inercia. Y me puse rapsódico:
—¡Ah! —exclamé—. ¡No hay nada comparable a Oxford! Es maravilloso. Bajas por High Street, digamos, hasta la habitación de tu tutor, entras como Pedro por tu casa, y allí está él, esperándote en el vestíbulo, un erudito canoso con un pico que sería la envidia de un halcón, en pantuflas de andar por casa, derrochando sabiduría por los poros, sacudiendo la calderilla en su bolsillo y calentando el sillón ante el fuego, fumándote encima mientras te habla de literatura como si fuera tu hermano mayor. O piensen en una cena celebratoria. Hay un profesor apodado Horse, y en esa cena, después de que el maestro de ceremonias hable, todos gritamos: «¡Horse, Horse, Horse!». Y él se levanta, sonriendo, y nos larga un discurso. Pero hay semejante alboroto que no se oye una sola palabra.
A decir verdad, en Oxford me aburrí soberanamente. Me da la impresión de que me pasé el rato sentado en mi cuarto, aburrido, y que llovía sin cesar. Pero ahora, avivado por el interés ajeno, conté que jugaba al fútbol, remaba en las regatas, ocupaba el sillón de presidente en la federación de estudiantes… Todas mentiras descaradas, por supuesto. No puedo evitarlo. Soy así: tengo mucha imaginación. Y soy sensible. No me avengo a frustrar expectativas. ¡Ah! Oxford mejora si se mira en retrospectiva. Creo que la vida mejora si se mira en retrospectiva. Cuando yazga en mi tumba y recuerde mi vida en su conjunto, remontándome hasta el momento de mi nacimiento, tal vez le perdone a mi creador el pecado de crearme.
Existe el don de hacer que otra persona sienta que nadie más que ella importa en el mundo. Mientras daba rienda suelta a mis fantasías, sentí que Sylvia hacía uso de ese don, en una forma sutilísima de halago que no requiere de palabras, sino tan solo de una mirada, de un gesto, de un tono. Y al hablar sentí aquel halago en las miradas que Sylvia me dirigía. Las estrellas centelleaban. La noche se sonrojaba, escuchaba atenta, mientras yo seguía mintiendo. Y entonces sentí que mi cháchara interminable estaba empezando a aburrirles.
—La guerra ha acabado —dijo mi tía— y aun así habrá hombres, lo sé, que la echarán de menos. El otro día hablaba con un capitán inglés que había pasado por lo peor de la campaña de Galípoli, y me aseguró que le había encantado combatir. La verdad, lo que me dijo me llenó de entusiasmo. Y a lo mejor hasta tenía razón. Me contó que le gustaba combatir contra los turcos porque son unos guerreros espléndidos. Es más, no tenía nada en contra de ellos; al contrario, los consideraba unos caballeros y unos deportistas, casi sus pares. Volvería a luchar contra los turcos todas las veces que quisieran, lo haría con mucho gusto. Porque los turcos peleaban limpio. Después de todo —continuó mi tía—, había algo magnífico, qué sé yo, unas enormes ganas de vivir, en el modo en que los turcos luchaban. Los turcos salen corriendo del bosque con sus brillantes bayonetas en ristre, entonando: «¡Alá, Alá, Alá!», mientras avanzan hacia la batalla. Piensan que están a las puertas del cielo, y simplemente están esperando a que los dejen pasar. Así que se internan seria y firmemente en la batalla, entonando: «¡Alá, Alá, Alá!». No sé, pero algo así debe de ser, como decía él, ¡de lo más estimulante!
—Y luego —dije yo, completando el cuadro— uno de esos «deportistas» le clava la bayoneta al buen hombre en sus partes más vulnerables. ¿Entiendes lo que ocurre? —Adopté un tono sereno y calculadoramente frío—. Los intestinos son un tejido delicado; por ejemplo, cuando comes un pedazo de algo que el estómago no pude digerir, lo primero de lo que tienes conciencia es del dolor. Ahora, imagina lo que sucede cuando en el mismo estómago entra la fría y filosa hoja de una bayoneta. No es solo que te corta las entrañas; las deja escapar. Figúratelo. Quizá ahora entiendas mejor la entonación particular de ese último «¡Alá!» del turco.
—Oh, ¡serás cochino!
—¡Eso es cruel, muy cruel! —dijo mi tía.