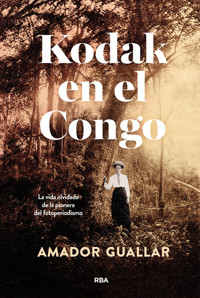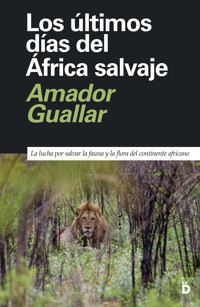
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diëresis
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Lo que queda de la vida salvaje de África está desapareciendo a pasos agigantados ante nuestros ojos. Pronto será demasiado tarde para muchas de las especies amenazadas por la caza furtiva y la destrucción de sus hábitats naturales, tanto por la acción humana como por el cambio climático. Esta es una historia de personas que luchan, en las reservas y parques naturales, para proteger la biodiversidad de sus tierras; de personas que lo dejan todo por amor a la fauna, de rinocerontes heridos de bala, de elefantes buscando justa venganza o chimpancés con la mirada rota.
Un libro de crónicas escrito sobre el terreno, observando e incluso tocando leones; buscando pangolines salvajes, cuyos cuerpos alcanzan cifras millonarias en el mercado negro… un viaje por lo que queda del África ancestral, que nos vio nacer como especie. Un viaje conociendo a leyendas del conservacionismo, aprendiendo el arte de cazar al cazador furtivo con unidades paramilitares privadas, andando por la cuna de la civilización y agujereando cuernos de rinoceronte para implantarles transmisores. Y también un viaje hacia el futuro incierto observando el cambio climático que sufre la fauna en Namibia, las sequías asesinas en el cuerno de África o la destrucción de los hábitats que facilitan la expansión de virus como el ébola por Uganda.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Los últimos
días del
África salvaje
La lucha por salvar la fauna y la flora del continente africano
Amador Guallar
Texto y fotos
Primera edición: abril de 2023
© de esta edición y derechos de edición exclusivos reservados para todo el mundo:
Editorial Diéresis, S.L.
Travessera de les Corts, 171, 5º-1ª
08028 Barcelona
Tel.: 93 491 15 60
© del texto y las fotos: Amador Guallar
Diseño: dtm+tagstudy
Impreso en España
ISBN libro: 978-84-18011-34-4
ISBN ebook: 978-84-18011-35-1
Depósito legal: B 8129-2023
Código Thema: WTL
Todos los derechos reservados.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
editorialdieresis.com
@eddieresis
Índice
Prefacio
I. Cara a cara con el emperador del paraíso robado
II. Capturando a un rinoceronte durante la batalla por los ecosistemas abiertos
III. Adiós al África ancestral, nos vemos en el cielo
IV. Una polémica: caminar entre leones para ayudar a salvar a la especie
V. El cazador de cazadores: un día con las milicias paramilitares contra los furtivos
VI. Trampas y lazos: la crueldad máxima de la caza furtiva
VII. La sangre del rinoceronte es tan roja como la tuya
VIII. La venganza de los elefantes, una historia de terror justificado
IX. Whisky, carne exótica y una contradicción aparente
X. Un buen ciclo de la vida: de granja colonial sin vida a paraíso silvestre
XI. En busca de los hipopótamos del desierto encontré una charca a medio llenar
XII. El infierno es un desierto donde el agua es la vida y no hay para todos
XIII. Las tripas de un delfín en una playa paradisíaca
XIV. Las víctimas colaterales: la extinción silenciosa y diaria
XV. En busca del fantasma dueño del aire y la buena suerte
XVI. Hemingway estaba equivocado: la risa de la hiena siempre vale la pena
XVII. La fotografía salvó al leopardo, pero ahora captura sus ojos tristes
XVIII. Dos historias sobre la cebra, el animal vencido por su propia belleza
XIX. El Principito y el pánico desconocido del elefante enjaulado
XX. Un arca de Noé llena de plantas contra la humanidad nociva
XXI. Salvando a las jirafas descubrieron el secreto de su genética: son cuatro y ninguna es igual
XXII. Los leones también lloran: el paraíso y el infierno de los felinos de Pumbaa
XXIII. Un espejo de la crueldad humana: la triste historia de los chimpancés de Jane Goodall
XXIV. Nunca es tarde si el conservacionismo es bueno
XXV. El morro sucio de sangre y los ojos llenos de libertad
XXVI. Contemplando la soledad del ser humano en la cuna de la humanidad
El autor
Fotos
A mis padres
Prefacio
África es un planeta en sí mismo. Como periodista he tenido la fortuna y la mala suerte de trabajar y vivir en varios países del continente. Algunas experiencias cubriendo las crisis humanitarias y los conflictos que azotan sus tierras y gentes me dejaron un regusto muy amargo. La brutalidad, la pobreza extrema, el hambre y la desesperación son una constante en toda su geografía, desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo. Proliferan allí las guerras, tan crueles como olvidadas. Sin embargo, esa no es la parte que, al final, he acabado llevándome en la mochila cada vez que he vuelto a Europa.
Más allá de sus ciudades empobrecidas y de las beligerancias fratricidas mezcla de rivalidades étnicas y una herencia colonial nefasta, todavía hay en África trazos de un mundo antiguo que te desarma de todo ego, si te queda algo de empatía y valentía en el corazón. La misma fauna que habita el continente estaba allí cuando el hombre mono se bajó de los árboles. El primer edén. Nuestro punto de partida y el de muchas especies.
Ese mundo que nos vio nacer todavía existe, pero está desapareciendo a pasos agigantados. Una nueva extinción acecha a la flora y la fauna del continente. El cambio climático, la destrucción de los hábitats naturales y la masa humana crecen y transforman el territorio de los reyes de esa existencia anterior a Adán y Eva, como el león, el elefante o el rinoceronte, ahora convertidos en maravillosas reliquias merodeando las últimas tierras auténticamente salvajes. No son los únicos, larga es la lista de los animales y plantas ante el precipicio de la extinción. El mundo en el que nacieron empieza a ser un fantasma. El dulce sabor de la libertad verdadera pende de un hilo. Si algún día desaparece del todo, nuestra alma lo hará con ella.
L’Escala (Girona), 20 de marzo de 2023
Notas desde las colinas Taita(Reserva Natural de Tsavo, Kenia)
I
Cara a cara con el emperador del paraíso robado
«Creo que podría volverme a vivir con los animales.
¡Son tan plácidos y sufridos!
Me quedo mirándolos días y días sin cansarme.
No preguntan,
ni se quejan de su condición;
no andan despiertos por la noche,
ni lloran por sus pecados.
Y no me molestan discutiendo sus deberes para con Dios».
Walt Whitman, Canto a mí mismo
Las llanuras verdes alrededor de las colinas Taita tienen una forma de capturar la luz que te deja hipnotizado.
A esta hora de la tarde, la brisa fresca trae el olor salvaje de la sabana keniata donde la hierba alta se pliega y despliega como un abanico. El viento hace bailar a los tallos entrelazados cuyos movimientos acompasados suenan como voces susurrando conjuros en una lengua antediluviana. Hechizos que envuelven el lugar en un halo de misterio y magia que se siente como una fuente de energía reconstituyente, como un puerto de recarga para la batería del alma.
La luz sedosa del crepúsculo lo cubre todo con una pátina extrañamente resplandeciente, auténtica, a pesar de que el horizonte está partido por cientos de kilómetros de vallas electrificadas y la tierra dividida por las vías del ferrocarril que, literalmente, han marcado a sangre y fuego la historia de estas colinas.
El cerro tiene forma de pirámide derruida y alargada. Para llegar hasta la cima donde estoy sentado he tenido que sortear y subir rocas tan grandes como casas de color ocre, carne o amarillo rosado, redondeadas por los miles de años de erosión y alisadas durante la cada vez más tardía estación de las lluvias en esta parte, ahora domesticada, de lo que fue el África indómita y salvaje.
En el suelo arenoso que divide a las más grandes crecen árboles con los troncos torcidos y curvados como si fuesen las entrañas de las colinas. Al subir daba la sensación de que la naturaleza te deglutía lentamente. Y si uno no anda con buen ojo y mejor pie, la variedad de serpientes y escorpiones venenosos que gustan de anidar bajo esas rocas pueden hacer de eso más que una metáfora.
Desde el solitario y pequeño campo de observación de la fauna salvaje en el que pasaré la noche, he tardado poco más de una hora en llegar hasta la piedra sobre la que he extendido un pequeño tentempié a base de pan, tomate y atún, una taza metálica con vino tinto de un botellín como el que sirven en los aviones, y una guía de campo para identificar a los mamíferos, aves e insectos de la región.
Debo vigilar la hora y no dejar que la noche me pille de improviso.
En lo alto de las colinas Taita tienes la sensación de que las agujas del reloj van a su propio ritmo. De que, si hay un cielo, se debe parecer mucho a esto. Pero nada más lejos de la verdad porque este promontorio de roca es un lugar muy terrenal y testigo de momentos clave en la historia de África, así como del tortuoso y lento camino del movimiento conservacionista.
Las colinas se encuentran en la confluencia de dos de los paraísos perdidos y medianamente recuperados más importantes y longevos del este del continente: el parque nacional de Tsavo Occidental, en suajili Hifadhi ya Taifa ya Tsavo Magharibi, donde las fuentes Mzima y el lago Jipe dan vida a una extraordinaria variedad de especies; y su espejo silvestre, el parque nacional de Tsavo Oriental, situado en el antiguo desierto Taru, que es como se conocía a esta región semiárida antes de que se convirtiese en el condado de Taita-Taveta y el parque se inaugurase en 1948.
Ambos ocupan una superficie combinada de más de 22.000 km². La sabana que se extiende delante de mí no conoce de fronteras, pero está delimitada por los estados de Kenia y Tanzania. Por su parte, los parques están separados por la autopista A109 y por las vías de ferrocarril construidas por los ingleses a finales del siglo XIX, renovadas por la todopoderosa industria china a principios del XXI.
Este paraíso perdido por la naturaleza y ganado por el hombre a apenas 600 metros por encima del nivel del mar y que rodea los 5.895 metros de altura del monte Kilimanjaro, a un par de horas en coche de aquí, con un clima seco y caluroso hasta la extenuación durante el día y frío hasta el tembleque durante la noche, parece en paz consigo mismo, parece somnoliento.
La atalaya de piedra sobre la que me encuentro no es como cualquier otra. Como ser humano, en esta superficie pulida por el tiempo debería sentirme como en casa. Pero no es así. El asombro por la belleza que contemplo ante mí es un reflejo de mi desconexión con la naturaleza. Es triste que sea un libro y no un sentimiento instintivo el que me tenga que decir que estas fueron algunas de las primeras colinas en las que nos aventuramos como especie.
No muy lejos de aquí, en la vecina Tanzania, se halla el desfiladero de Olduvai, situado en el Gran Valle del Rift y entre otros dos paraísos naturales: el cráter del Ngorongoro y el parque nacional del Serengueti. Allí, desde los años 60 del siglo pasado, el desaparecido matrimonio de paleoantropólogos formado por Louis y Mary Leakey, primero, y sus descendientes y equipo de trabajo, después, han realizado algunos de los hallazgos más importantes para entender la evolución del ser humano, encontrando y datando huesos de especies que van desde el Homo sapiens moderno hasta los homínidos de hace dos millones de años.
El descubrimiento más espectacular, sin duda, fue el de las pisadas fosilizadas en el suelo de estos ancestros primigenios. Un testimonio físico de nuestro pasado más remoto en el que estas colinas ya hacía tiempo que existían, por lo que, dada su cercanía, fueron escenario de nuestra lucha por emerger como la especie dominante del planeta.
Sentado sobre esta piedra no es difícil imaginar a uno de nuestros primos homínidos escudriñando los peligros que les acechaban constantemente; o a los primeros seres humanos encendiendo un fuego después de un día de caza para iluminar el insondable, aterrador y desconocido cielo estrellado.
Los descendientes de esos simios bípedos han levantado kilómetros y kilómetros de vallas alrededor de las colinas. Cientos de miles de años de evolución han dado un giro por el capricho de una especie que no puede renunciar a ser la protagonista de un planeta que, aunque lo crea, no le pertenece.
Desde este balcón de roca natural, prueba de que no hay mejor arquitectura que la diseñada por la naturaleza, rodeado de una estampa bucólica y paradisíaca, es posible creer que el África salvaje de Sir Richard Burton y John Hanning Speke, los descubridores de las fuentes del Nilo, todavía existe. Pero esa parte del pasado natural ahora solo es un sueño encapsulado en los libros con las historias de los exploradores y cazadores que la presenciaron, como Stanley Morton, Frederick Selous, el Mayor P. J. Pretorius, William Charles Baldwin, Bror von Blixen (esposo de la escritora danesa Karen Blixen), Pete Pearson o Muhammad Iqbal «Bali» Mauladad, entre muchos otros. La mayoría de ellos, en gran parte responsables de la extinción de varias especies en diversas partes del continente.
Si estas rocas pudiesen hablar, sus lecciones nos dejarían anonadados. No sólo por la historia que han presenciado sino porque también son testigo de un hecho incontestable en la relación entre el ser humano y la naturaleza. Uno que puede ser resumido con un viejo proverbio africano: «Cuando dos elefantes luchan, es la hierba la que sufre». En el conflicto entre lo humano y lo natural, aunque hayamos vencido como especie, sólo la Tierra ha salido perdiendo.
Ya no podemos ver lo que vieron los primeros europeos llegados a las costas de un continente plagado de vida salvaje. La convivencia en armonía entre los pueblos milenarios y los hábitats naturales, los cuales se daba por sentado que durarían eternamente, ya no es más que un rumor, como el del viento que mueve la hojarasca de los árboles que crecen en esta isla de roca y vegetación tan propicia para la reflexión.
¿Está todo perdido? ¿La vida salvaje del África ancestral que desaparece ante nuestros ojos ya nunca podrá recuperarse? ¿Ha empezado la cuenta atrás para muchas de las especies amenazadas por la caza furtiva, o desplazadas por la destrucción de la biodiversidad y los ecosistemas?
Pongamos como ejemplo el número de elefantes del bosque, que se ha reducido en más del 86% en un período de treinta y un años, mientras que la población de elefantes africanos de la sabana ha disminuido un 60% en los últimos cincuenta años, según informa la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Los estudios sobre ambos paquidermos —no son la misma especie, ya que está demostrado que el elefante del bosque, más pequeño y con los colmillos rectos, es genéticamente diferente— muestran que, desde 2008, sus poblaciones han sufrido fuertes descensos debido al aumento de la caza furtiva, la cual, según la UICN, alcanzó su punto máximo en 2011 y, aunque bajó levemente después, ha vuelto con fuerza tras la pandemia mundial de la COVID-19. La última estimación cifra el número de ambas especies en el continente africano en torno a los 450.000 animales. Un dato escalofriante: se calcula que en el año 1800 había unos 26 millones de elefantes del bosque y ahora quedan menos de 100.000 ejemplares.
No obstante, como sucede en Botsuana o Sudáfrica, en algunos parques y reservas naturales la falta de control de las poblaciones de elefantes ha hecho aumentar su número hasta el límite de su capacidad. El conflicto con las poblaciones locales derivado de esta proliferación también pone una diana en las espaldas de los paquidermos.
Por su parte, el rinoceronte negro occidental se ha extinguido. Y del blanco del norte solo quedan dos ejemplares en Kenia, no muy lejos de estas colinas, en la reserva natural de Ol Pajeta, donde se han convertido en una atracción turística que roza lo macabro, porque es una despedida con la admiración, las sonrisas y los flashes de las cámaras de los turistas de fondo. De las demás especies de rinocerontes africanos y sus cuernos más preciados y codiciados que el oro, quedan poco más de 23.000 en todo el mundo, y eso es contando los que viven en los zoológicos.
Los bosques tropicales del centro de África se están vaciando de grandes simios como el gorila de montaña oriental y el gorila occidental. La población en libertad de ambos apenas llega a los 3.000 individuos, mientras sus parientes, los chimpancés y los bonobos, empiezan a escasear y podrían desaparecer en unas tres décadas, según el Instituto Jane Goodall. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros primos del bosque pueden convertirse en una rareza y ser solo visibles en los zoológicos o disecados en los museos.
Los carnívoros tampoco están corriendo mejor suerte. El 43% de las poblaciones de leones salvajes ha desaparecido en los últimos veinte años. Según estimaciones de la organización African Wildlife Foundation, solo quedan entre 32.000 y 35.000 viviendo en libertad. El rey de la selva hace mucho que es monarca solo nominalmente. Desde tiempos inmemoriales, su belleza y porte icónico lo han convertido en uno de los mejores embajadores del continente, pero ahora su rugido es el canto a un mundo que desaparece. Y con él, multitud de felinos igualmente glamurosos como el guepardo, sin duda uno de los animales más bellos de la creación. En las últimas décadas su población se ha reducido en un 90% y solo quedan 6.517 en libertad. Otros felinos menos conocidos, como el serval o el gato salvaje africano, también viven mirando hacia el abismo de la extinción.
Peor que todos ellos lo tiene el lobo etíope, el cual está a un suspiro de desaparecer. La última estimación realizada en 2011 cifró su número en unos 450 individuos. O el perro salvaje africano: tiempo ha, poblaba casi todo el continente y ahora está extinto en 25 de los 39 países donde paseaba su pelaje tosco y pendenciero. Solo quedan un par de miles de ejemplares.
No es el único mamífero que está caminando por la senda del olvido. La gacela de Thomson, el pangolín terrestre de Temminck o el de barriga blanca, el colobo rojo del río Tana, la hiena rayada y su prima la hiena marrón (dotada de un pelaje extraordinario), la musaraña taita, oriunda de estas colinas en las que me encuentro, el kudu menor, la mangosta de Jackson, las cebras de Grévy y de montaña, el antílope cazador o el hipopótamo común. A todas estas especies pronto también les podríamos decir adiós, seguramente con fotografías y aplausos como hacemos con el rinoceronte blanco del norte.
Peor aún, esta pequeña lista no es nada en comparación con el resto de los mamíferos, reptiles, arácnidos, aves e insectos que están desapareciendo. Y con ellos, la biodiversidad: el verde salvaje que forma y configura sus hábitats y cuya relación simbiótica estabiliza los ecosistemas y los hace viables gracias a la dispersión de las semillas y a la polinización. Algo fundamental en esta parte de la sabana.
En las colinas Taita apenas caen 300 mm de lluvia al año, la cual se concentra en el pequeño río que desciende por sus rocas y pasa por la cercana ciudad de Voi. Fuera de la estación de las lluvias, su cauce es la única fuente de agua para la zona. Desde la ciudad cruza unos 200 km de territorio, pero durante las sequías apenas 75 km tienen un caudal suficiente para la vida.
Situada a pocos kilómetros de distancia bajo una de las colinas a mis espaldas, Voi es una urbe pequeña, ahora más un pueblo que otra cosa, pero en su tiempo fue un imán para los momentos históricos. Muchos han caído en el olvido, otros todavía resuenan en el inconsciente colectivo. Algunos van más allá del recuerdo en sí mismo.
Aunque solo las piedras sobre las que estoy sentado conocen la fecha exacta de la creación de Voi, sí sabemos que su primer propósito fue deleznable. Nos guste o no, el África moderna y, por ende, el fin del continente salvaje, empezó con la esclavitud de los pueblos nativos a manos de los europeos, los árabes y más tarde los norteamericanos. Y así comenzó también esta ciudad, de casas típicas suburbiales, con sus jardines y garajes para los coches, y cuyos habitantes se dedican hoy a la industria del turismo y la ganadería. No siempre fue así.
Los historiadores locales aseguran que el nombre de la población viene de un comerciante de esclavos, el jefe Kivoi, que se estableció en la zona hace más de cuatrocientos años. Las tribus que habitaban la región se llamaban «los pueblos Taita» y fueron de los primeros en comerciar con los esclavistas árabes, para luego verse sometidos por la empresa colonial inglesa, cuya actividad en este lugar propició un momento que ha quedado para siempre marcado en el imaginario popular.
Fue aquí, en marzo de 1898, durante la construcción de un puente ferroviario sobre el río Tsavo de la línea de tren que comenzaba en el puerto de Mombasa (siendo Voi el kilómetro 160 del recorrido que eventualmente llegó hasta Uganda para transportar esclavos y marfil), donde dos leones macho sin melena convirtieron a los trabajadores locales e indios en su particular buffet libre.
Las dos primeras víctimas de los leones de Tsavo, como pasarían a la historia, cayeron en la misma estación de tren de Voi. La leyenda cuenta que, durante los siguientes nueve meses, los leones hambrientos de venganza mataron a 135 trabajadores ferroviarios y nativos africanos, pero varias investigaciones posteriores lideradas por el Museo Field de Chicago han reducido ese número a unos 35 muertos. Sea cual sea la cifra, y como testimonio del horror que infundieron, todavía hoy están expuestos en la Galería Rice del museo, donde los dos felinos están disecados en un diorama a escala natural que escenifica esta parte de África.
Sin embargo, el espectáculo museístico no les hace justicia cuando se compara con las fotografías en las que los leones aparecen muertos junto al teniente coronel John Henry Patterson, el ingeniero civil a cargo del proyecto ferroviario y cazador profesional venido de la India que acabó con sus vidas. Sus cabezas y patas parecen gigantescas comparadas con el resultado del trabajo del taxidermista que se ocupó de ellos y los dejó con un aspecto de grandes y escuálidos gatos callejeros.
Hay quien dota a la historia de los leones de Tsavo de un aura sobrenatural, mágica, como si la naturaleza se hubiese encarnado en esas dos preciosas bestias con el objetivo de combatir al progreso que acabaría absorbiendo estas tierras. Ojalá fuese cierto, pero la presunta gesta del coronel Patterson, fuente de libros y películas de Hollywood, solo abrió el apetito de la posterior multitud de cazadores que diezmaron la vida salvaje de la región.
Empezaron a llegar con la primera hornada colonial inglesa, en 1903, la cual se asentó en su nuevo y vasto Protectorado Británico del Este como si siempre hubiesen sido los dueños del lugar y de la abundancia de especies salvajes que vivían en la sabana, así como de sus paradisíacas y habitables zonas costeras y de sus tierras altas fértiles para la ganadería.
En ese nuevo mundo, la fauna salvaje se convirtió en una fuente de negocios o en un estorbo y, en ambos casos, su mera existencia fue motivo suficiente para acabar con ella. A la forma más refinada del holocausto animal lo llamaron safari de caza mayor y su época dorada comenzó de la mano de la aristocracia, como a menudo sucede con los pasatiempos más crueles.
Oficialmente, el primer safari fue organizado por el Duque de Connaught, en 1910, y pronto surgieron aberrantes aficionados como el soldado, piloto de combate y cazador profesional Walter Dalrymple Maitland, alias Karamoj Bell, el cual abatió más de 1.000 elefantes en sus viajes entre Etiopía y Liberia. Este aventurero escocés cruzó el continente en varias ocasiones y en todas dejó un reguero de sangre a sus espaldas. Alcanzó la fama tras escribir una serie de guías para cazadores amateurs, que fueron un éxito de ventas y propiciaron la llegada de nuevos gatillos ávidos a las praderas verdes de las tierras altas, o a la aridez de las extensas sabanas africanas.
La primera compañía que empezó a organizar safaris de manera profesional se llamaba Newland/Tartton. El más conocido de todos sus empleados fue Denys Finch Hatton. Un nombre que muchos creen tiene la cara del actor Robert Redford, quien le dio vida en la inolvidable película Memorias de África, uno de cuyos momentos cruciales sucede en estas colinas. El film está basado en la obra maestra de la escritora danesa Isak Dinesen, seudónimo de Karen Blixen, que vivió en primera persona el principio de la colonización inglesa de Kenia. En su obra, las colinas en que me encuentro representan un escenario fundamental.
El aristócrata, aventurero y escritor fue mucho más que el personaje entrañable de los relatos de la autora danesa. El hijo de Henry Stormont Finch Hatton, 13º Conde de Winchilsea, educado en el Eton College para formar parte de la élite del Imperio británico, fue uno de los últimos europeos en ver el mundo auténticamente salvaje que existió en las colinas de Taita. Y siempre será recordado porque la suya es una historia de expolio que termina en una redención honesta. Llegó a África a principios del siglo pasado como hombre de negocios, pronto se reconvirtió en profesional de la caza mayor para dedicarse al comercio de marfil y, luego, en uno de los mejores guías de safaris de la historia; prácticamente inventó el oficio y tuvo clientes como el Príncipe de Gales.
A Finch Hatton le debemos mucho. Lo que lo hizo diferente de los grandes cazadores anteriores es ser un hombre muy cultivado que, al final de su corta vida, se convirtió en la primera lanza en pro de la protección de la vida salvaje: el primer ecologista europeo en África. Gracias a sus esfuerzos y conexiones políticas en Londres nació la idea del conservacionismo como necesidad para proteger a la fauna salvaje africana. De hecho, a partir de uno de sus muchos artículos en la prensa esa idea se debatió por primera vez en el Parlamento británico. Su legado sentó las bases para la constitución de zonas libres y exclusivas para la fauna en Kenia y Tanzania, las cuales ahora se extienden delante de mí mientras estoy sentado plácidamente en las colinas donde el cazador reconvertido en defensor de la naturaleza vio la luz mágica de África por última vez.
La mañana del 14 de mayo de 1931 despegó con su aeroplano, el Gypsy Moth, desde el antiguo e improvisado aeropuerto de Voi, situado no muy lejos de aquí, lo rodeó dos veces y, según los testigos, descendió bruscamente y se precipitó hacia el suelo, contra el que estalló en llamas. También murió Kamau, su sirviente kikuyu, pero para él no hubo sitio en la famosa película ni en los panegíricos sobre el inglés.
La luz empieza a decaer. El sol está apenas un palmo y medio por encima del horizonte. Es hora de recoger, ponerse en marcha y emprender el camino de vuelta hacia el refugio donde pasaré la noche. El recorrido es el mismo que el de ida, pero nada más descender de las primeras grandes piedras, estas se convierten en pequeños laberintos que, en su tiempo, sin duda fueron la perdición de más de un homínido.
Para no extraviarme, mi punto de referencia es la valla que recorre el exterior del parque de Tsavo, y que consiste en un número aparentemente infinito de postes de madera de unos cuatro metros de altura con varias líneas de cables de aluminio electrificados. Solo tengo que encontrar la forma de alcanzarla y seguirla hasta mi alojamiento.
Cuando llego a los pies de las colinas, el terreno cambia y la roca se convierte en arena suelta, fina, donde crecen grandes arbustos, algunos más altos que yo, como si de repente la naturaleza se hubiese multiplicado en dimensión. El complejo de hormiga del ser humano siempre surge cuando está solo en un lugar que no puede controlar. De vez en cuando, sentirse como un ser empequeñecido es una buena bofetada de realidad.
Al llegar a la valla la recorro con una sensación de seguridad, porque gracias a ella es imposible perderse. Camino unos minutos escuchando mis pisadas, despreocupado, agradecido por ensuciar las botas en esta tierra ocre y arenosa. La sabana está sumida en un silencio sepulcral y la tarde mortecina por fin aplaca el calor.
Aún está lejos, pero ya puedo ver mi alojamiento para esta noche que empieza a abrir los ojos. Es un pequeño edificio redondo de dos plantas, construido con ladrillo rojo y pintado de blanco resplandeciente. Hoy dormiré bajo las estrellas, puesto que en el segundo piso no hay habitaciones sino una gran terraza y un balcón de observación con un telescopio y cuatro camas cubiertas por sendas mosquiteras.
Mientras camino siento algo muy parecido a la felicidad, aunque esta es una palabra fácil de pronunciar, pero difícil de retener, porque a menudo se diluye en los acontecimientos de nuestra vida, rebozada con el miedo que le tenemos a todo lo que no nos haga sentir a salvo, confortables, o dueños de la razón. Y a veces, como sucede en este instante, ese terror instintivo, fundado o no, puede nacer por el simple sonido de un arbusto moviéndose cuando el viento y la brisa ya no se sienten, ni tampoco mueven la vegetación de alrededor.
Aminoro el paso y me detengo.
No se escucha nada excepto las ramas del arbusto desplazándose a unos cuatro o cinco metros de donde estoy. Hay algo casi tan alto como la valla, redondo, grande, frondoso y de un verde grisáceo y gastado.
Doy un paso atrás.
El arbusto se vuelve a mover y lo primero que me viene a la mente es la idea de un león agazapado delante de mí. Voy a dar otro paso atrás, pero me detengo. No cazan solos y esta es su hora preferida, cuando el sol es un disco rojo desdibujado que ciega a sus víctimas. Una parte de las colinas de Taita todavía pasa por su territorio y, con la historia de los leones de Tsavo fresca en la mente, mi imaginación empieza a discurrir por sí sola. La valla me protege, aunque, a menudo, la falta de mantenimiento propicia el olvido de agujeros por los que algunos animales del parque escapan fuera de los dominios marcados por el hombre. Por otro lado, el cercado no es profundo. Escarbar en este terreno para ir a por alguna de las gacelas que viven en el lado de los humanos no parece una tarea ardua o complicada.
¿Y si tengo un león detrás?
La idea me provoca un escalofrío. Me giro de repente y escudriño los arbustos a mis espaldas, pero solo veo las colinas rocosas que el sol anaranjado está convirtiendo en una formación dorada.
No debería estar solo, pienso. La idea de salir corriendo hacia el alojamiento, a todas luces idiota, se me cruza por la cabeza.
El miedo es un sentimiento que, sin importar la edad que tengas, cuando te atrapa de verdad te encoge el estómago y siempre te da a escoger primero la opción más estúpida. El truco para que no te domine consiste en dejar que la mente se ponga en orden por sí misma. Respirar profundamente y esperar.
No sé por qué, pero a continuación levanto los brazos hacia arriba. Y, justo en el momento en el que la idea de ser comido vivo por unos leones vuelve para aterrorizarme el alma, en ese breve, pero eterno, instante en el que te quedas sin respiración y sientes cómo el corazón te palpita desacompasado, vencido, asustado, de detrás del arbusto sale un elefante macho adulto con la frente y parte de la trompa tiznadas de arena roja.
Suspiro, aliviado.
Poco a poco, la fuerza me vuelve a las piernas, aunque me quedo quieto. El elefante estaba comiendo, pero ahora me está mirando.
Doy un paso atrás pretendiendo alejarme de la valla, rodear al animal todo lo que pueda y volver junto a aquella para apretar el paso y llegar cuanto antes a ese segundo piso del alojamiento. Pero el emperador de la sabana, como a mí me gusta llamarlo, da un paso hacia un lado, levanta la cabeza dejando ver los dos colmillos blancos, largos y relucientes, emite un sonido con la trompa y extiende sus enormes orejas.
El filósofo Arthur Schopenhauer escribió que «la idea del elefante es imperecedera». El alemán tenía razón y a eso se le podría añadir que, cara a cara con un ejemplar salvaje que te saca más de cuatro cabezas, la realidad sobre nuestra verdadera posición como especie en el mundo silvestre se hace más que evidente. Delante de un elefante, el orgullo grandilocuente del ser humano se diluye.
Sin embargo, frente al antiguo dueño del continente no siento el mismo miedo paralizante que al pensar en los leones. Respeto y cautela, eso es lo que siento, a pesar de que lo único que nos separa es una valla que, si él quisiera, podría tumbar en un santiamén. Creemos que ese artilugio nos mantiene seguros a este lado, pero en realidad no es más que un monumento a nuestra obsesión por ser los dueños de las obras maestras de la naturaleza. O una forma de olvidar el pavor cuando nos encontramos cara a cara con un ser tan o más extraordinario que nosotros, el cual nos hace empequeñecer. Seguramente, eso es lo que más tememos.
En su eterno peregrinar, estas criaturas de aspecto sabio, reposado y hasta divertido tirando a patoso fueron los grandes hacedores de vida en África durante milenios. Como nosotros, los elefantes eran arquitectos del medio ambiente que les rodeaba. La diferencia es que para ellos la sabana era un lugar de donde tomar y devolver, mientras que los seres humanos nos servimos de ella sin mirar atrás.
En sus grandes migraciones, los elefantes creaban carreteras hechas a conciencia a base de pisar sus propias huellas para dejar el mínimo rastro, puesto que suelen viajar siguiéndose el uno al otro formando una fila india. Algunos de estos caminos sirvieron para que, luego, nuestros ingenieros colocasen las carreteras asfaltadas. De nuevo, la diferencia es que, cuando lo hacían emperadores como el que tengo delante, a través de miles de kilómetros devorando bosques enteros, en sus heces dejaban las semillas para los siguientes árboles, redefiniendo así el terreno que ahora está delimitado por fronteras y vallas eléctricas. Destruían y creaban sin romper el ciclo que mantiene a los ecosistemas sanos y en funcionamiento.
Más aún, varias historias del folclore popular africano trazan el origen de la agricultura hasta unas semillas especiales encontradas en las grandes deposiciones de los elefantes. Y, como suele suceder, en las leyendas siempre hay algo de verdad porque, según la botánica, algunas especies de árbol, como el makoré, solo se encuentran a través de las rutas de elefantes, incluso cuando estos ya han desaparecido, en el este y el centro de África. Por cierto, el makoré es un árbol del que la ciencia todavía no ha podido establecer su origen con certeza.
Asimismo, la relación de los paquidermos con el medio ambiente estaba autorregulada con ciclos de más y menos vegetación según el número de sus poblaciones, creando así nuevos ecosistemas que daban cobijo a miles de especies. Un equilibrio que existió durante eones. Una línea temporal evolutiva de cuya disrupción y rotura somos completamente responsables.
Afortunadamente, desde 1988, la población de elefantes en los parques de Tsavo está creciendo. El censo completado en 2021 contabilizó 14.000 ejemplares, lo que significa un aumento del 14% con respecto a la última década. Sin embargo, el espacio del que disponen no es infinito. África ya no les pertenece y, por ello, las grandes manadas pueden ser un peligro incluso viviendo en los parques nacionales y las reservas naturales. Su propio instinto de conservación los convierte en una amenaza, porque pueden acabar con bosques enteros, cultivos y reservas de agua, factor que es una constante fuente de problemas con las comunidades humanas. Y, al no poder migrar como lo hacían antes, la antigua admiración y reverencia local hacia los paquidermos se ha transformado en un sentimiento de hostilidad hacia la amenaza que ellos suponen.
Lo mismo le pasa a casi todo el resto de la fauna y la flora africana, la cual, con la expansión de la ganadería y la agricultura industrializadas, sigue retrocediendo. Las vacas, terneros y cerdos juegan con ventaja. Pero también es una realidad incontestable que el hambre y la sequía cada año matan y desplazan a millones de personas en el continente. Las bocas que alimentar son muchas. Por ello, no es de extrañar que la fauna que nuestro mundo acepta y protege verdaderamente sea la que se convierte en comida, o en animal de compañía. Ese es el motivo por el que los paraísos como el de Tsavo fueron vallados: para mantenerlos lo más alejados que se pueda del hombre.
—Hola, solo quiero pasar, amigo —digo en voz alta.
Hablarle a un elefante salvaje es una majadería, por lo que me siento un tanto idiota.
Transcurren unos minutos en los que nos observamos separados por la valla. Al elefante hasta le da tiempo de seguir arrancando hojas para comer, con lo que cada vez se le ve más relajado. Se me pasa por la cabeza la idea de que, quizás, en un universo paralelo, él es el viajero que ha venido a explorar y yo el animal enjaulado. ¿Cuál de los dos vive en una prisión mayor?
La jaula que tengo delante y que evita la desaparición de este paquidermo que ojalá tuviera nombre propio para recordarlo como merece, se la debemos al capitán Arthur Ritchie, el hombre que fue el primer jefe general de los guardabosques de Kenia, cuyos esfuerzos sentaron las bases para la creación del Parque Nacional de Nairobi, en 1946. Es considerado el padre del sistema de parques nacionales del este de África, así como del concepto de crear santuarios para la procreación de la fauna salvaje. Es decir, lo que hoy llamamos reservas naturales, las cuales se han implantado en todos los países del continente que todavía cuentan con animales silvestres, o quieren reconstruir parte de sus paraísos perdidos.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. La creación de este sistema que ha llegado hasta nuestros días apartó a muchos de los pueblos nativos de sus tierras ancestrales donde, además, cazaban de manera sostenible. Si a eso le sumas la violencia colonial y la falta de derechos que le siguió, y que continúa hoy en día, el resultado es un problema que persiste: la caza furtiva. Porque, de los muchos animales que siguen muriendo por las crueles trampas de lazo o las balas de los furtivos, la mayoría lo hacen porque sus cazadores tienen hambre, o tienen que competir por sus tierras con la fauna que destruye sus cosechas y se come a su ganado.
El elefante se acerca a la valla y empieza a pisar la arena con las patas delanteras. En este momento no soy consciente, pero más tarde leeré un estudio de la Universidad de Stanford que asegura que, entre otras formas de comunicación, los elefantes emplean un sistema sísmico a través del golpeo realizado con las uñas de los pies, que provoca unas vibraciones que viajan en un rango de sonido extremadamente bajo, pero que mantiene a las manadas en contacto hasta unos 30 km de distancia. Es decir, que los elefantes hablan en un protocódigo morse. ¿Estará informando sobre mi presencia, como ahora yo lo estoy haciendo de la suya?
Desearía quedarme más tiempo con el emperador de África, pero la luz está perdiendo el brillo y las sombras alargadas de los arbustos anuncian la noche inminente. Tengo que empezar a moverme, puesto que no dispongo de una linterna para alumbrar el resto del camino hasta el alojamiento, que debe de estar a unos quince minutos andando a paso acelerado.
—Voy a pasar, ¿de acuerdo? —le digo.
Me aparto un poco de la valla y, en vez de intentar rodear uno de los arbustos que crecen a mi lado, lentamente doy un pequeño paso, luego otro y otro, hasta que el elefante vuelve a levantar la cabeza girándola levemente para observarme con sus grandes ojos con forma de avellana.
Extrañamente, al moverme tengo la sensación de que me está sonriendo. Para unos ojos nuevos como los míos las expresiones faciales de los paquidermos siempre son las mismas, pero los guardabosques y especialistas aseguran que hay cambios sutiles en su cara: «A veces sonríen, otras fruncen el ceño al negar con la cabeza cuando están contrariados o enfadados», asegura el experto Lyall Watson en su libro Elephantoms.
—Todos tranquilos —murmuro sintiendo las palpitaciones de la adrenalina.
Pasito a pasito, rodeo al animal y, al otro lado del arbusto, me detengo y doy la vuelta. El elefante sigue ahí, observándome, curioso.
—Muchas gracias, amigo —digo con la voz un poco temblorosa y alzando tímidamente una mano.
Los primeros metros de vuelta hasta el refugio los ando pausado, lento, girándome un par de veces para ver si el elefante me está siguiendo, pero el animal ha vuelto a desaparecer entre los arbustos.
Aprieto el paso sintiendo que ya he tenido suficientes sensaciones por un día y, cuando llego al refugio y subo al segundo piso, un éxtasis de alivio recorre todo mi cuerpo. Al fin y al cabo, soy un tipo acostumbrado a la ciudad.
Más tarde, antes de caer rendido en la cama cuyo único techo es la mosquitera blanca y la bóveda estrellada e infinita del espacio en el que está suspendida esta gran roca a la que llamamos planeta Tierra, pienso en qué hubiera pasado si el encuentro con uno de los emperadores cuyo paraíso fue robado hubiera sucedido al otro lado de la valla.
Me duermo pensando en que, la próxima vez, ahí es donde quiero estar.
Notas desde la Reserva Natural Dinokeng(Gauteng, Sudáfrica)
II
Capturando a un rinoceronte durante la batalla por los ecosistemas abiertos
«La única forma de salvar a un rinoceronte es salvar el entorno en el que vive, porque existe una dependencia mutua entre él y millones de otras especies, tanto de animales como de plantas».
David Attenborough
El cielo en llamas del alba nos da la bienvenida. Apenas son las seis de la mañana y el sol todavía es un disco anaranjado que no consigue sobresalir por encima de las copas de los árboles. La luz del día está naciendo y parece como si esta fuera la primera vez que iluminara la Tierra.
El todoterreno descapotable avanza lentamente envuelto en una pequeña nube de polvo amarillento que brilla con las primeras luces. Traqueteamos mientras la carrocería verde y abollada va abriendo un nuevo camino atravesando los zarzales espinosos de la reserva natural Dinokeng.
El nombre de este refugio para la fauna proviene de los idiomas de los pueblos Tswana y Pedi, los habitantes originales de esta región al norte de Sudáfrica. Dinokeng significa «lugar entre ríos» y sirve como marcador de las aguas del Olifants y el caudaloso Limpopo. En total, la reserva cuenta con 900 km2 de suelo en la provincia de Gauteng, casi todos ellos dedicados a lo que el propio santuario describe como «la batalla por los ecosistemas abiertos».
La pequeña radio negra que cuelga del cinturón del guardabosques al volante, un joven de pelo rubio y piel tostada vestido con camisa y pantalones cortos verdes, lanza palabras que no entiendo. Alguien está hablando en afrikáans, la lengua derivada del neerlandés de los colonos holandeses que llegaron a las costas del sur del continente en el siglo XVII.
El vehículo se detiene junto a un pequeño claro rocoso.
—El rinoceronte está ahí, a unos cincuenta o sesenta metros —dice el guardabosques, señalando con el brazo hacia el lugar donde se han concentrado varios coches con el logo de la reserva pintado en la carrocería.
Acto seguido, abre la puerta, sale y, tras observar los movimientos de los guardabosques que han establecido un perímetro de seguridad ante la más que posible presencia de grandes carnívoros en la zona, hace una señal con la mano para indicarme que todo está en orden y puedo apearme del vehículo con relativa seguridad.
Entre los zarzales, la distancia hasta el rinoceronte blanco del sur parece mucho mayor de la que es. El animal está anestesiado y duerme tendido en el suelo, aunque desde aquí no puedo verlo porque las hierbas amarillas y secas que nos separan crecen hasta la altura de medio pecho. Al caminar, la alfombra de hojarasca seca crepita bajo las botas mientras la sinfonía del bosque lleno de aves e insectos que cantan te rodea, te azuza, te aísla en un lugar donde el ser humano forma parte de la cadena alimenticia.
Sin embargo, la recompensa al otro lado es poder acercarme de verdad a una especie que, tiempo atrás, ocupaba gran parte del continente africano.
La caza descontrolada durante el siglo XIX casi lo exterminó por completo. De hecho, así se creía hasta que, en 1894, cuarenta rinocerontes blancos del sur fueron descubiertos en la provincia de Kwazulu-Natal, a unos cientos de kilómetros de aquí. Afortunadamente, las autoridades locales, en aquella época en manos de la satrapía colonial inglesa, se pusieron manos a la obra para salvarlo de la extinción. En 1960, lograron llegar hasta los 600 individuos y comenzó una operación a gran escala para devolver a la especie a sus hábitats naturales, allí donde fuese posible. Medio siglo después, en 2010, un censo gubernamental estimó que la cifra había alcanzado los 22.000 individuos. Desgraciadamente, aquel éxito no estaba garantizado a la larga.
Solo entre 2018 y 2021 la UICN contó 2.707 incidentes relacionados con la caza furtiva de rinocerontes en África, el 90% de los cuales tuvieron lugar en este país. Algunos de ellos en el bosque donde me encuentro.
El cambio climático o la pérdida de los hábitats naturales por la expansión humana también están haciendo estragos a la hora de recuperar la especie. Hoy por hoy, solo quedan 15.942 rinocerontes blancos en libertad o en semilibertad, y otros 1.077 en instalaciones fuera del continente, según la UICN. Su hermano, el rinoceronte negro, lo tiene mucho peor. En todo el continente solo siguen con vida 6.195 ejemplares, más otros 218 en cautividad en otros lugares.
La cifra total resultante es un insulto para la inteligencia de cualquier amante de la naturaleza. En el mundo solo quedan 23.432 rinocerontes africanos. Un número irrisorio comparado con los cientos de miles que había antes de la llegada de los europeos y los árabes, y que casi cada año continúa bajando.
Para los animales supervivientes, la vida que llevan está lejos del continente ancestral e indomable en el que una vez vivieron. «Mientras gran parte de los rinocerontes negros, un total de 6.031, todavía viven en condiciones de cierta libertad en zonas con cientos de kilómetros cuadrados como reservas naturales y parques nacionales, solo un tercio de los blancos, 4.883 ejemplares y casi todos en Sudáfrica, viven en condiciones de semilibertad», según la UICN. Lo hacen en reservas como esta.
Para poder seguir existiendo, gran parte del África salvaje y, por ende, de sus pobladores del reino animal, ha sido dividida, cortada y compartimentada. La vida silvestre que se ve en los documentales está confinada en islas verdes cada vez más inestables que, si no crecen, corren el riesgo de desaparecer. Por eso, la nueva hornada conservacionista sudafricana aboga por una estrategia en la que los ecosistemas estén abiertos y sin barreras, buscando así una fórmula de coexistencia sostenible entre los seres humanos y la vida salvaje.
Ese es el objetivo principal de la reserva Dinokeng, cuyo proyecto para ganarle espacio al presunto progreso se basa en establecer un territorio cada vez más grande donde la fauna que está a su cargo pueda prosperar. Jamás será lo suficientemente amplio, pero trabajan para que el lugar tenga una extensión suficiente como para reintroducir y devolver a la vida a muchas especies en peligro de extinción. Y eso, teniendo en cuenta su situación geográfica, es todo un logro ya que sus límites geográficos bordean la urbanidad sucia y en expansión constante de la capital sudafricana, Pretoria, y la inmensa ciudad de Johannesburgo, la cual se encuentra a unas dos horas en coche.
—Fuimos los pioneros de un modelo conservacionista que está teniendo mucho éxito en otras partes del país, y que se basa en que los conocidos como Cinco Grandes —el grupo de animales que atrae a la mayoría de los turistas que vienen a África, y que son el león, el elefante, el búfalo, el rinoceronte y el leopardo— vivan libremente y en armonía con los propietarios de las tierras privadas de la reserva. Los humanos y la fauna salvaje pueden y deben coexistir —explica David Boshoff, el director general de Dinokeng.
También es el supervisor de la operación en la que estoy participando. Hemos hablado justo antes de salir a capturar el precioso rinoceronte hacia el que me dirijo nervioso, excitado, sintiendo mi corazón palpitar en el pecho como si fuera un tambor retumbando. El animal tan solo está a unos pasos de distancia rodeado por una decena de guardabosques, todos ellos asistiendo al veterinario.
La reserva fue creada en 2008 cuando el Gobierno provincial y los 170 propietarios de las tierras que la conforman desmantelaron las vallas alrededor de las parcelas individuales, para luego construir un nuevo perímetro de más de 200 km2 que, poco a poco, ha ido creciendo, bordeando los suburbios densamente poblados como el de Bela-Bela.
Los primeros rinocerontes blancos fueron reintroducidos en 2011. Más tarde vinieron los leones, los leopardos o los elefantes y un gran número de especies en peligro de extinción como el búfalo, el guepardo o los rinocerontes negros, los cuales llegaron a la reserva en una pequeña manada en 2018.
Solo en Sudáfrica, la industria privada dedicada a la gestión de la conservación animal cuenta con 20 millones de hectáreas disponibles para la preservación de las especies y los ecosistemas, según cifras del Gobierno. Es decir, un número mucho mayor que el de todos los parques nacionales juntos. Por ello, esta iniciativa privada que apuesta por el desarrollo de los ecosistemas abiertos se ha convertido en un modelo de salvavidas para la conservación de los restos del naufragio del África salvaje.
A pesar de tener un objetivo comercial, las reservas como esta suponen un colchón para la biodiversidad de la vida silvestre más allá de las especies que protegen. Todo el terreno ganado a la expansión y a la sucia huella humana, a la agricultura, el asfalto, el cemento y la corrosión, se ha convertido en un oasis indispensable para muchos mamíferos, aves, insectos y plantas que, sin santuarios así, habrían desaparecido en muchas regiones del país.
Ya sea por amor al mundo salvaje o por amor al dinero porque, sin duda, este es uno de los negocios más rentables del país, están haciendo lo que muchos gobiernos africanos son incapaces de llevar a cabo debido a décadas de corrupción endémica, o porque están gobernados por sistemas políticos dictatoriales que no velan por sus habitantes, gran parte viviendo en la pobreza más extrema, y todavía menos por la fauna, a la que ven como una propiedad y no como un alivio más que necesario contra la civilización convertida en virus.
Por ejemplo, los creadores del pequeño paraíso de Dinokeng aseguran que «una reserva natural de tan solo 27 km2 de extensión cuenta con una biodiversidad que suele albergar 45 especies de mamíferos, 266 tipos de aves, 43 variedades de reptiles, 29 de animales de pasto y miles de especies de árboles y plantas».
Tampoco hay que olvidar que la industria de la cría de animales en reservas privadas genera miles de millones de euros al año y es clave para luchar contra la caza furtiva, la cual en su mayoría es practicada por las comunidades más pobres que sufren de inseguridad alimentaria crónica. Gracias a las reservas, cada año se producen más de 20.000 toneladas de carne de caza, según datos del Gobierno sudafricano.
Caminando entre los zarzales, ya junto al animal, de repente me vienen a la mente las últimas palabras de David antes de lanzarnos a la aventura de colocar un transmisor GPS en el cuerno de un rinoceronte blanco.
—Presta atención a las palabras de Chris —ha dicho mientras estábamos en la recepción del edificio donde se encuentra la administración de la reserva—. Es el encargado de la seguridad y de las medidas que se deben observar en todo momento —ha añadido, haciendo hincapié en la palabra medidas.
Rubio, alto y fornido como un roble, Chris viste igual que todos los guardabosques: camisa verde y pantalones cortos de safari a juego, botas de piel con los calcetines hasta media rodilla y un cinturón del que cuelgan la radio, una funda para el teléfono móvil y otra que contiene una pequeña navaja multiusos. Además, esta hada madrina de casi dos metros de alto sostiene un rifle de gran calibre capaz de tumbar a un elefante. Los miembros de su equipo, el cual ha establecido el perímetro de protección, cargan con armas similares.
—Aunque no nos veas, estaremos patrullando alrededor para asegurar la zona. Si quieres ir al lavabo, o dar una vuelta, ni se te ocurra hacerlo solo. Me puedes informar a mí, o a alguno de los miembros de mi equipo, y te acompañamos.
—¿Para no perderme? —he preguntado, risueño.
Chris me ha mirado con una medio sonrisa un tanto cansada. Supongo que ha creído que estaba bromeando.
—Para que no te conviertas en el desayuno de algún león —ha respondido secamente.
—Los leones en esta reserva no son una broma. Pero no te preocupes, hoy el equipo de guardabosques saldrá al completo —ha puntualizado David—. ¿Estás preparado para la experiencia? Esto no es como visitar un zoológico o ir a un safari turístico. Estás a punto de ser parte de la vida salvaje en todo su esplendor.
—Es un privilegio —he respondido.
—Lo es.
—Sobre todo, porque es un mundo que se está desvaneciendo —he añadido.
—Así es, pero para eso estamos nosotros y las operaciones como la que vamos a llevar a cabo. No todos los días puede uno colocar transmisores de seguimiento en los cuernos de un rinoceronte —ha recalcado.
—De eso no hay duda. ¿Desde el punto de vista monetario, la reserva Dinokeng lleva todo el peso económico de la operación?
—Está repartido. Ten en cuenta que el 30% de esta reserva natural es propiedad del Gobierno, y el resto está en manos privadas. Además, formamos parte del programa Black Rhino Range Expansion Project, el cual realizamos en colaboración con la organización Excess Wildlife, cuyo objetivo es reintroducir a esta y otras especies en reservas naturales para que puedan criar y no desaparezcan. Ellos también nos ayudan.
—¿Desde cuándo los criáis?
—Empezamos con catorce rinocerontes en 2011 y ahora contamos con más de veinte animales.
—Estando tan cerca de un centro urbano y con varias poblaciones junto a la valla de la reserva, ¿qué tipo de conflicto se produce con los habitantes, en su mayoría población con una capacidad económica muy reducida?
—Tenemos varios programas de desarrollo en las comunidades vecinas. Es una parte fundamental y crucial de nuestro proyecto. Sin la ayuda local sería imposible luchar contra la caza furtiva. Mejorar su situación es mejorar la nuestra. Todos formamos parte del mismo territorio. Además, aquí proveemos unos mil puestos de trabajo para la gente local, desde labores administrativas en los campamentos y hoteles de la reserva, hasta empleos como guardabosques y cuidadores. Es importante crear oportunidades para las comunidades adyacentes.
Cabe decir que las más de 10.000 reservas naturales privadas que existen actualmente en Sudáfrica dan empleo a alrededor de 140.000 personas, según datos del Ministerio de Trabajo.
—¿Las oportunidades laborales son clave para acabar con la caza furtiva?
—Entre otras muchas cosas, la ayuda de la población es absolutamente crucial. Aunque, por desgracia, recientemente hemos perdido a dos rinocerontes. Uno por su avanzada edad y el otro, un ejemplar adulto y bastante grande, debido a la caza furtiva.
—¿Cómo los vamos a encontrar? Entiendo que si les vamos a colocar un aparato rastreador es porque no lo tienen, o el que tenían ha dejado de funcionar, ¿no?
—Exacto. Como estamos en una reserva muy grande, utilizaremos un helicóptero para localizarlos. Ahí está el piloto —ha indicado con el brazo, señalando hacia un hombre de mediana edad, grueso, con el pelo canoso y cara de bonachón—. En el peor de los casos, tenemos una avioneta lista para sumarse a las labores de búsqueda.
La operación ha sido como buscar una aguja blanca en cientos de pajares juntos. Pero, en este caso, el color solo sirve para esta sencilla metáfora porque, en realidad, las dos especies de rinoceronte no se distinguen por él sino por su tamaño, algunos detalles físicos y sus hábitos. Es mejor utilizar la descripción diferencial de labio cuadrado, en el caso del rinoceronte blanco, el cual utiliza para cortar hierba, y de labio superior ganchudo para el negro, que lo necesita para arrancar las hojas de las ramas de las que come.
—Aquí tienes al piloto, Richard Shawn —ha dicho David, mientras aquel se acercaba con una sonrisa iluminándole la cara.
Nos hemos dado la mano y en ese momento el jefe de la reserva ha aprovechado para volver a sus quehaceres.
—Nos vemos ahí fuera —se ha despedido.
—Claro, será emocionante —le respondo.
—Lo será —indica el piloto.
—¿Qué papel juega el helicóptero en la captura de los rinocerontes?
—Volaremos por el área donde los animales han sido avistados recientemente para intentar empujarlos a una zona medianamente abierta, donde los vehículos de los equipos sobre tierra puedan acceder a ellos.
—¿Y cómo los van a empujar?
—El aparato está equipado con una sirena muy potente. Una vez los avistemos, entre el ruido que haremos con el helicóptero y con la bocina, el rinoceronte se hartará de nosotros y saldrá corriendo. Con un poco de suerte, lo hará hacia donde nosotros queremos.
—No debe ser un vuelo fácil.
—No lo es. En todo momento volamos a muy baja altura con lo que, aunque desde el suelo parece muy emocionante, en realidad es muy peligroso. Sobre todo, en el momento en el que hay que dispararle el dardo tranquilizante.
Y así ha sido. El pequeño helicóptero blanco que flotaba justo por encima de las copas de los árboles ha empujado al rinoceronte con la sirena —cuyo sonido era estridente incluso para los que estábamos debajo de las aspas— hasta el claro donde ahora me encuentro, todavía entre zarzales, en el que ha sido abatido con muy buena puntería, ya que solo se ha requerido un disparo del dardo que lo ha mandado al reino de los sueños.
Al llegar junto al animal el director del equipo veterinario de la reserva, Gavin, está supervisando la inmovilización y el bienestar del ejemplar antes de proceder a agujerearle el cuerno donde implantarán el transmisor.
No puedo evitarlo y lo primero que hago es tocarlo, rodeado por la media docena de guardabosques y asistentes que hacen falta para inmovilizarlo. Otros están alrededor e incluso han traído a algunos familiares, que llegan montados en una camioneta backie, como llaman aquí a las que están diseñadas con una zona de carga descubierta en la parte trasera.
Observo el pequeño dardo de color metálico con una minúscula cola roja clavado en su nalga derecha.
—Para sedarlos utilizamos una droga llamada etorfina, la cual es un derivado muy potente de la morfina —explica Gavin, situándose en la parte trasera del animal—. Como puedes ver, el dardo es ínfimo comparado con este grandullón, pero procura no tocar la zona donde está clavado. Entrar en contacto físico con esa droga es muy peligroso para los humanos. El animal se duerme en unos cinco o seis minutos, pero si la sustancia penetra en tu riego sanguíneo probablemente te dormirás para siempre.
—Entiendo —respondo, retirando la mano del glúteo del animal.
Visto tan de cerca, el aspecto del rinoceronte recuerda al de los dinosaurios, sobre todo por su volumen y pliegues en la piel, pero no tiene absolutamente nada que ver con ellos, aunque la suya parezca que esté conformada por una serie de placas blindadas como si fuera un tanque. Ojalá el origen de su dermis fuese tan romántico como el propuesto por Rudyard Kipling en el cuento Cómo se le arrugó la piel al rinoceronte, que forma parte del maravilloso libro para niños Los cuentos de así fue. En él narra la disputa entre un parsi, o sirviente persa, y un rinoceronte que lo atemorizaba y se comía sus pasteles, por lo que el hombre decidió vengarse y le colocó las migajas de los dulces dentro de la piel cuando el animal se la quitó para bañarse en las orillas del Mar Rojo. Al salir del agua, el rinoceronte se la volvió a poner, pero todo el cuerpo le picaba y, de tanto rascarse, la piel se le quedó arrugada para siempre.
—En los años que llevas tratando rinocerontes, ¿crees que tienen personalidad propia o consciencia de sí mismos? ¿O eso te parece una forma demasiado humana de ver al animal? —le pregunto a Gavin.
—El hecho de que sean tan impredecibles y, créeme, lo son, responde a tu pregunta. Los hay dóciles, otros son malcarados o curiosos, y algunos confiados. Si todos fueran iguales, como clones, no habría esas diferencias, ¿no crees? En cuanto a la consciencia, eso solo lo saben ellos —dice dándole una suave palmada en el glúteo donde está el dardo.
Asiento mientras Gavin rodea al animal y comprueba que el tubo conectado a una bombona de oxígeno que le han colocado directamente en uno de los agujeros nasales está dispuesto correctamente. Además, han cubierto su cabeza con un peto con el logo de la reserva. Tiene las patas traseras atadas y sujetas con una cuerda gruesa como un puño que está en manos de dos guardabosques. Lo mismo sucede con las delanteras.
—¿Podría despertarse? —le pregunto a una de las asistentes, que está sujetando las patas traseras.
—Tanto como despertarse, no. El dardo es muy potente. Pero no sería la primera vez que, estando dormido, se levanta y empieza a correr.
—¿Como si fuera sonámbulo? —pregunto.
La guardabosques rubia, con el pelo corto, joven pero con la piel curtida por el sol, que la hace parecer mucho más mayor, suelta una sonora carcajada. Solo uno de sus brazos es tan grande como dos de los míos. Tiene la cara redonda, los mofletes rojos por el esfuerzo y una mirada tranquila, sosegada.
—Algo así —responde.
—¿Y qué hago si se levanta de repente?
—No creo que pase, pero si sucediera quédate quieto y nunca, nunca, te pongas delante del animal, porque saldrá disparado acometiendo contra todo lo que encuentre por en medio hasta que vuelva a caer rendido.
Mientras hablo con la guardabosques, Gavin ha empezado el procedimiento para colocarle el GPS, no sin antes consultar su reloj para hacer un cálculo rápido sobre cuánto tiempo le queda a la droga para seguir haciendo efecto. A su lado, uno de sus asistentes veterinarios en prácticas sostiene una inyección, por si acaso.
Con cuidado de no pisar el tubo rojo con el aire que va de la bombona de oxígeno a su nariz, me pongo a su lado para poder fotografiar la operación de cerca, así como para observar y tocar la majestuosa nariz y la boca del animal, justo debajo del cuerno delantero, que debe medir dos palmos y medio.