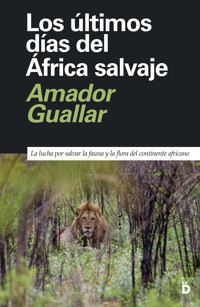Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La biografía novelada de una heroína olvidada. A finales del siglo XIX, una dama victoriana llamada Alice Seeley Harris se internó por primera vez en la selva del Congo como misionera y acabó convirtiéndose en la primera gran fotógrafa de la era moderna. Provista de una primitiva cámara Kodak, fue testigo del más cruel holocausto de la historia de la humanidad: el régimen establecido en el Estado Libre del Congo por el rey belga Leopoldo II. Retrató sus abusos y crímenes enfrentándose como nadie lo había hecho al poder establecido, con la fotografía como única y poderosa arma. Su figura fue determinante para que la historia cambiara. Sin embargo, su vida y su leyenda se perdieron en la noche de los tiempos. Hasta ahora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Exordio una pionera de la fotografía de cien años
Primera parte. La gran mentira de la filantropía
1. La bestia se compra el congo
2. Una misionera santurrona en África
3. A la mar me voy, mis hechos dirán quién soy
4. Las versiones de dios y sus tumbas
5. La serpiente de acero está llena de chinches
Segunda parte. ¿Quién soy y dónde está dios?
6. Río arriba, donde dicen que el mundo se acaba
7. Una puerta hacia otro mundo: el funeral del jefe kalala
8. En África no existen los días tranquilos
Tercera parte. la cámara es más fuerte que la espada
9. EL milagro del nacimiento y una visita inesperada
10. Sueños de malaria y cicatrices en la selva
11. Quien salva una vida, salva al mundo entero, aunque ¿hasta cuándo?
12. ¿otra carta para nada?
13. Las dos caras de la moneda
14. Esos malditos misioneros, ¿quiénes se creen que son?
Cuarta parte. El horror y la justicia
15. Una maternidad doble: fotógrafa y madre de nuevo
16. Monsieur Soigné
17. Los sueños de infancia y la selva de la que nunca regresaremos
18. Un colgante de orejas y la misión contra dios
19. La lluvia del congo, una revista y la sabiduría de Impongi
20. El día en que terminó la invencibilidad de leopoldo II
21. Dios es para todos, pero las biblias no son gratis
22. Una balacera para los representantes de dios
23. Los pigmeos huidos y los esclavistas locos
24. El irlandés errante y el principio de la gran lucha
25. El corazón roto de un soldado y la muerte de Van Clacken
26. De una cena con el diablo solo se aprende si sabes quién es
Quinta parte. La fotografía que lo cambió todo
27. Una ventana al infierno de la force publique
28. La fotografía que lo cambió todo: nsala en el infierno
29. El ejército de la paz: la asociación para la reforma del congo
30. Un arma de doble filo: la comisión de investigación
31. La gran empresa contraataca con los periodistas palmeros
Sexta parte. El arma definitiva: la linterna mágica
32. La vuelta a casa y la comprensión de Mark Twain
33. La linterna mágica, el arma sin balas que cambió el mundo
34. Alice en américa: la culminación de un éxito agridulce
Séptima parte. El triunfo nunca es lo que parece
35. Cuando matas al perro, no se muere la rabia
36. El monstruo murió, y la lanza que lo atravesó se rompió
37. Todo cambia para no hacerlo, por eso creemos que cada sueño es nuevo
38. Mi palabra es todo lo que tengo
Notas históricas
Notas
© del texto: Amador Guallar Pérez, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
De las imágenes de las págs. 21, 107, 157, 237, 363, 437 y 477: Wikimedia Commons.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: junio de 2025.
REF.: OBDO490
ISBN: 978-84-1098-349-6
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
PARA GEMMA,
PORTO EL TEU COR AMB MI
Cuando los hombres malos se juntan, los buenos deben asociarse; de lo contrario, caerán, uno por uno,
en un sacrificio implacable de una lucha despreciable.
EDMUND BURKE,
FILÓSOFO INGLÉS DEL SIGLO XVIII
Un crimen sin paralelo en los anales de la historia. Un gran crimen contra la humanidad.
E. D. MOREL,
ACTIVISTA POR LOS DERECHOS DEL CONGO
El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños.
ELEANOR ROOSEVELT,
ACTIVISTA Y POLÍTICA NORTEAMERICANA
ESTE LIBRO ESTÁ BASADO EN LA VIDA OLVIDADA DE LA PIONERA DE LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL
ALICE SEELEY HARRIS
(1870-1970)
Mapa del Estado Libre del Congo con las estaciones de la Unión
de Misioneros Regiones del Más Allá (1900).
EXORDIO
UNA PIONERA DE LA FOTOGRAFÍA
DE CIEN AÑOS
CASA DE LOCKNER HOLT, DORKING, INGLATERRA, 1970
«Quienes plantan con lágrimas, cosecharán con gritos de alegría».
Hacía días que el salmo 126, versículo 5, del libro sagrado le rondaba por la cabeza como un mosquito. Lo había encontrado subrayado en la Biblia de John que guardaba en la mesilla de noche, junto a su retrato enmarcado. Su marido llevaba décadas muerto y todavía se inmiscuía en su vida.
Alice Seeley Harris no recordaba lo que había desayunado esa mañana, pero sí a su esposo joven, sonriente, y mientras le explicaba el significado del salmo, como el buen reverendo que era. Aunque a menudo lo adaptaba a sus necesidades.
«El versículo nos indica que el duelo no debe ser una condición permanente», le había dicho una vez. La interpretación era aceptable si no eras la única persona que quedaba con vida para recordarlo todo. La última superviviente.
Encima de la cómoda había una montaña de medicamentos que a veces le hacía creer que vivía en una farmacia, y un estuche cerrado con un collar de perlas filipinas, la única joya que poseía. Y al lado, una tarjeta de felicitación abierta con el sello del Palacio de Buckingham en la que se leía:
Su majestad la Reina de Inglaterra, Isabel II, se alegra mucho de la celebración de su centenario y le envía cálidas felicitaciones y los mejores deseos.
Cien años. Si alguien se lo hubiera dicho cuando vivía en las selvas de África se habría desternillado, pensó Alice.
La fotógrafa había nacido en una época y en un mundo en los que la gente iba a caballo. Ahora sus hijos y nietos la visitaban en su casa de Lockner Holt, en Chilworth, un pequeño pueblo de la campiña de Surrey, en sus automóviles más veloces que diez vapores del Congo juntos.
Tras la muerte de su esposo, Alice estuvo mucho tiempo a la deriva, enfrentándose sola al dolor de los recuerdos. La vida intensa y el sufrimiento compartido se habían fusionado con las pesadillas nocturnas. Desde la partida de John llevaba a solas el peso de esas historias, sin nadie a su lado que pudiera comprenderlas.
Algunos días, adormilada, revivía el infierno que la atormentaba y que seguía existiendo, no debajo del suelo sino sobre la Tierra.
Añoraba el tacto de su cámara Kodak. Hacía más de veinte años que no tomaba ninguna fotografía. Cuando todavía se podía mover pasaba horas delante de los álbumes del pequeño archivo que conservaba con la etiqueta: Asociación para la Reforma del Congo. Era todo lo que quedaba de su mundo.
Alice vivía en una habitación rodeada de los recuerdos de una vida pasada colocados en estanterías que no podía alcanzar con la mano.
—No tengo tiempo para mucho más. Ya ni siquiera puedo ver bien mis fotografías —murmuró. Y agarró con sus dedos largos y huesudos la lupa de joyero que le colgaba del cuello sin la que no podía leer.
Los periódicos habían dejado de interesarle. Las noticias y las guerras se repetían. A esas alturas Alice ya se había convencido de que el mundo estaba condenado a no cambiar. África seguía envuelta en el dolor, la discriminación y el expolio, solo que esta vez lo llevaban a cabo los líderes de las nuevas naciones africanas.
Cuando era joven creyó que podría cambiar el mundo. Ahora pasaba sus días sentada en el sillón orejero donde John solía leer la Biblia. Los mejores días eran los que, desorientada, se creía de regreso en la selva verde.
Escuchaba su cantar, sentía el calor y hasta la humedad. Las ensoñaciones eran una máquina del tiempo donde las realidades pasadas seguían existiendo, y se repetían en un ciclo sin fin donde todo sucedía eternamente. En esos momentos, el presente y el pasado eran un viaje de ida y vuelta.
A veces escuchaba a Anna, el ama de llaves de su casa en la misión de Ikau, preguntándole si le apetecía una taza de té, cuando en realidad era su hija pequeña, Katherine, la que le estaba hablando.
Esa mañana se sentía tan atolondrada por el cansancio y el aburrimiento que le costaba distinguir si estaba en aquella habitación o en África. Los desaparecidos Impongi, Anna y Brocanol, entre muchos otros rostros que bailaban en su mente, siempre estaban allí acompañándola. Jóvenes e inmortales.
—Madre Harris, ¿vamos de expedición? Traiga su cámara, esta vez podrá fotografiar lo que quiera —le decía en su mente Anna.
La podía ver de pie en un prado de hierba. No estaba sola. La saludaba con la mano y sonreía sin moverse.
—Anna, ¿has visto la lata donde guardo la Kodak? —preguntó Alice, mientras extendía el brazo arrugado y blanquecino.
—La tiene en las manos, madre Harris, ¿no la ve? —dijo su voz.
—Mañana salgo hacia la selva —se respondió Alice. Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás. De fondo creyó escuchar la melodía de una caja de música que su padre le regaló cuando era niña.
—¿Mamá? —inquirió alguien, como en otra realidad.
—Broc, ¿dónde están las canoas? Tenemos que salir de viaje —dijo Alice.
—Madre —decían los labios de Anna. Pero ya no era su voz la que le hablaba.
—Dene Morel nos espera —añadió Alice, mientras escuchaba en su mente la risa de Impongi, su guía manco y cojo. Detrás de él, la jungla brillaba llena de vida, perfecta, llamándola a su vientre. De repente todo se difuminó.
—Mamá, despierta —indicó Katherine mientras le acariciaba el pelo con delicadeza.
—¿John? —preguntó.
—No, madre, soy yo, Katherine. ¿Te encuentras bien? Estabas soñando. Es casi la hora del té y tienes una visita muy especial esperándote en la puerta. Los de la BBC han venido desde Londres para conocer tu historia, seguro que no te importará contarla una vez más.
—Katherine, creo que mi final se acerca.
—Madre, pero qué dices. ¡Ni seis reyes han podido contigo! Venga, que los señores de la televisión esperan. ¿No te acuerdas? Te lo dije el martes. ¿Los hago pasar?
Alguien llamó a la puerta con suavidad. Freddie, su hijo mayor, entró acompañado de varias personas que sujetaban focos y una gran cámara de televisión.
—¡Mi niño de la selva! ¿Has venido para llevarme a la reunión cuáquera en Ifield?
—Hola, mamá —contestó él, sonriendo—. No, ya sabes que el médico te ha recomendado reposo. ¿Has visto quién me acompaña?
Dos hombres con aspecto de trabajadores y una mujer vestida y pintada como una modelo de alta costura le saludaron al unísono.
—¿Son los de la BBC?
—Así es, señora Harris —respondió la mujer.
—Seeley Harris, si no le importa.
—Por supuesto, excúseme.
—No pasa nada, querida. Siéntense, por favor.
—Muchas gracias. En cuanto Daniel y Graham hayan montado el set, podremos empezar —indicó la entrevistadora.
—¿Y qué quiere que le cuente? —preguntó Alice.
—Su vida en África, por supuesto.
—Ah, claro. La última vez que el mundo se acordó de mis fotografías y de la causa fue antes de las guerras mundiales. ¿Dónde han estado todo este tiempo?
—Mis disculpas —contestó la mujer con ternura, cosa que a Alice no le gustó—. Pero estamos aquí ahora, ¿no?
—Supongo —refunfuñó.
—Bueno, quería felicitarla por el telegrama de la reina. Su hijo nos lo ha contado y lo añadiremos a la filmación.
—Eso no importa —dijo Alice con un aspaviento del brazo—. Espero que esto sirva para que nuestro trabajo sea recordado de una vez por todas.
—Esa es nuestra intención —respondió la entrevistadora.
Mientras colocaban delante de ella unas luces blancas y deslumbrantes, el cámara la apuntó con un objetivo en el que cabrían tres de sus antiguas Kodak Brownie juntas, según calculó con la poca visión que le quedaba. El más delgado de los dos hombres le puso un micrófono en la solapa y procuró no tocarla demasiado.
Al mirar hacia la cámara recordó que todavía era fotógrafa porque detestaba estar delante de la lente.
—¿Está preparada, señora Seeley Harris? —preguntó la mujer.
Alice asintió.
La entrevistadora se aclaró la voz, el cámara acercó el ojo al visor y una luz roja se encendió en la parte frontal del aparato. El calor del foco le hacía pensar en la jungla.
—Bienvenidos, queridos telespectadores. Hoy, en el programa Mujeres con influencia contamos con una invitada de excepción. Una pionera que recorrió África a pie y en canoa a principios de siglo. La primera mujer fotógrafa antes de que existiera el fotoperiodismo, que luchó por los derechos de los congoleños con sus imágenes. Muchas gracias por estar con nosotros, Alice Seeley Harris. ¿Cómo recuerda aquellos días? ¿Qué la llevó a internarse en aquella jungla primitiva?
Alice miró fijamente a la mujer que le sonreía con una ternura que le incomodaba. Estaba a punto de contar su historia por última vez. Por fin.
—Todo sucedió hace mucho tiempo; ese mundo ya no existe. Las razones que me llevaron a África empezaron muchos años antes de que pusiera un pie en el continente, cuando en el Estado Libre del Congo reinaba el asesino belga...
PRIMERA PARTE
LA GRAN MENTIRA DE LA FILANTROPÍA
Caricatura del rey Leopoldo II de Bélgica junto a una valla
en la que se lee: «Propiedad privada. No se admite
a los filantrópicos».
FRANCIS CARRUTHERS GOULD, 1906
1
LA BESTIA SE COMPRA EL CONGO
PALACIO DE LAEKEN, BRUSELAS, 1885
Las risas aniñadas de las dos chicas que correteaban por el dormitorio contiguo entraron por la puerta abierta del estudio como una brisa que le sabía a la juventud que, hacía mucho tiempo, él había perdido.
Leopoldo II de Sajonia-Coburgo-Gotha estaba tendido sobre un sofá dorado tapizado de rojo. La energía revitalizante que desprendía el jolgorio de las adolescentes suponía una transfusión de vida. Sin embargo, no era suficiente. El rey de los belgas quería un mundo entero. Faltaba poco, si todo salía según lo previsto.
—Un golpe maestro de geoestrategia internacional. Será la mayor conquista de la historia de Bélgica. Esta vez no fallaremos —murmuraba para sí mismo. Carraspeó y se limpió el sudor de las manos en el batín de seda china.
Desde su último fracaso colonial, cuando intentó comprar el territorio español en las Filipinas, el soberano había aprendido que el éxito de su reinado iba a depender de aquellos que mejor hiciesen el trabajo sucio por él. La quintaesencia de la política. De momento no se había equivocado con el barón François Auguste Lambermont, su mano derecha y mejor sicario en el Parlamento belga, aunque las dudas empezaban a estrujarle los intestinos.
El monarca esperaba ese día uno de sus telegramas, el más importante de todos, que debía llegar desde la capital alemana. En breve sabría si Lambermont había conseguido ratificar el Acta General de Berlín. Con ella iba a certificar, en nombre de su última creación, la Asociación Internacional del Congo, la adquisición de más de dos millones de kilómetros cuadrados de tierra virgen que pasarían a ser de su propiedad privada. El rumbo de su reinado iba a cambiar para siempre.
Leopoldo II pasaba una semana en su palacio de Laeken para alejarse del bullicio y las miradas inquisitivas de Bruselas. Llevaba todo el día perdido entre la carne joven que le suministraban sus súbditos.
La impaciencia de la mañana le había provocado unos nervios en forma de retortijones profundos y agudos. Consiguió paliarlos al mediodía a base de champán, coñac y la compañía femenina que reía en el dormitorio. En ese momento hasta había perdido el apetito por ellas.
Un reloj de oro macizo que simulaba la punta de un campanario, colocado al borde de la mesa del escritorio, marcaba las cinco menos cuarto de la tarde. A su lado, una cubeta de champán de plata reposaba sobre un pie dorado de estilo rococó. Había pertenecido a varias generaciones de su ilustre familia, cuyo miembro más famoso era su prima, la planetaria reina Victoria I de Inglaterra. En el interior, una botella vacía de champán francés reposaba clavada bocabajo en una montaña de hielo.
El pelo grisáceo de Leopoldo II estaba enmarañado y su barba negra con mechones blancos, revuelta y despeinada. Esto acrecentaba la hendidura de sus ojos sobre unas ojeras profundas y azuladas como el océano Atlántico.
Hacía dos noches que no conseguía pegar ojo.
El rey extendió el brazo, cogió la copa de coñac Napoleón III del escritorio y apuró de un trago los dos dedos que quedaban. Le dejó la garganta ardiendo. A veces el dolor sienta bien, pensó.
—Lambermont, Lambermont —murmuraba, y miró el reloj.
Las risas de las adolescentes que se acercaban, le devolvieron a la realidad. El soberano se ajustó el batín bajo el que iba desnudo e hizo ademán de coger la botella de champán. Al verla vacía miró la copa de coñac que había dejado sobre el escritorio instantes antes; tampoco quedaba nada del licor marrón.
—¿Leeeo? —dijo una de ellas con voz sensual—. ¿Dónde estás? Nos aburrimos y la cama se enfría —añadió, mientras la otra voz reía traviesa.
—¡Habrá que pedir más champán! —gritó el monarca.
—¿Leo, amor? —insistió la voz.
Una de las jóvenes asomó la cabeza y parte del cuerpo por la puerta. Iba como Dios la había traído al mundo, excepto por un chal transparente y un collar de perlas filipinas alrededor del cuello, regalo del soberano. Era rubia, delgada, de figura pubescente que bordeaba la infancia, los pechos pequeños como peritas de San Juan y la cara llena de pecas que contrastaban con su piel blanca y sedosa. No debía tener más de diecisiete años.
Al soberano le gustaban las jovencitas. Y sus secretarios se las procuraban en los bajos fondos de Bruselas o Amberes. Sobre todo las que se habían dado a la calle desde que eran niñas y no conocían otra vida.
—¿Vienes? ¿Qué haces aquí dentro, tan solito? —insistió la chica, que le sonreía como un pequeño ángel de las tinieblas.
—¡Sí! ¿Qué hace nuestro reyecito? —inquirió la otra, que asomó también la cabeza. Tenía el pelo rojo, rizado y casi le llegaba hasta la cintura.
—Queridas, espero noticias importantes. Enseguida estoy con vosotras. Andad, sed unas buenas niñas y pedidle al camarero dos botellas más de champán. Pronto brindaremos —dijo mientras se imaginaba bebiendo de sus pechos y se pasaba los dedos por el bigote desaliñado.
—¿Y un poco de caviar? —contestó la pelirroja.
—¡Y fresas! —añadió la rubia—. Eres un rey, ¿no? Pues también uvas, un racimo fresquito —dijo como si hablara de diamantes comestibles.
—Pedidlo todo. ¡Lo que queráis!
—Pues yo desearía un collar mejor que el de ella —espetó la pelirroja, exponiendo su desnudez ante el monarca.
Leopoldo II sonrió.
—¡Eh! —protestó la otra, y le dio un cachete en el culo a su amiga.
Al rey de los belgas se le erizó el pelo del cogote como si fuera un troll del bosque que espía escondido a una criatura a la que está a punto de devorar.
—Lo tendrás luego. Ahora id a por todo lo que os he pedido y esperadme en la cama.
—A sus órdenes, majestad —respondió la rubia, y se metió en la habitación entre risas a la vez que cogía a su compañera del brazo para tirar de ella.
Antes de desaparecer, la pelirroja se señaló el cuello y le guiñó el ojo.
Leopoldo II dirigió la mirada hacia la pequeña puerta que había entre dos estanterías de libros que llegaban hasta el techo. Tenía más de cuatro metros de alto y estaba decorado con murales donde varios ángeles en un cielo azul turquesa hacían soplar las nubes.
—Lambermont, diablos, ¿dónde te has metido? —masculló.
Las dudas del monarca volvían y se traducían en nuevas oleadas de retortijones que le acuchillaban el estómago. Pero solo al pensar en que estaba a punto de aumentar los dominios de Bélgica alrededor de setenta y seis veces su tamaño, se excitaba como un niño malcriado.
Dolor y placer; dos de los pasatiempos favoritos del monarca. Además, le hacían pensar en Henry Morton Stanley que, inesperadamente, le había dado un reino descomunal a cambio de costear sus expediciones.
Contratar al explorador británico, famoso por encontrar en 1871 a David Livingstone, el misionero perdido y presuntamente muerto en el desconocido centro de África, fue la base de lo que Leopoldo II creía que era su golpe magistral.
La primera vez que se reunieron en Bruselas, el 10 de junio de 1878, el inglés lo dejó más que impresionado. Era un hombre menudo, de mirada dura y piel del color del cuero y ennegrecida por el sol. Acababa de regresar de un viaje de un año en el que bajó por el río Congo desde Nyangwe. Stanley lo miraba con la expresión de los hombres que han ido más allá de lo comprensible, los que se saben superiores a los nacidos con un pan, o incluso la panadería, debajo del brazo.
El carisma que desprendía el británico enseguida despertó los celos del monarca. Sin embargo, tras la charla entre ambos, entendió que el futuro pertenecería a los emprendedores que supiesen aunar el descubrimiento de nuevos mundos con el ansia de notoriedad y de hacerse ricos. No tardó mucho en comprobar lo segundo. El acuerdo secreto que pactaron para establecer la colonia belga en el Congo no fue barato: veinticinco mil francos al mes durante los períodos en los que el explorador estuviese en Europa, y cincuenta mil por los que deambulase a través del continente africano, durante cinco años.
Leopoldo II recordó cómo la cara del explorador se iluminó al firmar el contrato. Así se convirtió en un hombre nadando en la abundancia. Eso le dio esperanzas.
Stanley, que también era periodista —una profesión que el monarca detestaba y admiraba a partes iguales—, era un hombre difícil de descifrar. Estaba enamorado de África y de sus gentes, pero los engaños y artimañas diplomáticas que utilizaba estaban sometiendo para siempre al continente negro.
Amaba aquella tierra. Nada lo evidenciaba más que su hijo adoptivo, Ndugu M’Hali, al que llamaba Kalulu (conejo) de forma cariñosa. Su nombre significaba «el hermano de mi amigo», pero a él no le gustaba porque era el que le habían dado cuando se lo habían vendido en Tabora, Tanzania. Allí lo liberó y lo convirtió en su hijo. Juntos viajaron por Europa, América y las Seychelles. Incluso le había dedicado un libro: Kalulu, príncipe, rey y esclavo, en 1873. El pequeño murió durante una expedición en 1877, mientras cartografiaban una sección de las Cataratas Livingstone.
Los minutos pasaban y la paciencia de Leopoldo II llegaba a su límite. El alboroto de las chicas empezaba a resultarle molesto.
Cerró los ojos y pensó en el mapa de África que colgaba en la pared de su archivo secreto de Bruselas. Visualizó las partes vacías que estaban siendo descifradas, kilómetro a kilómetro, gracias a los esfuerzos de su conquistador de las junglas africanas y los que le habían seguido. En 1880, el inglés Thomson exploró el Chambechi y el Lukuga. El alemán Von Mechow recorrió el Kwango en 1881. Su compatriota Von Wissmann cruzó el río Kasai hasta Nyangwe y llegó a Zanzíbar entre ese año y el siguiente. El francés Giraud exploró los lagos Moero, Bangwelo y Tanganica en 1883. Más tarde, los aventureros Böhm y Richard descubrieron el lago Upemba. Al mismo tiempo, Wilhelm Junker se internaba en el territorio desconocido de los ríos Uele y Aruwimi. Cada expedición clavaba su bandera y reclamaba el territorio.
El plan estuvo sellado y cerrado como los grilletes de los esclavos cuando, en 1884, Alexandre Delcommune hizo nacer y crecer a la ciudad de Boma, centro neurálgico de todas las futuras operaciones coloniales. El dominio estaba comunicado y listo para reclamar en Berlín. La guinda vino en forma de otra ciudad. El incansable Stanley le regaló Kintambo, un pequeño pueblo en Pool Malebo al que cambió el nombre por el de Leopoldville en su honor, y que años más tarde se convertiría en la capital del país.
Los descubrimientos facilitaron la llegada de todo tipo de oportunistas. La lista era larga. Tanto que los negocios ya ocupaban una cuarta parte del gran archivo secreto en Bruselas. Allí, un ejército de burócratas de su máxima confianza coordinaba la organización de los tratados y acuerdos comerciales para que fuesen aceptados por las otras naciones europeas.
Los acontecimientos de Berlín ya deberían haber terminado, pensó Leopoldo II. Sentía que una vena gruesa le palpitaba en la frente. Y no era para menos; la argumentación de su legitimidad sobre los territorios del Congo se basaba en mentiras, como la abolición de la esclavitud que, en realidad, era el motor de la incipiente colonia.
De repente alguien llamó a la puerta del estudio. El monarca se sobresaltó y las dudas desaparecieron en un santiamén. Se levantó de un salto y se precipitó hasta el umbral de la puertezuela mientras se abrochaba el batín.
—¡Alto, voooy! —gritó, claramente intoxicado.
—¿Alteza? —preguntó una voz al otro lado—. Un mensaje desde Berlín. Es de Lambermont. Urgente.
El soberano abrió la puerta con tanto ahínco que el sobre, que reposaba en una bandeja de plata que sostenía uno de los sirvientes, casi salió volando. El hombre hizo ademán de entregárselo pero no le dio tiempo. Leopoldo II lo cogió al vuelo, se metió en el estudio y, sin decir nada, cerró de un portazo.
Cuando volvía hacia el sofá tropezó con la cubeta del champán, que se tambaleó y casi cayó al suelo. Él ni se inmutó, absorto como estaba en el sobre que sujetaba entre sus manos. El futuro en un telegrama, pensó.
—¡Leeeo! —gritó la chica rubia desde la habitación de al lado—. Ya hemos cenado y ahora tenemos hambre de otras cosas —añadió con la risita de la pelirroja de fondo y el poppop del tapón de una botella de champán.
—¡Enseguida! —gritó. Estaba casi hipnotizado por el sobre. Se sentó en el sillón orejero—. Todo se reduce a un papel —murmuró.
Si el plan había fallado, lo siguiente sería la bancarrota total. En caso contrario, estaba a punto de saber si se había convertido en el dueño de una propiedad privada del tamaño de cualquier país europeo.
La llamaría Estado Libre del Congo.
El soberano rompió el sobre con ambas manos, desplegó el telegrama y sintió pavor antes de leer las cinco líneas:
El acta ha sido firmada, el apoyo a Bélgica es total.
Todas las demandas claves han sido ratificadas y legalizadas.
La concesión personal de propiedad es un éxito.
Todo listo para la transformación en Estado privado.
Vía libre para expandir e industrializar las actividades comerciales.
BARÓN A. LAMBERMONT
Debajo de las letras mecanografiadas reconoció la letra de su otro secretario personal, Émile, quien, entre signos de exclamación, comentaba:
¡Majestad, lo ha conseguido! ¡El sueño colonial belga ya es una realidad!
Le esperamos ansiosos en Bruselas.
ÉMILE
Leopoldo II tardó unos segundos en procesar la información. Se levantó sosteniendo el telegrama en ambas manos y sonrió complacido. No se dejó llevar por el sentimiento que le impelía a aullar de felicidad. Era el soberano y los reyes no se contaminan con las banalidades del pueblo llano, se decía para dar rienda suelta a su habitual disposición fría, hierática y con el mismo complejo de superioridad que las esfinges egipcias.
Sin levantar la vista del telegrama, el monarca se dirigió hacia la puerta de la habitación. Las dos jóvenes lo recibieron con una sonrisa.
—Niñas —dijo alzando la voz.
—¡Leo, te hemos echado de menos! —espetó la rubia.
—¡Dónde está ese champán, joyitas mías! ¡Estamos de celebración!
—¡Sííí! —gritó la pelirroja mientras el monarca se dirigía a la cama.
Antes de llegar a las sábanas revueltas dejó caer el telegrama al suelo.
—El abogado ha cumplido con creces —murmuró, ya entre las dos adolescentes que, desnudas, empezaban a quitarle el batín.
—Ven, amor, bebe de mí —dijo la pelirroja.
Cogió la botella de champán y se echó un poco de líquido espumoso entre los senos pequeños, puntiagudos y coronados por dos pezones rosados y gruesos que lo hipnotizaron de inmediato.
Leopoldo II se metió entre las sábanas y cogió por la cintura a la joven de pelo rojo. Mientras, esta le indicaba con el dedo que le besase en el cuello.
Dos días después, de pie frente al grandilocuente mapa de África pintado en una de las paredes del archivo secreto, el soberano observaba henchido cómo uno de sus funcionarios dibujaba un nuevo afluente del río Kasai. Luego, con unos trazos pequeños, el escriba marcó las estaciones comerciales abiertas recientemente. Las vías de ferrocarril dibujadas que salían desde Matadi empezaban a avanzar hacia el interior del territorio.
Unas semanas atrás, África era un continente de tribus y misterios. Poco menos del veinte por ciento de su superficie estaba ocupada por los poderes extranjeros. En un abrir y cerrar de ojos, las naciones europeas la dividieron en cincuenta países que no tenían en cuenta los antiguos reinos africanos. Seguramente, lo hicieron a propósito para crear una beligerancia civil, un odio entre tribus que ayudase a destruirlos desde dentro. Esa era una de las tácticas que Leopoldo II empleaba en las fronteras de la colonia.
Por otro lado, los aranceles comerciales que estaba a punto de aplicar en sus dominios supondrían una bofetada para los planes de las demás potencias. Sobre todo para Gran Bretaña, la gran vencedora en el reparto con un dominio de colonias que extendía su poder de una punta a otra del continente: Egipto, Sudán, el África Oriental Británica (Uganda y Kenia) y Rodesia (Sudáfrica, Zambia, Zimbabue y Botsuana). Y en la costa oeste, los puestos coloniales en la Gold Coast (Nigeria y Ghana).
Francia también exportó a sangre y fuego su extraña y tiránica versión pervertida de la Libertad, Igualdad y Fraternidad, en el África occidental; desde Mauritania hasta Chad, así como en la parte ecuatorial, tras la creación de los territorios de Gabón y la República del Congo.
Portugal, la primera en llegar al continente, se quedó con Mozambique en el este y Angola en el oeste. Italia se hizo dueña de Somalilandia y de una parte de Etiopía, ocupada por judíos y cristianos desde hacía milenios. España, la gran potencia caída en desgracia, se quedó con unas migajas al lado del río Muni, en Guinea Ecuatorial.
Los alemanes solo obtuvieron una posesión en la desolada y abrasadora África sudoccidental (Namibia), y una pequeña porción en el África oriental (Tanzania). Poco podrían hacer frente al poderío comercial inglés en la región. Leopoldo II sabía que, a la larga, los teutones y su orgullo herido y cabezonería folclórica acabarían protestando, quizás incluso por las armas. No llegó a verlo pero estaba en lo cierto. Las disputas coloniales causaron la Primera Guerra Mundial. Y las consecuencias de esta propiciaron, dos décadas después, la segunda vez que el mundo se intentó suicidar.
Todas las potencias tenían una cosa en común: la explotación sistemática, el asesinato y la extinción de las culturas originales, auténticas propietarias de la tierra que pisaban. Fueron a librar al mundo de la esclavitud, a suprimirla, según el acta firmada en Berlín, pero el primer resultado fue la creación del mayor Estado esclavista de la historia bajo el paraguas legal europeo.
Leopoldo II estaba en desventaja. Al contrario que el resto de los países, su pequeño ejército no daba abasto. Dependía del Parlamento. Tenía que nutrir las filas de la Force Publique, la fuerza de seguridad colonial, con miles de mercenarios y buscavidas llegados de toda Europa. La mayoría, gente sin escrúpulos y con el alma corrompida por el comercio de seres humanos; individuos más dados al látigo que al diálogo, y a la bayoneta como método para resolver cualquier disputa tribal.
Aunque para eso también tenía un buen plan de contención: buscar la legitimidad de las misiones religiosas. Estas habían seguido a los exploradores y él había permitido que se instalasen junto a las estaciones comerciales a lo largo del Congo y sus afluentes.
El monarca estaba convencido de que esos locos de Dios serían fáciles de manipular. Con darles terrenos y financiación para sus actividades e iglesias estarían contentos.
«Al fin y al cabo, solo quieren a más fieles entre sus filas», se dijo. Entonces reparó en uno de los secretarios que archivaba unos mapas con las rutas para el transporte de marfil y le hizo un gesto con la mano.
—Tome nota —le dijo, sin mirarlo.
El joven se detuvo y obedeció al instante. El monarca dictó con los ojos clavados en el mapa.
—Para Émile: aumentar la financiación de las misiones evangélicas protestantes, con el objetivo de abrir nuevos canales comerciales. Hacer hincapié en las palabras del difunto David Livingstone: «Nuestra labor es liberar África mediante la introducción del cristianismo, el comercio y la civilización». Mándelo enseguida —ordenó, y esbozó una sonrisa.
Leopoldo II sabía que entre los misioneros había algunos radicales, ¿pero qué daño podían hacerle un puñado de exaltados? Hasta el momento los tenía en el bolsillo. Más aún, muchos de los misioneros lo veían como un agente para la salvación del Congo. Ni siquiera perdió un segundo en pensar en los inconvenientes de jugar a la religión.
—Atravesaré las tinieblas de la barbarie y aseguraré en el África central la bendición de un gobierno civilizado —murmuró. Parafraseaba uno de los discursos que Lambermont le había escrito, sin quitarle ojo al mapa que aún contenía espacios en blanco en el centro—. Alcanzaremos un esplendor digno de Luis XIV y su imponente Versalles. Ahora ni Europa, ni Dios, ni sus santurrones me podrán detener —dijo sonriendo.
2
UNA MISIONERA SANTURRONA EN ÁFRICA
RÍO KASAI, SUR DEL ESTADO LIBRE DEL CONGO, 1898
La selva solo revela sus secretos más profundos a aquellos que se adentran en su oscuridad y se arriesgan para descubrirlos, aunque no siempre sea por voluntad propia.
Hacía tiempo que la voluntad de Alice no le pertenecía. La compartía con la palabra de Dios. Esta ahora se difundía por la jungla primigenia habitada por un pueblo ancestral, antediluviano, al que buscaban en algún lugar del bosque que atravesaba la expedición. Un paraje denso, misterioso, taciturno e irreverente donde cada trayecto podía ser el último viaje hacia el lugar en el que «la Tierra está repleta de cielo y cada arbusto común arde con Dios», según les había descrito la selva el jefe de su congregación, el reverendo doctor Henry Grattan Guinness, fundador de la Unión Misionera Regiones del Más Allá, durante un discurso en Londres.
Aquellas palabras le vinieron a la mente mientras las canoas en las que viajaban se deslizaban por el estrecho afluente del río Kasai como gusanos de seda gigantes. Alice procuraba no fijarse en las bordas que, a tan solo tres palmos del agua, trazaban la frontera entre la vida y la muerte. Los cementerios para europeos de la misión de Leopoldville, de donde habían salido dos noches antes, y del resto del Congo, estaban llenos de tumbas frescas, a menudo vacías.
—Señorita inglesa, ¿tiene usted sed? —preguntó uno de los remeros, que le ofrecía un sorbo de agua de una cantimplora hecha con una calabaza seca.
—No, gracias, estoy bien —respondió Alice.
El calor era sofocante. Hacía sudar hasta las hojas, sobre todo las que el rocío hacía resplandecer gracias a la luz que rebotaba en las aguas que las proas de las canoas perturbaban casi como un sacrilegio.
Sabía que había sido un error adentrarse en la selva ataviada con un vestido de pies a cabeza. Sin embargo, seguía con la blusa abotonada hasta el cuello, empapada de sudor, al igual que la chaqueta a juego, dignas de una refinada dama victoriana convertida en misionera. «Los santos sufrieron mucho más», se decía ella.
Lo cierto es que se moría de sed. Tenía los labios y la garganta seca. Aunque, solo con pensar en ir al baño, se le quitaban las ganas de beber. En la jungla, algo tan simple como eso se convertía en un verdadero quebradero de cabeza. Tenía que aguantar hasta que no pudiese más. Olvidar que su boca estaba tan seca como el desierto casi extinto de vida en el que se internó Moisés, al contrario que el laberinto infinito de bosques, valles y ríos que nacían del río Congo.
Hacía horas que las canoas habían dejado atrás el último punto cartografiado al sureste de la región de Kasai. El afluente por el que navegaban —sin nombre todavía, al menos no en sus mapas— se ensanchaba y contraía como si fuese un pulmón de riberas, tan frondosas que ni siquiera las embarcaciones más pequeñas podían atracar. La luz amarilla del día, que se escondía tras las copas de los árboles, atravesaba el follaje espeso con unos rayos que parecían largos dedos dorados.
En uno de los recodos las ramas se balanceaban de aquí para allá.
Un grupo de grandes monos surgió del bosque. Alice advirtió cómo les seguían durante un buen trecho. Los animales los miraban con curiosidad y observaban todos sus movimientos desde la jungla oscura, que les pertenecía más que a nadie.
Algunos saltaban entre los árboles. Cada poco, se detenían sobre una rama para seguir con sus ojos, humanos hasta el escalofrío, la hilera de barcas que remontaban las aguas. Alice tuvo la sensación de que con sus zarandeos y chillidos emitían un mensaje claro: vosotros sois las criaturas extrañas, los intrusos que irrumpen en nuestro paraíso natural.
—Son chimpancés. Un gran grupo, por lo que parece. Deben ser más de treinta. Este es su territorio —explicó el remero que le había ofrecido agua, que iba sentado junto a la carga asegurada con redes hechas con lianas.
La expedición contaba con suministros y provisiones suficientes para tres días de viaje. Los fardos contenían pescado seco, mandioca y cuentas de vidrio de colores. La carga también incluía algunos productos muy codiciados como sal, telas, alfileres y agujas para coser. Con todo ello comerciarían con los habitantes de la aldea del extraño e insondable pueblo baketi, hacia la que se dirigían. Aquellos objetos eran una carta de presentación para introducir, y a menudo camuflar, su misión verdadera: llevar el Evangelio al Estado Libre del Congo.
No obstante, desde que unas semanas antes habían desembarcado en la colonia propiedad del rey de los belgas, los caminos del Señor se presentaban más inescrutables de lo que su fe como misionera jamás hubiera imaginado al partir de Londres. En algún momento, y sin remordimientos, Alice había cambiado la Biblia de Saint James por la cámara Kodak Brownie. Esta viajaba dentro de una lata en el fondo de la canoa, entre sus pies. Así la protegía de las salpicaduras que producían los remeros bogando a contracorriente.
Uno de los simios más grandes, un animal anciano con la espalda plateada, calvo, tuerto y con varias cicatrices en la cara, cogió un gran mango y le hizo una mueca a Alice enseñándole los dientes. Jugueteó con la fruta como si fuese una piedra preciosa y, sin previo aviso, la lanzó con todas sus fuerzas hacia las canoas, mientras arqueaba su largo brazo lleno de costurones al tiempo que profería unos gritos espeluznantes.
Sin embargo, los alaridos solo despertaron una sentida risotada entre los remeros. La fruta que había endurecido con sus manos negras y callosas no alcanzó a ninguna barca. El animal no tardó en volver a intentarlo, solo que esta vez el proyectil pasó por encima de sus cabezas y Alice tuvo que agacharse.
—No se preocupe, señorita inglesa, esos animales no saben nadar y tienen muy mala puntería —añadió el remero con un tono conciliador.
—Eso espero, aunque estoy bien —respondió ella.
—Mientras no nos tiren piedras —indicó en lingala el último remero de la fila de proa, la lengua más común del río Congo—. Y en realidad sí que saben nadar. Una vez, cuando era niño, vi a un grupo cruzar una parte del lago Tanganica.
Alice había pasado largo tiempo estudiando lingala en Inglaterra, y después durante el trayecto de dos meses en el transatlántico que les trajo hasta el Congo. Pero en los libros era imposible entender los cientos de acentos de aquella lengua, sin nada en común con la suya y sobre la que solo había estudiado una gramática, confeccionada por uno de los misioneros locales para poder traducir la Biblia. Le costaba comprender lo que decían.
—¡No sabes de qué hablas! —protestó el remero—. Conozco estas aguas y jamás los he visto nadar. Son animales inteligentes y saben muy bien que debajo de la superficie se esconden dientes tan afilados como los suyos. No asustes a la señorita.
—Yo los vi nadar —insistió el remero.
—¡Silencio! —espetó Elumbe Dickmann.
Era el jefe de la partida de diez bogadores que impulsaban la canoa, además del guía de la expedición. Era mulato, de padre alemán y madre de la tribu de los bangala. Tenía el pelo rizado, la piel del color del chocolate con leche y los ojos, dependiendo de la luz, entre marrones y verdes.
En Leopoldville, a Dickman se le conocía como un hombre «capaz, firme incluso con el látigo, y un gran organizador de rutas al sur del río Congo». Eso le había dicho a Alice el reverendo Newton, quien lo había recomendado en la casa donde se hospedaban en Leopoldville. «También habla más de diez dialectos congoleños con la fluidez de los aldeanos. Es un hombre que vive entre los dos mundos; hijo de la selva e hijo bastardo de Europa», había añadido.
Desde su partida desde los muelles de la ciudad, el guía mulato se había mostrado duro, impenetrable, callado y, en todo momento, vigilante. Los hombres lo miraban con un temor respetuoso.
—Dejad de molestar a la jungla. El río está vivo, mostradle el respeto que se merece —concluyó Dickmann, y volvió a centrar su atención en las aguas que salpicaban la punta de la proa, en busca de obstáculos y bancos de arena.
Cuando Alice se giró para ver al grupo de monos en la ribera, estos habían desaparecido, excepto el viejo simio, que todavía estaba de pie agarrado a un tronco. Les observaba pasar con una expresión inteligente, vengativa, envuelta en un silencio que helaba la sangre. La inglesa tuvo la sensación de que el animal sabía algo que ellos desconocían. Y se regodeaba de ello.
A ambos lados, la selva era un candado verde. Las horas pasaban y los colmillos del calor se clavaban lenta y profundamente. Los remeros sudaban a chorros. Alice no pudo más y se desabrochó el cuello de la camisa. Un acto sencillo pero que, en un chasquido de dedos, hizo que algo en ella cambiara. Al contrario de lo que se esperaba de una perfecta dama victoriana, según había sido educada por su madre, se sentía mucho más segura entre los remeros, todos hombres del pueblo llano, que en cualquier evento de la sociedad londinense. Su marido, el reverendo John Hobbis Harris, que estaba sentado Biblia en mano en la embarcación detrás de la suya, había insistido mucho en que todos los remeros contratados fueran voluntarios. Dickmann se lo había garantizado.
—Concuerdo, reverendo —había afirmado el guía—. Será un grupo armonioso y que se conoce. Espíritus alegres que reman con sus amigos. Un viaje seguro en canoa es una tarea cooperativa. Es usted un hombre inteligente.
Ambos sabían que el éxito de la expedición dependía de la destreza de esos hombres musculosos. Ellos eran los caballos, las riendas y la calesa. Las canoas más grandes, no aptas para las aguas brumosas que la expedición surcaba, podían albergar más de treinta remeros. La exacta sincronía daba al bote un aspecto de cuerpo gigante del que salían decenas de brazos, tal que una deidad hinduista.
El río se inundaba con sus canciones, compuestas por ritmos sincopados e integrados en el ejercicio constante. Cantaban tonadas alegres durante los viajes largos, tristes para las noches oscuras, melancólicas cuando el sol se ponía y el cielo estaba roto por un éxtasis de rojos y amarillos sobre la selva, tan preciosos que hasta dolía contemplarlos. También entonaban canciones duras si se sentían amenazados, líricas cuando echaban de menos a sus hogares y familias, o divertidas y tímidas al cantar sobre sus amantes. Cada ritmo tenía un sentido, un lugar, y era igual de importante que el timón de caña en la popa.
Las marismas de alrededor estaban sumidas en la música de su propia orquesta de pájaros y bestias que Alice nunca había escuchado antes. Cuando los hombres empezaron a cantar, primero entre murmullos y luego acompasando sus voces como si fuesen el coro de una iglesia, las aves de colores vivos y chillones no se espantaron. La melodía de los remeros era parte de la jungla.
De repente el grupo enmudeció y la selva con ellos.
—Estamos rodeados de espíritus que nos miran —susurró uno de los hombres.
Entre el follaje apareció un tótem de dos metros de alto con cuatro caras talladas, una a cada lado. Todas tenían expresiones terroríficas, parecían desfiguradas por los gritos sordos que estaban a punto de dar.
—¿Por qué ya no cantan? —le preguntó Alice a Dickmann.
—Esta es una tierra muy antigua, señora Alice —respondió el guía, mientras ambos observaban la figura de madera que, extrañamente, la selva no había cubierto con sus tentáculos de lianas—. En estos bosques viejos viven espíritus muy antiguos. Algunos de los muchachos temen que, si abren sus bocas, puedan poseerlos. La tierra de los baketi asusta a muchos hombres fuertes, sobre todo los que vienen de la costa —explicó Dickmann.
El guía apuntó con el dedo hacia un islote verde sobre el que reposaba un cocodrilo con la piel escamada y seca. Era casi tan largo como la canoa.
A medida que el río se estrechaba, los bancos de arena eran cada vez más cambiantes y traicioneros. Sobre todo porque confluían con rápidos y remolinos. Solo los navegantes más experimentados sabían surcarlos para no volcar en las aguas infestadas de cocodrilos con fauces tan grandes como un torso humano, e hipopótamos capaces de partir a cualquier tripulante en dos. El paraíso natural con el que Alice tanto había soñado desde niña era en realidad una trampa mortal.
Pocos europeos se habían adentrado en los confines del Alto Congo. La mayoría eran exploradores con largas barbas y sombreros salacot. Ninguno lo había hecho vistiendo un vestido victoriano, ceñido en la cintura y que la selva convertía en un guante encharcado por el que apenas transpiraba la piel.
No le importaba.
Desde el interior de la canoa, el mundo le parecía un lugar mucho más sencillo que la vida que había dejado en Inglaterra. Allí se sentía atrapada dentro de la burbuja de la sociedad victoriana, aunque esta seguía presente a través de la percha del traje que la estaba martirizando.
En su mente resonaron las palabras de Edward Vilah, un soldado veterano reconvertido en cazador de elefantes al que había conocido durante el largo viaje oceánico, en el que a menudo se había preguntado qué hacía ella allí. ¿Por qué Dios la impulsaba a llevar su palabra a una tierra tan lejana? ¿Era su voz o en realidad solo la de occidente camuflada? Fuera lo que fuese, las palabras del cazador retumbaron en su cabeza como las campanas antes de la misa del domingo: «Si quieres vivir, nunca te bajes del barco».
Sin embargo, eso era precisamente lo que estaban a punto de hacer.
Con suavidad, el río fue estrechándose como si estuvieran en el interior de un embudo verde. Entonces Dickmann encontró una pequeña playa de arena antes de llegar al final del tramo navegable.
El desembarco fue sencillo. Los remeros, reconvertidos en porteadores, descargaron los fardos, alguno de hasta veinticinco kilos, como la tienda donde el matrimonio dormía mientras el resto de la expedición lo hacía alrededor del fuego. Dickmann se movía entre los hombres y los ponía en fila para revisar las cargas y asignarlas personalmente.
La columna empezó a moverse lentamente por el bosque hacia un cerro denso e impracticable. Fue entonces cuando Alice se dio cuenta que ella era la única que desentonaba con su vestido de un blanco impoluto. Los hombres seguían en silencio, aunque por otra razón.
En cuanto desembarcaron, Dickmann descubrió las inequívocas huellas frescas de un gran grupo de elefantes de la selva, más pequeños que los de la sabana pero igualmente peligrosos.
—Son los verdaderos reyes del territorio. Lo mejor que podemos hacer es evitar un encuentro con ellos. Sobre todo si tienen crías, y las huellas indican precisamente eso. Pueden ser las criaturas más grandes que hayan visto, pero son capaces de deslizarse por el bosque y hacer menos ruido que un ratón. Sin embargo, no pueden camuflar su paso. ¿Ven todos los troncos rotos a derecha e izquierda? Incluso han abierto el camino —indicó con la mano el guía—. Deberíamos poner un hombre armado cada veinte pasos, al menos hasta que lleguemos a los claros del territorio baketi.
—Dickmann, sabes que no llevamos armas. Somos gente de Dios —le contestó John mientras se secaba con un pañuelo la frente empapada de sudor.
—Jefe Harris, no es recomendable que los muzungu se internen en la jungla sin ninguna protección —respondió el guía usando el término con el que los nativos llamaban a los blancos y que, entre otras cosas, significaba desecho—. Se lo dije en Leopoldville. Hay muchos peligros, tanto de los animales salvajes como de las tribus que odian y temen al hombre blanco.
—¿Por aquí son hostiles? —preguntó Alice.
—Algunas lo son contra todos los que crucen sus dominios, sobre todo si llevan un uniforme azul como el de los soldados de Boma —contestó. Se refería a la Force Publique, la policía colonial del Estado Libre del Congo, instaurada por el rey belga en sus dominios africanos como su brazo armado y bayoneta de castigo.
—Nosotros no somos policías del Gobierno belga —respondió Alice.
—Pero sois blancos y los aldeanos saben que, cuando ven su color de piel, los soldados no andan lejos.
—Dios nos protegerá, traemos su buena nueva a estas tierras —intervino John, mientras se daba un cachetazo en el cuello para matar a un mosquito.
Dickmann se encogió de hombros y volvió a centrarse en controlar a los hombres que caminaban en fila india con las cargas sobre las cabezas.
—¿Qué hay de los elefantes? ¿Crees que se encuentran cerca? —John cambió de tema.
—Están cerca. Las huellas se alejan hacia el interior pero puede haber algún rezagado —afirmó Dickmann—. Colocaré varios hombres con machetes a lo largo de la columna. Si se produce un encuentro no podrán hacer mucho con ellos, aunque menos es nada. Si sucediese, imiten lo que hagan.
—¿Y qué harán? —preguntó Alice.
—Quedarse muy quietos y esperar a lo que el animal decida hacer. Delante de un elefante uno siempre está bajo su control. Lo importante es que no ayuden al animal a tomar una mala decisión, así que, por favor, no salgan corriendo.
—Pongámonos en marcha —dijo John.
—Señor Dickmann, ¿puedo hacerle una pregunta? —le detuvo Alice.
—Si es por los elefantes, no se preocupe —dijo para tranquilizarla—. Son unas criaturas misteriosas y curiosas. La mayoría de las veces solo quieren observarnos. En general suelen huir de la presencia humana. De alguna forma, saben reconocer a sus mayores enemigos.
—No es eso, Dickmann, pero gracias por la información. Me preguntaba si podría hacerle un retrato con mi cámara —inquirió Alice.
Señaló con el dedo hacia la lata colgada en una de las dos pequeñas mulas que habían traído, donde guardaba la cámara Kodak y los carretes para protegerlos de la humedad, sobre todo las placas secas y los negativos, así como las cajas de autorevelado que había comprado en Londres.
—¿A mí, señora? Se lo agradezco pero será mejor que no. Esos artilugios me dan mala espina. No, gracias —insistió. Negó con el brazo y mostró sus dientes blancos como perlas. Luego se dio la vuelta y gritó la orden de marcha—. ¡Adelante, sin remolonear!
Los hombres obedecieron y enfilaron la selva en silencio.
Unos metros más allá, el abrupto sendero creado por los paquidermos descendía por un arroyo rodeado de un bosque frondoso. Solo era posible vadearlo haciendo equilibrios sobre un gran tronco derribado por uno de los elefantes. El camino de fango era resbaladizo. En más de una ocasión, Alice tuvo que sujetarse de uno de los fornidos porteadores para no caer de bruces.
Al avanzar entre el follaje, la belleza de los bosques se veía realzada por un inmenso sosiego, envuelto a su vez en el bullicio de la creación, existente antes de que el ser humano pusiese un pie en ella.
¿Acaso no era la naturaleza la verdadera música de Dios?
Sentía que sus oídos mortales, frágiles, selectivos, solo podían escuchar una pequeña parte del concierto de la vida que explotaba entre las enredaderas. Estas, retorcidas por el tiempo, eran gruesas como nudos gordianos y estaban cubiertas de musgo. Se enroscaban alrededor de los árboles sujetando la imparable expansión vegetal que crecía por todas partes, y con ella, sus misterios. Incluso las largas líneas oscuras de termitas gigantes parecían susurrar algo antes de desaparecer dentro de los pasadizos subterráneos. Sus hormigueros, más altos que ella, se alzaban como montañas de barro seco.
Al cabo de unas dos horas, en las que avanzaron lentamente a machetazos por la jungla, Dickmann por fin hizo el anuncio:
—Hemos llegado a los confines de la tierra de los baketi —indicó, mientras señalaba hacia una explanada cubierta de hierba, donde, en varias hileras perfectamente alineadas, había docenas de árboles desarraigados y con las ramas cortadas, plantados boca abajo con las raíces en el aire.
—Dios mío, ¿qué brujería es esta? —espetó John.
Los porteadores susurraban a su alrededor. Dickmann los mandó callar con un silbido.
—No es magia. Es un monumento a sus ancestros, una forma de bienvenida para los que somos de este mundo y los que vienen del otro. Los espíritus que siguen con nosotros. Por eso replantan los árboles boca abajo. No conozco a otro pueblo con una costumbre similar, jefe Harris. Así se entra en su mundo —explicó Dickmann.
Al atravesar la extraña arboleda, Alice observó cómo algunos de los porteadores bajaban la cabeza, temerosos y asustados al ver los altos tótems con caras de seres humanos que le parecieron criaturas imposibles, desquebrajadas, amenazadoras y diabólicas similares a los demonios de las pinturas medievales del infierno.
—Tengo la sensación de estar dentro de una versión terrorífica de Alicia en el país de las maravillas —le susurró a John.
De repente, el rumor quieto de la jungla empezó a vibrar con el repicar hueco de los tambores que anunciaban su llegada, aunque todavía no habían visto a nadie.
Al final del claro, en el borde del bosque apareció un hombre vestido con una falda hecha con hojas secas de palmera, una máscara sobre su cabeza con la imagen de un león y sujetando lo que parecía una lanza.
Dickmann mandó detener la columna.
El grupo permaneció quieto y en silencio mientras el guía y la figura de aspecto sobrehumano se examinaban. Se observaron durante unos minutos sumidos en una quietud telepática que solo ellos entendían.
—¿Es un guerrero baketi? ¿Va armado? —preguntó John en un susurro.
—Es un hechicero —respondió Dickmann—. Lo que lleva en las manos es un cetro mágico, no un arma. Está decidiendo si somos reales.
Los gritos de los babuinos y el canto de los pájaros se conjuraron con el sonido, cada vez más intenso, de los tambores.
—¿Cuánto tiempo tenemos que estar así? —inquirió John con impaciencia.
—El que él decida, jefe Harris. Queremos ser sus invitados.
—Me gustaría coger mi cámara —dijo Alice.
El capataz asintió sin dejar de mirar al hombre mágico.
En su foro interior, la pareja de misioneros estaba aterrada. John se protegía con la Biblia que llevaba en el bolsillo. Alice lo hacía con la cámara que deseaba tener entre las manos. Para su marido, aquel artefacto estaba más cerca de ser un medio para obtener recuerdos que una herramienta para documentar un mundo a punto de desaparecer violentamente ante sus ojos. Pero todavía eran ignorantes y estaban ciegos ante la falacia que era la supuesta misión humanitaria del rey de los belgas en el Estado Libre del Congo.
Por fin el hechicero levantó el bastón y permaneció con el brazo alzado.
—¡Somos amigos, somos reales! —le gritó Dickmann.
El hombre mágico asintió y desapareció en el bosque.
—Quiere que le sigamos —indicó el guía.
—Adelante —respondió John.
Dickmann profirió un silbido agudo y los porteadores se levantaron sin rechistar.
—¿Realmente creía que no éramos reales? —le preguntó Alice, mientras el grupo ascendía por la ladera en la que había desaparecido el hechicero.
—Así es, señora. Los baketi creen que las almas de los muertos viven entre nosotros e interactúan desde el otro lado —le confirmó Dickmann—. Algunas siguen aferradas a lo que les pasó en esta vida. A veces intentan volver, para seguir con sus sueños, o con sus pesadillas. No todos los espíritus son buenos, por eso nos observaba el brujo.
—Sandeces —murmuró John para sí, que ya acusaba el calor y la cuesta.
Al llegar a la cima de la colina, escucharon el rumor de la aldea que se preparaba para la llegada de los extranjeros. John apretó la mandíbula y Alice sintió un cosquilleo en el estómago entre placentero y aterrador.
A unos cien pasos del poblado, la selva desapareció para dar paso a un inmenso claro abarrotado de cabañas redondas con muros de adobe y los tejados cubiertos de hojas secas de palmera. Estaban construidas alrededor de una gran choza rectangular en una pequeña explanada. En el centro, el hechicero bailaba y llamaba a los espíritus pidiéndoles el consejo adecuado. Luego se lo trasladaría al jefe de la tribu, que estaba sentado sobre un taburete protegido por varios guerreros y siete mujeres jóvenes.
El grupo entró en la aldea rodeado de curiosos que abrían el camino para que pudieran llegar hasta la audiencia. Docenas de mujeres y hombres los miraban incrédulos ante lo que estaban viendo. Algunos se frotaban los ojos. Otros, sobre todo los niños más valientes, querían tocarle el pelo a Alice, o la piel blanca de ambos que nunca habían visto antes. Sus madres, con evidente miedo, se lo impedían como si fuesen portadores de alguna enfermedad.
John le ofreció la mano a Alice como señal de protección, pero ella la rehusó con una sonrisa tierna.
El líder de los baketi era un hombrecillo pequeño con aspecto de anciano. Al llegar ante él, levantó la mano y ordenó que trajeran dos taburetes. Dickmann y John se sentaron. El guía hizo una señal para que uno de los porteadores dejase delante del jefe un saco de sal, otro lleno de cuentas de vidrio y un pequeño espejo de señora. Sus ojos se abrieron. Estaba satisfecho con las ofrendas. Probó la sal e hizo una mueca acompañada de una sonrisa. Enseguida mandó que una de las siete jóvenes que le rodeaban se llevase a un hombre dentro de una choza cercana donde preparaban un festín.
Alice se quedó de pie. Por un momento se sintió desubicada, como si no existiese. No era un sentimiento nuevo. En Londres lo había vivido muchas veces. Este se difuminó cuando la misma mujer que se había llevado la sal le cogió del brazo y la apartó del grupo. John quiso levantarse para seguirla, pero Dickmann negó con la cabeza. Un guerrero baketi, con la cabeza adornada con unos flecos que emulaban las melenas de los leones y armado con una lanza y un escudo hecho con la piel del felino, se interpuso para que no abandonase la audiencia con su líder.
—No pasa nada —dijo Alice con un gesto de la mano.
En la otra sostenía la pequeña cámara Kodak Brownie. De momento no había llamado la atención de nadie porque no la había utilizado. La misionera temía enojar a los lugareños.
El jefe se presentó.
—Soy Nagda Kilgore, jefe de los baketi de las colinas. ¿Qué queréis de mi tierra y mis súbditos? —preguntó. Dickmann tradujo.
La mujer que arrastró a Alice resultó ser una de las esposas del jefe. Le estiró de la manga hasta llevarla ante el grupo que cocinaba maíz indio alrededor de varias grandes ollas de barro. Una de ellas se levantó para ofrecerle su asiento. Alice declinó la oferta pero cuando esta llegó a su vera ya no había marcha atrás.
Uno de los hombres de Dickmann, que chapurreaba inglés y había sido bautizado recientemente, tradujo para la inglesa lo mejor que pudo.
—Albert, acompaña a la señora. Te hago responsable de lo que le pase —le ordenó Dickmann.
El chico asintió y se fue al lado de Alice.