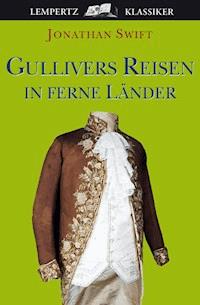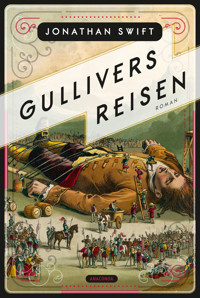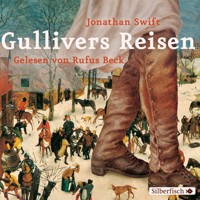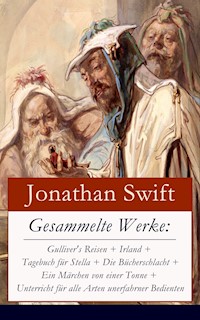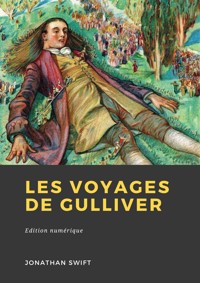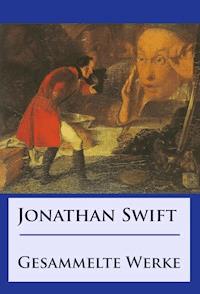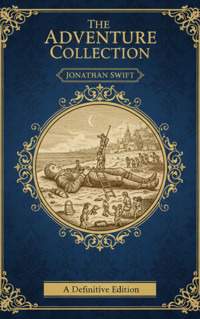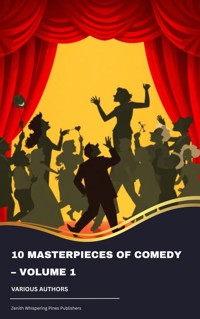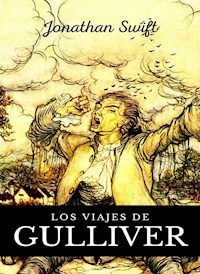
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, se publicó por primera vez en 1726. El título completo del libro es "Viajes por varias naciones remotas del mundo". En cuatro partes. Por Lemuel Gulliver, primero cirujano y luego capitán de varios barcos'. Se trata de una novela de fantasía satírica que sigue a Lemuel Gulliver en sus viajes a diferentes mundos. La primera es Liliput, donde Gulliver se encuentra con una raza de gente diminuta. La segunda es Brobdingnag, donde los habitantes son gigantes. El tercer viaje es a Laputa (un reino en el que la gente se dedica a las artes de la música, las matemáticas y la astronomía, pero es incapaz de utilizarlas con fines prácticos), Balnibarbi (un reino en ruinas determinado por la búsqueda ciega de la ciencia sin resultados prácticos), Luggnagg (con gente inmortal) y Glubbdubdrib (donde nuestro héroe se encuentra con los fantasmas de personajes históricos como Julio César y René Descartes). El cuarto viaje es a la Tierra de Houyhnhnm, donde los caballos parlantes gobiernan a unas criaturas deformes de aspecto humano llamadas Yahoos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Índice de contenidos
El editor al lector
Una carta del capitán Gulliver a su primo Sympson
PARTE 1. UN VIAJE A LILIPUT
PARTE 2. Un viaje a Brobdingnag
PARTE 3. UN VIAJE A LAPUTA, BALNIBARBI, LUGGNAGG, GLUBBDUBDRIB Y JAPÓN
PARTE 4. UN VIAJE AL PAÍS DE LOS HOUYHNHNMS
Los viajes de Gulliver
Jonathan Swift
El editor al lector
[Tal y como aparece en la edición original].
El autor de estos viajes, el señor Lemuel Gulliver, es mi antiguo e íntimo amigo; también hay alguna relación entre nosotros por parte de la madre. Hace unos tres años, el señor Gulliver, cansado de la multitud de curiosos que acudían a su casa de Redriff, compró un pequeño terreno, con una casa conveniente, cerca de Newark, en Nottinghamshire, su país natal; donde ahora vive retirado, pero con buena estima entre sus vecinos.
Aunque el Sr. Gulliver nació en Nottinghamshire, donde vivía su padre, le he oído decir que su familia procedía de Oxfordshire; para confirmarlo, he observado en el cementerio de Banbury, en ese condado, varias tumbas y monumentos de los Gulliver.
Antes de marcharse de Redriff, dejó en mis manos la custodia de los siguientes documentos, con la libertad de disponer de ellos como creyera conveniente. Los he leído cuidadosamente tres veces. El estilo es muy sencillo y simple; y el único defecto que encuentro es que el autor, a la manera de los viajeros, es un poco demasiado circunstancial. Hay un aire de verdad aparente en todo el libro; y de hecho el autor era tan distinguido por su veracidad, que se convirtió en una especie de proverbio entre sus vecinos de Redriff, cuando alguien afirmaba una cosa, decir que era tan cierto como si el señor Gulliver lo hubiera dicho.
Por consejo de varias personas dignas, a las que, con el permiso del autor, comuniqué estos papeles, me atrevo ahora a enviarlos al mundo, con la esperanza de que sean, al menos durante algún tiempo, un mejor entretenimiento para nuestros jóvenes nobles, que los garabatos comunes de la política y el partido.
Este volumen habría sido por lo menos el doble de grande, si no me hubiera atrevido a tachar innumerables pasajes relativos a los vientos y las mareas, así como a las variaciones y rumbos en los diversos viajes, junto con las minuciosas descripciones del manejo del barco en las tormentas, al estilo de los marineros; asimismo, la relación de longitudes y latitudes, en la que tengo razones para suponer que el señor Gulliver puede estar un poco insatisfecho.
Pero estaba decidido a adaptar la obra lo más posible a la capacidad general de los lectores. Sin embargo, si mi propia ignorancia en asuntos marítimos me ha llevado a cometer algunos errores, sólo yo soy responsable de ellos. Y si algún viajero tiene curiosidad por ver la obra completa, tal como salió de las manos del autor, estaré dispuesto a satisfacerlo.
En cuanto a cualquier otro dato relacionado con el autor, el lector recibirá satisfacción desde las primeras páginas del libro.
RICHARD SYMPSON.
***
Una carta del capitán Gulliver a su primo Sympson
Escrito en el año 1727.
Espero que esté usted dispuesto a reconocer públicamente, siempre que se le pida, que con su gran y frecuente urgencia me convenció de que publicara un relato muy flojo y poco correcto de mis viajes, con instrucciones de contratar a algún joven caballero de cualquier universidad para que los pusiera en orden y corrigiera el estilo, como hizo mi primo Dampier, por consejo mío, en su libro titulado "Un viaje alrededor del mundo". Pero no recuerdo que os haya dado poder para consentir que se omita nada, y mucho menos que se inserte algo; por lo tanto, en cuanto a esto último, renuncio aquí a todo lo que sea de ese tipo; en particular a un párrafo sobre su majestad la reina Ana, de muy piadosa y gloriosa memoria; aunque la reverencié y estimé más que a cualquiera de la especie humana. Pero usted, o su interpolador, deberían haber considerado que no era mi inclinación, por lo que no era decente alabar a ningún animal de nuestra composición ante mi señor Houyhnhnm: Y además, el hecho era totalmente falso; porque, según tengo entendido, estando en Inglaterra durante una parte del reinado de su majestad, ésta gobernaba con un ministro principal; más aún, con dos sucesivamente, el primero de los cuales era el señor de Godolphin, y el segundo el señor de Oxford; de modo que me habéis hecho decir lo que no era. Asimismo, en el relato de la academia de proyectistas, y en varios pasajes de mi discurso a mi señor Houyhnhnm, habéis omitido algunas circunstancias materiales, o las habéis picado o cambiado de tal manera, que apenas conozco mi propia obra. Cuando en una ocasión le insinué algo de esto en una carta, se complació en responderme que temía ofenderme; que la gente en el poder estaba muy atenta a la prensa, y apta no sólo para interpretar, sino para castigar todo lo que pareciera una insinuación (como creo que usted lo llama). Pero, por favor, ¿cómo podría aplicarse lo que hablé hace tantos años, y a unas cinco mil leguas de distancia, en otro reinado, a cualquiera de los Yahoos, que ahora se dice que gobiernan el rebaño; especialmente en una época en la que yo pensaba poco, o temía, la infelicidad de vivir bajo ellos? ¿No tengo la mayor razón para quejarme, cuando veo a estos mismos Yahoos llevados por Houyhnhnms en un vehículo, como si fueran brutos, y aquellos las criaturas racionales? Y, de hecho, evitar una visión tan monstruosa y detestable fue uno de los principales motivos de mi retiro aquí.
Esto es lo que he creído oportuno decirte en relación con tu persona y con la confianza que he depositado en ti.
En segundo lugar, me quejo de mi gran falta de juicio, al haber sido convencido por las súplicas y falsos razonamientos de usted y de algunos otros, muy en contra de mi propia opinión, de permitir que se publicaran mis viajes. Le ruego que recuerde cuántas veces le pedí que considerara, cuando insistió en el motivo del bien público, que los Yahoos eran una especie de animales totalmente incapaces de enmendarse por precepto o por ejemplo: y así ha resultado; pues, en lugar de ver cómo se ponía fin a todos los abusos y corrupciones, al menos en esta pequeña isla, como tenía razones para esperar; he aquí que, después de más de seis meses de advertencia, no puedo saber que mi libro haya producido un solo efecto de acuerdo con mis intenciones. Deseaba que me hicieras saber, por carta, cuándo se extinguieron el partido y la facción; los jueces eruditos y rectos; los abogados honestos y modestos, con algún tinte de sentido común, y Smithfield resplandeciendo con pirámides de libros de derecho; la educación de la joven nobleza totalmente cambiada; los médicos desterrados; las mujeres Yahoos abundando en la virtud, el honor, la verdad y el buen sentido; los tribunales y los diques de los grandes ministros completamente desbrozados y barridos; el ingenio, el mérito y el aprendizaje recompensados; todos los infractores de la prensa en prosa y en verso condenados a no comer más que su propio algodón, y a saciar su sed con su propia tinta. Éstas y otras mil reformas, contaba firmemente con vuestro estímulo; como de hecho eran claramente deducibles de los preceptos pronunciados en mi libro. Y hay que reconocer que siete meses fueron suficientes para corregir todos los vicios y locuras a los que están sujetos los Yahoos, si sus naturalezas hubieran sido capaces de la menor disposición a la virtud o la sabiduría. Sin embargo, estáis tan lejos de responder a mis expectativas en ninguna de vuestras cartas, que, por el contrario, estáis cargando nuestro cargador todas las semanas con libelos, y claves, y reflexiones, y memorias, y segundas partes; en las que me veo acusado de reflexionar sobre grandes gentes de estado; de degradar la naturaleza humana (pues así tienen todavía la confianza de estilarla), y de abusar del sexo femenino. También encuentro que los escritores de esos paquetes no se ponen de acuerdo entre ellos, pues algunos no me permiten ser el autor de mis propios viajes, y otros me hacen autor de libros a los que soy totalmente ajeno.
Asimismo, encuentro que vuestro impresor ha sido tan descuidado que ha confundido las épocas y confundido las fechas de mis diversos viajes y regresos, sin asignar el verdadero año, ni el verdadero mes, ni el día del mes: y he oído que el manuscrito original está destruido desde la publicación de mi libro; tampoco me queda ninguna copia: sin embargo, os he enviado algunas correcciones, que podéis insertar, si alguna vez hay una segunda edición: y sin embargo, no puedo soportarlas, sino que dejaré este asunto a mis lectores juiciosos y cándidos para que lo ajusten como quieran.
He oído que algunos de nuestros Yahoos del mar critican mi lenguaje marino, ya que no es apropiado en muchas partes, ni se usa ahora. No puedo evitarlo. En mis primeros viajes, cuando era joven, fui instruido por los marineros más viejos, y aprendí a hablar como ellos. Pero desde entonces he descubierto que los Yahoos del mar son propensos, como los de la tierra, a convertirse en palabras nuevas, que estos últimos cambian cada año; hasta el punto de que recuerdo que al volver a mi país su antiguo dialecto estaba tan alterado que apenas podía entender el nuevo. Y observo que cuando algún Yahoo viene de Londres por curiosidad a visitarme a mi casa, ninguno de los dos somos capaces de exponer nuestros conceptos de manera inteligible para el otro.
Si la censura de los Yahoos pudiera afectarme de alguna manera, tendría grandes razones para quejarme, ya que algunos de ellos son tan audaces como para pensar que mi libro de viajes es una mera ficción salida de mi propio cerebro, y han llegado a dejar caer que los Houyhnhnms y Yahoos no tienen más existencia que los habitantes de Utopía.
En efecto, debo confesar que, en lo que respecta a los pueblos de Liliput, Brobdingrag (pues así debería haberse escrito la palabra, y no erróneamente Brobdingnag) y Laputa, nunca he oído a ningún Yahoo tan presuntuoso como para discutir su existencia o los hechos que he relatado sobre ellos, porque la verdad golpea inmediatamente a todo lector con convicción. ¿Y hay menos probabilidad en mi relato sobre los houyhnhnms o los yahos, cuando es evidente que, en cuanto a estos últimos, hay tantos miles de ellos incluso en este país, que sólo se diferencian de sus hermanos brutos en Houyhnhnmland, porque usan una especie de parloteo y no van desnudos? Escribí para su enmienda, y no para su aprobación. La alabanza conjunta de toda la raza tendría menos importancia para mí que los relinchos de esos dos Houyhnhnhnms degenerados que tengo en mi establo; porque de ellos, por degenerados que sean, todavía mejoro en algunas virtudes sin ninguna mezcla de vicio.
¿Se atreven estos miserables animales a pensar que estoy tan degenerado como para defender mi veracidad? Yahoo como soy, es bien sabido por todo Houyhnhnmland, que, por las instrucciones y el ejemplo de mi ilustre maestro, fui capaz en el compás de dos años (aunque confieso que con la mayor dificultad) de eliminar ese hábito infernal de mentir, arrastrar los pies, engañar y equivocarse, tan profundamente arraigado en las propias almas de toda mi especie; especialmente los europeos.
Tengo otras quejas que hacer en esta fastidiosa ocasión; pero me abstengo de molestarme a mí mismo o a vosotros más. Debo confesar libremente que, desde mi último regreso, algunas corrupciones de mi naturaleza de Yahoo han revivido en mí al conversar con algunos de vuestra especie, y particularmente con los de mi propia familia, por una necesidad inevitable; de lo contrario, nunca habría intentado un proyecto tan absurdo como el de reformar la raza de Yahoo en este reino: Pero ahora he terminado con todos esos planes visionarios para siempre.
2 de abril de 1727
PARTE 1. UN VIAJE A LILIPUT
Capítulo 1
El autor da cuenta de sí mismo y de su familia. Sus primeros estímulos para viajar. Naufraga y nada por su vida. Llega a salvo a la costa del país de Liliput; es hecho prisionero y llevado al interior del país.
Mi padre tenía una pequeña finca en Nottinghamshire: Yo era el tercero de cinco hijos. Me envió al Emanuel College de Cambridge a los catorce años, donde residí tres años, y me dediqué con ahínco a mis estudios; pero como la carga de mantenerme, aunque tenía una asignación muy escasa, era demasiado grande para una fortuna escasa, me obligaron a ser aprendiz del señor James Bates, un eminente cirujano de Londres, con el que estuve cuatro años. Mi padre me enviaba de vez en cuando pequeñas sumas de dinero, que invertía en el aprendizaje de la navegación y de otras partes de las matemáticas, útiles para los que pretenden viajar, como siempre creí que sería, en algún momento, mi fortuna. Cuando dejé al señor Bates, fui a casa de mi padre, donde, con la ayuda de él y de mi tío John, y de algunos otros parientes, conseguí cuarenta libras, y una promesa de treinta libras al año para mantenerme en Leyden: allí estudié física dos años y siete meses, sabiendo que sería útil en los viajes largos.
Poco después de mi regreso de Leyden, fui recomendado por mi buen maestro, el señor Bates, para ser cirujano del Swallow, comandado por el capitán Abraham Pannel, con el que estuve tres años y medio, haciendo uno o dos viajes al Levante y a otras partes. A mi regreso, decidí establecerme en Londres, para lo cual el señor Bates, mi maestro, me animó, y él me recomendó a varios pacientes. Tomé parte de una pequeña casa en el Old Jewry; y al ser aconsejado para cambiar mi condición, me casé con la señora Mary Burton, segunda hija del señor Edmund Burton, hosier, en Newgate-street, con quien recibí cuatrocientas libras por una parte.
Pero como mi buen amo Bates murió dos años después, y yo tenía pocos amigos, mi negocio empezó a fracasar, pues mi conciencia no me permitía imitar la mala práctica de muchos de mis hermanos. Por lo tanto, habiendo consultado con mi esposa y algunos de mis conocidos, decidí volver a hacerme a la mar. Fui cirujano sucesivamente en dos barcos, e hice varios viajes, durante seis años, a las Indias Orientales y Occidentales, gracias a los cuales obtuve alguna adición a mi fortuna. Mis horas de ocio las empleaba en leer los mejores autores, antiguos y modernos, estando siempre provisto de un buen número de libros; y cuando estaba en tierra, en observar las costumbres y disposiciones de la gente, así como en aprender su idioma, para lo cual tenía una gran facilidad, por la fuerza de mi memoria.
Como el último de estos viajes no resultó muy afortunado, me cansé del mar y me propuse quedarme en casa con mi esposa y mi familia. Me trasladé de la Old Jewry a Fetter Lane, y de allí a Wapping, con la esperanza de conseguir negocios entre los marineros; pero no se me dio bien. Después de tres años esperando que las cosas se arreglaran, acepté una oferta ventajosa del capitán William Prichard, capitán del Antelope, que estaba haciendo un viaje al Mar del Sur. Zarpamos de Bristol el 4 de mayo de 1699, y nuestro viaje fue al principio muy próspero.
No sería apropiado, por algunas razones, molestar al lector con los detalles de nuestras aventuras en esos mares; baste informarle de que en nuestro paso desde allí a las Indias Orientales, fuimos conducidos por una violenta tormenta al noroeste de la Tierra de Van Diemen. Por una observación, nos encontramos en la latitud de 30 grados 2 minutos sur. Doce de nuestros tripulantes habían muerto a causa del trabajo inmoderado y de la mala alimentación; el resto se encontraba en un estado muy débil. El 5 de noviembre, que era el comienzo del verano en aquellos lugares, con un tiempo muy nebuloso, los marineros divisaron una roca a menos de medio cable de distancia del barco; pero el viento era tan fuerte, que fuimos empujados directamente hacia ella, y nos dividimos inmediatamente. Seis miembros de la tripulación, entre los que me encontraba, bajaron el bote al mar y se alejaron del barco y de la roca. Remamos, según mis cálculos, unas tres leguas, hasta que no pudimos trabajar más, pues ya estábamos agotados de trabajo mientras estábamos en el barco. Por lo tanto, nos confiamos a la misericordia de las olas, y en aproximadamente media hora el barco fue volcado por una repentina ráfaga del norte. No puedo decir qué fue de mis compañeros en la barca, ni de los que escaparon en la roca o quedaron en el barco, pero concluyo que todos se perdieron. Por mi parte, nadé según me indicaba la fortuna, y fui empujado hacia adelante por el viento y la marea. A menudo dejaba caer mis piernas, y no podía sentir el fondo; pero cuando ya casi había desaparecido, y no podía luchar más, me encontré dentro de mi profundidad; y para entonces la tormenta había disminuido mucho. El declive era tan pequeño, que caminé cerca de una milla antes de llegar a la orilla, lo cual supuse que era alrededor de las ocho de la tarde. Avancé entonces cerca de media milla, pero no pude descubrir ninguna señal de casas o habitantes; al menos yo estaba en una condición tan débil, que no los observé. Estaba extremadamente cansado, y con eso, y el calor del tiempo, y cerca de media pinta de brandy que bebí al dejar el barco, me encontré muy inclinado a dormir. Me tumbé en la hierba, que era muy corta y suave, y dormí más profundamente de lo que recordaba haber hecho en mi vida, y, según calculé, unas nueve horas, pues cuando me desperté, acababa de amanecer. Intenté levantarme, pero no pude hacerlo, porque, al acostarme de espaldas, me encontré con los brazos y las piernas fuertemente sujetos al suelo por ambos lados, y mi pelo, que era largo y grueso, atado de la misma manera. También sentí varias ligaduras delgadas a lo largo de mi cuerpo, desde las axilas hasta los muslos. Sólo podía mirar hacia arriba; el sol empezaba a calentar y la luz ofendía mis ojos. Oí un ruido confuso a mi alrededor; pero en la postura en que me encontraba, no podía ver nada más que el cielo. En poco tiempo sentí que algo vivo se movía sobre mi pierna izquierda, que avanzando suavemente sobre mi pecho, llegó casi hasta mi barbilla; cuando, doblando mis ojos hacia abajo tanto como pude, percibí que era una criatura humana de no seis pulgadas de alto, con un arco y una flecha en sus manos, y un carcaj a su espalda. Mientras tanto, sentí al menos cuarenta más del mismo tipo (como conjeturaba) que seguían al primero. Me quedé muy sorprendido, y rugí tan fuerte, que todos corrieron hacia atrás asustados; y algunos de ellos, como me dijeron después, se hirieron con las caídas que tuvieron al saltar de mis lados al suelo. Sin embargo, no tardaron en volver, y uno de ellos, que se aventuró a verme la cara, levantando las manos y los ojos a modo de admiración, gritó con voz aguda pero clara: "Hekinah degul"; los demás repitieron varias veces las mismas palabras, pero entonces no supe lo que querían decir. Estuve todo este tiempo, como puede creer el lector, muy inquieto. Al final, luchando por soltarme, tuve la fortuna de romper las cuerdas y arrancar las clavijas que me sujetaban el brazo izquierdo al suelo; porque, al levantarlo hacia mi cara, descubrí los métodos que habían tomado para atarme, y al mismo tiempo, con un violento tirón, que me produjo un dolor excesivo, aflojé un poco las cuerdas que me ataban el pelo del lado izquierdo, de modo que pude girar la cabeza unas dos pulgadas. Pero las criaturas huyeron por segunda vez, antes de que pudiera agarrarlas; entonces se oyó un gran grito con acento muy agudo, y después de que cesó oí a uno de ellos gritar en voz alta Tolgo phonac; cuando en un instante sentí más de cien flechas descargadas en mi mano izquierda, que, me pincharon como tantas agujas; y además, dispararon otro vuelo al aire, como hacemos con las bombas en Europa, de las cuales muchas, supongo, cayeron sobre mi cuerpo, (aunque no las sentí), y algunas sobre mi cara, que inmediatamente cubrí con mi mano izquierda. Cuando terminó esta lluvia de flechas, caí gimiendo de pena y dolor; y entonces, esforzándome de nuevo por soltarme, descargaron otra andanada más grande que la primera, y algunos de ellos intentaron clavarme lanzas en los costados; pero, por buena suerte, yo tenía puesta una coraza de piel de ante, que no pudieron atravesar. Me pareció el método más prudente quedarme quieto, y mi propósito era seguir así hasta la noche, cuando, estando ya suelta mi mano izquierda, podría liberarme fácilmente: y en cuanto a los habitantes, tenía razones para creer que podría ser un rival para el mayor ejército que pudieran traer contra mí, si todos eran del mismo tamaño que el que vi. Pero la fortuna dispuso otra cosa de mí. Cuando la gente observó que yo estaba tranquilo, no descargaron más flechas; pero, por el ruido que oí, supe que su número había aumentado; y a unas cuatro yardas de mí, frente a mi oreja derecha, oí un golpeteo durante más de una hora, como el de gente trabajando; cuando volví la cabeza hacia allí, tan bien como me lo permitían las clavijas y las cuerdas, vi una diligencia erigida a un pie y medio del suelo, capaz de albergar a cuatro de los habitantes, con dos o tres escaleras para subir a ella: desde donde uno de ellos, que parecía ser una persona de calidad, me hizo un largo discurso, del que no entendí ni una sílaba. Pero debería haber mencionado que antes de que la persona principal comenzara su oratoria, gritó tres veces: Langro dehul san (estas palabras y las anteriores me fueron repetidas y explicadas después); con lo cual, inmediatamente, unos cincuenta de los habitantes vinieron y cortaron las cuerdas que sujetaban el lado izquierdo de mi cabeza, lo que me dio la libertad de girarla hacia la derecha, y de observar la persona y el gesto del que iba a hablar. Parecía ser de mediana edad, y más alto que cualquiera de los otros tres que le asistían, de los cuales uno era un paje que sostenía su cola, y parecía ser algo más largo que mi dedo medio; los otros dos estaban uno a cada lado para sostenerlo. Actuaba como un orador, y pude observar muchos períodos de amenazas, y otros de promesas, piedad y amabilidad. Respondí con pocas palabras, pero de la manera más sumisa, levantando mi mano izquierda y mis dos ojos al sol, como llamándole a él para que fuera testigo; y estando casi famélico de hambre, no habiendo comido un bocado durante algunas horas antes de dejar el barco, encontré que las demandas de la naturaleza eran tan fuertes sobre mí, que no pude evitar mostrar mi impaciencia (tal vez en contra de las estrictas reglas de la decencia) llevando mi dedo frecuentemente a mi boca, para significar que quería comida. El hurgo (pues así llaman a un gran señor, según supe después) me entendió muy bien. Descendió de la tarima y ordenó que se colocaran varias escaleras a mis lados, sobre las que se montaron más de cien habitantes y se dirigieron hacia mi boca, cargados con cestas llenas de carne, que habían sido provistas y enviadas allí por orden del rey, tras la primera información que recibió de mí. Observé que había carne de varios animales, pero no pude distinguirlos por el sabor. Había hombros, piernas y lomos, con forma de cordero, y muy bien aderezados, pero más pequeños que las alas de una alondra. Los comía de dos en dos o de tres en tres, y tomaba tres panes a la vez, del tamaño de una bala de mosquete. Me abastecieron tan rápido como pudieron, mostrando mil señales de asombro y admiración por mi volumen y apetito. Entonces hice otra señal, diciendo que quería beber. Al ver que comía, se dieron cuenta de que una pequeña cantidad no me bastaría; y como eran gente muy ingeniosa, levantaron con gran destreza uno de sus barriles más grandes, lo hicieron rodar hacia mi mano, y golpearon la parte superior; me lo bebí de un trago, lo que pude hacer muy bien, porque no cabía ni media pinta, y sabía como un pequeño vino de Borgoña, pero mucho más delicioso. Me trajeron un segundo barril, que bebí de la misma manera, e hice señas para que me dieran más, pero no tenían nada que darme. Cuando hube realizado estas maravillas, gritaron de alegría y bailaron sobre mi pecho, repitiendo varias veces, como al principio, Hekinah degul. Me hicieron una señal para que arrojara los dos barriles, pero antes advirtieron a la gente de abajo que se apartara del camino, gritando en voz alta: Borach mevolah; y cuando vieron los recipientes en el aire, hubo un grito universal de Hekinah degul. Confieso que a menudo estuve tentado, mientras pasaban de un lado a otro sobre mi cuerpo, de agarrar cuarenta o cincuenta de los primeros que se pusieron a mi alcance, y estrellarlos contra el suelo. Pero el recuerdo de lo que había sentido, que probablemente no era lo peor que podían hacer, y la promesa de honor que les hice -porque así interpreté mi comportamiento sumiso- pronto ahuyentaron estas imaginaciones. Además, ahora me consideraba obligado por las leyes de la hospitalidad, con una gente que me había tratado con tanto gasto y magnificencia. Sin embargo, en mis pensamientos no podía asombrarme lo suficiente de la intrepidez de estos diminutos mortales, que se atrevían a montar y caminar sobre mi cuerpo, mientras una de mis manos estaba libre, sin temblar ante la sola visión de una criatura tan prodigiosa como debía parecerles. Al cabo de algún tiempo, cuando observaron que no hacía más peticiones de carne, apareció ante mí una persona de alto rango de su majestad imperial. Su excelencia, habiendo montado en la parte baja de mi pierna derecha, avanzó hacia delante hasta mi cara, con una docena de miembros de su séquito; y mostrando sus credenciales bajo el sello real, que aplicó cerca de mis ojos, habló unos diez minutos sin ninguna señal de enfado, pero con una especie de resolución determinada, señalando a menudo hacia delante, que, como comprobé después, era hacia la capital, a una media milla de distancia, adonde su majestad había acordado en consejo que debía ser conducido. Respondí con pocas palabras, pero sin resultado, e hice una señal con la mano que tenía suelta, poniéndola en la otra (pero por encima de la cabeza de su excelencia por temor a herirle a él o a su tren) y luego en mi propia cabeza y cuerpo, para significar que deseaba mi libertad. Pareció que me entendía bastante bien, porque movió la cabeza a modo de desaprobación, y mantuvo la mano en una postura que indicaba que debía ser llevado como prisionero. Sin embargo, me hizo otras señales para darme a entender que tendría carne y bebida suficientes, y muy buen trato. Entonces pensé una vez más en intentar romper mis ataduras; pero de nuevo, cuando sentí el escozor de sus flechas en mi cara y en mis manos, que estaban todas llenas de ampollas, y muchos de los dardos seguían clavados en ellas, y observando asimismo que el número de mis enemigos aumentaba, di señales para hacerles saber que podían hacer conmigo lo que quisieran. Tras esto, el hurgo y su séquito se retiraron, con mucha cortesía y semblantes alegres. Poco después oí un grito general, con frecuentes repeticiones de las palabras Peplom selan; y sentí que un gran número de personas a mi lado izquierdo relajaban las cuerdas hasta tal punto, que pude girar a mi derecha, y aliviarme haciendo agua; lo que hice muy abundantemente, para gran asombro de la gente; que, conjeturando por mi movimiento lo que iba a hacer, se abrieron inmediatamente a la derecha y a la izquierda por ese lado, para evitar el torrente, que caía con tanto ruido y violencia de mí. Pero antes de esto, me habían embadurnado la cara y las dos manos con una especie de ungüento, muy agradable al olfato, que, en pocos minutos, quitó todo el escozor de sus flechas. Estas circunstancias, sumadas al refresco que había recibido por sus vituallas y bebidas, que eran muy nutritivas, me dispusieron a dormir. Dormí unas ocho horas, según me aseguraron después; y no era de extrañar, pues los médicos, por orden del emperador, habían mezclado una poción somnífera en los barriles de vino.
Parece ser que en el primer momento en que me descubrieron durmiendo en el suelo, después de mi desembarco, el emperador se dio cuenta de ello por medio de un expreso; y determinó en consejo que se me atara de la manera que he relatado, (lo que se hizo por la noche mientras dormía), que se me enviara abundante carne y bebida, y que se preparara una máquina para llevarme a la capital.
Esta resolución puede parecer muy audaz y peligrosa, y estoy seguro de que no sería imitada por ningún príncipe de Europa en una ocasión similar. Sin embargo, en mi opinión, fue extremadamente prudente, así como generosa: porque, suponiendo que esta gente hubiera intentado matarme con sus lanzas y flechas, mientras yo estaba dormido, ciertamente me habría despertado con la primera sensación de inteligencia, que podría haber despertado tanto mi rabia y mi fuerza, como para permitirme romper las cuerdas con las que estaba atado; después de lo cual, como no eran capaces de hacer resistencia, no podían esperar misericordia.
Este pueblo es un excelente matemático, y ha llegado a una gran perfección en la mecánica, gracias al apoyo y estímulo del emperador, que es un renombrado patrocinador de la enseñanza. Este príncipe tiene varias máquinas fijadas sobre ruedas, para el transporte de árboles y otros grandes pesos. A menudo construye sus mayores hombres de guerra, de los cuales algunos miden nueve pies, en los bosques donde crece la madera, y los hace transportar en estas máquinas trescientas o cuatrocientas yardas hasta el mar. Quinientos carpinteros e ingenieros se pusieron inmediatamente a trabajar para preparar la mayor máquina que tenían. Era una estructura de madera levantada a tres pulgadas del suelo, de unos siete pies de largo y cuatro de ancho, que se movía sobre veintidós ruedas. El grito que oí fue el de la llegada de esta máquina, que, al parecer, se puso en marcha cuatro horas después de mi aterrizaje. La trajeron en paralelo a mí, mientras estaba acostado. Pero la principal dificultad fue levantarme y colocarme en este vehículo. Para ello se erigieron ochenta postes de un pie de altura cada uno, y se ataron con ganchos cuerdas muy fuertes, del tamaño de un hilo de embalar, a muchas vendas que los obreros habían ceñido alrededor de mi cuello, mis manos, mi cuerpo y mis piernas. Se emplearon novecientos de los hombres más fuertes para tensar estas cuerdas, por medio de muchas poleas sujetas a los postes; y así, en menos de tres horas, fui levantado y colgado en la máquina, y allí atado. Todo esto me lo contaron, pues, mientras se realizaba la operación, permanecí en un profundo sueño, por la fuerza de aquella medicina soporífera infundida en mi licor. Mil quinientos de los más grandes caballos del emperador, cada uno de ellos de unas cuatro pulgadas y media de altura, fueron empleados para arrastrarme hacia la metrópoli, que, como he dicho, estaba a media milla de distancia.
Unas cuatro horas después de haber comenzado nuestro viaje, me desperté por un accidente muy ridículo; pues estando el carruaje detenido un rato, para ajustar algo que estaba fuera de servicio, dos o tres de los jóvenes nativos tuvieron la curiosidad de ver mi aspecto cuando estaba dormido; Subieron a la máquina y, acercándose muy suavemente a mi cara, uno de ellos, oficial de la guardia, me metió el extremo afilado de su media pica en la fosa nasal izquierda, lo que me hizo cosquillas en la nariz como si fuera una paja, y me hizo estornudar violentamente; a continuación, se alejaron sin ser percibidos, y pasaron tres semanas antes de que supiera la causa de mi despertar tan repentino. Hicimos una larga marcha durante el resto del día, y por la noche descansamos con quinientos guardias a cada lado, la mitad con antorchas y la otra mitad con arcos y flechas, listos para dispararme si me ofrecía a moverme. A la mañana siguiente, al salir el sol, continuamos nuestra marcha y llegamos a menos de doscientos metros de las puertas de la ciudad hacia el mediodía. El emperador y toda su corte salieron a nuestro encuentro, pero sus grandes oficiales no permitieron de ninguna manera que su majestad pusiera en peligro su persona montando sobre mi cuerpo.
En el lugar donde se detuvo el carruaje había un antiguo templo, considerado el más grande de todo el reino; el cual, habiendo sido contaminado algunos años antes por un asesinato antinatural, era, según el celo de aquella gente, considerado profano, y por lo tanto había sido aplicado al uso común, y todos los ornamentos y muebles llevados. En este edificio se determinó que me alojara. La gran puerta que daba al norte tenía unos cuatro pies de altura y casi dos de ancho, por los que podía pasar fácilmente. A cada lado de la puerta había una pequeña ventana, a no más de seis pulgadas del suelo: en la del lado izquierdo, el herrero del rey introdujo ochenta y once cadenas, como las que cuelgan del reloj de una dama en Europa, y casi igual de grandes, que se cerraron a mi pierna izquierda con seis y treinta candados. Frente a este templo, al otro lado de la gran carretera, a veinte pies de distancia, había una torreta de al menos cinco pies de altura. Allí subía el emperador, con muchos de los principales señores de su corte, para tener la oportunidad de verme, según me dijeron, pues yo no podía verlos. Se calculó que más de cien mil habitantes salieron de la ciudad con el mismo propósito; y, a pesar de mis guardias, creo que no pudo haber menos de diez mil en varios momentos, que subieron a mi cuerpo con la ayuda de escaleras. Pero pronto se emitió una proclama para prohibirlo bajo pena de muerte. Cuando los obreros vieron que era imposible que me soltara, cortaron todas las cuerdas que me ataban, con lo que me levanté con la disposición más melancólica que he tenido en mi vida. Pero el ruido y el asombro de la gente, al verme levantado y caminando, no se pueden expresar. Las cadenas que me sujetaban la pierna izquierda eran de unas dos yardas de largo, y me daban no sólo la libertad de caminar hacia adelante y hacia atrás en un semicírculo, sino que, al estar fijadas a menos de cuatro pulgadas de la puerta, me permitían entrar sigilosamente, y tumbarme de cuerpo entero en el templo.
***
Capítulo 2
El emperador de Liliput, asistido por varios miembros de la nobleza, acude a ver al autor en su encierro. Se describen la persona y los hábitos del emperador. Se nombran hombres eruditos para que enseñen al autor su lengua. El autor se gana el favor de los demás por su carácter apacible. Le registran los bolsillos y le quitan la espada y las pistolas.
Cuando me encontré de pie, miré a mi alrededor y debo confesar que nunca contemplé una perspectiva más entretenida. El campo que lo rodeaba parecía un jardín continuo, y los campos cerrados, que generalmente tenían cuarenta pies cuadrados, parecían otros tantos lechos de flores. Estos campos estaban entremezclados con bosques de media altura,1 y los árboles más altos, según pude juzgar, parecían tener siete pies de altura. A mi izquierda vi el pueblo, que parecía la escena pintada de una ciudad en un teatro.
Llevaba algunas horas extremadamente presionado por las necesidades de la naturaleza; lo cual no era de extrañar, pues hacía casi dos días que no me había desahogado. Me encontraba en grandes dificultades entre la urgencia y la vergüenza. El mejor remedio que se me ocurrió fue entrar en mi casa, lo que hice, y cerrando la puerta tras de mí, fui tan lejos como la longitud de mi cadena lo permitía, y descargué mi cuerpo de aquella incómoda carga. Pero ésta fue la única vez que fui culpable de una acción tan impúdica, por lo que no puedo sino esperar que el cándido lector me conceda alguna concesión, después de haber considerado madura e imparcialmente mi caso y la angustia en que me encontraba. Desde entonces, mi práctica constante era, tan pronto como me levantaba, realizar ese asunto al aire libre, en toda la extensión de mi cadena; y se tenía el debido cuidado cada mañana, antes de que llegara la compañía, de que la materia ofensiva fuera llevada en carretillas, por dos sirvientes designados para ese propósito. No me habría detenido tanto en una circunstancia que, a primera vista, puede parecer poco importante, si no hubiera creído necesario justificar mi carácter, en cuanto a la limpieza, ante el mundo; lo cual, según me han dicho, algunos de mis malignos se han complacido, en esta y otras ocasiones, en poner en duda.
Cuando esta aventura llegó a su fin, volví a salir de mi casa, teniendo ocasión de tomar aire fresco. El emperador ya había bajado de la torre y avanzaba a caballo hacia mí, lo que le costó mucho, pues la bestia, aunque muy bien adiestrada, no estaba acostumbrada a semejante espectáculo, que parecía una montaña que se movía ante él, y se alzaba sobre sus patas traseras; pero aquel príncipe, que es un excelente jinete, se mantuvo sentado, hasta que sus ayudantes llegaron corriendo y sujetaron la brida, mientras su majestad tenía tiempo de desmontar. Cuando se apeó, me miró a mi alrededor con gran admiración, pero se mantuvo más allá de la longitud de mi cadena. Ordenó a sus cocineros y mayordomos, que ya estaban preparados, que me dieran vituallas y bebida, que empujaron hacia delante en una especie de vehículos con ruedas, hasta que pude alcanzarlos. Tomé estos vehículos y pronto los vacié todos; veinte de ellos estaban llenos de carne, y diez de licor; cada uno de los primeros me proporcionó dos o tres buenos bocados; y el licor de diez vasijas, que estaba contenido en frascos de barro, lo vacié en un vehículo, bebiéndolo de un trago; y así hice con el resto. La emperatriz, y los jóvenes príncipes de la sangre de ambos sexos, asistidos por muchas damas, se sentaron a cierta distancia en sus sillas; pero al ocurrirle el accidente al caballo del emperador, se apearon, y se acercaron a su persona, que ahora voy a describir. Es más alto, casi por la anchura de mi uña, que cualquiera de su corte, lo que por sí solo es suficiente para causar temor a los espectadores. Sus rasgos son fuertes y masculinos, con un labio austriaco y una nariz arqueada, su tez aceitunada, su semblante erguido, su cuerpo y sus miembros bien proporcionados, todos sus movimientos gráciles y su porte majestuoso. Ya había pasado la flor de la vida, pues tenía veintiocho años y tres cuartos, de los cuales había reinado unos siete con gran felicidad, y generalmente victorioso. Para poder contemplarlo mejor, me acosté de lado, de modo que mi cara estaba paralela a la suya, y él estaba a sólo tres yardas de distancia: sin embargo, lo he tenido desde entonces muchas veces en mi mano, y por lo tanto no puedo ser engañado en la descripción. Su vestimenta era muy sencilla y simple, y la moda de la misma entre la asiática y la europea; pero tenía en la cabeza un ligero casco de oro, adornado con joyas, y un penacho en la cresta. Llevaba su espada desenvainada en la mano para defenderse, si se me ocurría soltarla; tenía casi tres pulgadas de largo; la empuñadura y la vaina eran de oro enriquecido con diamantes. Su voz era aguda, pero muy clara y articulada; y pude oírla claramente cuando me levanté. Las damas y los cortesanos estaban todos magníficamente vestidos, de modo que el lugar en el que se encontraban parecía una enagua extendida en el suelo, bordada con figuras de oro y plata. Su majestad imperial me hablaba a menudo, y yo le respondía, pero ninguno de los dos podía entender una sílaba. Estaban presentes varios de sus sacerdotes y abogados (según supuse por sus hábitos), a los que se les ordenó que se dirigieran a mí; y yo les hablé en tantos idiomas como conocía, que eran el alto y el bajo neerlandés, el latín, el francés, el español, el italiano y la lingua franca, pero todo fue inútil. Al cabo de unas dos horas, la corte se retiró, y yo me quedé con una fuerte guardia, para evitar la impertinencia, y probablemente la malicia de la chusma, que estaba muy impaciente por amontonarse a mi alrededor tan cerca como se atrevían; y algunos de ellos tuvieron la desfachatez de dispararme sus flechas, mientras estaba sentado en el suelo junto a la puerta de mi casa, de las cuales una pasó muy cerca de mi ojo izquierdo. Pero el coronel ordenó apresar a seis de los cabecillas, y no pensó en otro castigo que el de entregarlos atados en mis manos, lo que hicieron algunos de sus soldados, empujándolos con las puntas de sus picas a mi alcance. Los tomé todos con la mano derecha, metí cinco de ellos en el bolsillo de mi abrigo; y en cuanto al sexto, puse cara de que me lo iba a comer vivo. El pobre hombre chilló terriblemente, y el coronel y sus oficiales sintieron mucho dolor, sobre todo cuando me vieron sacar la navaja; pero pronto les quité el miedo, pues, mirando con dulzura, y cortando inmediatamente las cuerdas con las que estaba atado, lo dejé suavemente en el suelo, y se fue corriendo. Traté a los demás de la misma manera, sacándolos uno a uno de mi bolsillo; y observé que tanto los soldados como el pueblo estaban muy complacidos por esta muestra de mi clemencia, que fue representada con gran ventaja en la corte.
Hacia la noche entré con cierta dificultad en mi casa, donde me acosté en el suelo, y seguí así unos quince días; durante ese tiempo, el emperador dio órdenes de que me prepararan una cama. Se trajeron seiscientas camas de la medida común en carros, y se prepararon en mi casa; ciento cincuenta de sus camas, cosidas juntas, formaban la anchura y la longitud; y éstas eran cuatro dobles: que, sin embargo, me mantenían muy indiferente por la dureza del suelo, que era de piedra lisa. Por el mismo cálculo, me proveyeron de sábanas, mantas y cobertores, lo suficientemente tolerables para alguien que había estado tan acostumbrado a las privaciones.
Cuando la noticia de mi llegada se extendió por el reino, atrajo a un prodigioso número de personas ricas, ociosas y curiosas para verme, de modo que las aldeas quedaron casi vacías, y debió producirse una gran negligencia en la labranza y en los asuntos domésticos, si su majestad imperial no hubiera dispuesto, mediante varias proclamas y órdenes de estado, que se evitara este inconveniente. Ordenó que los que ya me habían visto volvieran a sus casas, y que no se atrevieran a acercarse a menos de cincuenta metros de mi casa, sin licencia de la corte, por lo que los secretarios de estado obtuvieron considerables honorarios.
Mientras tanto, el emperador celebraba frecuentes consejos para debatir el curso que debía tomarse conmigo, y más tarde un amigo particular, una persona de gran calidad, que estaba tan al tanto como cualquiera, me aseguró que la corte tenía muchas dificultades con respecto a mí. Temían que me escapara; que mi dieta sería muy costosa, y que podría causar una hambruna. A veces decidían matarme de hambre, o por lo menos dispararme en la cara y en las manos con flechas envenenadas, lo que me eliminaría pronto; pero también consideraban que el hedor de un cadáver tan grande podría producir una plaga en la metrópoli, y probablemente extenderse por todo el reino. En medio de estas consultas, varios oficiales del ejército se dirigieron a la puerta de la gran sala del consejo, y al ser admitidos dos de ellos, dieron cuenta de mi comportamiento a los seis criminales antes mencionados; Lo cual causó una impresión tan favorable en el pecho de su majestad y de todo el consejo, en mi favor, que se expidió una comisión imperial, obligando a todas las aldeas, a novecientas yardas alrededor de la ciudad, a entregar todas las mañanas seis corderos, cuarenta ovejas, y otras vituallas para mi sustento; junto con una cantidad proporcional de pan, y vino, y otros licores; para el debido pago de los cuales, su majestad dio asignaciones a su tesorería:-porque este príncipe vive principalmente de sus propios dominios; rara vez, excepto en grandes ocasiones, recaen subsidios sobre sus súbditos, que están obligados a asistirle en sus guerras a sus propias expensas. También se estableció que seiscientas personas fueran mis sirvientes, a quienes se les concedió un salario para su mantenimiento, y se construyeron tiendas para ellos muy convenientemente a cada lado de mi puerta. También se ordenó que trescientos sastres me hicieran un traje a la moda del país; que seis de los mejores eruditos de su majestad se emplearan para instruirme en su lengua; y, por último, que los caballos del emperador, los de la nobleza y los de las tropas de guardia se ejercitaran con frecuencia a mi vista, para acostumbrarse a mí. Todas estas órdenes fueron debidamente ejecutadas, y en unas tres semanas hice grandes progresos en el aprendizaje de su lengua; durante este tiempo el emperador me honró frecuentemente con sus visitas, y se complació en ayudar a mis maestros a enseñarme. Comenzamos a conversar juntos de alguna manera, y las primeras palabras que aprendí fueron para expresar mi deseo de que me diera la libertad, lo cual repetía todos los días de rodillas. Su respuesta, según pude comprender, fue: "que esto debía ser una obra de tiempo, que no debía pensarse sin el consejo de su consejo, y que primero debía lumos kelmin pesso desmar lon emposo"; es decir, jurar la paz con él y su reino. Sin embargo, que debía emplearme con toda amabilidad. Y me aconsejó que "adquiriera, con mi paciencia y mi discreto comportamiento, la buena opinión de él y de sus súbditos". Deseó que "no tomara a mal que diera órdenes a ciertos oficiales apropiados para que me registraran; porque probablemente podría llevar conmigo varias armas, que deben ser necesariamente cosas peligrosas, si responden al volumen de una persona tan prodigiosa." Dije: "Su majestad debería estar satisfecho, pues estaba dispuesto a desnudarme y a mostrar mis bolsillos ante él". Esto se lo dije en parte con palabras y en parte con signos. Respondió que, según las leyes del reino, debía ser registrado por dos de sus oficiales; que sabía que esto no podía hacerse sin mi consentimiento y asistencia, y que tenía tan buena opinión de mi generosidad y justicia, que confiaba sus personas en mis manos; que todo lo que me quitaran, me lo devolverían cuando abandonara el país, o lo pagarían a la tasa que yo les impusiera." Tomé los dos oficiales en mis manos, y los metí primero en los bolsillos de mi abrigo, y luego en todos los demás bolsillos que tenía, excepto mis dos llaveros y otro bolsillo secreto, que no me importaba que lo registraran, en el que tenía algunos pequeños artículos de primera necesidad que no eran importantes para nadie más que para mí. En uno de mis llaveros había un reloj de plata, y en el otro una pequeña cantidad de oro en un monedero. Estos caballeros, con pluma, tinta y papel, hicieron un inventario exacto de todas las cosas que vieron, y cuando terminaron, pidieron que las anotara para entregárselas al emperador. Este inventario lo traduje después al inglés, y es, palabra por palabra, como sigue:
"Imprimis: En el bolsillo derecho del gran hombre-montaña" (pues así interpreto las palabras quinbus flestrin), "después de la más estricta búsqueda, sólo encontramos un gran trozo de tela gruesa, lo suficientemente grande como para ser un paño de pies para la habitación principal de estado de vuestra majestad. En el bolsillo izquierdo vimos un enorme cofre de plata, con una tapa del mismo metal, que nosotros, los buscadores, no pudimos levantar. Deseamos que se abriera, y uno de nosotros, al entrar en él, se encontró con una especie de polvo hasta la mitad de la pierna, parte del cual, al volar hacia nuestras caras, nos hizo estornudar a ambos varias veces. En el bolsillo derecho de su chaleco encontramos un prodigioso manojo de sustancias blancas y delgadas, dobladas unas sobre otras, del tamaño de tres hombres, atadas con un fuerte cable y marcadas con figuras negras, que humildemente concebimos como escrituras, cada letra casi tan grande como la palma de nuestras manos. En la izquierda había una especie de máquina, de cuya parte posterior se extendían veinte palos largos, parecidos a los pallisados ante la corte de vuestra majestad: con los que conjeturamos que el hombre-montaña se peina la cabeza; pues no siempre le molestamos con preguntas, porque nos parecía una gran dificultad hacerle entender. En el bolsillo grande, en el lado derecho de su cubierta media" (así traduzco la palabra ranfulo, con la que se referían a mis calzones), "vimos un pilar hueco de hierro, de la longitud de un hombre, sujeto a un fuerte trozo de madera más grande que el pilar; y en un lado del pilar, sobresalían enormes piezas de hierro, cortadas en extrañas figuras, que no sabemos qué hacer. En el bolsillo izquierdo, otro motor del mismo tipo. En el bolsillo más pequeño del lado derecho, había varias piezas redondas y planas de metal blanco y rojo, de diferente volumen; algunas de las blancas, que parecían ser de plata, eran tan grandes y pesadas, que mi camarada y yo apenas podíamos levantarlas. En el bolsillo izquierdo había dos pilares negros de forma irregular: no podíamos, sin dificultad, llegar a la parte superior de ellos, ya que estábamos en el fondo de su bolsillo. Uno de ellos estaba cubierto, y parecía todo de una sola pieza: pero en el extremo superior del otro aparecía una sustancia blanca y redonda, aproximadamente dos veces más grande que nuestras cabezas. Dentro de cada uno de ellos había una prodigiosa placa de acero, que, por orden nuestra, le obligamos a mostrarnos, porque temíamos que fueran motores peligrosos. Los sacó de sus estuches y nos dijo que en su país se afeitaba la barba con uno de ellos y se cortaba la carne con el otro. Había dos bolsillos en los que no podíamos entrar: los llamaba leontinas; eran dos grandes hendiduras cortadas en la parte superior de su cubierta media, pero apretadas por la presión de su vientre. De la leontina derecha colgaba una gran cadena de plata, con una especie de motor maravilloso en la parte inferior. Le indicamos que sacara lo que había en el extremo de esa cadena, que parecía ser un globo, mitad de plata y mitad de algún metal transparente, pues en el lado transparente vimos dibujadas circularmente ciertas figuras extrañas, y pensamos que podíamos tocarlas, hasta que encontramos nuestros dedos detenidos por la sustancia lúcida. Nos puso este motor en los oídos, que hacía un ruido incesante, como el de un molino de agua: y conjeturamos que es algún animal desconocido, o el dios al que adora; pero nos inclinamos más por esta última opinión, porque nos aseguró, (si le entendimos bien, pues se expresó muy imperfectamente) que rara vez hacía algo sin consultarlo. Lo llamaba su oráculo, y decía que le indicaba el momento de cada acción de su vida. De la lengüeta izquierda sacó una red casi lo suficientemente grande para un pescador, pero que se abría y cerraba como un monedero, y que le servía para el mismo uso: encontramos en ella varias piezas macizas de metal amarillo, que, si eran de oro auténtico, debían ser de inmenso valor.
"Habiendo, pues, obedecido las órdenes de vuestra majestad, registrado diligentemente todos sus bolsillos, observamos una faja alrededor de su cintura hecha de la piel de algún animal prodigioso, de la que, en el lado izquierdo, colgaba una espada de la longitud de cinco hombres; y en el derecho, una bolsa o zurrón dividido en dos celdas, cada una de las cuales podía contener tres súbditos de vuestra majestad. En una de estas celdas había varios globos, o bolas, de un metal muy pesado, del tamaño de nuestras cabezas, y que requerían una mano fuerte para levantarlos: la otra celda contenía un montón de ciertos granos negros, pero de no gran volumen o peso, pues podíamos sostener más de cincuenta de ellos en las palmas de nuestras manos.
"Este es un inventario exacto de lo que encontramos sobre el cuerpo del hombre-montaña, que nos utilizó con gran civismo, y con el debido respeto a la comisión de vuestra majestad. Firmado y sellado en el cuarto día de la octogésima novena luna del auspicioso reinado de vuestra majestad.
Clefrin Frelock, Marsi Frelock".
Cuando este inventario fue leído al emperador, me ordenó, aunque en términos muy suaves, que le entregara los diversos detalles. Primero pidió mi cimitarra, que saqué con su vaina y todo. Mientras tanto, ordenó a tres mil de sus mejores tropas (que entonces le acompañaban) que me rodearan a distancia, con sus arcos y flechas listos para disparar; pero no lo observé, pues mis ojos estaban totalmente fijos en su majestad. Entonces me pidió que sacara mi cimitarra, que, aunque se había oxidado un poco por el agua del mar, estaba, en la mayor parte, muy brillante. Así lo hice, e inmediatamente todas las tropas lanzaron un grito entre el terror y la sorpresa, pues el sol brillaba con claridad y el reflejo deslumbraba sus ojos, mientras yo agitaba la cimitarra de un lado a otro en mi mano. Su majestad, que es un príncipe de lo más magnánimo, se amedrentó menos de lo que yo podía esperar: me ordenó que la devolviera a la vaina, y la arrojara al suelo tan suavemente como pudiera, a unos dos metros del extremo de mi cadena. Lo siguiente que exigió fue uno de los pilares de hierro huecos; con ello se refería a mis pistolas de bolsillo. La saqué, y a su deseo, tan bien como pude, le expresé el uso de ella; y cargándola sólo con pólvora, que, por lo cerrado de mi cartuchera, se escapó de mojarse en el mar (un inconveniente contra el que todos los marineros prudentes tienen especial cuidado en prever), primero advertí al emperador que no tuviera miedo, y luego la solté al aire. El asombro aquí fue mucho mayor que al ver mi cimitarra. Cientos de personas cayeron al suelo como si estuvieran muertas, e incluso el emperador, aunque se mantuvo firme, no pudo recuperarse durante algún tiempo. Entregué mis dos pistolas de la misma manera que había hecho con mi cimitarra, y luego mi bolsa de pólvora y balas, rogándole que la primera se mantuviera alejada del fuego, pues se encendería con la menor chispa y haría volar su palacio imperial por los aires. También le entregué mi reloj, que el emperador tenía mucha curiosidad por ver, y ordené a dos de sus más altos guardias que lo llevaran en un palo sobre sus hombros, como hacen los carreteros en Inglaterra con un barril de cerveza. Se asombró del continuo ruido que hacía, y del movimiento del minutero, que pudo distinguir fácilmente, pues su vista es mucho más aguda que la nuestra: pidió las opiniones de sus doctos al respecto, que fueron diversas y remotas, como el lector puede imaginar sin que yo las repita, aunque en verdad no pude entenderlas muy perfectamente. Entregué entonces mi dinero de plata y cobre, mi cartera, con nueve piezas grandes de oro y algunas más pequeñas; mi cuchillo y navaja de afeitar, mi peine y tabaquera de plata, mi pañuelo y mi cuaderno. Mi cimitarra, mis pistolas y mi zurrón fueron llevados en carruajes a los almacenes de su majestad, pero el resto de mis bienes me fueron devueltos.
Tenía, como ya he observado, un bolsillo privado, que escapó a su búsqueda, en el que había un par de gafas (que a veces uso por la debilidad de mis ojos), una perspectiva de bolsillo, y algunas otras pequeñas comodidades; que, no siendo de importancia para el emperador, no me creía obligado por honor a descubrir, y temía que se perdieran o se estropearan si me aventuraba a sacarlas de mi posesión.
***
Capítulo 3