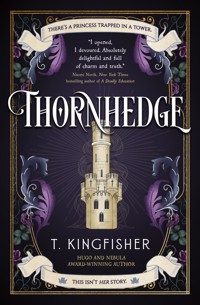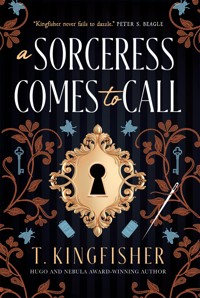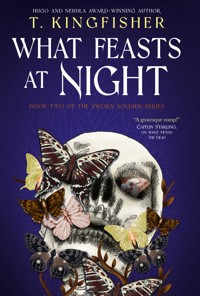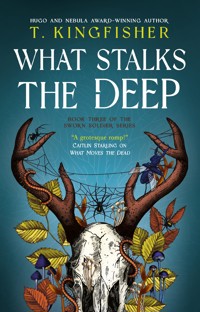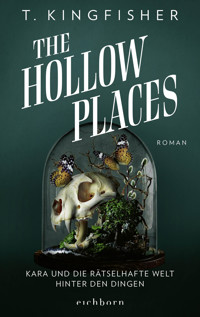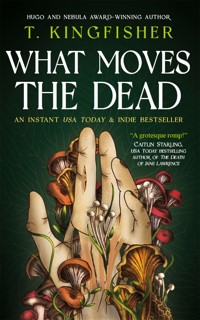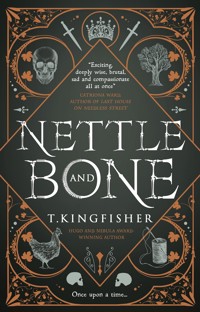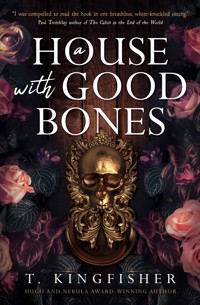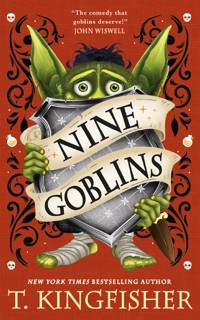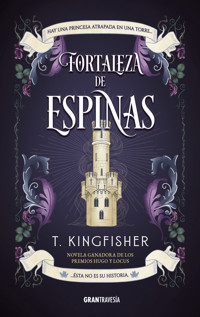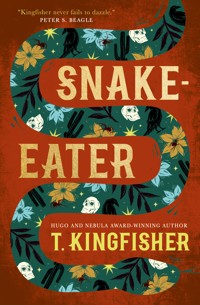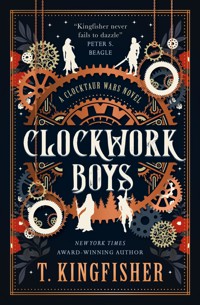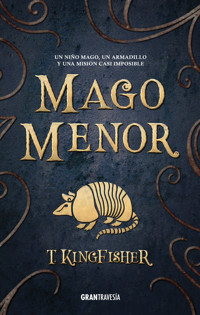
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ficción
- Sprache: Spanisch
Oliver era un insignificante mago menor. Sólo conocía tres hechizos: uno de ellos no servía más que para controlar su alergia a la caspa de armadillo y otro para atar los cordones de los zapatos. Aunque sólo tenía 12 años, era el único mago de una aldea en la que hacía mucho tiempo que no llovía. Por eso, Oliver y su armadillo son enviados con la misión de traer de vuelta la lluvia. Armado con sus tres hechizos, nuestro héroe no tiene la menor idea de lo que le espera. Oliver era un insignificante mago menor. Por desgracia, era la única opción que tenían. «Cuando la bondad provenía de fantasmas asesinados y cerdos extraviados, y los adultos que se suponía que debían ayudarle eran monstruos que bien podían hacerse pasar por hombres… ¿qué debía hacer él? Nada de eso estaba bien. Cuánto le gustaría que el mundo fuera diferente».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para nuestros correosos y despellejados amigos, los armadillos.
1
Oliver era un insignificante mago menor. Su animal familiar se lo recordaba varias veces al día.
Únicamente conocía tres hechizos, y uno de ellos sólo servía para controlar su alergia a la caspa de armadillo. Sus intentos por invocar espíritus elementales resultaban en sangrado por la nariz y había pocas cosas más penosas que el hecho de que los espíritus dejaran el círculo para que le pasaran un pañuelo, le dieran unas palmaditas tranquilizadoras y luego desaparecieran en una nube de magia. El armadillo prácticamente se había hecho pipí de la risa.
Era un insignificante mago menor.
Por desgracia, era la única opción que tenían.
Estaban todos en las afueras de la aldea: el niño, el armadillo y el gentío. Nadie se movía. Si un artista hubiera pintado un cuadro con esa escena, probablemente lo habría titulado “Muchedumbre inmóvil con armadillo”, o tal vez “Turba inquieta, interrumpida”.
Oliver observó a la multitud. Hasta hacía cosa de una hora, todas esas personas habían sido sus amigos o vecinos. Ahora eran semidesconocidos que hacían lo posible por mostrarse serios y tristes, aunque más bien se veían asustados y un poco vacilantes. Era mala cosa ver esos sentimientos en las caras de tantos adultos.
—Anda, ponte en marcha —dijo Harold, el molinero—. Mientras más pronto emprendas el camino, más rápido vendrá la lluvia.
Hizo un ademán para que se alejara, como si Oliver fuera un pollo que se hubiera metido a deambular por su patio.
Harold, el molinero, no era un hombre apuesto, y menos aun cuando se veía tan colorado por una mezcla de ira y vergüenza, así que Oliver se dio media vuelta para mirar hacia el camino.
Era una franja de tierra recocida del color de los huesos. Serpenteaba por entre los campos arados en un primer trecho, a la par que los canales de riego que se veían llenos de ortigas, para luego desaparecer a lo lejos, por encima de una colina y más allá. Lejos, muy lejos, la masa de la Sierra de la Lluvia se veía como una mancha azul oscura contra el cielo.
Oliver conocía las granjas por las que pasaba el camino, al menos hasta llegar a la colina. A partir de ahí, lo que había era campos en barbecho, y más allá… nada.
Bueno, seguramente había algo, pero nadie iba por esos rumbos. No es que estuviera prohibido ni que fuera peligroso, sino que no existía razón para hacerlo. No había nada que valiera la pena visitar.
La multitud de aldeanos se movía, nerviosa. Alguien entre los que estaban más atrás murmuró algo, y los demás lo hicieron callar de inmediato.
Suele suceder que un grupo de gente resulta ser menos que la suma de sus partes. Pocas personas en esa multitud habrían considerado seriamente poner a un niño —por más que ese niño también fuera un mago— en la situación de tener que emprender un viaje para llevarles la lluvia. Pero una vez que todos se reunieron, la conversación por alguna razón se había ido convirtiendo en discusión, cada vez más acalorada y seria, y lo que había parecido una simple idea pasó a ser una orden, y, de pronto, un grupo de personas que no llegaba a ser muchedumbre, pero no era tampoco una reunión amistosa de vecinos, había llegado a la puerta de la casa de Oliver. Y él había temido que el molinero lo sacara a rastras de la casa, tomándolo por el cuello de la camisa.
Eso era algo que nunca antes le había preocupado a Oliver, y no le gustaba para nada.
Lo peor de todo era que él, de cualquier forma, había estado planeando ponerse en camino.
No era necesario ser un mago para saber que los cultivos necesitaban lluvia. Hasta los campos que había a cada lado del camino, que eran regados a mano con todo el cuidado del mundo, se veían mustios. Las hojas pendían ajadas, como si las plantas jadearan de calor.
No era necesario ser mago para darse cuenta de que, si las lluvias no llegaban, las cosas iban a ponerse muy difíciles en la aldea.
Y, por supuesto, tampoco era necesario ser mago para saber que la mamá de Oliver no iba a permitir que su hijo de doce años partiera hacia la distante Sierra de la Lluvia, sorteando bandidos y monstruos y quién sabe qué más.
Su madre era una mercenaria retirada, pero no tan retirada para no haber dado dos vueltas a la plaza principal pateando y golpeando a Harold por atreverse a sugerir semejante cosa. Sólo que ella se había ido a Wishinghall para ayudar a su hija con su bebé recién nacido, y había dejado a Oliver, pues la aldea necesitaba a su mago, así fuera un insignificante mago menor.
Oliver había empezado a empacar su mochila casi en cuanto su madre había salido de la casa. Pero no había imaginado que la aldea entera se iba a materializar ante la puerta antes de que tuviera oportunidad de marcharse.
Lo gracioso —bueno, no exactamente divertido, pero daba algo de risa— era que él había estado dispuesto a poner en riesgo su vida por su aldea, y ahora allí estaban, exigiéndole que hiciera algo que en todo caso ya planeaba hacer, y al parecer muy dispuestos a expulsarlo si no se iba por su propia voluntad.
Habría mentido si dijera que eso no le había amargado un poco el entusiasmo.
—Mmmm —dijo Vezzo. Tenía la piel curtida de un granjero y las manos anchas y llenas de cicatrices—. Mira, Oliver, no es que nos guste la idea, pero sucede que eres el mago de la aldea, y tu labor consiste en traer las lluvias. Tu predecesor hizo el viaje a la Sierra de la Lluvia cuando era muy joven.
—¿Qué tan joven? —preguntó Oliver, con una idea más o menos precisa de la respuesta.
—Mmmm —respondió Vezzo, y pareció encontrar algo fascinante metido bajo sus uñas.
—Veinticinco —dijo el armadillo, que había estado en silencio hasta ese momento—. Mi madre era su animal familiar en ese entonces.
—Calla, calla —dijo Harold en voz alta, empeñado en no mirar al armadillo. Daba la impresión de que nunca le había gustado el animal familiar de Oliver, lo cual era una buena razón para que a Oliver no le cayera bien él—. Nada de eso, muchacho. Eres el mago, así que vas a estar bien. Y no te estamos obligando. Eres el mago. Traer la lluvia es tu misión.
“¡Y yo iba a hacerlo!”, pensó Oliver. “¡Estaba indeciso entre llevar tres pares de calcetines o sólo dos, y después iba a alimentar a los pollos y a ir a la granja de Vezzo para que él pudiera contarle a mi madre adónde había ido!”.
Vezzo estaba parado junto a Harold. Parecía un buey tremendamente incómodo, pero buey en todo caso, y bloqueaba el camino de Oliver.
—Es tu misión, Oliver —le dijo en voz baja—. No es que me guste la idea, pero necesitamos la lluvia.
Había pliegues y arrugas entre los ojos del granjero y unos surcos más profundos a cada lado de su nariz, tan marcados que daba la impresión de que él mismo los hubiera arado.
—Me hubieras podido preguntar, ¿sabes? —contestó Oliver, algo triste. Siempre le había caído bien Vezzo.
—Se suponía que veníamos a preguntarte, nada más —respondió el granjero, y le dirigió una mirada cargada de amargura a Harold—. Pero por alguna razón se convirtió en algo más que eso.
Oliver suspiró.
—Está bien —dijo—. Pero debes ser tú el que le cuente a mi mamá, ¿de acuerdo? No él —señaló a Harold con un ademán—. Él le va a salir con alguna historia absurda con tal de salvar el pellejo. Tú sí le vas a contar lo que verdaderamente sucedió.
—A ver… —empezó a decir Harold, con los ojos desorbitados por la ira.
—Así lo haré —contestó Vezzo, sin hacerle caso al molinero—. Te prometo que le contaré lo que pasó tal como sucedió. Va a ponerse como una furia, pero me encargaré de decírselo. Te doy mi palabra.
Alargó una mano.
Oliver la estrechó. La mano de Vezzo era el doble de grande de la suya, y estaba cubierta de callos.
La multitud entera pareció suspirar. El armadillo también y apoyó su cuerpecito acorazado en las espinillas de Oliver.
—Muy bien —comentó Harold, el molinero—. Si ya estamos de acuerdo…
—Ya… —dijo Oliver—. Ya deje de hablar, ¿de acuerdo? Voy a ir, ¿está bien? Iba a hacerlo de cualquier manera.
El molinero dio la impresión de que quería decir algo al respecto, pero Vezzo le puso una de sus enormes manos en un hombro, y el hombre guardó silencio. Eso daba algo de alivio.
Oliver observó a la multitud. Nadie pronunció palabra. Vio a la amiga de su madre, Matty, que siempre estaba cocinando, y que el día anterior le había llevado un pastel de carne para cenar, pero ella no se atrevió a mirarlo. Estaba retorciendo su delantal entre las manos, y parecía que estaba a punto de ponerse a llorar.
Oliver se dirigió a ella:
—Matty.
Al oírlo, ella levantó la vista, mordiéndose el labio, y él se dio cuenta de que ya estaba llorando.
—¿Te harás cargo de darle de comer a nuestros pollos mientras estoy fuera? —le preguntó. Cualquier cosa que él estaba a punto de decirle no era tan importante como las lágrimas que rodaban por el rostro de la mujer—. Y de regar la huerta, y…
Se le acabó lo que quería decir. La magnitud del hecho de que en verdad iba a partir lo hizo sentir como si se estuviera ahogando.
Llevaba dos semanas planeándolo, desde que su mamá había dicho que se iría a Wishinghall, pero no había dado la impresión de ser algo real sino hasta ahora. Sentía ganas de llorar, pero no lo haría en ese momento, a la vista de todos.
Matty asintió, y emitió un ruidito triste, para luego tirar de su delantal y cubrirse la cara.
—Muy bien —dijo Oliver. Se echó la mochila al hombro. Se sentía pesada, más que nada por sus releídos libros: la Enciclopedia de magia cotidiana y 101 Recetas esotéricas caseras, y la olla de cobre más pequeña de todas las que tenía su madre. Llevaba algo de dinero, un poco de comida, y tres hechizos.
Confiaba en que fuera suficiente.
—Ten cuidado, Oliver —le dijo Vezzo—. Por el camino de aquí hasta allá verás malas tierras.
Oliver hubiera querido preguntarle: “¿Y por qué no vienes conmigo?”. Pero no lo hizo porque en el fondo sabía la respuesta. Él era el mago. Él era lo todo lo que tenían.
Pero no se sentía seguro para responder nada, así que se dio media vuelta y emprendió el camino. El armadillo trotó pegado a sus talones, como un perrito acorazado.
Oliver miró atrás unas cuantas veces, con la esperanza de que alguien se lanzara tras él gritando: “¡Voy contigo!”, o “Todo ha sido un error, ¡vuelve acá!”, pero nadie lo hizo, y desaparecieron rápidamente, como si estuvieran avergonzados. Sólo Vezzo permaneció en el lugar, observándolo mientras se alejaba. Las dos veces que Oliver miró atrás, lo vio agitar la mano para despedirse, y a la tercera ocasión cedió y le devolvió el gesto, para no sentirse como si se estuviera yendo al exilio.
2
Oliver caminó durante una media hora, sumido en sus pensamientos.
¿Qué les había pasado a todos en la aldea? Un día eran sus vecinos, la gente con la que había crecido, y luego, una mañana determinada, se comportaban de manera…
Tanteó buscando una palabra dentro de su cabeza. Extraña. Irracional. Aterradora.
Cuando Harold y Vezzo se plantaron ante la puerta y le exigieron que partiera hacia la Sierra de la Lluvia, él había tratado de explicar que iba a ir en cualquier caso, pero fue como si ni siquiera lo escucharan.
Era cosa de la sequía, claro, pero antes también había habido sequías y la gente no se había puesto así.
O debía ser por las nubes.
Hacía una semana, la temporada seca debía haber terminado. El cielo se había cubierto de nubes gruesas con la parte inferior de un gris azulado oscuro, y todos habían estado a la espera, porque eso presagiaba lluvia. En la aldea reinaba un silencio casi absoluto de tanta expectativa. Se habría podido distinguir el sonido de una gota al caer en un radio de varios kilómetros, y la gente contenía la respiración.
Pero no llovió.
Las nubes habían flotado por encima de los campos durante casi un día entero, y luego se habían alejado hacia el este, empujadas por los vientos que las agrupaban y las perseguían. Los bordes de las nubes se deshilacharon en jirones grises, y el cielo tras ellas apareció de un azul duro e inclemente.
Los aldeanos hubieran podido afrontar la falta de lluvia. Oliver estaba seguro de que lo que los había llevado al extremo era la esperanza de lluvia, que les había sido arrebatada de repente.
Se preguntó si habría sido igual cuando su predecesor partió para llevar la lluvia de regreso. Todo el mundo hablaba de eso como si hubiera sido un acto heroico, pero ¿qué tal que al viejo también lo hubieran arrinconado los granjeros, comportándose de esa manera tan rara?
Era una idea inquietante.
Y tampoco contaban nunca cómo lo había conseguido. Sólo decían que “había llevado la lluvia de regreso” y algunos hablaban de los Pastores de Nubes. ¿Qué tal que todo fuera un hechizo? “¿Qué pasará si llego a la Sierra de la Lluvia y resulta que no soy lo suficientemente bueno y los Pastores de Nubes no me dan ni la hora?”.
Iba preocupado pensando en eso cuando el armadillo lo hizo tropezar.
Oliver soltó un quejido, moviendo los brazos en grandes círculos, y a duras penas consiguió evitar la caída saltando hacia un lado en un solo pie.
—¿Por qué hiciste eso? —preguntó irritado, mirando a su animal familiar como si lo quisiera fulminar.
El armadillo hizo un gesto expansivo con una de sus garras. Oliver miró a su alrededor.
No había nada. Los campos se extendían en todas direcciones, resecos y tostados. La aldea era visible como un manchón color fango que había quedado atrás. El cielo era de un azul duro, pero quebradizo. Daba la sensación de que, si uno lo golpeaba, podría romperse los nudillos contra él.
—¿Qué?
—Hace calor —replicó el armadillo—. Bebe algo.
—¡Oh! —ahora que pensaba en ello, se dio cuenta de que tenía mucha sed. Le dolía la cabeza de algo más que darle vueltas a las cosas. Y el sudor empapaba el cuello de su camisa. Buscó la cantimplora que pendía de su cinturón—. No se me había ocurrido.
—No está bien largarse dando zancadas enfurecidas y olvidar de cuidarse un poco —dijo el armadillo.
—No estoy enfurecido —lo corrigió Oliver—. O sea, en todo caso iba a partir, pero… bueno. De acuerdo, estoy algo enojado, sobre todo con Harold —se sentó y bebió un trago de agua, y luego fijó la vista en el pico de la cantimplora, aunque sin mirarlo en realidad—. Es sólo que… ¿qué fue lo que sucedió? Por la manera en que se comportaban, parecía que los hubieran embrujado o algo así.
—Pero no estaban embrujados —contestó el armadillo—, si es que te interesa mi opinión profesional.
—Ya lo sé —dijo Oliver—. No estornudé ni una vez. Si alguien los hubiera embrujado, yo habría empezado a moquear como una fuente. Es sólo que… no sé… —se frotó la frente con los nudillos.
Permaneció allí sentado unos minutos, envuelto en la oscuridad rojiza que había tras sus párpados. Luego de un rato, una cabecita escamosa le dio un empujón despreocupado a su mano. Oliver le rascó tras las orejas que conocía tan bien. Seguía un poco enojado, pero tenía que meter ese enojo en alguna parte al fondo de su cabeza para no terminar por contestarle mal al armadillo o a cualquiera que no se mereciera esa reacción.
Claro, suponiendo que hubiera más gente entre el punto en el que se encontraban y la Sierra de la Lluvia.
Se le cruzó un pensamiento por la cabeza.
—Mmmm… ¿Armadillo?
—¿Sí?
—¿Y cómo llegaremos a la Sierra de la Lluvia? Quiero decir, veo las montañas allá a lo lejos, pero me refiero a si hay alguien a quien tengamos que buscar o un camino determinado que debamos tomar…
—¿No te lo explicó tu predecesor?
—Bueno, estoy seguro de que pretendía hacerlo —Oliver se sintió mal por dar a entender que el mago anterior de su aldea, ese anciano encantador, había pasado por alto sus deberes—. Pero… mmm… bueno… su mente divagaba un poco al final… y…
—Estaba más chiflado que una libélula borracha —concluyó el armadillo sin rodeos—. Olvidó eso también, ¿eh?
—Estoy seguro de que tenía la intención de decírmelo —Oliver estaba decidido a dejar en alto la reputación del viejo mago. Había sido extremadamente gentil con ese mocoso al que la magia le llegaba en accesos repentinos e inexplicables, y Oliver jamás había olvidado esa gentileza, ni siquiera cuando el viejo ya estaba algo chiflado y había empezado a llevar la ropa interior en la cabeza.
—Tres hechizos —el armadillo caminó arrastrando las patas—. Tres hechizos y lo que sea que hayas aprendido de sus desvaríos. Un niño entrenado por un viejo senil. Es absurdo. Y a pesar de todo, supongo que eres nuestra única alternativa.
Oliver se dijo que no iba a contestarle nada cortante a su animal familiar.
—Por fortuna, en este caso en particular, mi madre me dio una descripción detallada de la ruta a seguir. Yo debería ser capaz de encontrar el camino —el armadillo hizo una pausa, mirando la sombra distante de la Sierra—. Eso creo.
Eso no era especialmente reconfortante, pero al menos no estaban viajando sin tener la menor idea de hacia dónde iban. Oliver le dio un último trago a su cantimplora, se levantó y se sacudió un poco. El blancuzco polvo del camino se había adherido a sus pantalones formando franjas color crema.
—¿Y te dijo qué había que hacer cuando llegáramos a la Sierra? —preguntó el armadillo.
—Mmmm —Oliver se rascó la nuca. Se sentía granulosa—. No exactamente. Pero allí es donde viven los Pastores de Nubes, ¿cierto?
—¿Lo es?
—Pues es lo que dice todo el mundo.
—Está bien, no tengo la menor intención de llevarle la contraria a todo el mundo.
Oliver sabía que el armadillo lo decía en tono sarcástico, y dijo:
—Yo ya traté de discutir con todo el mundo, y ya viste en qué terminó.
El armadillo murmuró algo entre dientes.
Siguieron andando.
“Bien, mirándolo por el lado bueno, si mamá cree que me obligaron a partir, no va a enojarse conmigo, sino con Harold”.
Era un pensamiento muy alentador. El viaje lo asustaba un poco y (para ser completamente sinceros) lo asustaba más que un poco lo que podría haber al final del camino, pero esas dos cosas palidecían en comparación con el terror que le producía la ira de su madre.
Si ella llegaba a enterarse de que se había escabullido para ir a buscar la lluvia… ¡por todos los infiernos! Probablemente ella no habría estado dispuesta a dejarlo salir de la casa antes de que se muriera de viejo. Y si hubiera logrado que lo dejara, habría sido por pura suerte y nada más.
Pero ahora podría regresar como un héroe. Su madre estaría encantada de verlo y no le gritaría por haberse ido. Harold era el que iba a llevarse la peor parte, y no él.
Cosa que, además, se merecía. Oliver estaba seguro de que había tratado de patear a su animal familiar una vez, porque creyó que él no lo estaba viendo.
A pesar del calor, Oliver empezó a silbar.
“Me pregunto cómo serán los Pastores de Nubes”.
La hilera de huellas de patas que se dibujaba al paso del armadillo empezó a trazar líneas que iban y venían de un lado a otro del camino. Oliver estiró el brazo y lo levantó para cargarlo.
—Todavía puedo caminar —dijo el armadillo.
Oliver no dijo nada. Los armadillos tienen su dignidad. Tras unos momentos, su animal familiar apoyó la mejilla acorazada contra la de Oliver y suspiró.
—¿Maestro? —preguntó un Oliver muy pequeño, acunando la bolita húmeda y tibia de una cría de armadillo entre sus manos—. ¿Puedo hacerle una pregunta?
—Siempre puedes preguntar —dijo el viejo mago—. De hecho, siempre deberías preguntar. ¡Las preguntas son lo que hace girar al mundo! Que yo tenga una respuesta o no es otro asunto —estaba en uno de sus días buenos, y sus ojos se veían como trozos de duro zafiro en medio de su arrugado rostro.
El bebé armadillo rodó sobre sí para olfatear los dedos de Oliver. El niño exhaló de pura fascinación. Llevaba menos de dos horas de conocer al bebé armadillo y ya sentía por él un amor feroz. Claro, era una cría muy, muy pequeña de armadillo, pero ya era más lindo y entretenido que el bebé que vivía en la casa de al lado.
El bebé vecino habría mejorado radicalmente si hubiera tenido hocico y garras, según Oliver.
—¿Por qué tenemos animales familiares?
—¿No quieres tener uno? —preguntó el viejo mago—. Ya es un poco tarde para eso, diría yo.
—¡Sí! —Oliver apretujó al armadillo contra su pecho, temeroso de que alguien se lo pudiera quitar. El animalito se quejó con un chillido suave, y luego clavó sus casi inexistentes garras en la camisa de Oliver, buscando la protección de algún lugar oscuro y cálido—. ¡Sí lo quiero! No estoy diciendo que no lo quiera. Pero ¿para qué tenemos animales familiares? ¿Qué es lo que hacen ellos?
El viejo mago sonrió. El bebé armadillo descubrió el cuello de la camisa de Oliver y empezó a buscar con determinación cómo hacer su madriguera allí dentro. Oliver lo sintió meterse bajo la camisa y bajar hasta esa especie de hamaca que se formaba donde la tela se perdía entre los pantalones.
Esperaba que el armadillo no fuera a hacerse pipí encima de él otra vez. Había cuatro crías en la camada, tres de las cuales se habían quedado muy tranquilas, alimentándose de su madre, la familiar del viejo mago. La cuarta cría había mirado hacia la puerta cuando ésta se abrió, había soltado un chillido y se había lanzado por el piso hasta Oliver, caminando con determinación y mucho bamboleo, y le había soltado un chorrito de pipí en un pie.
—Bueno —el viejo se inclinó para acariciar a su anciana animal familiar, que estaba tendida de lado como una especie de banquito escamoso—. Los animales familiares son importantes. Recuerdan cosas que nosotros olvidamos. Algunos, no los armadillos por lo general, sino otras clases de animales familiares, actúan como nuestras manos. Algún día serás capaz de moverte por la mente de tu animal familiar y de ver a través de sus ojos —le acarició las orejas a la mamá armadilla, y ella resopló de gusto.
—Pero, sobre todo, nos recuerdan que somos magos…
El armadillo no tenía nombre. Más bien, tenía un solo nombre y ése le bastaba.
Su nombre verdadero era Eglamarck. Oliver sabía que ese nombre no se debía pronunciar en público, y tampoco en ningún momento en el que no fuera estrictamente necesario desde el punto de vista de la magia. El nombre verdadero de un animal familiar era lo que le daba esa condición especial, en lugar de ser un armadillo cualquiera husmeando en las tierras áridas a la búsqueda de insectos. El nombre era algo que no debía usarse a la ligera.
Como su armadillo ya tenía un nombre para las cosas importantes, le parecía que no tenía sentido ponerse otro, nada más para facilitarle las cosas a su mago. Al fin y al cabo, no era un perro. No iba a dejar que le encajaran un nombre como “Manchas” o “Suertudo” tan sólo para andar yendo y viniendo de aquí para allá en cualquier momento en que lo llamaran. Si Oliver llegaba a necesitarlo, él estaría cerca.
El predecesor de Oliver, que había tenido a la madre de Eglamarck como su animal familiar durante casi setenta años, le había dicho a Oliver que no valía la pena resistirse a esa situación. Durante los pocos años en los que tuvo a Oliver como aprendiz, su animal familiar había sido “mi armadilla” y el de Oliver había sido “ese joven armadillo tuyo”. Y se las habían arreglado.
Oliver se había resignado a tener un animal familiar llamado “armadillo”, sin más.
Su predecesor, ese viejo maravilloso de barba blanca, le había contado un montón de cosas. Desgraciadamente, ya rondaba los noventa cuando había tomado a su último aprendiz, y la mente se le iba a otra parte con frecuencia. Había hecho lo mejor que había podido, aunque hubo cosas que le repitió a Oliver cuatro o cinco veces, y muchas más que nunca le mencionó.
Pero le había entregado al joven mago todos los libros que poseía, y la bolita escamosa que era el bebé armadillo, y a partir de eso Oliver había aprendido lo suficiente para que la gente de la aldea lo adoptara como su nuevo mago.
A decir verdad, la cosa no había ido tan mal. La gente lo buscaba cuando tenía un problema relacionado con la magia… gremlins en los mecanismos del molino o fuegos fatuos en los potreros, papas que hablaban en lenguas desconocidas cuando salían del horno, o gallos que ponían huevos que se convertían en serpientes o sapos. Cosas menores, insignificantes.
Oliver prestaba atención mientras le contaban el problema, o aceptaba con cierta cautela el puñado de papas proféticas, le hacía un solemne gesto de asentimiento al cliente, y se iba a su habitación en el ático. Allí, se volcaba en sus libros —casi siempre en la Enciclopedia de magia cotidiana—, hasta que encontraba la posible causa del problema y, entonces, a punta de prueba y error y el libro de 101 Remedios esotéricos caseros, salía a tratar de arreglar las cosas.
Ya fuera por su corta edad, o porque el viejo mago había llegado a tan avanzada edad y se habían acostumbrado a una magia de nivel inferior, los aldeanos eran muy comprensivos con los errores de Oliver. Ayudaba, además, el hecho de que no cobraba hasta que estaba ciento por ciento seguro de que había resuelto el problema, lo cual quería decir que esperaba al menos una semana y hacía varias visitas de seguimiento. Y nunca cobraba mucho, de cualquier forma, lo cual tal vez había ayudado todavía más.
Para cuando Oliver había cumplido once años, ya tenía bastante habilidad para identificar los problemas, aunque no siempre para resolverlos. Podía diferenciar una papa poseída de una que simplemente había sido cultivada en suelo malo, pues la magia a veces se metía bajo tierra, al igual que el agua de los mantos freáticos, y los tubérculos como la papa tienen tendencia a absorberla. Y sabía cuándo echar mano de fuego, sal y cicuta para sacar a un espíritu malvado que se hubiera alojado en el centro de la papa, y cuándo nada más recomendarle al granjero que, en el futuro, plantara más bien coles. Conocía seis encantamientos para desterrar los fuegos fatuos (por lo general necesitaba al menos dos intentos antes de dar con el correcto, pues dependía del clima), y sabía cuándo una infestación de gremlins era lo suficientemente grave para merecer un atado mágico de anís y huesos de codorniz, y cuándo bastaba con soltar a los gatos.
La mayor parte de los encantamientos y recetas requerían hierbas, así que había acumulado una cierta cantidad de conocimiento en ese campo, pero era difícil, y tenía que apoyarse más que nada en el sentido del olfato del armadillo. Su madre, que estaba muy orgullosa de su hijo, el mago, sembraba las hierbas más comunes en su huerto o en macetas en la ventana. Pero había algunas que sólo se daban en el bosque o a las orillas de los riachuelos, y él tenía que salir a buscarlas. Cuando los gallos sufrían un acceso de fiebre de cocatriz y empezaban a poner huevos llenos de serpientes, por ejemplo, se necesitaba acederilla y lirio de trucha. Eso implicaba una excursión por las arboledas, con el armadillo trotando tras él.
Oliver era corpulento, y tendía a ser un poco regordete, pero andar por el bosque en busca de plantas difíciles de encontrar, sin más guía que un libro con ilustraciones en blanco y negro y un armadillo sarcástico, lo mantenía razonablemente en forma.
La magia era difícil y exigente y escurridiza, y a menudo las cosas salían mal, pero también era interesante, como armar un rompecabezas que estuviera cambiando permanentemente.
Era un trabajo bastante bueno, a pesar de todo. No había aprendido muchos hechizos de verdad —tres en total, y el que lo protegía contra la caspa de armadillo probablemente ni siquiera contaba como tal—, pero conocía bastantes recetas de encantamientos, y los aldeanos le pagaban con huevos y queso y mantequilla y tocino, a veces más de lo que su madre, su hermana y él alcanzaban a comer. Los suyos eran los cerdos mejor alimentados de la aldea. El armadillo había comido tanto que caminaba muy lento, e insistía en que lo llevaran en brazos a todas partes, hasta que Oliver lo sometió a una dieta estricta de sólo un huevo a la semana y nada de crema.
Esto dio resultado hasta que su hermana se casó, y se fue a vivir a otro lugar, y los huevos comenzaron a acumularse otra vez. Pero hubiera sido una descortesía imperdonable no aceptar la comida cuando la gente estaba decidida a darle algo, así que su madre los preparaba en conserva, en grandes cantidades. Había días en que parecía que la mitad de las plantas que él recogía se iban directamente a sazonar las conservas.
Fueron las plantas las que lo alertaron de la sequía.
A estas alturas, él ya estaba acostumbrado a las plantas. Conocía la diferencia entre las formas de las hojas, si eran puntiagudas y lanceoladas o si se abrían como una mano, si estaban cubiertas de pelusa o si eran lisas y cerosas o suaves.
Sabía que ninguna de esas hojas debería estar cambiando a tonalidades marrones con los bordes rizados.
Sabía que las campanillas de Virginia debían retoñar con hojas parecidas a los repollos, al final de marzo, y no a comienzos de febrero. El clima se había calentado demasiado pronto y las plantas habían brotado antes de tiempo, y luego había hecho más y más calor, y también se habían marchitado antes de lo que debían. Los árboles habían echado sus retoños un mes antes del festival de primavera, y las raíces habían empezado a secar los pozos.
Oliver sabía que los riachuelos debían estar plagados de berros, y que el límite del bosque debía verse muy tupido y verde, y no mustio y reseco.
En lugar de eso, los riachuelos eran un lodazal y los berros habían desaparecido hacía meses, lo cual quería decir que él estaba utilizando hojas secas en lugar de frescas, y eso le preocupaba.
Se preocupó aún más al caminar por el pantano y verlo seco, con el fondo crujiendo y cuarteándose bajo sus pies, y las hierbas rígidas y amarillentas, como para hacer escobas. Parecía que estuvieran al final del otoño en lugar del verano.
Todo eso era malo. Los árboles que él había conocido cuando apenas tenía edad para aprender a caminar estaban perdiendo sus hojas como si fueran a morir.
Y fue por eso que, cuando la multitud se presentó ante su puerta, lo encontraron con la mochila ya preparada.
Alguien tenía que ir a buscar la lluvia, y al parecer tendría que ser él.
Al pasar por los huertos, el camino estaba bordeado a ambos lados con manzanos. Las pocas manzanas que colgaban de las ramas eran pequeñas y se veían marchitas. La sequía tampoco les había sentado bien.
No llegaban a madurar aún, pero Oliver no había desayunado nada. La que mejor se veía entre todas estaba muy fuera de su alcance.
Se detuvo y se apoyó contra la cerca. El armadillo aprovechó la parada para lavarse la cara, como un gato con escamas.
—Para acá, para allá… —murmuró Oliver en voz muy baja, y se concentró en el tallo de la manzana.
Hacer un hechizo era difícil de explicar. Era como pensar insistentemente en algo, pero de manera indirecta, lateral. Había que concentrarse y decir las palabras, y luego, desde adentro de la cabeza, uno empujaba para acá y para allá con mucha fuerza…
El tallo se partió, y la manzana cayó por entre las hojas, rebotó en una rama y rodó hasta el borde del camino. Oliver se abalanzó sobre ella.
Había aprendido el hechizo de “para acá, para allá” la primavera pasada, cuando Harold, el molinero, había tenido una infestación de gremlins en el molino, y no se había molestado en llamarlo sino hasta que las criaturas habían empezado a romper los mecanismos de su maquinaria. Era un peligro tener gremlins en el molino: si terminaban atrapados en algún engranaje y resultaban molidos junto con el trigo y mezclados en la harina, el pan salía con tendencia a explotar o sangrar, o decidía convertirse en una bandada de estorninos que chillaban por toda la cocina. Pero Harold siempre había sido tacaño y mezquino, y no le importaba si la gente se quejaba.