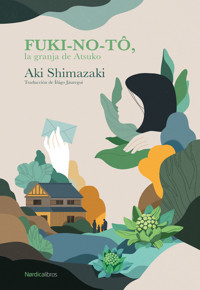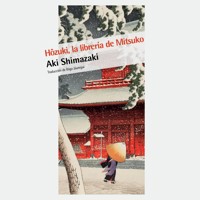Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Maïmaï, el caracol de Tarô, es la esperada quinta parte de la pentalogía La sombra del cardo, una de las series más exitosas de la literatura japonesa de las últimas décadas. La repentina muerte de la atractiva Mitsuko Tsuji sorprende a todos, incluidos los clientes de su librería, Kitô. Cuando llegan visitantes para presentar sus últimos respetos, Tarô, el hijo sordomudo de Mitsuko, está preocupado por ciertos detalles de su historia familiar. Pero esto pierde importancia cuando llega a darle el pésame una joven que despierta en él una profunda inquietud, algo como un amor incipiente, algo como un recuerdo precioso. «Es hora de decir alto y claro la felicidad que conlleva cada publicación de un nuevo libro de Aki Shimazaki […]. Sus enigmáticas novelas ocupan menos de doscientas páginas y se guardan fácilmente cerca del corazón». Télérama
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aki Shimazaki
Maïmaï,
el caracol de Tarô
Tras un violento chaparrón, el cielo se despeja rápidamente. El sol golpea con fuerza en los tejados. Es sábado. Esta tarde hará un calor sofocante y húmedo.
Estoy de pie delante de la ventana y observo la acuarela que acabo de terminar. Un caracol se arrastra sobre una hoja de fisalis. Con los tentáculos extendidos, se dirige hacia el tallo, del que cuelgan frutos de cáscara verde.
Es casi mediodía y sigo en pijama. Todavía no tengo hambre, pero sí mucha sed. Voy a la cocina y tomo un vaso de agua del grifo. Mientras bebo, pienso en Mina. Hace un rato le envié un mensaje proponiéndole quedar mañana.
Llevamos seis meses saliendo. Ella tiene veinticuatro años, dos menos que yo. Me gusta mucho, pero no puedo imaginar un futuro en pareja, casados o no. Sean cuales sean sus intenciones, debo hablarle con franqueza de mis sentimientos.
Mina suele responderme al cabo de unas horas. Miro el móvil y veo un solo nombre: Y. Shimizu. Es mi abuela, a la que llamo Bâchan.[1] Me sorprendo, porque no me escribe casi nunca. Al leer su mensaje, me quedo helado: «Mamá ha muerto».
¿Qué? Paralizado, fijo la mirada en esas tres palabras.
No sé cuántos segundos o minutos han pasado. Finalmente salgo de mi ensimismamiento. Me preocupa Bâchan. Presa del pánico, debió de perder la calma y no pudo añadir más detalles. Además, todavía no está acostumbrada a su dispositivo. Me doy cuenta de que ya ha transcurrido una hora desde que recibí su mensaje. He de responderle, pero me tiembla la mano. Respiro profundamente y al fin escribo: «Voy enseguida. Tarô».
Me pongo a toda prisa una camiseta y unos vaqueros. Tras coger la mochila, salgo rápidamente del apartamento y corro hacia la calle principal. Las aceras mojadas reflejan la luz del sol abrasador. Ya estoy sudando.
A una seña mía, un taxi se para delante de mí. La puerta automática se abre y subo torpemente. Me siento incómodo, ya que apenas utilizo este transporte. Climatizado, el interior está muy fresco. Los respaldos blancos y almidonados se ven impecablemente limpios. Este color me recuerda a un lienzo. El conductor de mediana edad se vuelve hacia mí. Sus guantes también son de un blanco inmaculado. Sigo el movimiento de sus labios.
—¿A dónde va?
Saco la libreta de mi mochila, escribo la dirección de mi madre y se la muestro. Tras leerla, me hace otra pregunta que también comprendo.
—¿No habla japonés?
Mi pelo castaño y mis ojos marrones. Evidentemente piensa que soy un gaïjin. Garabateo mi respuesta: «Soy japonés pero sordomudo. Dese prisa, por favor. ¡Es urgente!». El taxista se queda ofuscado y, sin decir una palabra más, se pone en marcha.
Miro por la ventana el cielo totalmente despejado. A lo lejos resplandece un arcoíris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Sus colores vivos me recuerdan a las flores de la hortensia, que pinto a menudo, sobre todo cuando están en plena floración. Cautivado por este espectáculo de la naturaleza, olvido por un momento la gravedad de la situación.
«¿Mamá ha muerto? —me repito—. ¿Cómo es posible? ¿Ha tenido una crisis cardiaca?».
Vi a mi madre hace apenas una semana. Fue un lunes, día en que cierra su librería de viejo. Había venido a visitar la biblioteca de mi barrio, una de las más grandes de la ciudad. Almorzamos en un restaurante tradicional, muy cerca de mi apartamento. No le noté ningún problema de salud. Al contrario, tenía apetito: comió arroz, una sopa, ensalada, una chuleta de cerdo y verduras salteadas. Le hablé de mi cuadro, que un famoso coleccionista compró recientemente a un precio alto. Contenta, me hizo preguntas sobre mis actividades artísticas y mi vida en general. Le respondí que todo iba bien. Antes de marcharse, me preguntó: «A propósito, ¿todavía no tienes novia?». Yo le di una respuesta evasiva.
A mi madre le gustaba mucho fumar y beber. Había adquirido esos hábitos poco después de cumplir los veinte años. Nunca dejó de hacerlo, salvo durante el embarazo (yo soy su único hijo). Bâchan la advertía del peligro, pero su réplica era siempre la misma: «Para mí, más vale morir que dejarlo».
Después de cada comida, mi madre fumaba varios cigarrillos en el balcón o en nuestro pequeño jardín. Daba caladas con la mirada pensativa, o bien ausente. Su gesto era natural y elegante. Yo no conocía a nadie más que pudiese fumar de manera tan pictórica, y hacía bocetos de su pose digna. Bâchan se enfadaba conmigo: «¡No la animes así!». En cuanto al alcohol, mi madre prefería el aguardiente y lo bebía mientras leía por la noche en su habitación. Yo temía que un día enfermara de un cáncer de pulmón o de hígado, pero no me esperaba que muriera tan pronto… Tenía cincuenta y ocho años.
Cocinar la aburría. Era Bâchan quien nos preparaba comidas sanas y deliciosas. Cuando ella se ausentaba, mamá pedía platos a domicilio.
Al ser el sostén de la familia, mi madre trabajaba duro en la librería, lo que hizo hasta ayer. La abrió hace veintidós años. Sus libros, principalmente científicos y a menudo raros, eran caros. Pese a todo tenía una clientela fiel, compuesta por universitarios y coleccionistas. Su tienda era toda su vida y allí era irremplazable. Ella misma era una lectora insaciable.
El sol brilla en un cielo azul claro y sin nubes. Me siento extraño. ¿Mamá ha dejado este mundo con un tiempo tan bueno? Veo de nuevo su perfil. Por un momento me viene a la mente su único poema, hasta donde yo sé.
Maïmaï, maïmaï,
¿a dónde vas tan trabajosamente?
¿Qué acarreas en tu casa, tan grande?
¿Un pesar o una carga, o bien ambos?
Ah, no te queda otra que avanzar, como la vida.
Ánimo, maïmaï. ¡Adiós!
Me recitó este poema mientras observábamos un caracol en el jardín. Yo tendría unos siete años y no comprendía bien el significado de las palabras pesar y carga. No obstante, me acuerdo bien de nuestra conversación de entonces.
Le hago preguntas a mi madre.
—¿El caracol se muda a otra casa como el cangrejo ermitaño?
Niega con la cabeza.
—¿Cómo hace su caparazón?
—Nace con él y lo mantiene toda su vida.
Me quedo sorprendido.
—¿Nace con eso?
—Sí.
Los cuernos del molusco están completamente estirados. Mi madre los toca y se retraen inmediatamente.
—Si se le rompe el caparazón, ¿qué le pasa?
—Se seca y se muere, desgraciadamente.
—¿Necesita el caparazón para sobrevivir?
—Sí. No es como un cangrejo ermitaño.
Se queda un momento callada y añade:
—¿Quién querría llevar la carga de otro? Cada cual ya tiene bastante con la suya.
El taxi se detiene delante de la librería Kitô. Detrás del escaparate hay colgada una placa de madera: «Hoy cerrado».
El conductor se vuelve y me señala el taxímetro con su mano enguantada de blanco. Su gesto es educado, pero todavía parece incómodo. La puerta automática se abre. Al salir, me vuelvo a encontrar de golpe en el bochorno asfixiante de comienzos de verano.
[1] Las palabras en cursiva están reunidas en un glosario al final del libro. (N. del E.).
Subo corriendo la escalera exterior y llego ante la puerta de la cocina. Me palpita el corazón. Antes de abrir, respiro hondo.
—¡Tarô! Estás aquí. ¡Por fin!
Mi abuela está sentada a la mesa, con los párpados hinchados. A su lado, de pie, hay un hombre con una camisa blanca de manga corta. No lo conozco. Aparenta unos cincuenta años. Se inclina hacia mí muy educadamente y yo hago lo propio. Bâchan me lo presenta en lengua de signos.
—Te presento a Taki-sensei. Es médico. Es cliente de nuestra tienda desde hace años y ha venido a ayudarnos.
Le doy las gracias. Ella le traduce mis palabras, y a continuación me explica:
—Esta mañana Mitsuko tardaba en salir de su cuarto. Es su día libre. Como no tiene costumbre de quedarse en la cama, me pareció raro y fui a su habitación. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. ¡Ay, mi hija ya estaba muerta!
Se queda un momento en silencio. Tras secarse las lágrimas, continúa:
—No sabía qué hacer. En primer lugar, era inútil llamar a la ambulancia o a la policía. Me acordé de Taki-sensei, pensando que quizá también la conocía en calidad de médico. Él me ha dicho que ha muerto de un infarto.
—Me lo temía.
Bâchan se tapa el rostro y se echa a llorar. Yo le acaricio la espalda.
Voy a la habitación de mi madre. El aire acondicionado está encendido. Su rostro está cubierto con un pulcro pañuelo blanco y su cuerpo, con una fina manta de verano. Las manos reposan encima del pecho.
Acuclillado a su lado, retiro el pañuelo y observo su cara, que me parece completamente serena. Tengo la impresión de que va a despertarse de un momento a otro y a saludarme: «Eh, Tarô, ¿qué te ocurre?». Le hablo en mi cabeza: «Eres tonta, mamá. ¿Por qué has urgido a la muerte? Debías esperarla al menos diez o quince años más. Pobre Bâchan».
Extrañamente, aunque me siento turbado y triste, no tengo lágrimas. Pienso más bien en mi abuela. Tiene más de ochenta años. Yo soy su único familiar cercano, así que he de mantener la calma para protegerla.
Cuando vuelvo a la cocina, el médico ya no está. Bâchan me dice que ha redactado el certificado de defunción.
—¡Qué ingrata! —dice entre sollozos—. Los hijos no deben morir antes que sus padres.
La estrecho entre mis brazos. Su pequeño cuerpo está temblando.
—Todo el mundo se muere —la consuelo—. La cuestión es cuándo.
—¿Cómo? ¡Se trata de tu madre!
—Es lo que ella repetía. Por desgracia, se ha ido antes que nosotros. No queda otra que aceptar la realidad.
—¿Cómo puedes ser tan indiferente?
—Conocías bien su consumo de alcohol y de tabaco. Su muerte no es tan sorprendente. Por suerte pudo vivir hasta ahora gracias a tu cocina sana.
Bâchan me lanza una débil sonrisa.
—Tú siempre ves el lado bueno.
Me quedo callado y ella me acusa:
—¡Tarô, tú eres culpable de su muerte!
—¿Yo, culpable?
—Admirabas su manera de fumar y beber. ¡Eres estúpido!
Tiene razón. Sin querer, casi me río.
—¡No tiene gracia! —exclama.
—Al menos mamá murió sin sufrir ni tener que quedarse en la cama. Tuvo suerte en medio de esta desgracia.
Bâchan suspira. Se le han secado las lágrimas. Le cuento una conversación que tuve recientemente con mi madre. Distraída, ella sigue mis signos.
—Mamá, la esperanza media de vida de los alcohólicos es de cincuenta y dos años.
—Antes de la guerra, la gente moría antes de esa edad —me responde ella—. Ahora vivimos muchos años, demasiados.
—Pero, aun así, no querrás tener un cáncer de pulmón o de hígado.
—¿Sabes, Tarô, que algunas personas con malos hábitos mueren de repente por el deterioro de múltiples órganos, sin sufrimiento? Yo no soy verdaderamente adicta ni al tabaco ni al alcohol, pero eso es exactamente lo que quiero cuando llegue mi final.
De pronto, mi abuela reacciona con un aspaviento.
—¡Qué mentalidad! Mitsuko estaba loca.
Aunque está enfadada, tiene mejor cara que hace un rato. Sigo contándole anécdotas graciosas sobre mi madre. Bâchan se ríe de vez en cuando y al final murmura:
—Tarô, me siento mucho mejor ahora gracias a ti.
Aliviado, le pongo la mano en el hombro. Nos quedamos callados unos instantes y a continuación le digo:
—Llama enseguida a una empresa de pompas fúnebres.
Asiente y me dice:
—Ahora debo avisar a su padre y luego a la gente que conocía bien a mi hija. El señor y la señora K., Onêchan y su marido, nuestros vecinos S. y T., mi amiga de la iglesia…
—No, no vale la pena —la interrumpo.
—¿Cómo?
—Mamá me avisó una vez: «No invites a nadie a mi funeral. Si no, tendría que hacer una lista de las personas que no me caen bien». Imagino que el nombre de su padre figuraba entre ellas.
Bâchan está desconcertada.
—¿Mitsuko pensaba de verdad así?
—Sí. Sabes bien que ella y su padre no se llevaban bien.
—Bueno, pues entonces respetemos su voluntad.
Se queda un momento pensativa y me pregunta:
—¿Dónde podríamos enterrar sus cenizas? Yo soy católica, pero mi hija era atea.
—No te preocupes. Sé dónde llevarlas.
—¿Es que te habló también de su cementerio?
—Sí.
Son más o menos las dos de la tarde. Tengo hambre, ya que no he comido nada desde las ocho de esta mañana. Bâchan recalienta el desayuno que había preparado para ella y para mi madre: arroz, sopa de miso con algas, tortilla, salmón a la plancha. Hay también nattô y una ensalada. Ataco enseguida la deliciosa sopa.
Bâchan me hace una pregunta inesperada:
—¿Tienes novia?
—Sí… o no…
—Curiosa respuesta. ¿Qué quieres decir?
Me quedo callado y ella me sonríe.
—Eres demasiado discreto sobre tus relaciones amorosas. Mitsuko tenía curiosidad por saber qué tipo de chica te gustaría.
—Lo sé.
Pienso en Mina y en mi propuesta para quedar. Después del almuerzo, miro el móvil y veo su mensaje: «Sí, te veré mañana en el café de siempre a las 14:00. Mina». Le escribo: «El duelo ha golpeado a mi familia. Lo siento, pero no puedo verte en este momento. Espera a que te vuelva a contactar. Tarô».
Esta tarde pasamos tranquilamente el velatorio. Solamente nosotros dos, mi abuela y yo, como indicaba el testamento «verbal» de mi madre.
A la mañana siguiente fuimos al ayuntamiento para obtener un permiso de cremación. Luego el coche de una empresa de pompas fúnebres vino a llevarse el cuerpo y, dos días más tarde, fuimos al crematorio.
Hoy llevamos las cenizas al cementerio público del que me habló mi madre. Aquí no hay lápidas, solo árboles y flores sobre el césped, como en un gran jardín. Bâchan, católica practicante, canta himnos y los acompaña en lengua de signos. Yo recito en mi cabeza el poema Maïmaï.
Al ser mamá soltera y yo su único hijo, se supone que voy a heredar todos sus bienes: la tienda, el piso y el dinero en el banco. Ella me decía: «Tarô, no tengo ninguna deuda. Después de mi muerte, no sigas con la librería. Podrías transformarla en taller o galería. Quiero que vivas con Bâchan». Repito este mensaje a mi abuela, que se pone muy contenta.
—¡Viviremos juntos! ¡Qué alegría! —Sin embargo, añade muy seria—: Debes prometerme que no te morirás antes que yo.
El anuncio del cierre de la librería Kitô no pasa desapercibido. Mucha gente impresionada y apenada viene a presentar sus condolencias.
Los clientes y los vecinos llamaban a mamá «señora Kitô». Saben bien que era irremplazable. Como no aceptamos kôden, compran más libros de lo habitual. Uno tras otro, llegan libreros de viejo y coleccionistas.
Onêchan nos ayuda en la tienda. Es una antigua vecina que mamá contrataba según las necesidades. La conozco desde mi infancia. Comprende bien la lengua de signos y nos comunicamos fácilmente. Ella, Bâchan y yo trabajamos juntos desde primera hora de la mañana hasta tarde por la noche.
También empiezo a trasladar mis cosas para instalarme en lo que ahora es mi propia casa. De momento dormiré en mi antigua habitación, que utilicé hasta los dieciocho años. Luego me cambiaré a la de mamá, que es más grande. Primero debo vaciarla. Propongo a Bâchan que coja todo lo que le gustaría quedarse, pero no toca nada. Demasiado ocupados con la liquidación de los libros, mi abuela y yo no tenemos tiempo de charlar ningún día. Por la noche, muy cansado, me duermo nada más acostarme. No obstante, a menudo me despierto con la almohada empapada en lágrimas. «Mamá, eres tonta…», me repito.
Hoy tengo que ir a mi apartamento para limpiarlo y dar la llave al propietario. Pienso aprovechar para ver a Mina, que no vive lejos. Me pregunto cómo anunciarle la ruptura.
Escribo a Mina en el móvil. Primero me disculpo por mi silencio y le propongo quedar a las cuatro esta tarde en el café de siempre.