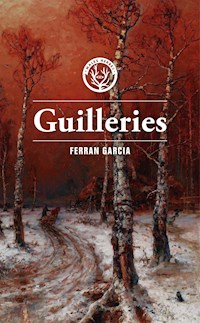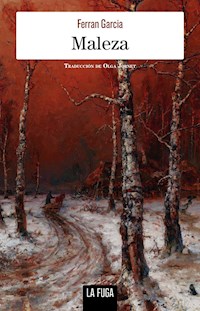
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Fuga Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Escalones
- Sprache: Spanisch
Un pueblo marcado por la violencia de la guerra es el trasfondo de esta novela que narra la historia de tres generaciones de una familia y su desesperado anhelo de sobrevivir a las atrocidades que los rodean. A través de la voz de Boi, un niño inocente que convive con bandidos y asesinos, Ferran Garcia sumerge al lector en una realidad sucia y lúgubre, hecha de sangre y miedo, donde cualquier gesto de humanidad se antoja una simple vela en la negrura de la barbarie. Con el bosque como escenario principal y en plena fuga, Boi desvela un secreto familiar que habrá de marcar el destino de todos, y que añade un nuevo horror a la danza macabra que siembra de muertos campos y aldeas. En una trama y una imaginería propias de un western y con un tono profundamente poético, Ferran Garcia ofrece un elenco de personajes dificil de olvidar. Maleza es su primera novela traducida al castellano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ferran Garcia
Ferran Garcia Moreno nació en Vic, y eso explica muchas cosas. Ha publicado en catalán las novelas Recorda que moriràs (Editorial Males Herbes, 2016) y Blasfèmia (Editorial Males Herbes, 2019). También tiene publicados los poemarios Larva (Premio de poesía Pare Colom, Lleonard Muntaner Editor, 2017) y Magror (XXI Premio de poesía Pere Badia, 2021). Ha participado en la recopilación Deu relats ecofuturistes (Editorial Males Herbes, 2016), Contes per al (des)confinament (Editorial Males Herbes, 2020), Òpera Creus y Els sis dits de l’enyor. Quiere mucho a sus padres y no es extraño verle arrodillado en alguno de los tres mil doscientos doce confesionarios que existen en su ciudad natal.
Escalones,
14.
Título original: Guilleries
© 2022, Ferran Garcia
Edición digital: junio 2022
© de la traducción: Olga Jornet Vegas, 2022
© de la presente edición: La Fuga Ediciones, 2022
En la portada: Winterstimming mit Saatkrähen de Julius Sergius Von Klever
Corrección: Manuel Manzano
Revisión: Iago Arximiro Gondar Cabanelas
Maquetación digital: Iago Arximiro Gondar Cabanelas
ISBN: 978-84-125737-0-1
La traducción de esta obra ha recibido una ayuda del Institut Ramon Llull
Todos los derechos reservados:
La fuga ediciones, S.L.
Passatge Pere Calders 9
08015 Barcelona
www.lafugaediciones.es
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Ferran Garcia
Maleza
Traducción del catalán
de Olga Jornet Vegas
El daño que se recibe al nacer no se cura, del mismo modo que no se puede limpiar el agua de un pozo envenenado: todo el mal vuelve porque permanece oculto en nuestra sangre. De ahí nuestra certeza en el dolor.
Así me lo contó Joan Tur. Se ve que es una oración a Gertrudis y que cada vez que la dices salvas mil almas del purgatorio. ¿Funciona?, le pregunté. No lo sé. Lo que es seguro es que no puedes elegir cuáles, así que no tengo claro que merezca la pena decirla.
Joan Tur sabía muchas cosas como esta. Era el hombre más guapo que he conocido jamás. Eso lo podía ver cualquiera, pero la que más, era Muchacha. Un día le mordió el brazo solo para comprobar que era real, y él se rio, con los dientes ahí marcados, mientras agitaba el brazo arriba y abajo, como el ala de un gorrión herido. Joan Tur y Muchacha se amaban mientras todo moría a nuestro alrededor. Era tan grande el contraste entre una cosa y la otra que ella le preguntó cómo podía saber cuál de los dos mundos existía, el suyo o el otro. Él le tendió el brazo y le dijo: compruébalo. Y fue entonces cuando ella le mordió y Joan Tur se echó a reír. Joan Tur y Muchacha se abrazaban y follaban como si fuera el último día. Resultó que lo fue. El último día.
Joan Tur siempre llevaba un morral lleno de papeles arrugados con palabras escritas. De vez en cuando lo abría y decía: coge uno. No era exactamente un juego. Después de que muriera todo lo que yo amaba, lo dejó colgando de la rama de una encina.
Joan Tur sabía palabras que nadie más sabía. Por ejemplo: desvanecerse. Mientras huíamos nos detuvimos en un claro. Yo, con los ojos cerrados y echado sobre la pinaza, le dije a Muchacha que esa palabra me gustaba. A mí me parece una palabra de mierda, dijo ella. Joan Tur se rio pero no como cuando le mordía, esta vez sonrió como sonríen los pájaros adultos a sus pollitos al llegar al nido y ver que falta uno. Y después bajaron al río y se desnudaron y Joan Tur le acarició los pechos y le lamió los pezones y ella abrió las piernas y él la penetró, haciendo que le entrara, al mismo tiempo, la suciedad y el agua fresca. Yo me enfadé porque no eran aquellos unos días para amarse sino para sufrir. Por aquel entonces aún no entendía que follar con quien amas es, a veces, la manera más punzante de sentir el dolor de los demás, como si solo en el amor más intenso se pudiera entender la más grande de las pérdidas.
IMAGÍNATE A UNA MUJER PREÑADA y una vida que se mueve en su barriga y unos pechos que dentro de unos días se llenarán de leche.
Ahora imagina una tumba y después imagínate a la mujer de pie frente a esa tumba, sujetándose la barriga. Porque pesa, sí, pero también porque parece que algo tira de ella hacia abajo, hacia el hoyo.
La mujer de la barriga está muy cerca del hoyo, observando cómo baja lentamente el ataúd. El hombre al que entierran no tiene cuerpo, se lo llevaron los perros. Por eso, y por otras cosas que han pasado, la gente del pueblo está en su casa con las puertas y ventanas cerradas a cal y canto.
Tenemos: a la madre preñada, el hoyo en la tierra, a la gente asustada y al cadáver que no está. También tenemos la vida que se mueve en la barriga, no lo olvides. Ahora tienes que concentrarte en los pies de la mujer. Va descalza y hay un montón de tierra junto a ella. La que han sacado con una pala para hacer el hoyo. Un riachuelo minúsculo se acerca hacia el montecillo. Serpentea. Es demasiado denso para que la tierra lo absorba, así que se desliza. Se conoce que la mujer se quedó mirando ese charco estrecho y alargado, como quien mira a un ratón que no está donde debería estar, encima de un altar mordisqueando las hostias sagradas, por ejemplo, y los ojos de la mujer fueron siguiendo el curso del riachuelo hacia atrás hasta comprobar que nacía entre sus pies. Un poco más arriba, en realidad. Que tanto el charco como el riachuelo que se estaba formando le nacían dentro. El riachuelo seguía avanzando por la tierra, como si millones de hormigas muy, muy juntas, carretearan cada una de ellas una gota de agua a la espalda. Y ese riachuelo cayó por el hoyo, como una cascada minúscula y salpicó el ataúd. Las gotas se quedaron ahí, temblando pero quietas, como hacen los charcos encima del mármol de las tumbas, horas después de llover, cuando ya ha salido el sol. Basta respirar cerca para que ese agua se mueva, ¿lo sabías? Tan frágil es. Bueno, el caso es que la mujer se agarró la barriga como si se le fuera a caer, que en realidad era lo que estaba pasando, y temió que lo que tenía dentro siguiera el camino que había abierto el riachuelo. El último pensamiento antes de parir fue para el riachuelo. Eso que anguileaba por el suelo y que había caído sobre el ataúd era donde su hija había estado viviendo durante nueve meses. Lo que había comido, bebido y respirado, donde se había cagado y meado. Y ahora estaba ahí, derramándose sobre el ataúd de madera carcomida, sobre el cadáver inexistente de su padre.
Así nació tu madre. Y nacer así no es un buen augurio, ¿no te parece?
MI ABUELA me había contado otras veces el nacimiento de mi madre, mientras veíamos cómo se hacía pequeña y tosía, día tras día, en la cama. Pero esa mañana no hubo tos. El día anterior tosió por última vez y no fue exactamente tos sino una especie de suspiro. Como si al nacer, mi madre se hubiera guardado un poco de aire en el rincón más escondido de los pulmones, una despensa para emergencias o algo así y, ya agotado todo el resto, lo hubiera soltado en ese preciso instante.
Mientras mi madre moría no había ataúd, ni montones de tierra ni riachuelos de vientres preñados. Solo una cama y mi madre dentro, más pequeña que nunca. Al contarme de nuevo la historia vi que mi abuela se agarraba la barriga y contemplaba ese cuerpecillo menudo cubierto de sábanas. Después entró mi padre, y ella, sin mirarlo, se fue, todavía con las manos en una barriga que ya no salía hacia fuera sino que se hundía entrañas adentro.
MI PADRE NO ME TOCÓ. Esperó a que mi abuela saliera, miró a mi madre, tan pequeña y muerta en la cama y me preguntó qué quería hacer.
¿Qué quieres hacer?
No lo sé.
¿Quieres venir conmigo o te quieres quedar con ella?
Sé que se refería a la abuela pero también podía ser que se refiriera a mi madre muerta.
Con ella.
De acuerdo.
Y se fue.
Yo me quedé un rato más. Cuando me cansé, salí de la habitación. Joan Tur dice que cuando morimos y el alma ya no está dentro de nosotros, el cuerpo exhala un humo transparente. Que sea transparente no quiere decir que no esté. La gente lo llama descomposición, pero no lo es. Esto que te digo sucede antes, justo después de morir, cuando la putrefacción solo es un proyecto de futuro como lo son los besos que te quedan por dar. Es como el humo blanco cuando se apaga una hoguera con agua, ¿sabes? Sí, contesté. Pues lo mismo pero este no es blanco, es transparente. Cuando se apaga el fuego que tienes dentro, el humo busca por dónde salir y sube garganta arriba. Si mirases fijamente la boca verías que se abre un poco. Está saliendo el humo. Tienes que ir con cuidado porque eso que sale de la boca de los que acaban de morir son sus demonios. Los que se han guardado dentro toda la vida y ahora, ya libres, se escapan. No respires, Boi. No respires cuando alguien acaba de morir.
Yo, frente a mi madre muerta, haciéndose pequeña en la cama, aún no sabía quién era Joan Tur ni sabía eso de los demonios ni del humo de la hoguera, no había conocido a Muchacha ni había dado ningún beso, pero creo que si salí de la habitación fue porque, de alguna manera, intuía lo de los demonios y lo del humo transparente. Empezaba a notar algo arañándome por dentro, algo que venía de mi madre muerta pero todavía no cadáver, algo que me estaba diciendo su boca a medio abrir. Y ese algo dolía. Me abrí paso entre la gente que estaba en el comedor. Bultos negros que susurraban y comían cosas. Sonaban como el roer de las ratas. Miles de ratas en una sacristía, metidas en el sagrario, royendo las hostias, haciendo nido en el copón, cagándose dentro de la custodia.
Bajé las escaleras. Eran estrechas y tenían el canto gastado. Había que ir con cuidado si no querías romperte la crisma.
Mi casa era blanca y con los postigos verdes. Los habían pintado tantas veces que sobresalían de la fachada. Mi casa la quemaron pero estoy convencido de que los postigos todavía están. Puedo ver la carcasa ennegrecida y humeante con los postigos verdes intactos. La calle donde vivía era tan estrecha como las escaleras pero si caminabas un poco llegabas a un solar. El suelo era una inmensa piedra rugosa. Si te caías de rodillas te dejabas la piel. Después de la piedra había un pequeño barranco. Más allá, los campos. Y en uno de esos campos, el establo de mi padre. Junto al establo, la casita donde mi padre pasaba las horas. Caballos, potros y la casita.
Éramos los últimos del pueblo.
Algún niño antes que yo, un niño que había vivido en esa piedra fría hace muchos años, se había dedicado a hacerle agujeros y ahora nosotros, los niños del presente, jugábamos con ellos. Yo cogí una piedra pequeña e intenté meterla en uno de esos agujeros. Nunca he sido bueno jugando a estas cosas así que nunca apostaba demasiado porque sabía que perdería, aunque algo tenía que apostar porque, si no, no me dejaban jugar, pero las cosas valiosas me las guardaba.
El día que murió mi madre, cuando dejé atrás todas aquellas personas que roían, me fui al solar. Lancé la piedrecita hacia el agujero más grande pero fallé. Rodó sobre la otra piedra grande y rugosa y cayó por el barranco. Detrás de mí estaba mi hermana.
¿Te lo ha preguntado? Yo la miré y dije que sí con la cabeza. ¿Y qué le has dicho?
¿Y tú?
Ella se encogió de hombros y se rascó la mejilla.
Tú primero, me dijo.
Que me quiero quedar con la abuela.
Mi hermana suspiró.
Ya lo imaginaba, dijo.
Luego cogió otra piedra e intentó acertar en el agujero. Tampoco lo consiguió pero la suya no se había caído. Fui hasta el borde del barranco.
Lo había estado buscando todo el rato pero lo vi justo en ese momento. Sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el borde del terraplén. Estaba como enroscado sobre sí mismo, con la cabeza entre la barriga y las rodillas. La piedrecita que yo había lanzado estaba a su lado. Chico levantó la cabeza para mirarme. ¿Se ha ido?, me preguntó. Yo sabía que estaba hablando de mi madre. Sí, respondí. Asintió y cogió la piedrecita. Abrió la mano y me la mostró. ¿La quieres? No. Y cerró el puño con fuerza, con la piedra dentro. Lo apretó tan, tan fuerte que la piedra se hizo añicos y las migas cayeron como alas de abeja secas sobre sus pies. Se fue camino abajo.
AL ANOCHECER MI PADRE vino a buscar a mi hermana. Yo me había pasado toda la tarde pensando. A veces los pensamientos son como los peces del río, intentas cogerlos pero no puedes. Y no es porque los peces se escapen, que también, es sobre todo porque por culpa del agua no calculas bien el sitio exacto donde están. Metes la mano y solo recoges agua. Y el pez, que se había ido un poco más allá, vuelve al mismo sitio de antes. Y así te puedes pasar un buen rato hasta que lo entiendes. Joan Tur me contó que todo lo que vemos es gracias a los rayos del sol y que el agua es como un cristal en movimiento y que desvía los rayos y entonces apuntan a un sitio distinto. Por eso el pez no está donde crees que está. El sol y el río hacen magia y engañan a tu cerebro. En realidad, me dijo Joan Tur, el pez está en los dos sitios. En el que tú ves y en el que está de verdad, porque los rayos del sol son tan, tan juguetones que pueden hacer aparecer cosas que están muy lejos, tan lejos que a veces ni existen. Y abrió su morral. Yo rebusqué dentro y cogí un papel. ¿Y bien?, me preguntó Joan Tur. Es-pe-jis-mo, dije yo leyendo poco a poco. ¿Sabes qué es un espejismo? Yo negué con la cabeza. Bueno, te lo explicaré otro día, pero si quieres coger peces tienes que entender cómo funciona. Y me lo enseñó. El caso es que la tarde en que murió mi madre estuve pensando, observando aquellos peces dentro de mi cabeza. En la cabeza tenemos algo que hace lo mismo que el agua del río, me parece a mí. Puedes pensar una cosa y la contraria y las dos te parecen reales. No fue hasta el anochecer que conseguí pescar el pensamiento que quería y cuando vino mi padre se lo dije.
He cambiado de opinión.
Él me miró sin mover la boca ni los ojos ni ninguna parte del rostro. No me gustaba cuando hacía eso. No me gustaba nada. Deseé que el quinqué que colgaba del techo se apagara. Los rayos del sol puede que te engañen pero siempre consigues ver algo. En la oscuridad, en cambio, puedes imaginar lo que quieras. A veces imaginas cosas feas, pero no siempre. El quinqué no se apagaba, así que cerré los ojos, pero detrás de los párpados la imagen era la misma: la cara de mi padre inmóvil.
Abrí los ojos y mi padre ya no estaba, mi hermana ocupaba su sitio y me miraba fijamente. Llevaba un saco con su ropa, lo arrastraba por el suelo. Cerrar los ojos. Abrirlos. Mi hermana junto a mi padre. Cerrar los ojos. Abrirlos. Mi padre se inclina y le da un beso en la frente. Cerrar los ojos. Abrirlos. Ella me mira y yo noto algo debajo de las costillas. Cerrar los ojos. Abrirlos. Mi padre coge el saco y lo levanta sin esfuerzo, como si estuviera vacío. Mi hermana mira al suelo, mi padre le pone una mano en el hombro y vuelve a mi hermana lentamente, con dulzura, ella echa a andar alejándose de mí. Cerrar los ojos. Abrirlos. Ella me dice adiós con la mano. Cerrar los ojos. Abrirlos. Mi padre la sigue con el saco a la espalda. Bajo el marco de la puerta vuelve la cabeza y me dice:
Demasiado tarde.
Y se van. Cerrar los ojos.
MADAME LAVEAU AYUDABA A LAS MUJERES. Si estabas preñada y llamabas a su puerta sabías que te ayudaría. También hacía unas sopas deliciosas y te leía el pasado. Madame Laveau decía que saber el futuro es la cosa más fácil del mundo, que lo difícil es mirar bien el pasado. Lo que has hecho antes condiciona lo que harás, no a la inversa. Cuando venían mujeres preñadas, ella les preparaba una de sus sopas. Era una sopa diferente para cada mujer y mientras se la bebían a pequeños sorbos, con el cazo agarrado con las dos manos, soplando la superficie, les leía el pasado. Me hacía prender la lumbre en el comedor, llevar tres cubos de agua fresca del pozo y arrastrar el jergón a doce palmos exactos de la ventana. Es importante que sus almas vean el camino de salida y que allí afuera hace frío y está oscuro, me decía, eso las ayuda a quedarse. Después sabía que tenía que irme y correr la cortina que separaba el comedor del resto de la casa. Antes de irme del todo, miraba por un agujerito que había en la cortina, pequeño y zurcido, pero que permitía ver algo si tenías la mirada entrenada.
Siempre intentaba ver los ojos de la mujer pero ninguna de ellas, excepto una, me miró nunca porque tenían la cabeza gacha y estaban como concentradas en el fuego que yo había encendido, en sus llamas bailarinas y en su leve crepitar. Alguna se quedaba observando la ventana y supongo que su alma estaba valorando si merecía la pena quedarse bajo las costillas o salir por la ventana. La única mujer que me miró fue Muchacha y, a través de ese ojal zurcido, me sonrió.
Después de mirar por el ojal me iba, porque era consciente de que Madame Laveau sabía que yo estaba allí y que me permitía esa última mirada, pero nada más.
Madame Laveau era mi abuela y no se llamaba así. Se llamaba Mercedes. Lo de Madame Laveau era un mote que le
habían puesto en el pueblo. Un día llegó un muchacho que venía de hacer las Américas. Era pobre como una rata y volvió igual de pobre, pero enfermo. Al anochecer, mientras el sol luchaba contra el horizonte más de lo que solía hacer, llamaron a la puerta. En el cielo, el rojo y el naranja se derramaban por todas partes. Las nubes, despistadas, parecían no saber qué dirección tomar. Aquellos días Madame Laveau estaba ayudando a una chica. Era de Torelló. Lo bastante lejos para que nadie de nuestro pueblo la conociera y lo bastante cerca para venir andando. La había preñado un trabajador del tren que estaban construyendo en medio de la Plana y que seguía hacia arriba, hacia las montañas altas. Aunque Madame Laveau les decía que no abrieran nunca la puerta, supongo que esa chica estaba agradecida y quería ayudar o hacer algo por mi abuela. Abrir la puerta, por ejemplo. El muchacho de las Américas, parado en el umbral, tosió. Yo estaba en el comedor intentando que una ardilla que había atrapado se comiera una nuez. Hacía rato que la miraba y le daba nueces a través de los barrotes de la jaula pero la ardilla no hacía nada. Solo miraba por encima de mi hombro, concentrada en el fuego, como hacían las mujeres preñadas. Levanté la cabeza al oírlo toser y miré hacia la puerta. El muchacho que había llamado a la puerta iba encorvado como si el mismo Dios ya estuviera tirando de él, cogiéndolo por el espinazo. Mi abuela salió de la cocina y recorrió el pasillo. Su falda hacía frufrú al rozar las paredes. Miró a la chica preñada del tren con cara de pocos amigos y se plantó frente al muchacho encorvado. Él la miro y volvió a toser. La chica preñada del tren dio un paso atrás. La abuela le cogió el quinqué y lo acercó a los ojos del muchacho encorvado. El muchacho habló y la abuela lo escuchó en silencio, con la llama del quinqué temblando entre ellos. Cuando el muchacho terminó, habló ella.
No puedo ayudarte.
¿Por qué?
Porque tu vida vale menos que tu muerte. Si te dejo vivir harás daño a la gente.
El muchacho encorvado intentó entrar en casa. La chica preñada del tren dio otro paso atrás y yo me arrinconé contra la pared. La abuela se sacó una navaja del bolsillo de la falda. Siempre la llevaba pero el muchacho no tenía por qué saberlo. Se encontró la hoja apretándole el cuello, justo por encima del pañuelo que llevaba anudado, y el quinqué a dos palmos de su mejilla. La abuela estaba más quieta que las raíces de los olivos. El muchacho encorvado retrocedió, todavía con la navaja al cuello bajándole el pañuelo y mostrando cada vez más piel y más venas y más músculos en tensión. La abuela cerró la puerta y oímos maldiciones y escupitajos. Después el sonido de sus pasos rencos alejándose. Fue ese muchacho quien dijo que allí vivía una bruja, que él había conocido a muchas en América. Que la jefa de todas ellas, la más poderosa y diabólica de las brujas cubanas se llamaba Madame Laveau y que mi abuela era incluso peor. El muchacho murió al cabo de dos semanas pero el nombre permaneció. A mi abuela le gustó enseguida. Decía que sonaba a señora importante. Pidió a todo el mundo que la llamara así, solo a mí me permitía llamarla abuela, pero cuando hablaba de ella con cualquiera la llamaba Madame Laveau. Joan Tur me explicó que tenemos tres nombres. El que nos ponen al nacer, el que tenemos cuando somos adultos y el que dejamos al morir, y que nosotros solo podemos elegir el segundo. Le pregunté: ¿Cuál de los tres nombres es Joan Tur? Él se encendió un cigarrillo, sopló dos veces la punta incandescente, dio una calada y me dijo que ese era el nombre que había elegido él. ¿Cómo te llamabas antes? Me miró, sonrió y se sacó la pistola que llevaba en el fajín. Apuntó al quinqué y simuló que disparaba: ¡pum! Volvió a sonreír. Gertrudis, me dijo, y entonces me contó aquello de la oración que salva mil almas. Era difícil saber cuándo Joan Tur decía la verdad o mentía. Cuando me contó eso de los nombres yo ya sabía que el que tengo ahora no era el que me habían puesto al nacer. Mi pueblo se esconde y una de las maneras de hacerlo es esconder nuestros nombres. Por eso le dije a Joan Tur que yo no tenía tres nombres, sino cuatro. Que yo al nacer ya tenía dos y uno era el nombre-escondite.
Joan Tur inclinó la cabeza y me miró con curiosidad, como hacen los perros cuando les dices cosas que no entienden. Se guardó la pistola en el fajín y me abrazó. Y entonces me contó la historia de su padre, del hombre que le hizo de padre y del ángel Abandono.
MI PUEBLO SE LLAMA TARADELL. No sé si es el primer nombre, el segundo, el tercero o el nombre-escondite. Cuando solo estábamos mi abuela y yo, antes de que llegara el hombre del árbol y la mujer sin pecho, antes de Joan Tur, antes de que los niños encontrados fueran mi familia, antes del cura nuevo, antes de la partida de Bonaplata, antes de que todo lo que conocía ardiese y trepara cielo arriba y que dentro de la humareda gigantesca viera elevarse las almas de lo que más he querido gritando llenas de angustia, antes de todo eso, yo me levantaba de la cama el primero.
La abuela se pasaba muchas noches en blanco porque, según ella, es por la noche cuando la puerta entre los dos mundos se abre. Por la noche trasteaba con botes y brebajes y mil mejunjes. Aquel tintineo se convirtió para mí en una canción de cuna, si no lo oía no había manera de dormir. Eso es lo que hacía de noche. Al atardecer y al alba, Madame Laveau paseaba por el bosque recogiendo raíces y flores y bichos. El resto del día dormía o hacía cosas dentro de casa que no me dejaba ni ver ni saber. De manera que cuando salía el sol ella se metía en la cama y yo salía de ella.
Vivíamos en una especie de socavón, y para ir al pueblo había que subir unas escaleras de piedra. Una vez en lo alto, doblaba a la izquierda. Chutaba una piedra e intentaba darle a alguno de los álamos de la hilera que recorría el camino. A veces lo conseguía, a veces no y tenía la sensación de que aquello marcaba la suerte de mi día. Después llamaba a la puerta de Can Xalot. La mujer abría y, recogiéndose el mantón, abrigándose los pechos, me ponía sus dedos rollizos en el hombro y me conducía hasta la cocina donde ella y Xalot desayunaban. Me daban una rebanada grande de pan con mantequilla y leche, yo daba las gracias y salía. Esperaba un rato a que pasara el perro sarnoso. Nadie sabía de quién era ni dónde vivía, solo que allí estaba. Parecía que tuviera un reloj en las patas porque siempre, a la misma hora, pasaba frente a Can Xalot. Trotaba cabizbajo y concentrado, como si tuviera una misión importante que cumplir, y yo lo seguía. Años más tarde el perro sarnoso cogió la rabia y lo encontraron colgado de una rama del tilo del ayuntamiento. Tenía la boca llena de espuma blanca y seca y el pelo repleto de hojas y ramitas del bosque. Cuando lo vi pensé en mi abuelo, que había muerto colgado de un gancho oxidado. Le pregunté a la abuela si él también había muerto de rabia. Ella hizo lo que hacía siempre cuando yo soltaba algo sin ton ni son, escupió al suelo y me dijo que me fuera. Y eso hice.
El perro sarnoso pasaba por la Font Gran, bebía agua y yo también. Después se dirigía hacia la puerta del barbero. Rateta le dejaba un plato hondo lleno de leche y el perro sarnoso se la bebía como si fuera un gato. Siempre dejaba un poquito para mí y yo apuraba el plato. No era que me gustara esa leche ni lamer ese plato, pero me parecía de mala educación despreciarle el gesto. Después doblaba a la derecha y echaba a correr unos cien metros hasta el monumento que estaba en la plaza. Yo también corría. La carnicera tenía el monumento lleno de flores y el perro sarnoso las olisqueaba. Mientras lo hacía, yo me dedicaba a observar cómo lo miraba la carnicera tras el ventanal. Después trotaba tranquilamente hasta la iglesia. Miraba hacia lo alto donde San Genís nos mostraba unos papeles y una pluma de escribir, movía el hocico a derecha e izquierda y seguía su camino hasta el camposanto. Paseábamos entre tumbas y mientras yo me detenía frente a la de mi madre, él parecía que anduviera entre las cruces, lápidas y gusanos sin ningún propósito pero no, sabía exactamente adónde iba. Elegía una tumba, siempre la misma, lamía el nombre de la lápida y se tendía encima. La tumba era del marido de la carnicera. Le pregunté a la abuela por qué el perro sarnoso se echaba en esa tumba, quizá era el perro del carnicero. Ella estaba preparando un mejunje de ortiga blanca. Había recogido un cesto entero, agarraba un manojo y lo retorcía con las manos para sacarle el jugo blanco, que caía goteando en un bote de cristal.
No, no es el perro del carnicero.
Y ¿por qué se tumba ahí?
Es el carnicero.
¿Cómo?
Que ese perro es el carnicero.
Yo me rasqué el brazo y miré al suelo. Joan Tur me contó que siempre hacía ese gesto cuando había una barrera entre algo que quisiera y yo. Un obs-tá-cu-lo, remarcó Joan Tur. Cuando hay un obstáculo entre tú y lo que deseas, te rascas el brazo. Pues ese día me lo rascaba, sí, aunque no sabía que lo hacía siempre que me encontraba frente a un obstáculo. La abuela debía de saberlo porque apartó los ojos un instante de la ortiga blanca, que todavía goteaba, y me contó que el carnicero era un buen hombre. Quizá la única buena persona de todo el pueblo. ¿Y los Xalot? Ella suspiró. Sí, también, pero no tanto. Calla y escucha. Me explicó que el carnicero murió mientras dormía, abrazado a su mujer. Que ella no se dio cuenta de que había muerto. Cuando abrió los ojos, él no estaba. Todas las puertas de la casa estaban abiertas y cuando ella, descalza, vestida solo con el camisón, con los puños cerrados y apretándose fuerte el pecho, miró hacia fuera, vio una lucecita por el sendero que lleva al bosque. Después escuchó un ladrido. Al día siguiente el perro sarnoso se paseaba por el pueblo.
DESPUÉS DE DEJAR AL PERRO SARNOSO acostado sobre la tumba del carnicero, tenía que volver a casa. Me gustaba bajar al río. En invierno tiraba piedras al hielo que se formaba en los recodos y en verano me bañaba. En primavera y en otoño solo iba y lo miraba. El problema era que para ir al río desde el cementerio tenía que pasar por la calle Estret y ahí siempre estaban ellos. Cuando me veían me tiraban piedras. Algunas veces me pillaban, otras no. Siempre que llegaba a casa con una brecha en la cabeza esperaba que la abuela se calzara los zapatos y saliera, decidida y con cara de mala leche, hasta la calle Estret y les pegara un bofetón a los niños que me tiraban piedras. Uno por mejilla. Pero nunca lo hizo. Me miraba y me señalaba los botes de desinfectante con la nariz. Solía elegir el de tomillo porque olía bien.
Algunas cosas empezaron y otras se terminaron cuando llegó el hombre del árbol. Que los niños me tiraran piedras fue una de las cosas que terminó. Pero los problemas empezaron. Quiero decir los de verdad.
Tanto si me apedreaban como si no, después iba al Tint. Cada día a las cinco de la mañana se oía una sirena. Tenía, al mismo tiempo, un sonido agudo y grave. Era muy curioso. Sonaba durante tres o cuatro minutos, sin pausa. Después se callaba un momento y volvía a empezar. Todo ese sonido, tan largo y espeso, parecía alargarse aún más y flotar encima de la niebla y se convertía en una piel que se pegaba a la panza del cielo y se quedaba ahí hasta el mediodía. Yo, cuando lo oía me levantaba, me quitaba las legañas y miraba por la ventana. La fábrica estaba todavía más hundida que nuestra casa así que solo tenía que mirar hacia abajo, en dirección al río, para ver otro río, el de las mujeres dobladas sobre sus vientres, abrigadas con cosas negras que colgaban de sus cuerpos como carámbanos oscuros, que bajaban por el caminito de tierra, entre la niebla, cruzaban el puente de madera sobre el río y entraban por la puerta principal. Primero la luz anaranjada de la puerta que se las tragaba y, un rato después, podías ver sus siluetas a través de las ventanas, faenando en los telares.