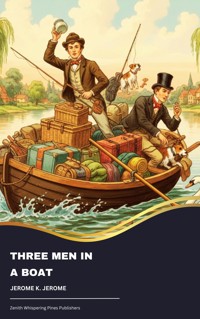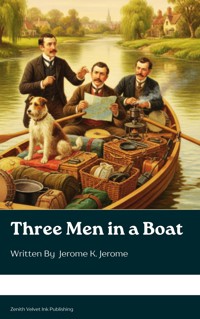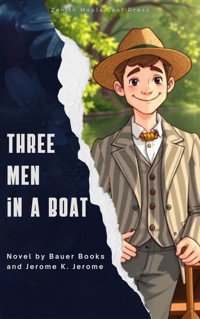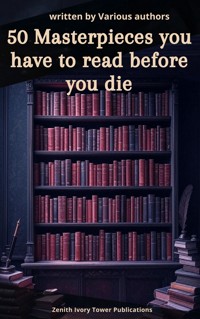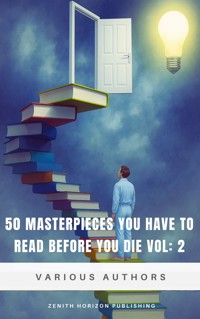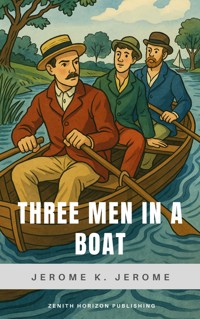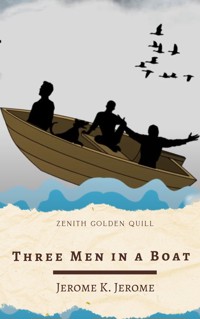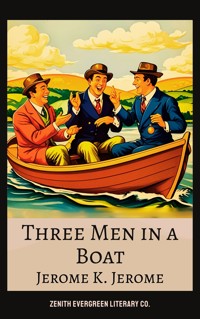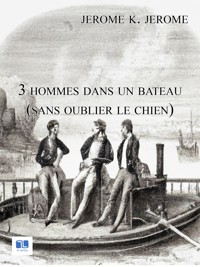Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Es verano de 1914 y el comandante de la fuerza aérea Raffleton tiene que aterrizar, alrededor de la medianoche, durante el vuelo de Brest a Farnborough. ¿Qué hace un hada que asistió a las cortes reales en tiempos muy anteriores al Rey Arturo, una de las encantadoras Damas Blancas de Bretaña, bella y eternamente joven aunque milenaria... qué hace, decíamos, en medio de un solitario páramo, cerca de un pueblo bretón perdido en medio de la nada, en pleno 1914? ¿Y será realmente una buena idea llevarla a un viaje catastrófico en un tranquilo pueblo inglés, contando con la hospitalidad de un profesor universitario que, a pesar de su respetabilidad profesional, siente pasión por el folclore?. Se incluyen las narraciones La calle de la pared ciega, Por andar de picos pardos una noche..., La lección, La Sylvia de las epístolas y Los guantes de cabritilla
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: El Hombre del Hotel Carlton
© De esta edición: Century Carroggio
ISBN:
IBIC:
Diseño de colección y maquetación: Javier Bachs
Traducción:
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Malvina de Bretaña
JEROME K. JEROME
PREFACIO
El doctor jamás creyó este relato; sin embargo, afirma que en buena parte ha sido la causa de que él vea desde un ángulo distinto la perspectiva de la vida.
—Por supuesto —continuó el doctor—, no discuto lo que ocurrió, cuanto pasó ante mí. Hubo, luego, el caso de la esposa de Marigold; reconozco que fue una desdicha y sigue siéndolo todavía para Marigold más que para nadie; mas por sí mismo nada prueba. Nunca se sabe qué se oculta bajo esas mujeres de blando carácter, las cuales tienen pronta la risa, y frecuentemente no son sino una concha donde se encierran y que segregaron durante la primera juventud. En cuanto a los otros casos, todo se funda en una simple base científica. Como suele decirse, la idea estaba en todas partes; era una efímera onda cerebral. Terminó en el momento de realizarse. Y esa bobería de John y la Vaina de la Habichuela...
De las altiplanicies, sobre las que descendía la oscuridad, vino el gemido de un alma en pena; se elevó la voz, descendió, se extinguió lentamente.
—Piedras que lloran —explicó el doctor al hacer una pausa para cargar nuevamente su pipa—. Se encuentran algunas en esos parajes. La oquedad se formó en ellas durante el período glacial. Hacia la media noche se puede oír siempre la misma. Es un cúmulo de aire causado por un súbito descenso de la temperatura. Así comienza ese género de ideas.
Tras encender la pipa, el doctor volvió a caminar a grandes zancadas y prosiguió:
—No digo que no hubiese ocurrido sin venir ella. Fue ella, precisamente, quien dispuso el ambiente psíquico. Le envolvía una especie de atmósfera. Parecía crearlo todo; el francés arcaico y desusado que hablaba era un francés del tiempo del rey Arthuro, de la Tabla Redonda, de Merlín. La única explicación es que se trataba de una moza socarrona y descarada. Ella, entretanto, os miraba, con aquel su curioso alejamiento.
El doctor no concluyó la frase.
—En cuanto al viejo Littlecherry —añadió de improviso—, es decir, la especialidad de Littlecherry, era el folklore, el ocultismo, toda esa palabrería de poco valor. Si llamabais a su puerta llevando en brazos a la Bella Durmiente, no hacía sino ajetrearse en torno a ella con almohadones en las manos y desear que la Bella pasara una buena noche. Cierta vez encontró una semilla en un fósil, la extrajo y la puso en un tiesto de su gabinete. Era la semilla más vulgar que jamás haya visto. Hablaba de ella como si hubiera descubierto el Elixir de la Vida. Se expresaba de ese modo, aunque no solía decirlo con tantas palabras. Aquello solo ya fuera suficiente para originar el principio de todo sin contar a la vieja ama de llaves irlandesa, mujer necia con la cabeza atiborrada de duendes, fantasmas y Dios sabe cuántas cosas más.
El doctor volvió a guardar silencio. Una tras otra, las luces de la aldea emergieron de las profundidades para mirar hacia arriba, a hurtadillas. Una larga franja de luz, que serpenteaba como dragón luminoso de un lado a otro del horizonte, mostraba la vía por donde circulaba, hacia Swinson, el «Great Western».
—Absolutamente fuera de lo corriente, fuera de lo vulgar —continuó el doctor— todo ello lejos de lo vulgar. Mas si estáis dispuesto a admitir la explicación dada por el viejo Littlecherry...
El pie del doctor dio contra una piedra gris medio oculta en la hierba, y estuvo a punto de dar con su cuerpo en tierra.
—Restos de un antiguo cromlech1 —explicó—. Si excaváramos por aquí cerca, hallaríamos esqueletos en cuclillas sobre el polvo donde pusieron la cesta de la comida prehistórica.
La pendiente era pronunciada. El doctor no volvió a hablar hasta que hubimos alcanzado las afueras del pueblecito.
—Quisiera saber qué se ha hecho de ellos —murmuró—. Extraño, rarísimo todo eso. Me hubiera gustado seguirlo hasta el final.
Habíamos llegado ante la puerta donde se abría la cerca del domicilio del doctor. La empujó para abrirla y entró. Parecía haberse olvidado de mí.
—Era una chiquilla descarada que se hacía querer —oí que decía para sí mientras intentaba abrir la puerta—. Y no dudo que tenía buenas intenciones. Pero ese cuento absurdo, increíble...
Yo compuse el cuento; mejor dicho, lo recompuse, con las distintas versiones que me dieron el profesor y el doctor; y a ello me ayudó —en lo tocante a los incidentes producidos posteriormente— cuanto decían saber acerca del suceso los vecinos de la aldea.
1(1) Monumento megalítico formado por piedras (menhires) colocados en círculo. Abundan principalmente en Bretaña. Fueron utilizados como panteones. (N. del T.)
1LA FÁBULA
Calculo que dio comienzo allá por el año 200 antes de Jesucristo, o, para ser más exacto —puesto que las fechas no eran el fuerte de los antiguos cronistas—, cuando el monarca Heremon reinaba en Irlanda y Harbundia era reina de las Damas Blancas de Bretaña. El hada Malvina era la dama predilecta de esa soberana. Este cuento se refiere principalmente a Malvina. Se recuerdan algunos gratos sucesos que le dieron fama. Pertenecían, las Damas Blancas, a lo que hoy se llama «buena sociedad», y en todos sus actos vivían conforme una bien ganada reputación. Pero en Malvina, junto a lo mucho loable, parece ser que existía un fuerte espíritu de travesura, el cual se mostraba en pequeñas picardías, disculpables o a todas luces comprensibles —incluso en un hada—, pero que producen la impresión de ser indignas de una Dama Blanca de buenos principios, la cual blasonaba de ser amiga y bienhechora de la Humanidad. Por haberse negado a bailar con ella a medianoche, a orillas de un lago en la montaña, en lugar y hora que no podían ser agradables ni convenientes para un caballero de edad madura, el cual acaso padecía de reuma, convirtió en cierta ocasión en ruiseñor a un respetable propietario de minas de estaño; aquello supuso un cambio de costumbres que no podía por menos de resultarle irritante a un hombre de negocios. En otra ocasión, una gran reina que había tenido un altercado con Malvina por cierta fútil cuestión de ceremonial para con un lagarto, cuando salió a dar un paseo a la mañana siguiente se halló metamorfoseada —según podemos deducir por la descripción algo vaga que nos dan los cronistas de la antigüedad— en una especie de medula vegetal.
Asegura el profesor, quien está dispuesto a sostener que existen pruebas históricas acerca de las Damas Blancas, que estas componían una comunidad y que tales metamorfosis, por tanto, deben ser tomadas en sentido alegórico. Como hacen los lunáticos de los tiempos modernos que creen ser vasos de porcelana o cabezas de lorito, así debe haberles resultado fácil a los seres de inteligencia superior —arguye el profesor— ejercer influencia hipnótica en los supersticiosos salvajes que los rodeaban, los cuales, intelectualmente considerados, pudieron haber sido poco más que unos niños.
—A Nabucodonosor, por ejemplo —sigo repitiendo lo que dice el profesor—, en nuestros días hubiéramos tenido que ponerle la camisa de fuerza. De haber vivido en la Europa Septentrional, en vez de en el Asia Meridional, nos diría la leyenda que algún Kobold o Stromkarl lo había convertido en una amalgama compuesta de serpiente, gato y canguro.
Sea como fuere, esta pasión por la metamorfosis —efectuada en otras personas— parece que se encendió en Malvina hasta hacer de ella poco menos que un estorbo público, y a la larga fue causa de su aflicción.
Dicho episodio es único en los anales de las Damas Blancas. Los cronistas se recrean en él con evidente satisfacción. Acaeció a causa de los desposorios del hijo único del rey Heremon, príncipe Gerbot, y la princesa Berchta de Normandía. Parece ser que Malvina no se opuso, pero esperó que llegase el momento oportuno para obrar. Recuérdese que las Damas Blancas de Bretaña no eran pura y simplemente hadas. En ciertas circunstancias eran capaces de ser mujeres, y este hecho —hemos de aceptarlo— debió de ejercer perturbadora influencia en sus relaciones con los mortales varones. Es posible que el príncipe Gerbot no fuese de intachable conducta. En aquellos tiempos aún incivilizados, los mancebos, en sus relaciones con las damas, blancas o de otro color, fueron siempre un dechado de discreción y decoro. Quisiéramos pensar bien de Malvina.
Pero incluso lo mejor es indefendible. El día señalado para celebrar la boda, Malvina pareció haberse superado a sí misma. En lo tocante a su responsabilidad moral, carece de importancia la forma que hizo adoptar al desdichado príncipe Gerbot, o el modo en que le hizo creer al príncipe que había sido transformado. La crónica nada dice a este respecto, aunque parece obvio que se trataba de algo indecoroso, y debemos creerlo cuando así lo insinúa un cronista de gran respeto. A juzgar por otros pasajes del libro, no parecen haber sido los escrúpulos causa del malogro literario del autor. El lector agradecería complacido su omisión. Debió de tratarse de un horripilante suceso.
Es de suponer que produjo el efecto deseado por Malvina. Parece ser que la princesa Berchta, al verlo, cayó desmayada en brazos de sus sirvientes. La boda fue aplazada indefinidamente; sospechamos que triunfó Malvina, si bien resultó efímero su triunfo.
Desgraciadamente para Malvina, el rey Heremon había sido siempre protector de las artes y la ciencia de su tiempo. Entre los amigos del monarca se contaban los estimados magos, los genios, los nueve korrigans o Duendes de Bretaña y toda suerte de individuos capaces de ejercer su influencia, de lo cual estaban deseosos como probaron los acontecimientos. Los embajadores fueron a ver a la reina Harbundia. Harbundia no podía defender a su favorita, como lo hizo en tantas ocasiones; no hubiese podido hacerlo aunque hubiera querido. Se exigió al hada Malvina que volviese al príncipe Gerbot a su estado anterior, que le devolviese su cuerpo y todo cuanto este contenía.
Malvina se negó de plano. Era un hada obstinada y terca, con el pecado del engreimiento. Luego estaba su fama y ¡aquello de que el príncipe tenía que dar su mano de esposo a la princesa Berchta! Malvina vería al rey Heremon y a Anniamus vestidos de lagarto viejo, y a los Duendes de Bretaña y a todos los demás... Una Dama Blanca, realmente escrupulosa, no hubiera osado terminar la frase ni aun para decírsela a sí misma. Nos imaginamos el centelleo de los ojos del hada, su patalear. ¡Era un hada inmortal! ¿Qué le podían hacer a ella todos esos con el picotear de sus lenguas y sus movimientos de cabeza? Volvería el príncipe Gerbot a su estado anterior cuando a ella le viniese en gana. Que ellos cuidasen de sus propias arterías y la dejasen a ella con las suyas. Nos figuramos los largos paseos y pláticas entre la enloquecida Harbundia y su contumaz favorita. Apeló la reina a la razón, al sentimiento: «Hazlo por mí». «¿No comprendes?» «Al fin y al cabo, si el príncipe hizo...»
Dícese que Harbundia acabó por perder la paciencia. Algo hizo, la reina, que Malvina, al parecer, no sabía o no había previsto. Convocó en solemne reunión a las Damas Blancas, durante la noche de luna del solsticio de verano. El lugar donde se celebró la reunión lo describen los antiguos cronistas con gran lujo de pormenores como es habitual en ellos. Fue el lugar donde el mago Kalyb, siglos atrás, movilizó buena parte de Bretaña para levantar la sepultura del rey Taramis. El Mar de las Siete Islas estaba situado al Norte. Se supone que se trataba de la cordillera formada por las Montañas Arres. La Dama de la Fuente, quien hizo acto de presencia, propuso la creación de la profunda laguna verde donde nace el río D’Argent. Podría situarse a mitad de camino entre las modernas ciudades de Morlay y Callac. Los caminantes —aun los de nuestros días— hablan de la soledad que todavía reina en esa meseta sin árboles, sin viviendas, sin otra señal de obra humana que el altísimo monolito, en torno al cual gimen sin cesar los vientos. Allí, posiblemente en algún quebrado fragmento de las peñas grises, tomaba asiento la reina Harbundia para administrar justicia. La sentencia —aquella vez inapelable— fue que el hada Malvina fuera expulsada de la comunidad de las Damas Blancas de Bretaña. Malvina se vería obligada a vagar por la Tierra, sin hallar nunca su perdón. El nombre de Malvina fue borrado para siempre del libro con el que pasaban lista las Damas Blancas.
El golpe, por lo inesperado, resultó muy fuerte y doloroso para Malvina. Parece ser que partió sin pronunciar palabra, sin volver la cabeza para mirar atrás. Nos imaginamos su rostro pálido y frío; los ojos desmesuradamente abiertos, mirando sin ver; los pasos inseguros, temblorosos; las manos que palpaban inseguras, y el silencio de cementerio que, como un sudario, la envolvería.
Desde aquella noche, el hada Malvina desaparece del libro de los cronistas de las Damas Blancas de Bretaña, de la leyenda y hasta del folklore. No vuelve a aparecer en la historia hasta el año 1914 después de Jesucristo.
IICOMO ACONTECIÓ
A finales de junio de 1914, un anochecer, el capitán de aviación Raffleton, temporalmente agregado a la escuadrilla francesa que se albergaba en Brest, recibió una orden telegráfica para regresar inmediatamente al Cuartel General del Servicio Inglés del Aire en Farnborough (Hampshire). Gracias a la luna llena, la noche le procuraría la luz necesaria. El joven Raffleton determinó partir en el acto. Se supone que despegó del campo de aviación del arsenal de Brest a las nueve. Poco más allá de Huelgoat comenzó a luchar con el carburador. Su primera idea fue volar hasta Lannion, donde encontraría mecánicos especializados, mas al ver que las cosas empeoraban y que volaba sobre una extensión de terreno llano a propósito para aterrizar, resolvió descender y realizar él mismo la reparación. Tomó tierra sin dificultad y se puso a examinar el carburador. Al trabajar solo invirtió más tiempo del que había calculado. La noche era cálida y apenas se notaba un soplo de aire. Al terminar su trabajo, Raffleton tenía calor y estaba cansado. Se había puesto el casco nuevamente, y ya estaba a punto de ocupar su asiento en la cabina, cuando la belleza de la noche le sugirió la idea de estirar las piernas y refrescarse un poco antes de reanudar el vuelo. Encendió un cigarrillo y miró en torno suyo.
La meseta donde había aterrizado se elevaba sobre la tierra circundante; se extendía a su alrededor sin árboles ni casas. Nada rompía la línea del horizonte, sino un grupo de piedras grises, restos —se dijo Raffleton— de algún menhir, cosa vulgar en las desiertas tierras de Bretaña. Por lo general, las piedras están tumbadas y separadas; pero aquel ejemplar, pese a los muchos siglos transcurridos, se conservaba enhiesto. Picado por la curiosidad, el capitán Raffleton encaminó sus pasos hacia el monumento megalítico. La luna estaba en su cenit. Que el silencio de la noche le causó profunda impresión, lo demuestra el hecho de haber claramente oído y contado las campanadas del reloj de una iglesia, la cual debía de encontrarse a unas seis leguas de distancia. Recuerda que miró su reloj y observó una ligera diferencia entre la hora que este marcaba y la que había oído. En su reloj eran las doce y ocho minutos. Al extinguirse las últimas vibraciones de la campana, pareció volver el silencio y la soledad. Cuando trabajaba, aquello no le causó ninguna desazón, pero las negras sombras proyectadas por las blanquecinas piedras le producían la sensación de estar ante un aparecido. Raffleton se sosegó al pensar que iba a volver a su aparato y a poner en marcha el motor; este zumbaría y le haría experimentar de nuevo la consoladora sensación de vida y tranquilidad. Daría una sola vuelta alrededor de las piedras y se marcharía. ¡Era pasmoso cómo habían desafiado, aquellas, el paso del tiempo! Estaban tal como fueron colocadas diez mil años atrás y aquello era el altar de un gran templo desierto, el cual tenía el firmamento por techo. Mientras las contemplaba con el cigarrillo entre los labios, luchando con un extraño impulso que tiraba de sus rodillas, del centro de las grandes piedras llegó el acompasado ritmo de una respiración.
Confiesa el joven Raffleton que su primer impulso fue echar a correr, pero se mantuvo firme, rígidos los brazos, como si obedeciese a la disciplina militar que había recibido. La explicación era sencilla, naturalmente: algún animal había hecho su nido en aquel lugar. Pero ¿se conocía algún animal capaz de dormir tan profundamente que no le despertaran las pisadas humanas? Si estaba herido y no podía escapar, no respiraría tan suavemente ni con regularidad tan sosegada, que contrastaba con el silencio. Sería un nido de búhos. Los hijuelos del búho hacen esa especie de ruido —las gentes del campo les llaman los «roncadores»— . El joven Raffleton tiró el cigarro, se arrodilló, y se puso a buscar a tientas, entre las sombras; al hacerlo tocó algo caliente y blando.
No era un búho, sino una mujer. Raffleton debió de tocarla muy suavemente, pues ni siquiera se despertó. Yacía con la cabeza reposando sobre el brazo. Cerca de ella, acostumbrados ya sus ojos a la oscuridad, el joven capitán pudo verla; observó sus labios entreabiertos, la tersura de los blancos miembros bajo la tela transparente.
Por supuesto, lo que hubiera debido hacer sería levantarse en silencio e irse. Luego habría podido toser. Y si ni aun así despertaba, tocarla suavemente en un hombro; llamarla bajito, primero, luego más fuerte, diciendo «señorita» o «niña». Mejor aún: hubiera debido irse andando en puntillas y dejarla durmiendo.
No se le ocurrió esa idea al capitán de aviación. Hay que disculparle; no tenía más que veintitrés años, y ella, enmarcada en la pálida claridad lunar, le parecía la más hermosa criatura que habían visto sus ojos. Y allí estaba el misterio —misterio que hace meditar—, de aquella atmósfera de remotos tiempos, de los cuales las raíces de la vida extraen aún su savia. Debemos creer que se olvidó de que él era el capitán Raffleton, militar y caballero; que no recordó, en aquel instante, las reglas de urbanidad referentes al encuentro con damas que duermen solitarias entre brezos. Creeremos, asimismo, en la posibilidad de que, sin haberlo pensado, impelido por una fuerza ajena a su voluntad, se inclinara sobre la durmiente y la besara.
No fue un beso platónico en la frente, ni un ósculo fraternal en la mejilla, sino un beso largo y apretado en los labios entreabiertos, un beso de adoración y asombro como el beso —eso se supone— con que Adán despertó a Eva.
Se abrieron los ojos de la bella, y un tanto soñolientos, miraron al hombre. No podía tener duda, la mujer, acerca de cuanto había sucedido. Los labios del hombre apretaban, todavía, los suyos. Pero ella no parecía sorprendida y, menos aún, enojada. Se incorporó hasta sentarse, sonrió, y le tendió la mano para que la ayudara a levantarse. Solos en aquel templo inmenso, con el techo de un cielo cuajado de luceros y alumbrado por la luz del astro melancólico, junto aquel horrendo altar de ritos olvidados, con la mano de ella en la de él, se miraron.
—Perdóneme —dijo el capitán Raffleton—. Me temo haberla molestado.
Raffleton se acordó, luego, de que en su turbación le había hablado en inglés. Ella le contestaba en francés, en un francés extraño, anticuado, como el que muy raras veces se encuentra en las páginas de los anticuados misales.
Al capitán debió de resultarle algo difícil traducirlo, pero, adaptado al idioma moderno, el significado era:
—No digas eso. Yo estoy muy contenta de que hayas venido.
Sospechó el aviador que ella le había estado esperando hasta entonces y no estaba muy seguro de si debía disculparse por haber llegado algo tarde. En verdad, no recordaba tener semejante cita, mas puede asegurarse que, en aquel momento, el capitán Raffleton no tenía conciencia de nada que estuviera fuera de sí mismo y del portentoso ser que estaba a su lado. Fuera, en alguna parte, había la luz de Selene y un mundo; mas aquello carecía de importancia. Fue ella quien rompió el silencio.
—¿Cómo has llegado hasta aquí? —preguntó. El capitán no quiso mostrarse enigmático. Ponía toda su atención en mirar a la hermosa, cuando respondió:
—Volando.
Ella abrió más aún los ojos al oír esto.
—¿Dónde están tus alas?
La mujer se inclinaba para ver la espalda del capitán. Raffleton se echó a reír.
La curiosidad que en la mujer despertaba su espalda, hacía de ella un ser más humano.
—Allí —contestó el aviador.
La hermosa miró y vio, por primera vez, las grandes alas trémulas que brillaban como la plata a la luz del astro nocturno.
Echó a andar en dirección a la máquina voladora. Raffleton la siguió y observó, con sorpresa, que los brezos no cedían al ser pisados por los níveos piececitos de la hermosa.
Se detuvo a corta distancia del aparato. El joven se colocó a su lado. Al mismo capitán Raffleton le pareció que temblaban las alas del aeroplano— temblaban como las alas extendidas de un ave cuando se limpia y compone sus plumas antes de emprender el vuelo.
—¿Está vivo este pájaro? —quiso saber ella.
El aviador la miró. Estaba seguro de que lo había dicho en serio. La hermosa cogió la mano del capitán; se iba con él. Todo estaba resuelto. Para eso había venido. Nada le importaba, a ella, el lugar adonde irían; adonde él fuese, le seguiría ella. Bien claro estaba que aquel era el propósito elaborado en su mente. Tengamos presente, para hacer justicia al joven capitán, que este se vio obligado a realizar un esfuerzo. Contra las fuerzas de la Naturaleza; contra sus veintitrés años y la roja sangre que corría por sus venas; contra los vahos de la claridad lunar de aquella noche estival que le envolvían a él y envolvían las voces de las estrellas; contra los demonios de la poesía, de la fábula y del misterio, los cuales cantaban a los sones de una música embrujada —cántico y música que resonaban en los oídos del capitán—; contra el prodigio y la gloria de la hermosa doncella que estaba a su lado vestida con la púrpura de la noche, denodadamente luchaba el capitán Raffleton para reconquistar la fortificada plaza del sentido común.
Los jóvenes oficiales del Servicio Aéreo de Su Majestad deben evitar el trato con toda persona de poca edad, parcamente vestida, la cual se haya entregado al sueño sobre los brezos, en parajes que disten cinco leguas de la más próxima habitación humana. El hecho de que tales personas sean extremadamente hermosas y atrayentes debe servir de advertencia adicional. La doncella se habría peleado con su madre y abandonado la casa paterna. La culpable de todo era aquella infernal claridad de la luna. No es de extrañar que a ese astro le ladren los canes. Casi se imaginaba Raffleton estar oyendo uno en aquel instante. Los perros son criaturas lindas, nobles, dignas de respeto; no pueden inspirarnos malos sentimientos. ¡Nada importaba que hubiese besado a la durmiente! No se ata nadie para toda la vida con las mujeres a quienes besa. Y menos la primera vez que la ha besado, a no ser que todos los hombres jóvenes de Bretaña estuvieran ciegos o fuesen cobardes. Fingida era la inocencia y modestia de la muchacha; de lo contrario, la moza sería una lunática. Lo mejor que podía hacer era decirle adiós, gastarle una bromita, soltar una risotada, poner en marcha el motor del aeroplano y volar hacia Inglaterra, hacia la amada, vieja y práctica Inglaterra, hacia la alegre Inglaterra, donde podría desayunar y tomarse un buen baño.
Podemos comprobar que no se trataba de una lucha noble. El pobre y relamido Sentido Común se las había con la retadora naricilla respingona, con la risa alegre y la delicadeza innata de la hermosa. Y, con la moza, medían sus fuerzas la quietud de la noche, la música de los siglos y los latidos de la víscera cardíaca del capitán Raffleton.
Así es que todo aquello cayó a los pies del joven aviador, como si se hubiera desmenuzado y convertido en polvo que un ligero soplo de viento esparcía, dejándolo indefenso, hechizado por los encantadores ojos de la niña.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Raffleton—. ¿Quién eres tú?
—Soy el hada Malvina —respondió ella.
IIIEL PRIMO CHRISTOPHER SE VE MEZCLADO EN EL ASUNTO
No se le ocurrió pensar a Raffleton que el aterrizaje no fue tan feliz como él creyera, que acaso descendía como si hubiese caído de cabeza, y por consiguiente, no supo aprovechar la experiencia del capitán de aviación Raffleton que, a partir de aquel momento, entraba en una nueva y menos reducida existencia. Si así era, el comienzo parecía prometedor para un joven intrépido y aventurero. De su ensueño, de su meditación, le arrancó la voz de Malvina.
—¿Partimos? —repitió el hada, esta vez con un tono más bien de mando que de interrogación.
¿Por qué no? Sea lo que fuere cuanto le había ocurrido y el plano de existencia al que hubiese podido llegar, la máquina voladora le había obedecido. El capitán, maquinalmente, puso en marcha el motor. El familiar zumbido le devolvió la sensación de estar vivo. También le sugirió el consejo de que Malvina se pusiera el otro capote. Malvina medía metro y medio de estatura, la suya era un metro y ochenta centímetros. El efecto que la mujer produciría con el capote sería cómico en circunstancias normales. Lo que convenció al capitán Raffleton de que Malvina era una auténtica hada fue que, al verla embutida en el capote —el cuello sobrepasaba unos quince centímetros la cabeza—, parecía más hada que nunca.
Ninguno de los dos habló. No parecía necesario. Raffleton la ayudó a subir al asiento y, una vez sentada, le abrigó las piernas y los pies con el capote. Ella le agradeció la atención, dejando asomar a sus labios la misma sonrisa con que antes le tendiera la mano. Era una sonrisa de satisfacción infinita, como si hubieran cesado los temores e inquietudes de la niña. El capitán deseaba, sinceramente, que así fuese. Un momentáneo destello de inteligencia le insinuó que iban a dar comienzo sus inquietudes y temores.
Sería el subconsciente de Raffleton quien se hizo cargo del aeroplano. Parece ser que volando algunas millas tierra adentro, siguió la línea de la costa hasta llegar un poco al sur del faro de La Haya. Recuerda que descendió allí cerca para llenar el depósito. No había previsto que llevaría un pasajero, más antes de partir adquirió una buena provisión de gasolina, lo cual resultó acertado. Malvina se mostró interesada en saber cómo se alimentaba aquella extraña cosa, que a ella le parecía una nueva raza de dragón, el cual comía el contenido de las latas que Raffleton sacaba de donde tenía ella los pies; pero Malvina lo aceptaba, con los restantes detalles del vuelo, como si se tratara de una lógica disposición de los acontecimientos. El monstruo, una vez restauradas sus fuerzas, se arrastró, coceó en el suelo y se elevó de nuevo, bramando. Abajo el mar serpeaba velozmente.
Estamos seguros de que para el capitán de aviación Raffleton, como para el resto de nosotros, lo feo y lo vulgar estaban al acecho para poner a prueba su corazón. Muchos años de su vida contendrán para él esperanzas y oscuros temores; lucha vil, pequeñas zozobras y enojos vulgares. Pero también tenemos la convicción de que, para hacer maravillosa la vida, conservará el recuerdo de aquella noche en la que, al igual que un dios, cabalgó sobre los vientos del cielo en busca de la mayor felicidad.
Raffleton, de vez en cuando, volvía la cabeza para mirar a Malvina, y todavía los ojos del hada respondían al capitán con el extraño y profundo contento que parecía envolver a ambos como un manto de inmortalidad. Vagamente percibimos lo que debió de sentir Raffleton en la expresión que inconscientemente aparecía en sus ojos cuando hablaba de aquel viaje encantado, en la súbita mudez al morir en sus labios las palabras. Fue providencial, para él, que su yo interno asiera con firmeza los mandos; de lo contrario, unos palos rotos sobre las olas hubieran sido el epílogo a la historia de aquel joven y prometedor capitán de aviación que una noche de verano soñó con alcanzar las estrellas.
Estaban a medio camino cuando la aurora alumbró las Needles; más tarde, pasó furtivamente, de Oriente a Poniente, una extensa franja de tierra envuelta en la niebla. Uno a uno, riscos y promontorios, relucientes como el oro, se elevaban del mar, y las gaviotas de alas blancas salían al encuentro del aeroplano. Raffleton casi esperaba que las aves se convirtiesen en espíritus y volasen alrededor de Malvina con gritos de bienvenida.
Las gaviotas se acercaban más y más, mientras lentamente ascendía la niebla y palidecía la luz lunar. De pronto, se irguió ante el capitán y el hada Chesil Banck, detrás del cual se esconde Weymouth.
Allí estaban las casetas de baño con ruedas, el gasómetro próximo a la estación del ferrocarril, la bandera izada en lo alto del «Royal Hotel». Las cortinas de la noche se apartaban y el mundo laborioso llamó a la puerta.
Raffleton consultó su reloj; eran un poco más de las cuatro. Había telegrafiado al campo que le esperasen por la mañana. Habrían salido a buscarlo. Si continuaban el viaje, Malvina y él llegarían alrededor de la hora del almuerzo. Él podría presentarla al coronel: «Coronel Goodyear, permítame que le presente al hada Malvina». O hacía eso o dejaba a Malvina en cualquier lugar situado entre Weymouth y Farnborough. Decidió que sería preferible hacer esto último. Mas ¿dónde la dejaría? ¿Qué haría con ella? Pensó en tía Emily. ¿No le había dicho tía Emily que necesitaba una institutriz francesa para Georgina? Claro que el francés de Malvina resultaba un poco anticuado, pero el acento del hada era encantador. En cuanto al sueldo... Acudió a su mente el recuerdo de tío Félix y sus tres hijos mayores. Instintivamente creyó que Malvina no agradaría a tía Emily. Si viviera el anciano caballero que fue su padre, la casa de este sería buen asilo. ¿Cómo la recibiría su madre? No lo sabía. Se imaginó la escena: el salón en Chester Terrace; la entrada de su dulce madre, con el crujir de la seda del vestido; la cortés y afectuosa bienvenida. Vendría, luego, un desconcertante silencio en espera de que él justificara la presencia de Malvina. Probablemente callaría el hecho de que Malvina era un hada. Ante su madre, que lo miraría a través de los lentes de oro, él no se atrevería a contarle: «Una señorita que encontré por casualidad durmiendo sobre los brezos en Bretaña. Como la noche era hermosa y había sitio en el aeroplano... Ella... , es decir, yo... Bueno; aquí estamos». Seguiría un nuevo silencio, y luego su madre, alzando las cejas finamente arqueadas, diría: «Veo que te has tomado esa libertad, hijo querido...» Vacilaría un momento. «Has consentido que esta joven abandonase casa, padres, parientes, amigos y conocidos, en Bretaña, para seguirte a ti. ¿Puedo saber a santo de qué?»