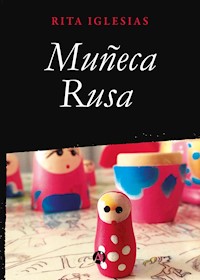Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: El guardián literario
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Flora es un ama de casa de un barrio porteño de "clase media", que lleva una vida rutinaria entre las contradicciones de la maternidad, su trabajo de costurera y un matrimonio con un hombre que ama el fútbol y su tradición popular. Un día, se topa con un libro que operará como resorte, reflejando el universo de la protagonista y dándole voz y presencia por primera vez en su vida. Esa experiencia replicará en ella la duda, el cuestionamiento feroz y la rabia hacia muchas instituciones; pero, sobre todo, será el camino inicial que la llevará a conocer las obras de grandes autores, demostrándole hasta dónde la lectura puede transformar a la mujer. Rita Iglesias nos acerca esta exquisita historia que, como un verdadero mandala, nos permite apreciar la belleza individual de sus partes y, a la vez, la majestuosidad del todo. Es también un homenaje a esa novela que hubiera sido homónima, pero finalmente se terminó llamando "Rayuela".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Iglesias, Rita
Mandala / Rita Iglesias. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : El Guardián Literario, 2023.
(Biblioteca de autor)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-8346-71-7
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. I. Título.
CDD A863
© 2023, Rita Iglesias
Diseño de cubierta e interior: Departamento de arte de Editorial Bärenhaus S.R.L.
El guardián literario es un sello de Editorial Bärenhaus
Todos los derechos reservados
© 2023, Editorial Bärenhaus S.R.L.
Publicado bajo el sello El guardián literario
Quevedo 4014 (C1419BZL) C.A.B.A.
www.editorialbarenhaus.com
ISBN 978-987-8346-71-7
1º edición: agosto de 2023
1º edición digital: julio de 2023
Conversión a formato digital: Numerikes
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.
Sobre este libro
Flora es un ama de casa de un barrio porteño de “clase media”, que lleva una vida rutinaria entre las contradicciones de la maternidad, su trabajo de costurera y un matrimonio con un hombre que ama el fútbol y su tradición popular. Un día, se topa con un libro que operará como resorte, reflejando el universo de la protagonista y dándole voz y presencia por primera vez en su vida. Esa experiencia replicará en ella la duda, el cuestionamiento feroz y la rabia hacia muchas instituciones; pero, sobre todo, será el camino inicial que la llevará a conocer las obras de grandes autores, demostrándole hasta dónde la lectura puede transformar a la mujer.
Rita Iglesias nos acerca esta exquisita historia que, como un verdadero mandala, nos permite apreciar la belleza individual de sus partes y, a la vez, la majestuosidad del todo. Es también un homenaje a esa novela que hubiera sido homónima, pero finalmente se terminó llamando “Rayuela”.
Sobre Rita Iglesias
Rita Iglesias nació en Buenos Aires en mayo de 1974. Desde temprana edad escribió poemas y cuentos. Más tarde ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especializándose en teoría y análisis literario, y en literaturas e idiomas extranjeros. Como estudiante se ocupó de la investigación literaria; ya egresada se dedicó principalmente a la narrativa y a la enseñanza universitaria. Participó en diversos concursos y revistas literarias. En el 2019 publicó su primer libro de cuentos, Muñeca Rusa. Mandala es su primera novela.
Índice
CubiertaPortadaCréditosSobre este libroSobre Rita IglesiasEpígrafesPrimera parteCapítulo 1: La hija, MoraCapítulo 2: La madre, FloraCapítulo 3: OdetteCapítulo 4: La bibliotecaCapítulo 5: JorgeSegunda parteCapítulo 6: El hospitalSociedad AnónimaDos espíritusLa cegueraEl remedioOtitisEl enfermeroCapítulo 7: La escuelaSociedad AnónimaJardín públicoAlma materMuñecaLa desmemoriadaCapítulo 8: La iglesiaSociedad AnónimaBeneficencia356 Perlas de CubaguaLa doncella de OrléansCapítulo 9: El matrimonioSociedad AnónimaAmor de mujeresAmor de madreAmor al cuerpoAmor en el espacio públicoTercera parteCapítulo 10-1: Flora IsabelCapítulo 10-2: Escribir la ECapítulo 11-1: La lectoraCapítulo 11-2: LectorCapítulo 12-1: La escritora - AdaCapítulo 12-2: OutlanderEpílogoMargaritasCosas escritas por otrosRestosNota finalAgradecimientos
“Escribir es dibujar mi mandala y a la vez recorrerlo, inventar una purificación purificándose; tarea de pobre shamán blanco con calzoncillos de nylon.”
Rayuela, Julio Cortázar.
“Los libros se encarnan. Las palabras se entretejen con nuestro cerebro y nuestras vísceras, nuestros gestos y nuestros sentimientos. Nos cambian. Los libros y las ideas pueden ser peligrosos, pueden enfermarnos o enloquecernos, y pueden proporcionar formas de salvación, una vía de escape del dolor.”
Siri Hustvedt
PRIMERA PARTE
Capítulo 1: La hija, Mora
“Julie Le Brun mirando en un espejo.”
Elisabeth L Vigée Le Brun
Hoy me llamaron del hospital donde está internada mi madre (no saben que estoy a miles de kilómetros de distancia), para decirme lo que ella ya me había anticipado en sueños: “No hace falta que tome toda esa batería de remedios, ya no siento los huesos triturados, camino perfecto, ¡me siento viva!… después de todo, no es tan malo estar muerta”.
Este año mi madre habría cumplido 80. Miro sus fotografías, especialmente esta, que ostenta con deterioro la misma edad que poseo yo ahora.
Mi madre casi siempre se vestía con ropa a rayas de colores tristes. No en esta foto, que parece tener un vestido que no le pertenece por las flores y por lo lindo que le queda. Gira el ruedo y el cabello, que en la foto es una ráfaga de movimiento que no la define pero le da una vitalidad que nunca tuvo.
Pintar a mi madre no me fue fácil. Hoy la veo en las fotografías. La busqué siempre. El gesto, el tinte que me dé una pista más allá de mis lejanas visiones de niñez y esos enchastres de mis inicios sobre nuestra vida juntos los cinco.
Hace un tiempo encontré dos bocetos de mi madre que hice en mi juventud. En uno, el fondo es negro como el color de los azulejos del baño, encima apliqué (con cierta ira recuerdo) una exuberante cantidad de acrílico marrón, tanto que se agrietó como tierra reseca, la mancha reposa sobre un inodoro blanco que recorté de una revista promocional del galpón de construcción donde trabajaba (nueve horas diarias). En el otro boceto, hay un pedazo de chocolate y una vainilla saliendo de un florero. Lo hice en pastel diez años después de un hecho que aún recuerdo y que fue clave para comenzar a entender a mi mamá.
Creo que estaba cansada de nosotros, de mi padre… A mí me observaba de reojo como yo a ella. Sabiéndose ejemplo, pero con la esperanza que no la replicara, y al mismo tiempo buscaba en mí una cómplice, o mejor dicho, esa parte de ella que todavía tenía ilusión de vida. No era la preferida. Por eso, cuando se cortó la luz y nos quedamos a media sombra y yo no tuve mejor idea ante el aburrimiento que reprocharle no sé qué cosa, ese día mi madre comenzó a ser otra, si hasta le cambió el color de la piel y ella por su parte se ocupó de cambiar el gris de sus canas por un vainilla cálido.
A partir de entonces empecé a detenerme en mi mamá, y a pintarla con más definición. Aunque verdaderamente la entendería a fuerza de vivir.
Todas las mañanas en la cocina, que también era comedor, que también era dormitorio, alrededor de una mesa, mis padres, mis hermanos y yo solíamos desayunar al lado de un sofá cama deshecho. Hablábamos todos juntos, en simultáneo mis hermanos empezaban y continuaban con una pregunta olvidada, y un comentario a medias, y con una interrupción de gritos y malas palabras. Mi mamá se retiraba en silencio, al baño, hasta que mi hermano menor descubría la huida y la seguía. Apoyado sobre el marco de la puerta, con su pequeña pierna cruzada a la manera de un cuatro, se dedicaba a mirar impunemente sin espiar y a preguntarle sobre las costumbres del toilette que tanto mi madre como yo hacíamos sentadas. Para terminar de rematar con una pregunta, “¿Por qué sos mujer?”; yo también se la hubiera hecho de haber podido, creo que Leo, mi hermano mayor era el único que sabía la respuesta. En momentos como esos, sé que nosotros le dábamos miedo. Mi madre ya había pasado por todos los estadios del enojo frente interrupciones de ese tipo. Se sentía tal estaba: sobre un inodoro, con los calzones en los tobillos y sus pelos disparados, recién levantada a disposición de un niño. Hubiese querido gritar, lo sé, lo podía escuchar. Luego, se miraba al espejo para confirmar todo aquello y se arreglaba cubriéndose con un poco de maquillaje. Finalmente nos llevaba al colegio caminando, nos despedía con un beso rápido y después regresaba a casa para tomar el carrito de los mandados que acomodaba al lado de la heladera y salía de nuevo, dejando la casa en completo silencio. Ese que aparecía mágicamente cuando nosotros no estábamos en ninguna parte de esa casa que era tan pequeña que los ruidos se multiplicaban y se esparcían a toda hora y con variaciones.
Así que cada mañana cuando salía por el barrio a hacer la compra del día, el silencio iba con ella, pero el ruido ya era ajeno. Llevaba el chango no porque comprara muchas cosas (el dinero siempre era un problema por escaso) sino para preservar su columna que no resistía el mínimo peso sin aquejar dolor.
Más tarde, alrededor de las seis, después de ayudarnos con la tarea escolar, cerca de la ventana de la cocina y aprovechando lo que quedaba del sol, mi mamá se dedicaba a coser. Era modista desde el primer recuerdo. Ya su abuela paterna, una planchadora de Fray Bentos, acercó a su madre a la ropa de los otros. Una planchaba y otra cosía. Un trabajo que le fue dado a la mía como el idioma, la religión, o la sangre (se da, se toma, se agradece y no se discute, aunque a la segunda se atrevió a escupirla). A mí, me dejó el desprecio de estar construida desde la explotación de mis ancestras: las quemaduras de mi bisabuela, las albas de mi abuela, los cayos de mi madre… sus pinchazos, sus cortes... su ceguera a largo plazo. Les debo la lucha, pero no la quiero. Ser, ¿mujer? y ¿libre?, esa es mi conquista, salir de la duda, la mía.
Mi mamá desde pequeña se ocupaba de remendar, confeccionar algún que otro vestido y arreglar ropa, primero para ayudar a su madre, después para ayudar a su marido. Se conformaba creyendo en que era una ayuda obligatoria y que podría ser peor por obra de la fortuna. Le gustaba la idea de reparar las vestiduras y la gente viéndose más linda campaneando los vuelos de un vestido que ella misma había confeccionado.
Por la noche, mi mamá nos preparaba la cena antes de que llegue mi padre. Finalmente llegaba y su saludo al entrar se perdía entre el ruido de la televisión, los gritos nuestros y el choque de cacerolas y platos en la cocina. “¡Bajen!”, y el aparato podía estar tiempo largo con las voces de los dibujitos en el mismo volumen hasta que se daba la misma orden. “¡A la mesa!”, y nosotros podíamos estar tirados en el sillón por otro tiempo largo hasta que se volvía a hacer el mismo llamado. Nunca escuchábamos, pero si gritábamos y peleábamos. Pasado los treinta minutos, una vez en la mesa los cinco, se sumaban los chillidos y el alboroto de la omnipresente televisión. Por efecto, la conversación se diluía, ellos y nosotros también.
Después los comensales abandonábamos la mesa de a uno, primero nosotros en busca de la tele en el cuarto de mis padres, unos minutos más tarde mi padre nos echaba de allí, y por último mi madre al terminar el lavado de platos nos espantaba como moscas con el repasador en la mano. No recuerdo a mis padres conversar, más allá de algún comentario sobre la economía del hogar cuando hacían cálculos después de la cena intentando entender las privaciones forzosas que veníamos sufriendo desde hacía cuatro años: “Todo está muy flojo, Jorge, poco trabajo, ya nadie gasta en arreglar las pilchas, las dejan como están. ¡Ni hablar de mandarse a hacer ropa nueva! No da la guita ¡Ya ni los cumpleaños de 15 festejan!”. Más allá de esas conversaciones que ocurrían una vez al mes porque la plata siempre era una cuestión, los temas se habían vuelto cada vez más difíciles de hallar, supongo que después de estar casados un poco más de diez años había que tener una creatividad que ninguno de los dos poseía. Además no podían, la interrupción había tomado la casa de manera invisible pero patente. Se habían rendido de vivir en ese caos. A veces, mi papá miraba la televisión sin poder escuchar, o se refugiaba por largos minutos en el celular, y otras cantaba con la fuerza de un Fígaro desafinado y rivalizando con el ruido (la mayoría del tiempo producto de nosotros) e imponiendo su “voz cantante”. Al menos mi padre podía imponer la voz, mi mamá se escondía en el silencio impotente.
Esos minutos posteriores a que nosotros nos levantábamos disparados de la mesa, el matrimonio se quedaba solo, pero ya era tarde. Un televisor: muchas personas hablando de un robo, de lo cara que estaba la canasta familiar y de lo alto que estaba el dólar. La realidad completa y a medias.
Papá hacía todo tipo de changas, podían consistir desde hacer un piso hasta cortar un césped. A partir de las cinco de la mañana hasta las siete de la tarde, de lunes a sábado, el trabajo se hacía, se buscaba o se inventaba. Así que una vez en casa la velocidad de los minutos era alta: lavarse un poco, cenar rápido e ir a dormir para volver a comenzar el ciclo al día siguiente. Por supuesto, mi mamá haciéndose cargo del resto, de lunes a lunes, las 24 horas.
Mamá cosía hasta muy tarde, hasta que la vista se le nublaba y no tenía otro remedio que sacarse los anteojos vencidos. Los mismos que se había comprado hacía doce años, los segundos pares de anteojos de su vida. Nunca tuvo anteojos que le gustaran, debía conformarse con el marco más barato: deslucidos, opacos, fuera de moda. Algunas veces, tomaba de entre la cantidad de ropa, algo que le atraía y se lo probaba y se miraba al espejo entre la niebla cansada de sus ojos. Y seguramente soñaba… pensaba en su día, en cómo podrían ser sus noches, o en cómo fabricar más vida lejos del aquel hastío.
No recuerdo a mi madre haberla visto tan bonita como en esta fotografía, que aún conservo y miro con coraje y vino el día de mi cumpleaños número 37 y el día de su muerte.
Capítulo 2: La madre, Flora
“El espejo Psiqué.”
Berthe Morisot
Diez años después, Flora había de recordar con ternura aquella noche de insomnio en la que comenzó con los ojos cerrados a jugar con manchas, puntos, revolviendo sus ojos bajo los párpados. A partir de entonces, se pasaba las noches en las que el sueño no la visitaba, imaginando formas, mundos, historias (si hasta se inventó ella misma en otra versión).
Luego por las mañanas (aunque el sol brillara fuerte en medio del cielo limpio de nubes) se sentía un poco alejada de todo aquello como si optara un poco por olvido y otro tanto por querencia que esos momentos de invención no pertenecían a la realidad ya que quien los creaba (ella misma) no era de este mundo, ni de este tiempo.
Se podía ver tan claramente cada vez que Flora revolvía el café con leche del desayuno: el vacío, el agujero ametrallado que dispara en la superficie y gracias a las turbulencias de su serpenteo llega a lo más profundo del origen y del piso.
Para Flora la vida cobraba algún tipo de estallido casi pasmoso cuando veía a “la mujer”. La miraba sigilosamente a través del vidrio de la confitería, sentada en una de las mesas tomando una infusión en hebras. La observaba con detenimiento entre el disimulo. Le hubiera gustado sacar una foto de haber podido. Reposaba junto a la mujer, como perro fiel, un libro, invariablemente el mismo, de una tal Ada San Martín, que portaba un señalador en las primeras páginas o a veces migraba de la tapa a la contratapa misteriosamente. “¿Lo leerá en un día? ¿Siempre el mismo libro?”. Flora no se ocupaba en pergeñar las respuestas, llamaba más su interés las uñas pintadas a la francesa, sus labios rojo furioso, su cabello batido que hacía de sus pocos pelos una peluca esponjosa, sus stilettos negros y las piernas enfundadas en medias de nylon. Si hasta le parecía sentir el perfume atravesando el vidrio, el que seguramente “le habían traído los hijos de Europa o ella misma” en uno de sus numerosos viajes. Junto al libro descansaba una pequeña cartera con herrajes dorados LW.
“¡Qué cartera tan hermosa!”, pensó Flora sin notar la letra chica que enunciaba una “Luca Wiupon”. Inmediatamente recordó aquel traje que había visto calzado a la perfección en un hombre que pavoneaba su elegancia caminando por la avenida Coronel Díaz. Aquella vez, Flora la caminó casi de punta a punta porque se había bajado mal del colectivo, y así sin buscarlo, al costado del parque Las Heras, el traje azul tornasol. Apenas se fruncía a cada paso que daba su dueño. Ese traje no podía tener otros pasos que no fueran meditados para que el brillo del tornasol pudiera apreciarse con sus destellos y luciera como tal, resplandeciente. Lo coronaba un cabello difuminado en blanco. Lo transportaba unos zapatos claros color suela, tan claros como la cabritilla recién estrenada. Por supuesto hacían una combinación exquisita con el centelleo cálido del azul tornasolado del traje, el cielo y el sol. Hasta que Flora se quitó los anteojos y para su sorpresa el uniforme se volvió azul, o para mejor decir, nunca dejó de serlo.
Así que desde entonces se levantaba los anteojos de sol por encima de su nariz y miraba con cierto temor de que se desvaneciera el hechizo. ¡Pero no!, allí seguía estando, tan esplendorosa como siempre la señora, por detrás y por delante de las gafas de Flora. Odette representaba todo el pasado glorioso del barrio Versailles. Se rumoreaba que había nacido en París. Tenía fama de buena clienta y los vecinos la miraban con veneración. Cargada con las fantasías de quienes la observan, “nuestra señora de Villa Real” era viuda y supo tener hace muchos años una familia. A pesar de estar sola no se había echado al abandono, solo bastaba con verla. Hacía tours que duraban meses por cualquier rincón del mundo. Compraba mucha ropa en el exterior, por eso ya no compraba ropa en el barrio, sino que mandaba arreglar aquella que le gustaba y quería conservar, eso sí “le quitaba las etiquetas para no andar mandándose la parte”, decía Flora mientras componía alguna de sus prendas.
¡Si hasta ciega Flora habría podido reconocerla con solo advertir su perfume! Esa emanación dulzona y fuerte que podía llamar su atención a muchos metros de distancia. Sí, allí estaba, ingresando a la iglesia, “seguramente para pedir por sus nietos”, o entrando a la panadería, “para llevar tortas rellenas de crema cubiertas de frutillas, o esas masas de chocolate con avellanas en la punta… Compra esas delicias para la hora del té porque la señora no toma mate, no, no…”; o estando en la mercería, “para comprar seguramente brocado, paillette, o lentejuelas para sus vestidos… La señora tendrá tantas fiestas”. Siempre que la veía, Flora no la saludaba, se volvía invisible, un poco por vergüenza, un poco por costumbre. En cambio, Odette era percibida por todos, en cualquier lugar y momento. Generalmente, los fines de semana, las ventanas de su casa soltaban tonos de la chanson française, “así sentirá a su familia más cerca, pobre señora”. Si ese barrio porteño de clase media, en el límite con el conurbano, hubiera tenido reina, con toda seguridad habría sido Odette.
Después de observarla y recrearla a través del vidrio, Flora se frunció en su propio abrigo, se calzó correctamente los anteojos de sol que se autoproclamaban Dion y siguió camino. No podía resistir el frío, ella tan amante de los veranos en la ciudad aunque fueran entre el aire caliente que soplaba el ventilador ruidoso y los cortes de agua.
En esas noches, Flora se iba a dormir entusiasmada después de haber visto “el espectáculo” del día. Encendía la estufa eléctrica un rato y se metía en la cama de un salto.
—No sé cómo vamos a pagar la luz… ¿Y el agua? —se escuchaba la voz de Jorge bajo las frazadas.
—En cuotas y listo. Monito, no puedo entrar con la señal de la vecina de al lado.
—Probá con la de en frente, poné “rulo 31” en minúscula.
—¡Ahí va…!
—Tirá la patita —le decía Jorge al mismo tiempo que se zambullía de un brinco en otra posición para dormir.
Y así, con las piernas enroscadas, él roncaba, y ella miraba las redes en el teléfono. Esa noche se detuvo en un escrito anónimo, “La indignada”. Cliqueó el ícono del pulgar en alto. Flora se identificó con la turista. Se perdía fácilmente, las calles aledañas a su cuadra no las recordaba, y todavía andaba con una guía T muy vieja cada vez que viajaba aunque fuera a diez cuadras de su casa. Pero también quería ser la turista para “viajar afuera, lejos, muy lejos en un avión”, y quería, claro, tener la valentía del que protesta, “con lo mal que están las cosas”. Definitivamente no se veía en la mujer que daba consejos.
Se levantó como resorte de la cama y fue en busca del vestido de Odette que tenía para arreglar. Siempre la ropa de la señora era la última en entregar porque era el traje mágico que Flora se probaba cada noche, como su hijo se disfrazaba del Hombre Araña cada tarde y creía convertirse en un ser de otro mundo. Mirándose al espejo, recordó la visión de aquella tarde, las uñas brillantes, el pelo platinado, la cartera… el libro:
“¡Qué raro! El mismo siempre… ¿Tendrá un secreto ahí? No se explica sino… Pero si cuando yo leo una revista de morondanga saco algo, la ropa que se usa, como se combinan los colores… ¿Por qué un libro no le va a dar una lista de secretos? Una manera de ser, de pensar, de moverse, de hablar… si no, no se explica, ¡si la señora parece que viene de otro planeta, parece irreal! ¿Y si lo leyera yo? A lo mejor, ¿quién te dice?… Mañana voy a ver si lo consigo. Ay, pero ¿con qué plata? Bueh… si no, me doy una vueltita por la biblioteca…”
Un resuello de Jorge la sacó de la ensoñación. Sonrió y se fue a dormir sin ser consciente que comenzaba a aburrirse de mirar trapos y le brotaba la necesidad de observar, de detenerse en otros detalles de la gente, aquellos que le daban vida a la ropa. Le surgía el intento de descubrir el origen del movimiento, los hilos de la marioneta, la voz del ventrílocuo, la magia donde nacía la belleza. Flora no podía haber puesto en ideas ni en palabras eso que hacía bello a un individuo, pero podría identificarlo, más tarde, como quien señala una estrella hermosa a puro instinto.