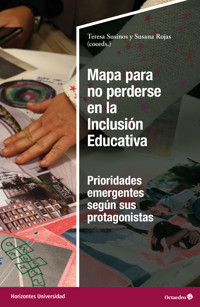
Mapa para no perderse en la inclusión educativa E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Octaedro
- Kategorie: Bildung
- Serie: Horizontes Universidad
- Sprache: Spanisch
Este libro resume algunos de los resultados de nuestra última investigación colectiva, denominada ¿Qué estamos olvidando en la educación inclusiva? El texto compendia algunas de las fallas de la inclusión que hemos detectado en nuestros territorios con la ayuda de informantes expertos. La obra explora temas clave en el ámbito de la inclusión, tales como el apoyo educativo y los procesos de evaluación y etiquetado del alumnado, el papel de las asociaciones y las familias, la formación inicial de docentes, las políticas educativas en la etapa de infantil, el valor formativo de las enseñanzas de adultos, las redes sociales y sus usos o los estudios sobre el futuro de la educación. Bajo un prisma inclusivo, cada nodo se interroga sobre qué nos impide sostener culturas y prácticas educativas para todos. Los capítulos del libro se han construido siguiendo un modelo de investigación colaborativa. Hemos facilitado procesos de consulta, diálogo y revisión con más de 60 informantes a través de diversas metodologías dialógicas que se desgranan en cada capítulo. Si bien los participantes pertenecen a Cantabria y el País Vasco, los hallazgos del libro tienen relevancia más allá de estas regiones. Las brechas identificadas, aunque con denominaciones y circunstancias locales distintas, también pueden observarse en otros lugares del Estado o internacionalmente, ya que muchas representan jalones reconocibles de los sistemas meritocráticos occidentales. Es la intención primordial de esta publicación contribuir a un debate público urgente sobre las nociones esenciales de la inclusión educativa que están invisibilizadas, desatendidas o malversadas, y sobre cómo pueden transformarse para responder adecuadamente a todos los niños y niñas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección Horizontes - Universidad
Título: Mapa para no perderse en la inclusión educativa. Prioridades emergentes según sus protagonistas
Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: ¿Qué estamos olvidando en la educación inclusiva? Una investigación participativa en Cantabria y el País Vasco. PID2019-108775RB-C42. IP Teresa Susinos Rada y Susana Rojas Pernia. Universidad de Cantabria
Primera edición (papel): octubre de 2024
Primera edición (epub): febrero de 2025
© Teresa Susinos Rada y Susana Rojas Pernia (coords.)
© De esta edición:Ediciones OCTAEDRO, S.L.C/ Bailén, 5 – 08010 BarcelonaTel.: 93 246 40 [email protected]
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (papel): 978-84-10054-26-4
ISBN (epub): 978-84-10054-27-1
Diseño y producción: Octaedro Editorial
Sumario
Presentación: un mapa de prioridades o lo que no deberíamos olvidar de la inclusión
TERESA SUSINOS RADA; SUSANA ROJAS-PERNIA
1. La inclusión cambia en un mundo que se mueve
TERESA SUSINOS RADA; SUSANA ROJAS-PERNIA; IGNACIO HAYA-SALMÓN
2. Análisis multivocal y propuestas desde el encuentro entre profesionales del apoyo y estudiantes con discapacidad intelectual
IGNACIO HAYA-SALMÓN; SUSANA ROJAS-PERNIA; ALICIA VINATEA-ELORRIETA
3. La voz de las familias del alumnado con dislexia: avanzar hacia una escuela inclusiva real
MONIKE GEZURAGA; NEKANE BELOKI; LEIRE DARRETXE
4. ¿Cómo mejorar la formación docente para la inclusión? Inquietudes desde una mirada inclusiva y ecosocial
ÁNGELA SAIZ-LINARES; NOELIA CEBALLOS-LÓPEZ; TERESA SUSINOS RADA
5. La educación de la primera infancia: brechas y políticas que revelan los destinos de la inclusión educativa
NOELIA CEBALLOS-LÓPEZ; ÁNGELA SAIZ-LINARES; TERESA SUSINOS RADA
6. ¿Cómo incluir desde los márgenes? Hablemos de la educación para personas adultas más allá del título de graduado en ESO
GISELA ALTAMIRANO
7. ¿Las redes sociales incluyen o excluyen?
ISABEL MACHO-DE-COS; LUIS MIGUEL SEPÚLVEDA-VÁSQUEZ
8. La inclusión necesita mirar al horizonte: el futuro como elemento de estudio en el ámbito educativo
PEDRO PÉREZ-MUNGUÍA; TERESA SUSINOS RADA
Presentación: un mapa de prioridades o lo que no deberíamos olvidar de la inclusión
TERESA SUSINOS RADA
SUSANA ROJAS-PERNIA
Este es un libro coral que resume algunos de los resultados de nuestra última investigación colectiva denominada ¿Qué estamos olvidando en la educación inclusiva? Una investigación participativa en Cantabria y el País Vasco.1 En este trabajo nos preguntábamos por cuáles son las brechas que existen hoy en día en la inclusión educativa en nuestros territorios. Las intenciones generales del proyecto de investigación exceden lo que se compendia en este libro y aquí nos detendremos en analizar algunas de las fallas de la inclusión que hemos detectado y que nos proponemos desgranar con la ayuda de numerosos informantes.
Es la intención primordial de esta publicación contribuir a un debate público que juzgamos muy necesario sobre algunos de los elementos invisibilizados o desatendidos de la inclusión educativa.
Los nodos seleccionados para el análisis conjunto son los que aparecen en los epígrafes que encabezan cada capítulo. Así, quien se asome a este libro podrá reflexionar con nosotros sobre asuntos como el apoyo educativo y los procesos de evaluación y etiquetado del alumnado, sobre el papel de las asociaciones y las familias, la formación inicial de docentes, las políticas educativas en la etapa de infantil, el valor formativo de las enseñanzas de adultos, las redes sociales y sus usos o los estudios sobre el futuro de la educación. Todos estos ámbitos se han escrutado bajo un prisma inclusivo, esto es, con la disposición primordial de debatir cómo podemos sostener culturas y prácticas verdaderamente inclusivas y cómo evitamos las tendencias (y tentaciones) excluyentes en nuestros centros y sistemas educativos.
Este trabajo se construye sobre la consulta a más de 60 informantes a quienes hemos entrevistado individualmente o en grupos focales. Hemos acudido a la consulta de muchos informantes, todos ellos expertos en su ámbito de interés, que han participado en un proceso de diálogo ordenado y heterogéneo en torno a varios núcleos o preocupaciones sobre la inclusión.
La mayor parte de estos informantes pertenecen a la comunidad autónoma de Cantabria (a excepción del capítulo 3, que se ha construido desde el País Vasco y con participantes de esa comunidad). Estamos convencidas de que, pese a su circunscripción territorial, muchos de los problemas detectados y de los argumentos esgrimidos en este texto son igualmente compartidos en otros lugares del Estado y también internacionalmente. En realidad, muchos de ellos se pueden considerar constantes o invariables de los sistemas educativos occidentales propios de economías neoliberales. Se señalan y denuncian diversos impulsos de selección y segregación de personas que, a pesar de tomar formas y denominaciones diversas, son parte esencial de un proyecto de educación meritocrática al servicio de la reproducción social.
Los capítulos de este libro se han construido colaborativamente. Todos han nacido de un proceso de consulta, diálogo y revisión con informantes clave sobre cada uno de los dilemas sobre los que se debate. Y es este entramado dialógico el campo donde han podido espigar algunas de las prioridades que tiene que afrontar la inclusión educativa en nuestras escuelas y en nuestras comunidades.
Esta cualidad de indagación compartida de la que hablamos constituye una seña de identidad a todo el proceso de investigación que hemos sostenido y se verifica también en este libro que es uno de sus productos finales. Las fórmulas que hemos utilizado para establecer estos diálogos de indagación conjunta son diversas y queremos invitar a nuestros lectores a explorarlas a través de la lectura de cada capítulo.
El capítulo que sigue, «La inclusión cambia en un mundo que se mueve», revisita algunos de los principios y postulados básicos de la inclusión educativa. Nos propusimos aquí contrastar hasta qué punto estas ideas fundacionales de la inclusión están realmente iluminando las políticas y las prácticas denominadas inclusivas en nuestras escuelas hoy en día. Esto ocupará el primer texto, que ha nacido con la idea de ser el frontispicio del libro, pero también de constituir un material escrito con abierta finalidad pedagógica. Nos hemos preocupado de escribir pensando en nuestro alumnado y por ello buscamos claridad y brevedad, pero también franqueza. Ojalá este texto sea útil en la formación del profesorado y contribuya a refutar las ambivalencias discursivas sobre la inclusión tan abundantes en los mensajes sociales, mediáticos y educativos.
A partir de aquí, el libro despliega seis capítulos que abordan otros seis interrogantes básicos de la inclusión hoy en día.
El capítulo dos, titulado «Análisis multivocal y propuestas desde el encuentro entre profesionales del apoyo y estudiantes con discapacidad intelectual»,reflexiona junto con Orientadores y jóvenes con discapacidad intelectual sobre el desarrollo de culturas inclusivas en la construcción de mejores escuelas para todo el alumnado o los procesos de evaluación psicopedagógica como artefactos para la identificación y posterior segregación de estudiantes en nuestros sistemas educativos. Vale la pena detenerse a pensar junto con estos informantes tan cualificados sobre este mecanismo que otorga autoridad y sostiene un sistema educativo que difícilmente podemos considerar inclusivo. El capítulo señala varias prioridades de cambio en el ámbito que genéricamente estamos denominando atención a la diversidad.
El tercer capítulo, «La voz de las familias del alumnado con dislexia: avanzar hacia una escuela inclusiva real», es un trabajo derivado de un proceso colaborativo extenso y sostenido en el tiempo entre las investigadoras y algunas madres de la Asociación DISLEBI (Dislexia Euskadi Elkartea). Plantea algunas conclusiones importantes sobre el papel de las asociaciones en la relación con la escuela y cómo es el diálogo existente o posible entre ambas.
No podía faltar en un libro que ahonda en las necesidades de la inclusión educativa una reflexión sobre la formación docente. Y este es el asunto que se debate en el capítulo cuarto, titulado «¿Cómo mejorar la formación docente para la inclusión? Inquietudes desde una mirada inclusiva y ecosocial». En este apartado se amplía la mirada de la inclusión hacia la justicia ecosocial en el marco de la urgente necesidad de promover un desarrollo sostenible humano y ecológico, lo que implica abordar temas tan importantes para cualquier proyecto de sociedad como la diversidad humana, la sostenibilidad del planeta, la participación, los derechos o el cuidado de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. El capítulo se asoma a la formación inicial de docentes desde esta perspectiva ecoinclusiva a través de los testimonios del profesorado y alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria y nos muestra cuáles serían las barreras que están dificultando nuestro avance hacia ese horizonte.
En el capítulo quinto, «La educación de la primera infancia: brechas y políticas que revelan los destinos de la inclusión educativa», se abordan los dilemas que existen sobre las políticas de atención a la primera infancia. En concreto, se ha sistematizado una reflexión con profesionales de la Educación Infantil 0-3 años, una etapa particularmente heterogénea en sus estructuras y en sus finalidades. Conscientes de la enorme relevancia que tiene la educación infantil para un sistema educativo que se denomina inclusivo, se resumen aquí las prioridades que debieran ser abordadas para conseguir que esta etapa cumpla con su cometido irremplazable a favor de la igualdad de oportunidades.
La formación a lo largo de la vida es el objeto de la indagación que se ha titulado «¿Cómo incluir desde los márgenes? Hablemos de la educación para personas adultas más allá del título de graduado en ESO». En este capítulo se reflexiona y debate sobre las dificultades y posibilidades de inclusión que ofrece la Educación para Personas Adultas (EPA) a partir del intercambio dialógico mantenido con diferentes actores educativos vinculados con la EPA. Sobrevuela el análisis una idea matriz según la cual esta oferta formativa no debiera constreñirse a una oportunidad de obtener el título de graduado de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
En el capítulo séptimo, «¿Las redes sociales incluyen o excluyen?»,se profundizará con la ayuda de varios informantes jóvenes sobre cuál es el papel de las redes sociales en las relaciones cotidianas entre grupos de iguales. Se establecerán algunas prioridades relativas a su implantación y usos entre población menor que pueden dar lugar a formatos mucho más inclusivos.
El capítulo final, titulado «La inclusión necesita mirar al horizonte: el futuro como elemento de estudio en el ámbito educativo» profundiza en la utilidad de los denominados Estudios de Futuro como una herramienta eficaz que permite pensar sobre escenarios próximos y deseables para la educación inclusiva. El texto se detiene en esbozar las líneas preliminares que caracterizan las estrategias metodológicas basadas en la construcción de escenarios de futuro, cuya utilidad en el ámbito educativo se manifiesta prometedora y diversa.
Mapa de prioridades
Como vemos, los capítulos se organizan en unos nodos temáticos sobre los cuales hemos sistematizado los diálogos. Este proceso de indagación concluye siempre con la identificación de algunas «prioridades para la inclusión» en ese ámbito concreto. Naturalmente, pese a que estas propuestas de cambio no agotan el campo de lo mejorable, sí sirven para nombrar y detectar algunas grietas importantes de la inclusión hoy en día.
Además, las prioridades detectadas se insertan en el mapa de prioridades general que habían sido ya propuestas en nuestra investigación coordinada (junto con otros tres grupos de investigación liderados por la Universidad de Vigo, Universidad de Sevilla y Universidad de Murcia). En este trabajo (Parrilla et al., 2023) señalábamos ocho grandes áreas que marcan una hoja de ruta o un mapa útil para escrutar un sistema educativo desde la perspectiva de la inclusión. Estas áreas, a las que aquí nos referimos brevemente, emergen como ámbitos indispensables que deben guiar nuestra mirada en un análisis profundo de la inclusión. Las áreas comunes identificadas fueron:
#área 1# Profesionales y estructuras de apoyo y refuerzo en la respuesta al conjunto del alumnado en los centros educativos ordinarios
El desarrollo de sistemas educativos inclusivos va de la mano del desarrollo de una red de apoyos entre centros, profesionales y comunidad educativa. Frente a discursos que legitiman la segmentación y especialización del apoyo educativo, la inclusión educativa demanda un formato más colaborativo que beneficie a todo el alumnado.
#área 2# Formación inicial y permanente del profesorado
Es indudable la capacidad de incidencia del profesorado en la calidad de un sistema educativo inclusivo. Esto urge a prestar atención a la variedad en la oferta de formación inicial y permanente del profesorado y su incidencia en la construcción de escuelas más inclusivas.
#área 3# Escolarización del alumnado: políticas de primera infancia y atención temprana y modalidades de escolarización del alumnado
El área 3 plantea cuestiones sobre los procesos de escolarización y la oferta educativa en el primer ciclo de Educación Infantil (por su carácter fuertemente compensatorio de las desigualdades sociales de origen) e igualmente sobre las políticas de Atención Temprana dependientes de consejerías de Sanidad, Bienestar Social y/o Educación.
#área 4# Políticas de inclusión y exclusión educativa
Además del análisis de las normativas de ámbito nacional y regional, esta área pone el foco en los modos en los que dichas normativas se concretan, de manera que, a pesar de definirse como inclusivas, legitiman actuaciones que presionan en dirección contraria. Igualmente, se abarcan las políticas que la Administración regional implementa sobre gasto público-privado o la apertura progresiva de espacios de escolarización segregada (centros y aulas especiales).
#área 5# Comunidad educativa
La inclusión educativa plantea la presencia de las familias, asociaciones y otras organizaciones sociales en la vida de las escuelas como piedra angular. En este marco, la coordinación y la colaboración entre instituciones, profesionales y familias define la construcción de escuelas más inclusivas.
#área 6# Respuesta educativa escolar
En el área 6 se analizan elementos que están más relacionados con las culturas y prácticas escolares. Más concretamente, con la dimensión organizativa y curricular de la inclusión: las medidas curriculares en los centros; la organización de las tutorías, los formatos de codocencia o las modalidades habituales de agrupamientos.
#área 7# Programas de educación a lo largo de la vida
Se plantea el abandono del carácter subalterno de la formación para adultos con una oferta formativa de calidad. Por ello, urge una revisión de la diversidad de propuestas formativas que desde diferentes entidades se proponen con el fin de avanzar en un sistema inclusivo que llegue a toda la ciudadanía.
#área 8# Recursos personales y materiales
La adecuada dotación de recursos materiales y personales es un pilar indispensable de la inclusión. Las condiciones físicas, materiales o humanas en las que se desarrollan las prácticas escolares son elementos recurrentes de cualquier proyecto con orientación inclusiva.
Las prioridades que podrás ver desgranadas en este libro se resumen en la figura 1, que sintetiza cómo estos elementos críticos identificados por los informantes expertos consultados forman una malla interconectada con las áreas de prioridad que acabamos de señalar.
Referencias bibliográficas
Parrilla, A., Susinos, T., Rojas, S., Gallego, C., Arnaiz-Sánchez, P. y De Haro, R. (2023). Un proyecto común de investigación para el análisis de las políticas y las prácticas educativas inclusivas: prioridades y brechas en la inclusión. En: Arnáiz, P. y de Haro, R. (coord.). Trazando una investigación inclusiva: propuestas de mejora para la práctica educativa. Dykinson.
Figura 1. Relación de prioridades en la inclusión educativa. Fuente: elaboración propia
1. ¿Qué estamos olvidando en la Educación Inclusiva? Una investigación participativa en Cantabria y el País Vasco (PID2019-108775RB-C42/ AEI / 10.13039/501100011033). Dirs. Teresa Susinos Rada y Susana Rojas Pernia (Universidad de Cantabria).
1
La inclusión cambia en un mundo que se mueve
TERESA SUSINOS RADA
SUSANA ROJAS-PERNIA
IGNACIO HAYA-SALMÓN
En este capítulo nos proponemos hacer una revisión o relectura del concepto de inclusión educativa con el fin de recuperar los principios esenciales de este movimiento educativo y analizarlos a la luz de las necesidades del mundo presente. Queremos enfatizar en estas líneas la vigencia de los elementos radicales de la inclusión y, a la vez, reconocer que nuevas necesidades sociales emergen en un mundo cambiante y que ambos deben formar parte de esta matriz básica que define la inclusión educativa hoy.
No pretendemos, ni es posible, agotar aquí el debate sobre todos los nudos teóricos y los dilemas a que se enfrenta la inclusión educativa hoy. Algunos de ellos se abordarán de forma más exhaustiva en los siguientes capítulos del libro. Más bien, nos hemos enfocado en rescatar qué es lo esencial de un proyecto educativo inclusivo y proponer un breve catálogo de significados compartidos. Esta será nuestra discreta aportación a un diálogo que necesita despejar algunas dudas y rebatir algunas informaciones confusas o engañosas.
El texto tiene una clara intención pedagógica y, por ello, hemos pensado en el alumnado para ajustar su estructura y sus contenidos. El discurso se organiza siguiendo algunas preguntas inspiradas en dudas que habitualmente surgen cada curso en nuestras clases. Estos interrogantes encabezan cada apartado y serán respondidos en la apertura de cada epígrafe de forma breve y directa, lo cual debe tomarse como un recurso de estilo que elegimos aquí con el fin de ganar en claridad y evitar las ambigüedades. Posteriormente, se matizará y ampliará esta respuesta tan sucinta con argumentos y justificaciones más detalladas sobre la cuestión formulada. Es nuestra intención que el texto ayude a comprender y rebatir algunos usos incorrectos del concepto de inclusión educativa que aparecen muy a menudo en conversaciones informales, en noticias publicadas o en ciertas declaraciones políticas.
Para construir este capítulo, también hemos tomado como punto de partida algunos textos previos que abordan los cimientos de un proyecto educativo inclusivo (Sapon-Shevin, 1999; Barton, 2000; Parrilla, 2002; Booth y Ainscow, 2002; Susinos, 2005; Echeita y Ainscow, 2011) y que nos han ayudado a identificar los pilares básicos que no deben faltar en un texto de esta naturaleza. Avanzamos a partir de estos atributos esenciales como hoja de ruta para ver cuáles son hoy las caras de la inclusión y cuáles serían las amenazas a las que ha de hacer frente.
1. ¿Por qué es necesario que las escuelas sean inclusivas?
Necesitamos que las escuelas sean inclusivas porque la inclusión es el modelo educativo que nos permite impulsar sociedades más solidarias, más cohesionadas y comprometidas con la justicia social. Solo en escuelas inclusivas es posible aprender y vivir los principios de la convivencia democrática y practicar estos valores cotidianamente. Por ello, la educación inclusiva se ha reconocido como un derecho que debemos observar.
Se ha dicho que una escuela inclusiva debiera ser una representación en miniatura de una sociedad diversa. Una escuela inclusiva engloba todos los colectivos sociales presentes en un territorio particular. Esta noción de la escuela como imagen fractal de la sociedad es valiosa porque nos ayuda a entender que la tendencia a uniformar (personas, metodologías, espacios, recursos, etc.) es la antítesis de la inclusión. Por el contrario, las escuelas inclusivas son tan diversas internamente como es la propia sociedad, procuran congregar estudiantes de grupos sociales, económicos y culturales variados porque es en ese hábitat donde se puede aprender y vivir la inclusión. Para muchos niños y niñas, la escuela es el primer momento de su biografía en el que podrán tomar contacto y relacionarse con compañeros de muy diversa procedencia y conocer lenguas, capacidades, creencias y formas de vida diferentes a la propia. Debemos tener en cuenta que la escuela en las sociedades actuales (y especialmente en los entornos urbanos) es una oportunidad única, aunque no siempre una realidad, para despertar a otros mundos distintos del propio y reconocer la riqueza de esta diversidad humana. Es un espacio social que nos ayuda a tomar conciencia de la valiosa fertilidad de esta pluralidad y reconocer en la práctica cotidiana cómo debiera ser el ejercicio de la igualdad de derechos. Por eso, una escuela inclusiva es un espacio inigualable para aprender, disfrutar, dialogar, compartir con otras personas y practicar en el día a día la convivencia democrática. Esto significa, a su vez, que la escuela inclusiva puede ser una semilla fértil de una futura sociedad más justa. De hecho, es la principal herramienta educativa de cohesión social y el instrumento que nos permite sostener una sociedad basada en la justicia social.
Por todo ello, es imperativo que la escuela mantenga este principio de inclusividad con firmeza y no escoja tomar decisiones que la encaminen por la senda de la homogeneización y la segregación del alumnado. Volveremos sobre esta idea cardinal más adelante.
Lo anterior nos permite entender por qué se afirma que una escuela inclusiva está abierta a su entorno. Una escuela inclusiva respira del ecosistema en el que se encuentra. Es porosa e intercambia flujos de actividad, de información, de personas, de recursos, etc., con su entorno. Lo contrario daría lugar a escuelas encerradas en sí mismas, encapsuladas, que resultan espacios ajenos a la vida ordinaria de los pueblos y las ciudades a los que pertenecen.
La apertura de la escuela a su entorno es una idea que hunde sus raíces en los principios de la escuela moderna y la escuela democrática, siendo uno de los elementos indispensables de su proyecto pedagógico. Para el ideal inclusivo estos principios tienen una vigencia indudable. Los intercambios de las escuelas inclusivas son transferencias bidireccionales desde la escuela a la comunidad y viceversa que pueden manifestarse de formas muy diversas (excursiones, visitas, voluntariado, alianzas con organizaciones locales, la participación de familias y asociaciones o movimientos asociativos, redes de escuelas, etc.). Así, la colaboración con la comunidad permite enriquecer el currículo al proporcionar experiencias prácticas y aprendizajes en contextos reales. A su vez, la comunidad puede aprender y compartir con la escuela estrategias para crear espacios inclusivos desde el punto de vista arquitectónico, cognitivo, lingüístico, social, etc.
Pero estos flujos de intercambio siempre han de estar pensados para impulsar el proyecto inclusivo del centro. No son meras actividades extraordinarias, ornamentales, sin objetivo claro, sino que procuran una vinculación con ciertos colectivos y ciertas causas congruentes con el propio plan de mejora inclusiva de la escuela.
Podemos partir de una definición inicial de la inclusión como:
[...] un modelo teórico y práctico de alcance mundial que defiende la necesidad de promover el cambio en las escuelas de forma que estas se conviertan en escuelas para todos/as, escuelas en las que todos/as puedan aprender, participar y sean recibidos/as como miembros valiosos de las mismas. (Susinos, 2005, p. 4)
Si bien originalmente este movimiento se gestó como un discurso en oposición al modelo tradicional de educación especial (sistema educativo segregado para niños y niñas con discapacidad) que abundaba en muchos países occidentales, actualmente su significado desborda este sentido tan restringido y se orienta a pensar cómo deben ser las escuelas que son respetuosas, acogedoras y eficaces para enseñar a todos los/las estudiantes.
Es innegable que en algunos países todavía se mantiene una definición muy restrictiva de la inclusión y perdura un significado reducido a describir cómo y dónde debe ser escolarizado el alumnado con discapacidad (o con necesidades educativas especiales, como fue denominado más tarde). Sin embargo, este significado no es en absoluto el que se ha adoptado como preferente en los estudios y organizaciones internacionales, ni tampoco el que debe definir las políticas de nuestro país, como veremos.
Quizás por todo lo anterior la inclusión se ha convertido en un derecho formulado en diversas instancias y que respaldan numerosas normas de rango variable (internacionales y nacionales). Por ello, hablaremos a partir de ahora de la inclusión educativa como un derecho que asiste a todo el alumnado y que necesitamos respetar, tal y como se formula en numerosos textos normativos.
2. ¿Cuándo podemos afirmar que una escuela es «totalmente» inclusiva?
Nunca. El modelo de educación inclusiva nos remite a la idea de proceso, de plan abierto. Por eso a las escuelas inclusivas se las denomina escuelas en movimiento, porque continuamente están revisando el modo en el que pueden dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado y cómo confrontan los procesos de exclusión. Estas necesidades son cambiantes en una sociedad que es también dinámica y por eso las escuelas siempre están en camino, vigilando y proponiendo mejoras inclusivas.
La construcción de escuelas inclusivas conlleva la puesta en marcha de un proceso de indagación, búsqueda y revisión constante del modo en que cada centro educativo organiza la respuesta educativa para todo el alumnado, sin excepción. Por eso, las escuelas inclusivas se han denominado también escuelas en movimiento, porque las escuelas se revisan a sí mismas con la intención de identificar posibles barreras que dificultan a cualquier estudiante el máximo desarrollo de sus capacidades y el éxito educativo en los centros. En palabras de la UNESCO, la inclusión hace referencia a un «proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de los estudiantes» (2017, p. 7).
Nos referimos a un plan abierto, de carácter tentativo y que explora continuamente nuevas formas posibles de mejorar. Hablamos de un proceso localmente situado, puesto que las escuelas se construyen a sí mismas en su cotidianeidad, esto es, cada centro aborda un trayecto único e irrepetible. Con un marco de referencia común que establecen las Administraciones educativas, cada escuela adopta decisiones particulares para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje y las relaciones educativas, gestionar la convivencia u organizar los tiempos y espacios educativos. Así, las escuelas intentan adaptarse a las necesidades del contexto y de los miembros de la comunidad escolar a la vez que dotan de significados propios a la tarea de educar. Las posibilidades de transformación de las escuelas residen en la mejora de las prácticas presentes en cada lugar y no tanto a través de procedimientos o modelos importados de otros lugares. Y esto nos permite afirmar que el cambio inclusivo se origina en proyectos de mejora únicos y originales para cada centro: no podemos fijarnos en una escuela en particular, comprometida con la inclusión, para construir réplicas exactas de sus proyectos esta en otros lugares.
También es importante insistir en que no existen escuelas que hayan alcanzado una especie de «estado de plenitud inclusiva» que les permita despreocuparse de los asuntos vinculados con los procesos de exclusión que van evolucionando con las propias sociedades. Las escuelas que avanzan hacia la inclusión, fruto de una revisión constante de sus prácticas y su compromiso con el respeto a la diversidad, nos devuelven ejemplos de buenas prácticas que nos inspiran sobre las posibilidades de mejora con orientación inclusiva.
Avanzar hacia la inclusión es un proceso que ha de llevarse a cabo de una forma planificada. No se trata de introducir cambios improvisados o implementar ocurrencias parciales, sino que se trata de un proceso sistemático en el que la comunidad educativa necesitará elaborar una hoja de ruta con unas propuestas de transformación organizadas en el tiempo y diseñadas con un fin inclusivo.
En este sentido, la Guía para la evaluación y mejora de la Educación Inclusiva o Index for Inclusion (Booth y Ainscow, 2011) ha sido utilizada como instrumento para organizar esta reflexión para el cambio inclusivo de una escuela, para reflexionar sobre el modo en el que las escuelas se convierten en auténticas escuelas para todos. Esta guía ofrece numerosos interrogantes a la hora de revisar cómo las culturas, las prácticas y las políticas de las escuelas promueven o no el aprendizaje y la participación de todos. En nuestro sistema educativo, más próximo a la tradición de organizar las escuelas mediante el diseño y desarrollo de planes y programas, esta guía puede suponer un importante apoyo en la elaboración y seguimiento de los documentos institucionales de los centros. Con todo ello, a la hora de proyectar algunos planes de centro, como son el Proyecto Educativo de Centro, el Plan de Atención a la Diversidad o el Plan de Acción Tutorial, los equipos docentes pueden incorporar la mirada inclusiva para diseñar e implementar acciones que contribuyan a la revisión de las culturas, políticas y prácticas de una escuela en particular.
En definitiva, una comprensión de la inclusión como proceso supone abrir la mirada a nuevos modos de relación y de organización de las escuelas para combatir la exclusión y asegurar el derecho a una respuesta educativa de calidad para todos.
3. ¿Dónde reside la responsabilidad de avanzar hacia escuelas inclusivas?
La construcción de escuelas más inclusivas es responsabilidad de todos los miembros de una comunidad escolar (estudiantes, profesorado, equipo directivo y familias) junto con las entidades locales. Igualmente, las Administraciones públicas juegan un papel fundamental apoyando (o limitando) el desarrollo de políticas y prácticas que reconocen el valor de las diferencias humanas. Por tanto, la construcción de mejores escuelas para todos requiere de un compromiso colectivo y de una vigilancia continuada de las tendencias segregadoras.
En un sistema educativo alineado con el derecho fundamental a la educación inclusiva (Naciones Unidas, 2006), cada escuela asume la responsabilidad de identificar las condiciones, situaciones o estructuras que están limitando las oportunidades para que cualquier estudiante, y en particular quienes son más vulnerables a situaciones de opresión, se sienta parte, aprenda y participe. Esto requiere que en la escuela se auspicien espacios y tiempos de intercambio entre el profesorado, también con el alumnado y las familias, para analizar de forma crítica lo que acontece en la escuela. El examen no es, pues, una tarea individual de un docente y tampoco es únicamente responsabilidad del profesorado; el análisis es resultado de un plan colectivo, sistemático como señalábamos anteriormente, que debe ser compartido entre los miembros de la comunidad escolar. Sin duda, en este proceso el rol del equipo directivo es fundamental. Resulta indispensable contar con un liderazgo con orientación inclusiva que ponga sobre la mesa el análisis cuidadoso de elementos como los valores que la escuela promueve, las relaciones que se propician con las familias o entre el propio alumnado, el tipo de actividades desarrolladas por los apoyos educativos, el uso que se hace de los espacios escolares o de las estrategias didácticas en las diferentes etapas educativas, etc. Es este escrutinio de los de elementos curriculares y organizativos de cada escuela, de las actitudes y creencias hacia la diversidad, del desarrollo normativo en los centros o de las posibilidades de la formación permanente del profesorado, lo que va a permitir identificar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación del conjunto del alumnado y expandir los medios y recursos que permiten florecer una cultura inclusiva.
Igualmente, ese análisis también ha de servir para identificar, nombrar y robustecer las condiciones, situaciones o prácticas existentes que alimentan la permanencia, el aprendizaje y la participación de todo el alumnado en la escuela. En este sentido, es importante tener presente que desde que se iniciara hace más de dos décadas el proceso de reestructuración en las escuelas, algunas han sido aliadas del movimiento inclusivo al tratar de mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Obviamente, es necesario que esas buenas prácticas (en las que se busca que el alumnado se conozca, se respete, sienta curiosidad e interés por otras personas, aprenda en aulas heterogéneas y se comprometa con su escuela) sean reconocidas como merecen y sostenidas en el tiempo.





























