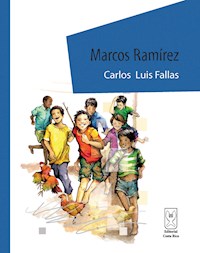
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
"Hay libros que son únicos en la literatura de una nación, Marcos Ramírez es único en nuestra literatura... Marcos Ramírez es para nuestras gentes lo que Tom Swayer de Mark Twain es para el pueblo norteamericano: el arranque de su genio universal que siempre está en el ombligo de sus niños, que son espontáneos por niños, y sabios porque no saben nada de nada" León Pacheco.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Carlos Luis Fallas
Marcos Ramírez
Prólogo
Más que una novela Marcos Ramírez es una crónica infantil. El autor se apresura a titular sus páginas, con un realismo neto, “aventuras de un muchacho”, lo que sitúa este libro en una dimensión muy distinta de la que caracteriza al género novelesco. No hay en estas aventuras ni imaginación, ni una trama definida, sino una línea recta en que se entreveran los hechos de un chico que vive su vida con suma espontaneidad. Por eso no tienen fin. Aun el escritor, cuándo deja a su personaje transido de frío, soledad e indigencia, en la estación del Ferrocarril al Atlántico de Santo Domingo de Heredia, sueña con ese fin que, al cabo, lo constituyen las obras literarias de Carlos Luis Fallas. El lector que espera el objetivo de la existencia agitada de Marcos Ramírez, anunciado en un arranque vital de gran urgencia, se queda a medio satisfacer en una perspectiva de hechos que, andando el tiempo, serán notables, en un escenario demasiado humano, gracias a las capacidades precoces de este chico endemoniado.
La habilidad de Carlos Luis Fallas consiste, con una inocencia colindante con una necesidad estética innata en este auténtico escritor, en haber escrito la parte más dramática de su vida en el generoso y magistral gran personaje Mamita Yunai, que muy tempranamente le dio celebridad internacional por el tema que lo inspira y por la manera llana en que está escrito. Ya en la época en que escribió Marcos Ramírez, Carlos Luis Fallas era todo un escritor y se había apoderado de un estilo propio en una literatura, como la nacional, que carecía de novelistas y de verdaderos cuentistas. Era indispensable que Carlos Luis Fallas, con una herramienta literaria herrumbrada en la intemperie de una vida azarosa y valiente, se detuviera por un instante, después del éxito de Mamita Yunai, para descifrar dónde estaban enterradas las raíces de su genio. Era preciso que volviera sus ojos a su infancia, al terruño que lo vio nacer y crecer, al ambiente familiar que modeló su conciencia de ser de aventura, de tico ciento por ciento, a las ciudades donde hizo sus primeros aprendizajes, entre los hechos de una historia primitiva, a gentes inocentes que, como él, provenían de un campesinado que sentía la urgencia de transformarse, sin lograrlo en su esencia, como es natural.
Es cierto que antes de escribir estas memorias infantiles, que aparecieron en 1952, además del gran reportaje de la zona bananera del Atlántico, ya Carlos Luis Fallas había publicado en 1947, la novela Gentes y Gentecillas. En estas páginas no se sale del tema, ahora tratado un poco artificialmente, con personajes de relleno, de su propia experiencia vital. Es la novela del éxito literario en que el autor busca los artificios de la lengua y de la sicología para satisfacer sin duda la vanidad muy lógica que le produjera el triunfo internacional de Mamita Yunai, aparecida en 1940. Este relato, rudo y fuerte, de una prosa directa, se había editado en las grandes capitales latinoamericanas y había sido traducido a varias lenguas europeas, colocando al autor entre los grandes narradores de nuestra América. Sin embargo, Carlos Luis Fallas consideró siempre que su mejor libro era Gentes y Gentecillas, pues cada autor tiene sus propias predilecciones. Tal vez en esta trama un tanto indecisa y que ya defiende una tesis social precisa, haya un poco de los ideales políticos del escritor y quizás muchos de los fracasos inevitables de un hombre que había vivido intensamente su juventud sin pedirle permiso a nadie.
Era necesario el remanso de Marcos Ramírez, tras una lucha a brazo partido en la miseria maloliente de los bananales. Era necesario que Carlos Luis Fallas, que aprendió a ser hombre y escritor entre “limeros”, “cortadores”, “zanjeros”, “cargadores” de la Zona Atlántica, en el humo del mal tabaco de los “comisariatos”, en las borracheras de estos despojos humanos, en los brazos de exmujeres que un día de tantos perdieron su virginidad en el vicio, reviviera la ternura de los años infantiles para quitarse la pesadez de esta literatura amarga y desolada. Esta es una de las tantas trascendencias de esta obra maestra de la literatura costarricense. Recuerda, en este sentido nada más, La Madre de Máximo Gorky, quien volvió también sus ojos a la ternura humana de aquella su mujer entrañable de las orillas del Volga, río padre en cuyas aguas se reflejó la erranza del genial escritor ruso. Sin la menor duda Marcos Ramírez es, porque representa un instante amable de la vida atormentada aunque optimista y llena de esperanzas de Carlos Luis Fallas, su mejor libro que, con los Cuentos de mi Tía Panchita de Carmen Lyra, más se ajusta al genio de nuestro pueblo. Sin estos dos libros magistrales nuestra literatura apenas estaría en su subdesarrollo. Todas las virtudes y los vicios de nuestras gentes, condimentados en una salsa de inocencia socarrona, están vivos en estas páginas que tienen la ventaja de no ser folclóricas, que amasan una lengua deliciosa y que divierten con una malicia muy tica.
Hay que reconocerle a Carlos Luis Fallas otra conquista que realizó para nuestra literatura y para nuestra integridad nacional, tan dejada de la mano de Dios y de nuestra desmemoria comodidosa. Incorporó la Zona del Atlántico a Costa Rica y también la “descolonizó”. Y lo hizo desde todos los puntos de vista. Antes de las páginas de Mamita Yunai el Atlántico no existía para el tico sino como un paraíso amarillento y verde, el paraíso del banano, del dólar, de los negros y los negreros. Por primera vez en este angustioso relato, que el autor escribió como una serie de crónicas electorales en el semanario comunista “Trabajo” en 1940, apareció el monstruo devorador de vidas humanas y de tierras feraces, en toda su inmensa tragedia. Para el tico la costa del Atlántico era nada más que la Zona donde teóricamente se ganaba mucho dinero, a la cual se partía atraído por el espejismo de los altos salarios, para no regresar jamás al interior del país, y cuando lo lograba sus huesos eran el contenido de un pellejo por el paludismo. Los trabajadores de la Meseta Central regresaban a sus querencias con años menos de vida, palúdicos, miserables. Eran simple carne de cama de hospital. Nunca decían nada de sus experiencias. No fue sino Carlos Luis Fallas, que llevó esa misma vida en su juventud, quien les reveló a sus compatriotas lo que encerraba aquel litoral lodoso. La revelación fue brutal porque la hizo por medio de las páginas de una obra descarnada, hondamente escrita, humanamente vivida y en cuyos relatos sus hambrones vencidos por la miseria, respiran la indignación y la protesta. Por otra parte, la lengua ruda de estos hombres era otra, muy otra a la que estaban acostumbrados los ticos al leer los relatos amables de Magón, de García Monge, de Fernández Guardia. En los libros de estos autores nacionales soplaba el aire de las corrientes literarias de la Europa de fines de siglo. Solo el genuino Aquileo Echeverría se había asomado furtivamente a la Zona del Atlántico, y en alguna de sus concherías se respiraba la pena de los peones que regresaban de aquel infierno con una nueva visión de la patria que los vio nacer y que les dolía en el alma en una protesta que no había encontrado aún su expresión.
Mamita Yunai es obra muy anterior a las novelas que Miguel Ángel Asturias dedicó al mismo problema del imperialismo amarillo de los trópicos. Pero en las páginas de Miguel Ángel Asturias se siente el artificio, pues sus novelas están escritas en forma de panfletos y carecen del calor humano de la de Carlos Luis Fallas, quien le llevaba la ventaja de haber vivido en hígado propio lo que descarnadamente relataba. Desde la aparición de Mamita Yunai Costa Rica es un todo geográfico y humano y los hombres de la Meseta Central, cuando cogen el rumbo de los litorales bananeros saben lo que hacen, la lengua, que han de hablar, qué clase de tipos sociales son los que llenarán el vacío de su trabajo agotador y sus horas de ocio, si es que hay tiempo para el ocio en seres que tienen que ganarse la miseria cotidiana con el sudor de su sumisión fatal. Esta es la virtud reformadora, más allá de toda doctrina, de las grandes obras literarias. Inglaterra fue más humana con sus niños desvalidos después de leer las novelas de Charles Dickens.
En Marcos Ramírez todo es sencillo a pesar del pecado original del autor, que es su malicia y su socarronería de buen tico. El personaje central, Marcos Ramírez, es sumamente movible. Es un niño del Llano de Alajuela, con el alma de un campesino con ínfulas de habitante de ciudad, en cuyas complicaciones cae por un destino del que no puede escapar, que tiene conciencia de su ser desde el arranque mismo de sus travesuras inagotables. Sus acciones inocentes, infinitas y de una trayectoria imaginativa que se entrelaza en la trama de un realismo asaltante, son las que lo definen. Por eso es el único personaje claro del relato. Los otros son indefinidos, aun la madre del chico y su tío que lo sacan de apuros a cada vuelta de camino. Desde las primeras páginas del libro se siente la pasión politiquera del tico, ser sin historia, fuera de los episodios anecdóticos del discurrir electoral. Sin embargo, en los tiempos que evoca, en medio del calor familiar, Marcos Ramírez tiene al alcance de la memoria inmediata al tico que protestaba con las armas en la mano. Asiste a la agonía de la dictadura de los hermanos Tinoco, participando en ella, como pícaro de novela primitiva. La religión y la política han sido, por lo demás, para los ticos, más bien un pasatiempo que una pasión. En todas estas páginas la religión tiene linderos comunes con la superstición. La madre, que educa a su hijo tan travieso a su saber y entender, le cuenta el cuento del Mico Pelón. El niño la escucha atentamente, sin mucha credulidad:
“¡Por nadita me lo agarra! ¡Y en la puerta dejó una mano pintada, como si allí hubieran arrimao un fierro caliente! ¿Qué tal? ¡Eso le pasó a mi Pedro, por desobediente y por peleador!...”.
Es el mismo tono de todo el libro cuando se entrecruzan la educación que imparte la madre a su hijo ingobernable, la religión y la superstición popular. En una lengua coloquial, de una sana sencillez muy rica por su sabor humano y por su colorido y acción, desfilan todas las supersticiones religiosas de nuestro pueblo. A veces el autor las dramatiza y entonces resultan de un barroquismo jocoso que recuerda las buenas páginas de la novela picaresca española. Y las hazañas de Marcos Ramírez no tienen fin, son inagotables, graciosas. La acción y la lengua que les dan vigor están tan entrelazadas que constituyen magníficos cuadros que desfilan ante los ojos en una sucesión de imágenes de naturalidad extraordinaria. Estos hechos tan vividos tienen, además, el encanto de que suceden en un ambiente histórico, de la pequeña historia nacional, lo que les da un sabor costumbrista. Es el mismo costumbrismo que nos deleita en Magón. Poco había cambiado, durante la niñez de Marcos Ramírez, nuestra capital; era casi la misma que describe el autor de La Propia. El mercado era igual, los niños los mismos, la dieta de las gentes de todas las clases sociales la misma, la vida sin quebrantos de todo el mundo la misma. Un Día de Mercado de Magón tiene el encanto de las correrías, detrás del cinco, del niño del barrio de Las Pilas, en la calle del Cementerio. Solo que la visión de Magón es la de un niño de las clases acomodadas de fines del siglo XIX y la de Carlos Luis Fallas, la de un niño de las clases más pobres de la población. Pero el escenario y la mentalidad son los mismos. Estas páginas, como las de Magón, recuerdan esas salas de campo en cuyas paredes de adobes encaladas se apuñan las fotos familiares amarilleadas por el tiempo y la tristeza. Sin embargo, en este repertorio sombrío de fotos, Carlos Luis Fallas logra retratos de un sentimiento poético que no hallamos en Magón, que siempre tuvo el sentimiento de la socarronería en que han llegado a ser maestros los ticos de todos los tiempos.
Las luchas ingeniosas de Marcos Ramírez son por lograr dinero, el dinero de un niño, es cierto, pero el dinero cuya ausencia permanente va deformando su conciencia. Quizás en esta obsesión infantil estén, entre otros, los orígenes de la rebeldía del autor que lo hizo actuar en nuestra política como un líder audaz de la extrema izquierda. El niño es toda una persona que se mezcla, a pesar suyo, a los hechos más notables de su época. Sus acciones públicas, siempre en busca del cinco escurridizo, tienen lugar durante los acontecimientos populares que acabaron, en 1919, con la dictadura de los hermanos Tinoco y en las aventuras de la guerra con Panamá de 1921. Las descripciones de estos acontecimientos populares, matizados con un dramatismo espontáneo, son las más exactas que se han escrito sobre aquella etapa de nuestra historia. Son dramáticos, con el dramatismo que acogota a un niño que descubre, en las pasiones encendidas de los hombres, la realidad de la vida.
Eran hazañas de una Costa Rica patriarcal, de un país que luchaba por salir de su amodorramiento histórico, amodorramiento del cual, por supuesto, aún no ha salido en 1970. La vida del país volvió, entre gritos y alharacas, a su ritmo normal y de ahí no se ha movido. No así la vida de Marcos Ramírez. Este deslizarse cotidiano le permite a Carlos Luis Fallas una descripción magistral de la vida infantil de los niños de aquellos años, hoy muerta para siempre. Lo importante es que tropieza, sin darse cuenta, con su futuro antimperialismo cuando nos relata, en una de las más hermosas páginas del libro, las hazañas del grupo de boy scouts norteamericanos de quienes se sirven unos cuantos vividores para explotar la curiosidad de la chiquillería de los barrios pobres de la ciudad. Hay un tono de melancolía en la descripción de un match de boxeo, imposible de ganar, porque en el esfuerzo de Marcos Ramírez y de su compañero hay el empeño inútil de una batalla para ganar unos centavos.
Pero Carlos Luis Fallas pone todo su genio cuando describe, en la parte final de su libro, su regreso nostálgico a Los Llanos de Alajuela, donde dejó su ombligo y donde su imaginación forjó todas las conquistas de su existencia futura. La narración de la vida en el Instituto de Alajuela es uno de los pasajes más movidos de estos episodios. Lo es porque ya el hombrecito que hay en el niño de Los Llanos se define con una conciencia clara de sus necesidades, de sus deficiencias, de sus sueños y de una gran seguridad en sí mismo. Además registra una serie de retratos de algunos de sus profesores, mediocridades que andan por los caminos de Dios exhibiendo aún su nulidad oficial, mientras uno de nuestros más grandes escritores hace su rato que cogió los rumbos huidizos de la tierra. De todo este mundo de adultos insignificantes resalta, con un sentimiento humano muy difícil de lograr sin caer en la cursilería, la figura del tío Zacarías que, con su madre, son los personajes inolvidables de su vida. Se despide del burócrata sin destino que en cambio, sin saberlo, forjó un destino a toda prueba con esta frase magistral por sencilla y expresiva: “Murió un amanecer, cuando en el patio comenzaban a cacarear las gallinas de mi abuela”.
Hay un momento de crisis en esta vida tan hábilmente contada. Es el instante en que todo hombre, sea un niño, un adolescente o un adulto, se plantea el problema de su existencia, del camino que ha de escoger para redondear su destino. Marcos Ramírez, que se halla solo frente a sí mismo, descubre de repente que él existe, que las supersticiones que han arrullado su infancia que ya toca a su término, no son sino mentiras de una sociedad egoísta y timorata. Tira por la borda, cuando ha amainado la tempestad que lo tiene inmóvil y muerto de miedo, la oración que lo haría vencer el mal con las fuerzas del mal, y que la vecina generosa le dio en el momento de despedirlo. Está solo en la espera del tren que ha de conducirlo a los dominios de Mamita Yunai. Él no lo sabe ni tiene por qué saberlo. Solo sabe que es Marcos Ramírez, que el mundo es ancho y ajeno, que otros seres como él también existen. Esto lo expresa con una simplicidad conmovedora, sin literatura, sin pasión:
“Y en espera del tren comencé a pasearme de un lado para el otro, estremeciéndome de frío todavía, pero muy contento, feliz, silbando. ¡Se iniciaba la gran aventura, la aventura de mi vida!”.
Hay libros que son únicos en la literatura de una nación, Marcos Ramírez es único en nuestra literatura. Si mañana desapareciera todo cuanto se ha escrito en nuestro país –¡la memoria humana es árida y justa!–, y solo se salvara esta narración, el genio de nuestro pueblo seguirá siendo lo que es con su socarronería, su malicia, su desconfianza, su “cartaguismo”, su lengua acida y expresiva. Marcos Ramírez es para nuestras gentes lo que Tom Swayer de Mark Twain es para el pueblo norteamericano: el arranque de su genio universal que siempre está en el ombligo de sus niños, que son espontáneos por niños, y sabios porque no saben nada de nada.
León Pacheco
San José, Costa Rica, julio de 1970
Autobiografía
Carlos Luis Fallas1909-1966
Nací el 21 de enero de 1909, en un barrio humilde de la ciudad de Alajuela. Por parte de mi madre soy de extracción campesina. Cuando yo tenía cuatro o cinco años de edad, mi madre contrajo matrimonio con un obrero zapatero, muy pobre, con el que tuvo seis hijas. Me crie, pues, en un hogar proletario.
Cursé los cinco años de la escuela primaria y luego dos de la enseñanza secundaria. Tuve que abandonar los estudios, fui aprendiz en los talleres de un ferrocarril y, a los dieciséis años, me trasladé a la provincia de Limón, en el litoral Atlántico de mi país, feudo de la United Fruit Company, el poderoso trust norteamericano que extiende su imperio bananero a lo largo de todos los países del Caribe. En Puerto Limón trabajé como cargador, en los muelles. Después me interné por las inmensas y sombrías bananeras de la United, en las que por años hice vida de peón, de ayudante de albañil, de dinamitero, de tractorista, etc. Y allí fui ultrajado por los capataces, atacado por las fiebres, vejado en el hospital.
Andaba en los 22 años cuando regresé a Alajuela para ver morir a mi madre. Entusiasmado por las ideas revolucionarias y anti-imperialistas que por ese entonces comenzaban a agitar al proletariado costarricense, ingresé al naciente movimiento obrero y, para poder vivir y luchar en las ciudades, aprendí en tres meses el oficio de zapatero, oficio que ejercí por largos años. Intervine en la organización de los primeros sindicatos alajuelenses y en la dirección de las primeras huelgas; fui a la cárcel varias veces; resulté herido en un sangriento choque de obreros con la policía, en 1933, y ese mismo año, con el pretexto de un discurso mío, los Tribunales me condenaron a un año de destierro en la costa Atlántica, provincia de Limón. Allí, entre otras actividades revolucionarias, intervine en la organización de la gran Huelga Bananera del Atlántico de 1934, que movilizó 15 000 trabajadores y que conmovió profundamente al país entero. Por mi participación en esta huelga fui encarcelado una vez más, me declaré en huelga de hambre y, gracias a la acción del pueblo, recobré la libertad. Fui electo por los obreros Regidor Municipal en 1942 y diputado al Congreso Nacional en 1944.
Me tocó improvisarme jefe militar de los mal armados batallones obreros que derramaron su sangre durante la guerra civil costarricense de 1948. Derrotados por las intrigas imperialistas, y bajo la brutal y sangrienta represión que desataron nuestros enemigos, fui a la cárcel, estuve a punto de ser fusilado y me adobaron un proceso calumnioso e infamante, pero salvé la vida y recobré la libertad gracias a las protestas del pueblo y a la solidaridad internacional.
En mi vida de militante obrero, obligado muchas veces a hacer actas, redactar informes y a escribir artículos para la prensa obrera, mejoré mi ortografía y poco a poco fui aprendiendo a expresar con más claridad mi pensamiento. Pero, para la labor literaria, a la que soy aficionado, tengo muy mala preparación; no domino siquiera las más elementales reglas gramaticales del español, que es el único idioma que conozco, ni tengo tiempo ahora para dedicarlo a superar más deficiencias.
Mi labor literaria es muy escasa, porque la mayor parte de mi tiempo lo dedico a la lucha por la total liberación de mi pequeña patria. En 1940 escribí Mamita Yunai, publicada en Costa Rica en 1941, y que pasó desapercibida por años, hasta que el soplo poderoso del gran poeta Pablo Neruda la echó a correr por el mundo: hasta el momento se ha editado en italiano, ruso, polaco, alemán, checo, eslovaco y rumano y pronto aparecerá también en búlgaro y en húngaro; se editó de nuevo en español en Chile en 1949 y en Argentina en 1955, donde actualmente se prepara su reedición. Y ahora esta edición mexicana que es la definitiva. En 1947 publiqué la novela Gentes y Gentecillas, en una pésima edición que corregí luego pero que no he podido volver a editar. Ese mismo año escribí una novela y unos cuentos cortos, que me fueron robados y destruidos durante la represión de 1948. En 1952 publiqué aquí Marcos Ramírez, libro de aventuras infantiles traducido ya al francés, al alemán y al polaco (actualmente se prepara una nueva edición española, en Argentina). Y en 1954 publiqué aquí Mi Madrina, en un tomo que contiene dos novelas cortas y un cuento y que se tradujo y editó ya en Polonia. Y esto es todo hasta el momento.
Carlos Luis Fallas
San José, Costa Rica, 1957
Marcos Ramírez
I
Todos los Ramírez de la vieja generación nacieron y se criaron en El Llano de Alajuela, y pasaron su vida entre ese barrio y las montañas del Norte. Campesinos recios, astutos y resueltos, dejaron en el barrio una leyenda de aventuras y hechos de valor.
De don Pedro Ramírez, mi bisabuelo –un verdadero hércules por su estatura y su vigor, según lo describían mis abuelos y los ancianos del barrio que lo habían conocido–, hombre severo y poco amigo de malgastar palabras, se contaba la siguiente anécdota:
Celebrábase cierta fiesta en el mencionado barrio de El Llano, cuyos vecinos tenían fama de pendencieros, y ya de noche se provocó un violento choque con un grupo de campesinos del caserío de Las Canoas; enloquecidos por el aguardiente, los hombres, después de unos cuantos puñetazos, sacaron a relucir sus crucetas[1] y se atacaron con salvaje resolución. Los de Las Canoas, menos numerosos, comenzaron por fin a retroceder, muy lentamente, por el camino que llevaba a su caserío, pero defendiéndose siempre y replicando con rabia, mientras que sus enemigos, deseosos de obligarlos a huir en franca desbandada, atacaban furiosamente, produciendo ambos bandos un tremendo escándalo con las maldiciones y amenazas que se lanzaban en alta voz, sus constantes gritos de desafío y el ruidoso entrechocar de las filosas crucetas.
Cuando tal batahola se iba acercando a la casa de Pedro Ramírez, quien estaba por aquellos días en plena luna de miel, mi bisabuela se despertó malhumorada y dijo:
“¡Carambas, Pedro, ya esa gente no lo deja a uno ni dormir tranquilo! ¿No habrá quién pueda sosegar a ese atajo’e borrachos escandalosos?”.
El gigante se levantó sin decir una palabra, salió al camino en paños menores, zafó una de las largas y pesadas varas de la tranquera, y blandiéndola a dos manos empezó a distribuir varazos a diestra y siniestra, malmatando así a no pocos combatientes y haciendo huir a todos los demás.
Y mi madre contaba esta otra. Resultó que mi abuelo, padre ya por ese entonces de cuatro hijos, tuvo un serio altercado con su hermano mayor, que se llamaba Pedro también, como su padre; al calor de la disputa salieron a relucir las crucetas y los dos hermanos se dieron de cintarazos. Súpolo pocas horas después el viejo y el mismo día llegó a casa de mi abuelo, llevando con él a Pedro. Una vez allí mandó a los dos hermanos al solar, a cortarle sendos rollos de varillas bien flexibles, y cuando regresaron los obligó a pedirse perdón y a darse un fuerte y sincero abrazo. Después les ordenó hincarse, y empuñando una varilla la deshizo a golpes en las espaldas de Pedro; luego cogió otra y la hizo pedazos en las de mi abuelo, y así continuó hasta que los dos hombres se desmayaron. Mi abuela y sus pequeños hijos contemplaron la terrible escena temblando, mudos de espanto. Y a ellos se dirigió don Pedro ya para irse, diciendo:
“¡Échenle unos cuantos baldes de agua a los dos! Yo creo que esa es la única manera’ e que recobren el sentío... ¡Y de que recobren el buen juicio también!”.
Y los dos hombretones tuvieron que guardar cama por varios días.
A pesar de tal severidad y del profundo respeto que el viejo le infundía a sus hijos, el hermano de mi abuelo, Pedro, fue siempre un hombre terrible; en el barrio dejó un recuerdo que perdura aún, por su fuerza, arrojo y temeridad. Amigo de aventuras y peligrosas confabulaciones, dispuesto siempre a esgrimir la cruceta para zanjar sus diferencias con los demás, parrandero, enamorado, bebedor, jugador, contrabandista y hasta monedero falso, era el constante dolor de cabeza de mi bisabuelo. Un día de tantos, como resultado de un sangriento encuentro que sostuviera con la policía, tuvo que huir, se fue a las minas de Abangares, allí trabajó por algún tiempo como minero y resolvió después ejercer una vez más la peligrosa pero productiva profesión de contrabandista. Al fin sentó cabeza, levantó una pequeña hacienda, se casó y dedicóse luego a criar sus hijos dentro de las más severas normas de vida, hasta llegar a convertirse en un verdadero patriarca, querido y respetado por todos los vecinos.
Tuve la oportunidad de conocer a mi famoso tío abuelo Pedro, pues yo estaba en casa de mis abuelos, pasando unas vacaciones, la única vez que él se decidiera a abandonar Abangares para visitar a su hermano. Estuvo dos días con nosotros. Muy anciano ya y con el pelo blanquísimo, se conservaba vigoroso todavía, y era tan alto y grueso como yo me lo había imaginado siempre, muy calmoso para moverse y para decir sus cosas y de sonrisa bondadosa y fácil; a mí me impresionaron mucho, sobre todo, sus enormes manos, por la sensación de tremenda fuerza que producían. Una tarde, después de largo rato de desgranar recuerdos con mi abuelo, el tío Pedro se quedó a solas con Tomasito y conmigo, que no nos cansábamos nunca de escuchar sus cuentos. Aprovechando esa coyuntura, Tomasito se atrevió a preguntarle:
—¿Es cierto, tío Pedro, que usté una vez mató un sargento en la cuesta del Virilla y después se le zafó a la policía que iba a cogerlo?
El viejo pareció sorprenderse, pero luego sonrió y dijo con calma:
—Suena feo eso de que yo maté a un sargento, ¿verdá? La cosa es cierta, pero tuvo su razón... Eso pasó hace muchos años, cuando Rosendo y yo andábamos metidos en una tal revolución que iban a hacer. A mí me escogieron pa que le llevara un papel muy importante a don Fadrique Gutiérrez, que estaba escondío en cierta casa’e la capital. Me dieron mi güen revólver y la orden de llevar el papel o dejar el pellejo en el camino. ¡Así jue la cosa!... Yo salí en la tardecita, en una güena mula metío en mi chaqueta de dominguiar y llevando mi guayacana y las espuelas bien afiladas, lo mismo que el puñal, por lo que pudiera suceder. ¡Iba de veras dispuesto a jugarme el cuero, y por pura hombrada, nada más! ¿Saben?, es que uno es muy tonto cuando le falta la experiencia... Llegué ya oscureciendo al bajo’el Virilla, lo más tranquilo y despreocupao, porque no había llegao a ver nada sospechoso. Y cuando voy subiendo la cuesta, al dar la güelta pa salir al alto, me gritan de repente: ¿Alto áhi! ¿Quién vive? Y se me pone por delante un piquete de soldaos gobiernistas, y el sargento, lo más confiao, me le echa garra a las riendas y me sofrena la mula. Yo entonces le digo, haciéndome el tonto:
“Hágame el favor y me suelta esas riendas, y se hace a un ladito, porque esta mula es muy chúcara y lo puede atropellar”.
—“¡Se me va apiando ya, gran carajo, porque lo tenemos que registrar!”, me gritó él, amenazándome. Pero yo le gané la mano: con la zurda y de un solo guayacanazo me apié al soldao que me estaba metiendo el rifle en las costillas, saco con esta otra mano el revólver y le meto su tiro al sargento en la pura cara, al tiempo que pico con las espuelas y la mula atropella bufando y llevándose entre las patas a los otros tres soldaos...
—Ellos me hicieron algunos tiros después, pero ya era tarde, porque yo me les perdí en la güelta y entre lo oscuro del anochecer... Salí bien, pero la verdá es que yo siempre tuve mucha suerte pa esas cosas –terminó diciendo el viejo, mientras se sobaba la barba y sonreía maliciosamente.
Mi abuela, que nunca pudo ver con buenos ojos a su cuñado, y que algo había alcanzado a oír desde la cocina, nos llamó después y nos dijo, en tono desabrido y en voz baja:
—¡Dejen de estarle oyendo sus cuentos a ese viejo mentiroso!... ¡Muy güena cosa me le está enseñando a los chiquillos!
* * *
Mi abuelo, de un temperamento totalmente distinto al de su hermano, y sin los vicios y defectos que tuviera aquel –era enemigo de los dados y del aguardiente, y consideraba odioso y tonto el vicio del tabaco–, también había sido en su tiempo muy amigo de ciertas aventuras y hombre de armas tomar. Era mucho más alto que su hermano, pero menos grueso, de huesos fuertes y pronunciados, y sumamente vigoroso; y severo, perspicaz, malicioso aunque sin doblez, y apegado al estricto cumplimiento de la palabra empeñada y de los compromisos adquiridos. Su gran pasión había sido la política, en cuyos trajines se metiera siempre con alma y corazón, con su lealtad de campesino honrado, ajeno a mezquinas ambiciones, sin esperar recompensas ni granjerías. Ardiente gutierrista, tocóle luchar con su partido contra los gobiernos de Soto e Iglesias, y anduvo entonces enredado en constantes intentos de revolución; y de aquí para allá, llevando de un escondite al otro de don Fadrique Gutiérrez, a quien perseguían las patrullas gobiernistas con no muy santas intenciones. Por esa razón mi abuelo fue detenido y torturado varias veces, en aquella época lejana. Ya muy anciano, aún podía mostrar en las piernas las terribles huellas del cepo. Respecto a esa pasión por la política, que tanto hiciera sufrir a mi abuela, por cierto, contaba mi madre la siguiente anécdota, entre otras tantas parecidas:
Ella estaba muy pequeña. Vivían entonces allá, en la montaña, en un lejano y casi despoblado lugarejo llamado Los Cartagos, en donde mi abuelo tenía un pequeño aserradero, algunos cultivos y cuatro o cinco vacas. Acostumbraba él madrugar mucho el día domingo, para tener tiempo de ensillar el caballo, venir a Alajuela, hacer las compras y regresar el mismo día, aunque necesariamente a altas horas de la noche, pues no le gustaba dejar abandonada la familia en semejante lugar. Sin embargo, un buen día cambió de opinión y desde entonces decidió salir de su casa los sábados, para regresar lunes, muy de madrugada, y viajar también entre semana algunas veces.
“¡Quién sabe en qué enredo’e política se está metiendo Rosendo, sin importarle que el día menos pensao tenga que dejamos botaos en estas soledades!”, rezongaba mi abuela, recelosa, siempre que él andaba en esos viajes.
En una de esas ocasiones se ausentó por cuatro días seguidos, y regresó cabizbajo, pensativo y con un brazo vendado, diciendo que el caballo lo había botado en un descuido, hiriéndose ese brazo al caer entre los alambres de una cerca.
“Carambas, qué caballo más maldito, ¿verdá?”, había comentado mi abuela, agregando: “¡Ojalá que no vaya a resultar trayendo cola esa caída...!”.
Al día siguiente, muy de mañanita, llegaron cinco jinetes que, después de amarrar los sudorosos caballos frente a la casa, se fueron al aserradero y comenzaron a conversar en voz baja con mi abuelo, gesticulando mucho. “Ya comienza a asomar la cola de la famosa caída e Rosendo!”, dijo mi abuela, que conocía a dos de los recién llegados. Pronto llegó mi abuelo con sus amigos y ordenó se les sirviera a estos café, con frijoles y tortillas y que se les preparara, para llevar, el mayor número de almuerzos posible en el término de dos horas. Luego salió y fue a esconder los caballos entre el monte.
Cuando los forasteros, ya comidos y llevando bien aprovisionadas las alforjas, se perdieron de vista en el lejano recodo del camino, mi abuela gruñó:
“Esos van huyendo pa la frontera, y su güena gracia se deben haber pelao, con toda seguridá”.
Y añadió después, hablándole a su marido:
“Ellos van a caballo, bien comidos y con sus güenos almuerzos pal camino, ¿verdá? Pues, ¡ojalá que a vos no te toque ir a pie, amarrao y con la panza vacía!”.
Y tal como ella lo predijera, así ocurrió. Al día siguiente la casa amaneció rodeada por el Resguardo, hicieron preso a mi abuelo, no lo dejaron ensillar el caballo ni tomar café y se lo trajeron amarrado. Y cuando mi abuela insistía en que siquiera le permitieran a su marido cargar con la cobija, el jefe de la patrulla dijo:
“¡No se puede! ¡Órdenes son órdenes! Y no la va a necesitar, señora... ¡Horita se lo mandamos de regreso... y fiambre!”.
Pasaron cuatro días de angustiosa espera. Mi abuela, desesperada, el domingo muy temprano ensilló el caballo y, dejando sus muchachos encerrados en la casa por temor al tigre, se vino a la ciudad en busca de noticias. Regresó de noche y muy preocupada. A su marido, acusado como sedicioso, le habían administrado doscientos palos y lo mantenían encalabozado y en un cepo, para obligarlo a confesar lo que él sabía en relación con la abortada revolución. No diría nada, porque era terco y orgulloso, y en consecuencia no existía ninguna posibilidad de que lo soltaran muy pronto. Mi abuela pasó entonces largos y terribles meses allá, en aquellas soledades, con sus pequeños hijos, trabajando a veces días enteros con la pala y el machete para impedir que se perdieran los cultivos, y a veces con el hacha para procurarse leña, mientras mi madre, encerrada con los otros pequeños en la casa, vigilaba el fuego y atendía la escasa y pobre ración que cocinaban. Y cada quince días mi abuela cogía el caballo y venía a la cárcel a preguntar por su marido y a traerle alguna cosa.
El día que mi abuelo recobró la libertad, mi abuela fue a recibirlo a la puerta de la cárcel y con él llegó hasta el barrio de El Llano, en donde su marido, a pesar de que renqueaba porque aún tenía las piernas en carne viva y muy maltratadas por el cepo, resolvió con varios amigos suyos hacer una fiesta para celebrar el acontecimiento, con música, aguardiente y muchas bombas y cohetes, y todo eso con la intención de hacer rabiar a las autoridades. Cuando más entusiasmado estaba con su fiesta, una bomba le explotó en la mano, e inmediatamente tuvo que ingresar al hospital. Por eso mi abuela regresó sola de nuevo, a seguir pasando necesidades durante mes y medio más, que eso fue lo que tardó la mano de mi abuelo para sanar.
Mis tías contaban que mi abuelo había peleado una vez mano a mano con el Cadejos. Y mi madre también, aunque no muy convencida. Ella sí recordaba cómo entrara esa noche su padre a la casa con la mellada cruceta en la mano –había dejado perdida la cubierta–, la ropa hecha jirones y con muchas heridas, golpes y raspones en el cuerpo.
Mi abuelo llegó contando entonces que él venía de la pequeña hacienda que poseía allá bastante lejos, en donde se le hiciera tarde velando a un ladrón que, según había comprobado, casi todas las noches se robaba dos o tres racimos de plátanos. Pero no llegó esa noche el ladrón. Y él regresaba apresuradamente, por lo avanzado de la hora, cuando al bajar la cuesta de Las Canoas alcanzó a ver de pronto, a la luz de la luna y en medio del camino, al Cadejos, muy sentado en sus cuartos traseros, amenazándolo y cerrándole el paso. Y como él no quería amanecer allí, sacó la cruceta, se persignó con ella y sin pensarlo más se echó encima de la horrible bestia, tratando de trozarla y diciendo:
“¡En nombre de Dios, te apartas o te aparto, bandido!”.
Pero la cruceta cortaba aire nada más y rebotaba contra las piedras, haciéndolas chispear, mientras el Cadejos lo hería y desgarraba con las uñas, y a pechadas lo hacía caer de espaldas sobre el polvo y los guijarros del camino. Él se levantaba furioso, y volvía a caer de nuevo. Hasta que recordó un consejo que le oyera a alguno, y le dio vuelta a la cruceta para amenazar con la cruz de la empuñadura, exclamando:
“¡Vencés al filo, maldito, pero la Cruz te vence a vos!”.
Y entonces el Cadejos huyó lanzando roncos aullidos, subió el paredón y desde el alto comenzó a gruñirle, mientras se iba moviendo al mismo paso que él, y en ese son de amenaza había llegado hasta la propia tranquera de la casa.
Eso fue lo que llegó contando mi abuelo esa noche, y afirmando, al terminar su relato, que aún era tiempo de que se asomaran a ver los ojos del Cadejos brillando como gusanos de luz, allá, bajo el frondoso mango que se alzaba al frente, del otro lado del camino.
“¡Ujum...! ¿conque así es la cosa, Rosendo? ¡Mucho me gustaría saber qué clase de Cadejos es ese, porque estas heridas que tenés más me parecen cortadas que rasguños!”, había dicho entonces mi abuela con un dejo de malicia, agregando después, al concluir de curar a su marido:
“Ese maldito Cadejos te ha dejao igual que como vinistes la otra vez, cuando tuviste la ocurrencia de ir con tu hermano y aquellos otros atarantaos a deshacerle su reunión a los talescivilistas... ¿Verdá que sí, Rosendo?”.
* * *
La acequia que corría por la propiedad de mi abuelo, en El Llano, era el brazo derecho de otra muy grande que venía del río Brazil y cuyo segundo brazo fluía hacia el Sur, habilitando fincas y muchos sembradíos. La acequia grande se bifurcaba precisamente al llegar a la cerca de esa propiedad de mi abuelo. Cuando él resolvió montar el trapiche, resultó que, de acuerdo con cálculos que hiciera, su acequia no bastaba para mover una rueda de las dimensiones debidas; necesitaba un mayor caudal, y para eso tenía que ahondar su acequia, con el consiguiente perjuicio para los vecinos que disfrutaban el agua de la otra, cuyo caudal tendría que disminuir en la misma proporción en que mi abuelo aumentase el de la suya. Por tal razón no existía ni la más remota posibilidad de obtener el consentimiento de aquellos vecinos y, menos aún, el necesario permiso de las autoridades. Entendiéndolo así, no hizo gestión alguna ni le habló a nadie del asunto.
Sin embargo, mi abuelo montó su trapiche y tuvo el caudal necesario para mover su rueda, sin que ninguno pudiera probar nunca que él hubiese alterado la distribución del agua. Eso sí, los vecinos vivieron cierto tiempo atemorizados por un fantasma que flotaba todas las noches sobre la propia bifurcación de la acequia madre, el cual les infundió tanto temor que desde aquellos días se acostumbraron todos a no pasar por allí una vez anochecido y a acostarse muy temprano. Y los beneficiarios de la otra acequia tuvieron menos agua desde entonces, sin que llegaran a sospechar siquiera cómo y por qué había ocurrido esa disminución.
Por supuesto, con una sábana, su calabazo y una vela mi abuelo había improvisado aquel fantasma, que al comenzar la noche colgaba en el tronco de un viejo poró, muy cerca del entronque de las acequias; y entonces, al abrigo ya de miradas indiscretas, ponía una compuerta para echar por la otra acequia el agua de la suya, encendía la lámpara y se dedicaba con toda tranquilidad a ahondar el cauce, con la ayuda de su hermano, trabajando en eso hasta las tres de la mañana, hora en que quitaba la compuerta y recogía el fantasma, para continuar la tarea la siguiente noche. Y así, con esa astucia, obtuvo el aumento del caudal que necesitaba para mover su trapiche.
He querido relatar las anteriores anécdotas, escogidas al azar entre muchas otras, porque ellas resumen la vida de los viejos Ramírez de El Llano.
II
Yo nací en El Llano de Alajuela, en el mes de enero de 1909.
Cuando hurgo en lo más profundo y escondido de mi memoria, desde allí emerge, brumoso, el casi desvanecido recuerdo de un baile; la impresión de una sala iluminada y adornada, de vagas sombras sin rostro que danzaban, y yo en el regazo de un hombre: supongo que era mi padrastro y que con ese baile celebrábase su casamiento con mi madre. Luego, el borroso recuerdo de un camino lejano, bordeado de altos y abruptos paredones, cubierto todo de un polvo fino y que parecía de plata brillando a los rayos de la luna, y de unas mujeres, entre las que posiblemente iba mi madre conmigo a cuestas, que marchaban presurosas y agitadas, mientras una voz medrosa repetía: “¡El lión, el lión! ¡Es el lión ...!”. Y por último, un horrible despertar de pesadilla, llorando y gritando de temor al encontrarme solo, metido dentro de mi camilla de barandas y en una habitación débilmente iluminada por un cabo de vela que ya estaba en sus últimos parpadeos; en la exaltación del llanto y del terror vi de pronto entrar un enorme y melenudo león que, después de dar una majestuosa vuelta por la habitación, se metió debajo de mi cama, haciéndome enmudecer de espanto. Tales son los primerísimos recuerdos de mi vida que aún conservo en la memoria.
Después, ya estoy viviendo con mi madre y mi padrastro en una humilde casita de tres habitaciones, de piso de tierra endurecida, adobes y tejas de barro, contigua a la casona de mi bisabuela y enclavada en un alto, naranjos de por medio con la orilla del camino y a la izquierda del ancho portón que daba entrada al molino y al trapiche de mi abuelo.
Por detrás de la casona de mi bisabuela y como una prolongación de ella había un ancho y oscuro corredor, en donde almacenaban el bagazo de la caña, después de extenderlo, para que lo secase el sol, en el amplio patio que se abría entre las dos casas y el trapiche, cuyo inmenso galerón se alzaba allá, en el fondo de ese patio y en un bajo. En ese bajo del terreno se formaba un espumoso arroyo, con el agua de la caudalosa acequia que en su caída movía la enorme rueda del trapiche; y con la de otra acequia más pequeña y que, al precipitarse por una empinada canoa de madera, movía en lo hondo la aspada rueda del molino de maíz. Del otro lado del arroyo, en el alto y atravesado por la acequia grande, se extendía el cañaveral de mi abuelo, con muchos jocotes, anonos, guarumos y árboles de poró en la cerca.
Esos eran mis dominios. Por todos esos para mí encantados lugares correteaba a solas todo el santo día, como un duende, a pesar de los constantes ruegos y amenazas de mi madre, temerosa siempre de que me pudiera suceder una desgracia. Y tenía razón, porque una vez, mientras trataba de coger una preciosa ranilla, se me resbalaron los pies y caí en la acequia del molino. No recuerdo sensación alguna de asfixia o de temor; iba flotando, como en un sueño, hasta que oí el grito de espanto de mi madre y sentí que me tiraban del cabello. Afortunadamente ella estaba lavando en la orilla de esa acequia y me pudo pescar a tiempo, cuando ya el agua me iba a precipitar de cabeza por la empinada canoa del molino. Si no andaba en tales vagabundeos, entonces, para distraerme, me tenía que entremeter en las conversaciones y quehaceres de la gente grande. Y es que vivíamos en el campo, en las afueras del barrio de La Concepción, muy lejos de la ciudad, y nuestros vecinos más cercanos no lo estaban mucho; por eso no podía contar yo con compañeros de mi edad para entretenerme.
Mi padrastro, zapatero de oficio, era muy aficionado a los pájaros; tenía varias jaulas de alambre y dos magníficas trampas –o cogederas, como las llamaba él– de bambú y tora. Todas las mañanas y con la primera claridad del alba comenzaba en mi casa el alegre concierto pajaril, en el que intervenían los jilgueros, yigüirros y mozotillos de mi padrastro, quien día con día, religiosamente, antes de sentarse en su banco de trabajo acostumbraba bañarlos y asolearlos con muchos mimos y exagerada minuciosidad. A veces aprovechaba el domingo para ir, con algunos amigos, a cazar pájaros a lugares muy lejanos; se iba a las dos o tres de la mañana, llevando a cuestas el almuerzo, sus dos trampas y una jaula, y regresaba de noche, muy cansado y no pocas veces con la jaula vacía. Yo deseaba ir a coger pájaros también, pero mi padrastro decía, dirigiéndose a mi madre.
—Allí hay que estarse muy quedito y muy callao, y este muchacho, que es un azogue, me espantaría los pájaros. Además, no aguantaría la andada –y nunca quiso llevarme.
Se llamaba Ramón, y era un hombre muy moreno, alto, flaco y de pausado hablar. Nunca intervenía conmigo y rara vez me dirigía una palabra; para él, yo casi no existía.
* * *
Mi madre era entonces una mujer muy hermosa, alta, blanca y de abundante y negra cabellera que, cuando ella se la soltaba para peinarse, le caía hasta las rodillas. Tenía diez hermanos, los cuales, con excepción de mi tía Amelia, recién casada, y de mi tío Zacarías, que estudiaba Derecho en San José, vivían con mis abuelos, en una gran casona de adobes, en el otro extremo del barrio de La Concepción –o de El Llano, como con más propiedad le nombran. Ella era la hermana mayor; y Tomasito, el menor de sus hermanos, tenía la misma edad que yo.
Mis tres tíos mayores, Santiago, Rafael María y Ernesto, que eran unos hombrazos muy forzudos y trabajadores, atendían con algunos peones los trabajos del trapiche, del cañaveral y del molino. Y mi tío Jesús, que todavía estaba en la escuela, en sus períodos de vacaciones tenía que ayudar también en esas labores. Yo, cuando ellos se descuidaban, era feliz traveseando en el trapiche, hurgando con una vara larga en la encendida hornilla, husmeando el espeso y rebullente caldo, hartándome de espumas y de dulce caliente, y corriendo así el peligro de resbalar y caer en las pailas donde hervía la miel.
Cuando mi tío Santiago, que era el mayor y el más serio, me sorprendía en alguna de esas travesuras, me administraba un buen jalón de orejas o dos o tres fajazos. Mi tío Ernesto me ahuyentaba en otra forma: suspendíame en el aire por los cabellos, con una mano: así me sacaba hasta el centro del patio y luego, mientras los demás daban grandes voces y reían burlándose de mí, dábame vueltas y más vueltas, girando sobre sí mismo, para tirarme después muy lejos, como piedra disparada por una honda, contra el bagazo que amontonaban allí. Yo soportaba esas expansiones de mis tíos apretando los dientes, sin llorar y sin quejarme, para demostrar que era muy valiente. Y ellos aprovechaban esa vanidosa pretensión mía para divertirse, sometiéndome a constantes pruebas. Apenas llegaba un muchachillo al trapiche, y si mi abuelo no estaba por allí, mis tíos le proponían:
—¿Querés ganarte un caramelo y una tapa’e dulce? Te damos eso si vas y le rompés la trompa a aquel chiquillo... ¡Es un mocoso muy opuesto!
Yo no esperaba que me atacaran. Inmediatamente me lanzaba sobre mi rival, y no echaba pie atrás aunque llevara la peor parte; me defendía entonces furiosamente, a arañazos, mordiscos y puntapiés, hasta que mis tíos intervenían para separarnos y dar por terminada la pelea. Por eso andaba con frecuencia lleno de rasguños y chichones, sin que mi madre pudiera nunca averiguar dónde ni cómo demonios me los hacía.
Una vez, en un encuentro de esos, le rompí la nariz a un muchachillo, y el pobre sufrió una copiosa hemorragia que asustó a mis tíos. No sé cómo se enteró del asunto mi bisabuela, pero recuerdo que me llamó y dijo:
—¿Qué clase de demonio es usté, Marcos? ¿Por qué tiene que andar peliando con todo el mundo, y a cuenta’e qué le rompió la nariz a ese muchacho?
—Él me pegó primero –alegué yo.
—¡No mienta! ¡A mí usté no me puede engañar! –dijo ella, amenazándome severamente con su descarnada mano. Y agregó después, suavizando el gesto y la voz:
—Yo sé que esa es la clase’e gracias que siempre están haciendo sus tíos; pero a usté le gusta, y eso está mal, Marcos. Así era mi hijo Pedro, ¿sabe? Todo el tiempo andaba en pleitos con todo el mundo, a pesar de los consejos y regaños míos y de las apaliadas que le daba el papá, que era muy bravo; pregúnteselo usté a su agüelito, pa que vea. ¿Y sabe usté lo que le pasó a Pedro por andar en esas, y cuando ya era casi un hombre? Pos oiga pa que eche en su saco. Resulta que Pedro viejo resolvió irse con Rosendo pa Los Cartagos, a sacar una madera’e la montaña, y me dejó a Pedro aquí, pa que me acompañara. Una noche de esas Pedro se jué pa un baile y allí se pelió con unos hombres; volvió a la casa con una herida en la cabeza, diciendo que eso no era nada y que más le había hecho él a sus enemigos. Yo le di su güena regañada y le alvertí que un día’e tantos, si no se componía, Dios lo iba a castigar metiéndole su güen susto. ¡Ah, ¿sí?, me dijo él, burlándose:
“Pues, va a ser muy difícil que me pueda asustar Tatica Dios, porque yo no le tengo miedo a nada ni a nadie”.
Yo entonces le dije:
“¡Ojalá que Dios te dé una güena lección, pa que dejés de andar peliando con los cristianos y pa que se te bajen esas ínfulas que tenés!”.
Nos acostamos, y al poco rato comenzaron a cacariar y a cacariar las gallinas. Entonces no había trapiche y allí propio tenía yo el gallinero. Pedro dijo, levantándose y cogiendo la cruceta:
“Debe ser un ladrón que se está llevando las gallinas. ¡Si lo agarro le va a ir muy mal!”. —“¡No vayás, Pedro!”, le rogué yo: “No vale la pena maltratar a nadie por una gallina, y tal vez es un pobre que no tiene qué comer... Y te puede pasar a voz cualquier desgracia...”.
Pero él dijo que pa eso era hombre y que él no le tenía miedo a nada. Y se jue, y cuando llegó al gallinero, muy de puntillas, vio sobre la acequia un bulto negro, que estaba encajao y de cuclillas en la rama más bajita de un gran cuajiniquil que allí teníamos. Y como el bulto estaba como mirando pal otro lao, y él, por lo que yo acababa’e decirle, no lo quería matar, se pensó:
“¡Hora le meto un güen empujón a este bandido y lo tiro al agua, pa que se dé su bañada y se lleve tamaño susto!”.
Y así lo hizo. Y onde le puso la mano en la espalda sintió que aquello era cosa del otro mundo y se le grifó el pellejo, y más cuando oyó el aullido que pegó al caer entre el agua... ¡Era elMico Malo...! Pedro botó la cruceta y se vino en una sola estampida, con el pelo parao del susto que traía, y apenas tuvo tiempo’e cerrar cuando se oyó al Mico Malo onde pegó contra la puerta, dando un bufido. ¡Por nadita me lo agarra! ¡Y en la puerta dejó una mano pintada, como si allí hubieran arrimao un fierro caliente! ¿Qué tal? Eso le pasó a mi Pedro, por desobediente y peliador... Y la anciana añadió, mientras me pellizcaba suavemente una oreja:
—Si usté, Marcos, no deja esa peliadera, se va a llevar un susto igual el día menos pensao...
Me la contó para atemorizarme, pero ella no podía creer en tal historia. Mi bisabuela sabía por qué los Ramírez habían tenido siempre fama de valientes y de eso le gustaba hablar, allá de vez en cuando.
* * *
Esta bisabuela mía, muy anciana y que se pasaba las horas largas sentada en su butaca de cuero de venado, en el corredor de la casona, vivía en compañía de una nieta que recogiera pequeña, hija natural del hermano de mi abuelo, llamada Aurora. Pero Aurora se había transformado ya en una mujerona alta y bien formada, alegre y muy amiga de ostentar la tremenda fuerza que poseía. A mí me quería y mimaba, pero me molestaba mucho; cuando lograba atraparme jugaba conmigo como el gato con un ratón, saliendo siempre yo de tales juegos lleno de raspones y magulladuras. Por eso le huía, y me desquitaba también, a mi manera. Aficionada a la pesca, en cuanto dejaba de llover cogía el anzuelo, sacaba unas lombrices y se iba para el cañal, en busca de los remansos de la acequia. Y yo entonces la seguía, para interrumpir con grandes gritos su entretenimiento, hasta que ella, exasperada, me decía:
—¡Ya sé pa qué venís a espantarme los barbudos, gran bandido! Anda, vete ya, y yo te regalo el más grande de todos los que pesque.
Me lo tenía que dar, porque yo iba a esperarla junto a mi bisabuela y en presencia de ella le reclamaba su ofrecimiento. También la molestaba burlándome, delante de mis tíos, de un novio que tenía por esos días, burlas estas que sí la enfurecían de verdad.
Recuerdo muy bien ese novio, con el que Aurora se casara algún tiempo después. Era un hombre moreno, de pelo muy negro y ensortijado, que en las noches de verano, cuando todos dormían, llegaba con su guitarra a cantar bajo los naranjos extrañas y dulces canciones de amor. A mí me gustaban mucho esas serenatas. En cuanto lo oía puntear la guitarra, levantábame en puntillas e iba a atisbar por la ventana: la luna blanqueaba el patio y el polvoriento camino y rebrillaba en las hojas de los árboles; y allí estaba él, solo, debajo de un naranjo, con una toalla alrededor del cuello, su puñal y su guitarra, cantando:
“Quisiera ser brillo
de luz de la luna
y con claro de luna
en tus ojos brillar.
Y quisiera ser llama
de un fuego de amor
y con luz de ese amor
tu camino alumbrar...”.
Así eran todas sus canciones, viejas y sencillas canciones perdidas hoy en el recuerdo de aquellos tiempos. De esa he conservado el aroma y la intención y por eso he podido reconstruir ese retazo.
* * *
Yo era, desde chiquillo, muy amigo de fantasías y de proyectos descabellados que acariciaba por largos días, y en ese trapiche estuve empeñado en realizar uno de tantos: una cría de cangrejos. No sé cómo ni cuándo comenzó el asunto, pero recuerdo que tenía un encierro, fabricado con piedras y palos, en un tranquilo rincón de la acequia, debajo del molino, y que capturaba cuanto cangrejo encontraba en mis dianas andanzas para aumentar los que tenía encerrados. Logré reunir muchísimos; unos, enormes, otros más pequeños, y me pasaba las horas contemplándolos y tratando de domesticarlos, acariciando fantasías, soñando cómo se irían multiplicando hasta llegar a formar un poderoso ejército sumiso a mi voz y a mis caprichos. No sé qué demonios querría hacer yo con semejante plaga de animalejos, pero llegué a sentir por ellos tanto o más cariño que el que sentía mi padrastro por sus bulliciosos pájaros.
Un aciago día mis tíos descubrieron mi encierro de cangrejos. Nada me dijeron. Pero ese mismo día por la tarde, estando yo encajado en el portón de la calle, meciéndome, alcancé a ver de pronto, saliendo del molino, a un extraño grupo de campesinos que llegaran a dejar maíz; y cuando esos tales se acercaron al portón me quedé helado de espanto: ¡De sendas varas que traían al hombro venían colgando en apretadas sartas todos mis cangrejos! Y más me horroricé cuando oí que uno de los hombres al salir decía, alegre y satisfecho:
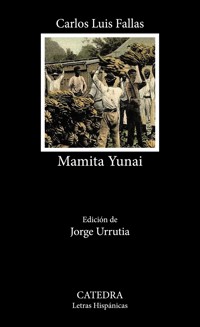
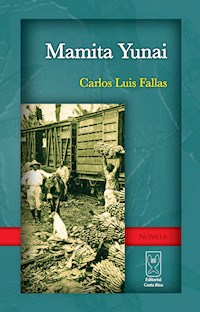















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











