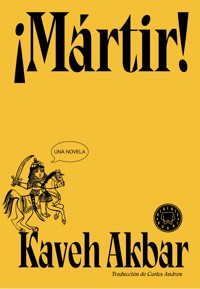
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blackie Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Kaveh Akbar ha escrito la nueva gran novela americana: finalista del National Book Award y una de las diez mejores novelas del año según The New York Times. Una mujer muere en un avión derribado por el ejército americano. En Nueva York, una artista convierte sus últimos días de vida en una obra de arte. Un militar iraní cabalga vestido de ángel de la muerte entre soldados moribundos. Un viudo pasa su vida en una granja de pollos de Indiana para pagarle la universidad a su hijo. Una chica fuma disfrazada de hombre en las calles de Teherán. Lazos familiares y casualidades del destino unen todas estas vidas con la de Cyrus, un joven obsesionado hasta lo ridículo con la muerte, los mártires y el sentido de la vida. Puede que la eternidad que busca Cyrus no exista: lo que realmente importa dura en realidad tan solo un instante. «Un libro bellísimo, lleno de frases que te apuñalan con su poesía.» The New Yorker «En pocas palabras: esta novela es un milagro.» Junot Díaz, The New York Times Book «Kaveh Akbar retrata todo el espectro de la vida, y de la muerte, con gran belleza y delicadeza.» Raven Leilani, autora de Brillo «La mejor novela jamás escrita sobre el júbilo del lenguaje, la adicción, el desarraigo, el martirio, la pertenencia, la nostalgia.» Lauren Groff, autora de En manos de las furias. El libro que ha enamorado a Barack Obama y ha sido nominado al National Book Award va sin embargo más allá, dibujando un árbol genealógico que atraviesa décadas y deseos, para narrar la historia más fascinante de los anhelos del hombre y su eterna búsqueda de sentido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La perrita Blackie no sabía qué hacía aquí, pero intuía que la única manera de dar sentido al sinsentido de estar vivaera convertirse en autora de su propia historia.
Índice
Cyrus Shams UNIVERSIDAD DE KEADY, 2015
Uno
DOS AÑOS MÁS TARDE Lunes UNIVERSIDAD DE KEADY, 6 DE FEBRERO DE 2017
Dos
Tres
Cuatro
Bandar Abbas, Irán DOMINGO 3 DE JULIO DE 1988
Cinco
Cyrus y Alí Shams INDIANA, EE. UU.
Lisa Simpson y Roya Shams
Seis
Roya y Arash Shirazi TEHERÁN, 1973
Siete
Martes Cyrus Shams, Zee Novak y Sad James UNIVERSIDAD DE KEADY, 7 DE FEBRERO DE 2017
Ocho
Zee Novak UNIVERSIDAD DE KEADY, ABRIL DE 2014
Nueve
Viernes Cyrus Shams y Orkidesh BROOKLYN MUSEUM, DÍA 1
Diez
Alí Shams
Viernes Cyrus Shams BROOKLYN, DÍA 1
Once
Arash Shirazi MONTES ELBURZ, FEBRERO DE 1984
Doce
Cyrus Shams UNIVERSIDAD DE KEADY, JUNIO DE 2012
Trece
Roya Shams TEHERÁN, AGOSTO DE 1987
Catorce
Sábado Cyrus Shams y Orkidesh BROOKLYN, DÍA 2
Quince
Kareem Abdul-Jabbar y Beethoven Shams
Dieciséis
Arash Shirazi JUZESTÁN, IRÁN, MAYO DE 1985
Diecisiete
Domingo Cyrus Shams y Orkidesh BROOKLYN, DÍA 3
Interludio
Dieciocho
Roya Shams TEHERÁN, AGOSTO DE 1987
Diecinueve
Domingo Cyrus Shams y Zee Novak BROOKLYN, DÍA 3
Veinte
Domingo Cyrus Shams y Zee Novak BROOKLYN, DÍA 3
Veintiuno
Domingo Cyrus Shams BROOKLYN, DÍA 3
Veintidós
Orkideh y el presidente Vituperio
Veintitrés
Roya Shams TEHERÁN, AGOSTO DE 1987
Veinticuatro
Lunes Cyrus Shams BROOKLYN, DÍA 4
Veinticinco
Alí Shams y Rumi
Lunes Cyrus Shams BROOKLYN, DÍA 4
Veintiséis
Roya Shams TEHERÁN, AGOSTO DE 1987
Lunes Cyrus Shams BROOKLYN, DÍA 4
Veintisiete
Veintiocho
Orkidesh
Veintinueve
Orkideh
Treinta
Lunes Cyrus Shams y Sang Linh BROOKLYN, DÍA 4
Treinta y uno
Orkideh
Treinta y dos
Lunes Cyrus Shams BROOKLYN, DÍA 4
Coda
Sang Linh NUEVA YORK, 1997
Agradecimientos
¡Mártir!
KavehAkbar nació en Teherán en 1989, y a los dos años su familia se mudó a Nueva Jersey. Poeta y académico iraní-estadounidense, suyos son algunos de los poemarios más celebrados en los últimos años (Calling Like a Wolf, Pilgrim Bell), y sus creaciones han aparecido en The New Yorker, The New York Times, Paris Review y The Poetry Magazine con gran éxito de público y crítica. También documentó su travesía por la sobriedad en Portrait of the Alcoholic, en el que explica como la poesía fue un instrumento esencial del proceso. Es también el fundador de Divedapper, una publicación que lleva una década ofreciendo entrevistas a los mejores representantes de la poesía moderna. ¡Mártir! es su primera novela, y en ella pueden verse todos estos escenarios de la vida de su autor. El libro que ha enamorado a Barack Obama y ha sido nominado al National Book Award va sin embargo más allá, dibujando un árbol genealógico que atraviesa décadas y deseos, para narrar la historia más fascinante de los anhelos del hombre y su eterna búsqueda de sentido.
Kaveh Akbar
¡Mártir!
Traducido por Carles Andreu
Título original: Martyr!
Diseño de la cubierta de Linda Huang y adaptación de Luis Paadin
Imagen de la cubierta basada en una miniatura iraniana. Chris Heller | Alamy
© Kaveh Akbar, 2024
© de la traducción: Carles Andreu, 2024
© de la fotografía del autor: Beowulf Sheehan
© de la edición: Blackie Books, S. L.
Calle Església, 4-10
08024, Barcelona
www.blackiebooks.org
Maquetación: David Anglès
Impresión: Liberdúplex
Impreso en España
Primera edición: febrero de 2025
ISBN: 978-84-10025-90-5
e-ISBN: 978-84-10323-48-3
Depósito legal: B 18693-2024
Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
para los mártires, que viven
Dios mío, acabo de recordar que morimos.
Clarice Lispector
Cyrus ShamsUNIVERSIDAD DE KEADY, 2015
Alo mejor era que Cyrus había consumido las drogas equivocadas en el orden correcto, o las drogas correctas en el orden equivocado, pero cuando Dios por fin le respondió, después de veintisiete años de silencio, lo que Cyrus deseó, por encima de todo, fue una confirmación, algo que aclarara las cosas. Tumbado en su colchón, que olía a pis y a ambientador Fabreze,, en su cuarto, que olía a pis y a Febreze, Cyrus se quedó mirando la bombilla del techo, deseando que volviera a parpadear, rogando a Dios una señal que corroborase que el destello que acababa de ver había sido una obra divina y no una simple consecuencia de la chapucera instalación eléctrica del apartamento.
«Haz que se encienda y se apague –pensó Cyrus, y no por primera vez en su vida–. Hazme un guiño y venderé todo lo que tengo y me compraré un dromedario. Volveré a empezar.» En aquel momento, lo único que tenía era una montaña de ropa sucia y una pila de libros que había sacado prestados de varias bibliotecas y no había devuelto nunca: poesía y biografías, Al faro, Mi tío Napoleón… Pero eso era lo de menos, Cyrus hablaba en serio. ¿Por qué había sido Mahoma quien había recibido la visita de un arcángel, todo para él? ¿Qué había hecho Saulo para ver la luz del paraíso de camino a Damasco? Profesar una fe inquebrantable tras una revelación tan obvia debió de estar chupado. ¿Qué sentido tenía rendir pleitesía a esa gente por una fe que, en realidad, de fe no tenía nada, sino que era simple obediencia a una verdad que habían visto de forma cristalina? ¿Y qué sentido tenía castigar al resto de la humanidad, que nunca había gozado de una revelación explícita semejante? ¿Obligar a todo el mundo a ir dando tumbos de aquí para allá, de crisis en crisis, en completa soledad?
Pero entonces le sucedió también a Cyrus, ahí mismo, en aquel cuartucho de mala muerte de Indiana. Le había pedido a Dios que se revelara a sí mismo, o a sí misma, o a sí misme, o lo que fuera. Se lo había pedido con toda la honestidad de la que era capaz, que era un montón. Teniendo en cuenta que todas las relaciones son un tira y afloja, Cyrus era siempre el que aflojaba, el que compartía cualquier cosa importante que le pasara a la primera, con una sonrisa, mientras se encogía de hombros como diciendo: «Son hechos objetivos, ¿por qué iba a avergonzarme?».
Estaba tumbado sobre el colchón desnudo –dispuesto sobre el suelo de madera–, dejando que la ceniza del cigarrillo le cayera sobre el estómago, como un príncipe abúlico, mientras pensaba: «Haz que la luz se encienda y se apague, y me compro un burro, te juro que me compro un camello y me voy hasta Medina, o Getsemaní, o donde haga falta. Solo tienes que hacer que la luz parpadee, te lo prometo». Estaba pensando en eso y de pronto sucedió. Sucedió algo. La bombilla parpadeó, o a lo mejor la luz se volvió más intensa, como si alguien hubiera disparado el flash de una cámara al otro lado de la calle, durante una milésima de una milésima de segundo, y a continuación todo volvió a la normalidad y la bombilla volvió a ser una bombilla normal y corriente.
Cyrus intentó recordar las drogas que se había tomado aquel día: la combinación habitual de alcohol, hierba, cigarrillos, clonazepam, Adderall y Neurontin dosificada a lo largo del día. Le quedaban un par de Percocets, pero se los estaba reservando para la noche. No se había tomado nada exótico, nada que pudiera provocarle alucinaciones. En realidad, en comparación con sus capacidades, se sentía bastante sobrio.
Se preguntó si era posible que, debido a la fuerza de su deseo o a la intensidad de su mirada, hubiera forzado la vista hasta lograr ver lo que quería ver. Se preguntó si era así como Dios actuaba ahora en el nuevo mundo. Si, cansado de pirotecnias intervencionistas en plan arbustos en llamas y plagas de langostas, tal vez Dios había decidido recurrir a los ojos cansados de chavales iraníes borrachos en el Medio Oeste estadounidense, botellas de bourbon barato y pastillas de color rosa con «G 31» grabado en un lateral. Cyrus dio un trago a la enorme botella de plástico de Old Crow. Para él, el whisky cumplía la misma función que las mesitas de noche para la gente normal: la tenía siempre al lado del colchón, era el pilar que sostenía todo lo que le parecía esencial. Cada día lo sacaba del mismo sueño en el que luego acababa sumiéndolo.
Allí tumbado, reflexionando sobre el posible milagro que acababa de presenciar, Cyrus le pidió a Dios que volviera a hacerlo; una confirmación, como cuando un sitio web te obliga a introducir dos veces la contraseña. Desde luego, si el creador omnisciente del universo había decidido revelarse ante Cyrus, no iba a dejar lugar a la ambigüedad. Cyrus se quedó mirando la bombilla del techo, que en medio de la nube del humo de su cigarrillo parecía una luna líquida, y esperó. Pero no sucedió nada. El sutil parpadeo que había percibido (o tal vez no) no se repitió. Así pues, allí tumbado, entre la bruma sofocante de su relativa sobriedad –en sí misma una especie de subidón–, rodeado de calzoncillos, latas, pis reseco, frascos de pastillas vacíos y libros a medio leer abiertos sobre el suelo de madera, boca abajo y con los lomos agrietados, Cyrus comprendió que era hora de tomar una decisión.
Uno
DOS AÑOS MÁS TARDELunesUNIVERSIDAD DE KEADY, 6 DE FEBRERO DE 2017
-Moriría por ti –dijo Cyrus a solas, dirigiéndose a su propio reflejo en el pequeño espejo del hospital. No lo dijo demasiado en serio, pero le sentó bien. Llevaba semanas fingiendo que se moría. Pero no al estilo Plath, «Lo he vuelto a hacer, un año de cada diez»; Cyrus trabajaba como actor médico en el Hospital de la Universidad de Keady. Por veinte dólares la hora, quince horas a la semana, Cyrus fingía «estar entre los que perecen». Le gustaba cómo lo decía el Corán, no «hasta que mueras», sino «hasta que estés entre los que perecen», como si fueras a entrar en una nueva comunidad que te esperaba con impaciencia.
Cyrus entraba en la consulta de la cuarta planta del hospital y una secretaria le entregaba una tarjeta con el nombre y la identidad de un paciente inventado, acompañado de una carita dibujada que representaba una escala de dolor del 0 al 10, donde 0 era una cara sonriente («No me duele nada»), 4 era una cara seria («Duele un poco») y 10 era una cara que lloraba («Duele muchísimo»), una caricatura horripilante con una U invertida en el lugar donde debía estar la boca. Cyrus sentía que había encontrado su vocación.
Algunos días el que se moría era él; otros, era su familia. Esa noche Cyrus iba a ser Sally Gutiérrez, madre de tres hijos; y su cara sería un 6: «Me duele bastante». Esa era toda la información de la que disponía cuando un ansioso estudiante de medicina con una bata blanca mal ceñida entró arrastrando los pies y le dijo a Cyrus | Sally que su hija había sufrido un accidente de coche y que, aunque el equipo médico había hecho todo lo posible, no había logrado salvarla. Cyrus ajustó su reacción a un 6, justo al borde de las lágrimas. Le preguntó al estudiante de medicina si podía ver a su hija. Soltó un par de tacos y en un momento dado incluso pegó un gritó. Esa tarde, antes de marcharse a casa, Cyrus cogió una barrita de granola con chocolate de la cestita de mimbre que había sobre la mesa de la secretaria.
Muchos de aquellos estudiantes se mostraban demasiado ansiosos por consolarlo, como si fueran presentadores de un programa diurno de entrevistas. Otros, en cambio, se sentían repelidos por lo artificioso de la situación y apenas lograban implicarse. Le soltaban algún cliché sacado de una lista que les habían hecho memorizar e intentaban derivarlo al ala de psicología del hospital. Cuando se marchaban de la sala de reconocimiento, Cyrus tenía que evaluar su empatía rellenando un formulario fotocopiado. Había una pequeña cámara montada sobre un trípode que grababa cada interacción para su posterior revisión.
A veces, el estudiante de turno le preguntaba a Cyrus si quería donar los órganos de su ser querido. Esa era una de las conversaciones para las que formaban a los estudiantes, que tenían la tarea de persuadirlo. A Cyrus le tocaba ser Buck Stapleton, segundo entrenador del equipo de fútbol universitario y católico devoto. Un tipo estoico, apenas un 2 en la escala de dolor: «Duele un poco». La carita dibujada aún sonreía, aunque a duras penas. Su mujer estaba en coma, su cerebro no mostraba signos de actividad. «Pero todavía puede ayudar a otras personas –le decía el estudiante a Cyrus mientras le ponía la mano en el hombro, con gesto torpe–. Todavía puede salvar otras vidas.»
Para Cyrus, los personajes eran parte de la gracia de aquel trabajo. Un día era Daisy VanBogaert, una contable diabética cuya amputación por debajo de la rodilla había llegado demasiado tarde. Para interpretarla, le habían pedido que se pusiera una bata de hospital. Al día siguiente era un inmigrante alemán, Franz Links, un ingeniero con un enfisema terminal. Al otro era Jenna Washington, que padecía un Alzheimer galopante. Un 8. «Duele mucho.»
La doctora que había entrevistado a Cyrus para el puesto, una mujer blanca, mayor, de labios severos y párpados pesados, dijo que le gustaba contratar a personas como él. Cyrus levantó una ceja y la mujer se apresuró a explicarse:
–Me refiero a personas que no son actores. Los actores tienden a creerse Marlon Brando –dijo, moviendo las manos en círculos–. No pueden evitar acaparar todo el protagonismo.
Cyrus había intentado enchufar a su compañero de piso, Zee, pero este ni siquiera se había presentado a la entrevista. Zbigniew Ramadan Novak, polacoegipcio. Zee, para abreviar. Le dijo que se había quedado dormido, pero Cyrus sospechaba que se había rajado. De hecho, Zee no paraba de decirle lo mucho que lo incomodaba que hiciera aquel trabajo. Un mes más tarde, mientras Cyrus se preparaba para marcharse al hospital, Zee se lo quedó mirando y sacudió la cabeza.
–¿Qué pasa? –le preguntó Cyrus.
Nada.
–¿Qué? –insistió Cyrus.
Zee hizo una mueca apenas perceptible.
–No me parece sano, Cyrus –dijo.
–¿De qué me estás hablando? –preguntó Cyrus. Zee volvió a poner esa cara–. ¿Del trabajo en el hospital?
Zee asintió en silencio.
–Vamos a ver, tu mente no distingue entre actuar y vivir –dijo–. ¿Después de toda la mierda por la que has pasado? Dudo mucho que sea... bueno para ti. Para tu cerebro.
–Veinte dólares la hora es bastante bueno para mí –respondió Cyrus con una sonrisita–, y para mi cerebro.
Lo cierto era que le parecía un sueldo alto. Recordó cómo, cuando aún bebía, solía vender su plasma por esa cantidad: veinte dólares por visita. Su sangre, deshidratada por la resaca, tardaba horas en salir. Era como sorber un batido a través de una pajita muy fina. En el tiempo que Cyrus tardaba en lograr una sola extracción, a los demás les daba tiempo a llegar, hacer todo el proceso y marcharse del centro médico.
–Y estoy seguro de que con el tiempo también será bueno para mi escritura –añadió Cyrus–. ¿No estoy siempre diciendo que tengo que vivir los poemas que aún no he escrito?
Cyrus era un buen poeta cuando escribía, pero la verdad era que escribía muy poco. Antes de dejar el alcohol, más que escribir, Cyrus bebía con la idea de escribir. Se refería a la bebida como un elemento esencial de su proceso, «casi sacramental» (lo expresaba tal cual así) por la forma en que «abría su mente a la voz oculta» bajo la mundana «verborrea del día a día». Pero, por supuesto, cuando bebía, rara vez hacía algo que no fuera beber. «Primero bebes un trago, luego ese trago se bebe un trago, y luego ese trago se te bebe a ti», anunciaba con orgullo Cyrus en una sala o en un bar, olvidando de quién había fusilado la cita.
La abstinencia llevaba consigo largos períodos de bloqueo creativo, o para ser más exactos, de ambivalencia creativa. Antipatía creativa. Y, para colmo, Zee se deshacía en elogios cada vez que escribía algo: adulaba los nuevos borradores de su compañero de piso, alabando cada verso y cada media rima. Solo le faltaba colgarlos en la nevera del apartamento.
–¿Vivir los poemas que no has escrito? –repitió Zee, burlón–. Venga ya, tío, te mereces algo más que eso.
–La verdad es que no –espetó Cyrus, y salió por la puerta del apartamento.
Cuando dejó el coche en el aparcamiento del hospital, Cyrus seguía cabreado. No entendía por qué Zee tenía que complicarlo siempre todo. A veces la vida no era más que lo que pasaba, lo que se iba acumulando. Aquel era uno de los vagos axiomas de su época de bebedor al que seguía aferrándose aunque ya hubiera dejado el alcohol. No era justo que todos esperaran que se cuestionase cada una de sus decisiones solo porque ya estaba sobrio. Que si este o aquel trabajo, que si esta o aquella vida… No beber le suponía un esfuerzo titánico, por lo que los demás debían tener más compasión con él, no menos. La larga cicatriz de su pie izquierdo –fruto de un accidente sufrido años atrás– le latía dolorosamente.
Cyrus firmó el registro de entrada del hospital y recorrió varios pasillos, dejó atrás a dos madres lactantes sentadas una al lado de la otra en una sala de espera y una fila de camillas vacías con la ropa de cama desordenada, y se metió en el ascensor. En la oficina del cuarto piso, la recepcionista le hizo firmar otro registro y le dio la tarjeta que le correspondía esa tarde. Sandra Kaufmann. Profesora de matemáticas de instituto. Con estudios, sin hijos. Viuda. 6 en la escala de dolor. Cyrus se sentó en la sala de espera, mirando a cámara, y se fijó en un póster titulado «CÁNCER DE PIEL» colgado en la pared, con horripilantes imágenes de «lunares atípicos» y «crecimientos precancerosos». El ABC del melanoma: Asimetría, Bordes, Cambios de color, Diámetro y Evolución. Cyrus imaginó que Sandra tenía el pelo de color rojo carmesí, como el lunar que ilustraba la sección del póster titulada «Diámetro».
Al cabo de un momento, una joven estudiante de medicina entró sola en la habitación. Miró a Cyrus y luego a la cámara. Era un poco más joven que él y llevaba el pelo castaño recogido en la nuca. Su postura impecable le daba un aire de niña de internado, como de la aristocracia de Nueva Inglaterra. Cyrus la detestó por acto reflejo, por su barniz nobiliario yanqui. La imaginó sacando notas perfectas en los exámenes de acceso y estudiando en alguna universidad de la Ivy League, y luego imaginó su decepción al ver que le asignaban Keady en lugar de Yale o Columbia para hacer las prácticas. La imaginó practicando sexo clínico y carente de alegría con el cincelado hijo del socio de su padre, los imaginó en un lujoso restaurante a la luz de las velas, mordisqueando sin ganas una piccata de ternera para dos, sin prestar atención al pan de la mesa. Lo invadió un desprecio inexplicable, despiadado. Cyrus detestó incluso el ruido que había hecho al abrir la puerta, mancillando la quietud en la que estaba plácidamente inmerso. La estudiante miró de nuevo a cámara y se presentó:
–Hola, señorita Kaufmann. Soy la doctora Monfort…
–Señora Kaufmann –la corrigió Cyrus.
La estudiante dirigió una mirada fugaz hacia la cámara.
–Eh… ¿perdón?
–Puede que el señor Kaufmann esté muerto, pero yo sigo siendo su esposa –dijo Cyrus, señalando el anillo de boda imaginario que (no) llevaba en la mano izquierda.
–Ah, sí, lo siento, señora. Es que...
–No pasa nada, cariño.
La doctora Monfort dejó el portapapeles y se apoyó en el lavamos, como resituándose.
–Señora Kaufmann –dijo entonces–, me temo que los escáneres muestran una masa de dimensiones considerables en su cerebro. Varias masas, agrupadas. Por desgracia están adheridas al tejido sensible que controla la respiración y la función cardiopulmonar, de modo que no podemos operar sin correr el riesgo de dañar gravemente esos sistemas. Podemos valorar la opción de hacer quimioterapia o radiación, pero teniendo en cuenta la ubicación y el estado de desarrollo de las masas, lo más probable es que los tratamientos fueran paliativos. Nuestro oncólogo le podrá dar más información.
–¿Paliativos? –preguntó Cyrus. Se suponía que los alumnos debían evitar la jerga y los eufemismos. Nada de «ir a un lugar mejor»: se les recomendaba pronunciar la palabra «morir» a menudo, para evitar confusiones y ayudar al paciente a superar cuanto antes la fase de negación.
–Ehhh, sí. Para aliviar el dolor. Para que esté cómoda mientras pone sus asuntos en orden.
«Mientras pone sus asuntos en orden…» Lo estaba haciendo fatal. Cyrus la odiaba.
–Perdone, doctora… ¿Cómo era? ¿Milton? ¿Me está diciendo que me estoy muriendo?
Cyrus esbozó una media sonrisa al pronunciar aquella palabra que ella aún no había dicho en voz alta. La doctora hizo una mueca y Cyrus se regodeó en ella.
–Pues… Sí, señorita Kaufmann. Ehhh, lo siento mucho.
Su voz era como un conejo silvestre a punto de perderse de vista.
–Señora Kaufmann.
–Eso, claro, disculpe –se excusó la doctora, revisando su portapapeles–. Es que en mi informe pone «Señorita Kaufmann».
–Doctora, ¿está tratando de decirme que no sé cómo me llamo?
La estudiante de medicina dirigió una mirada de desesperación a la cámara.
Un año y medio antes, al principio de su rehabilitación, Cyrus le dijo a Gabe, su padrino en Alcohólicos Anónimos, que se consideraba una persona mala en esencia. Egoísta, egocéntrica. Incluso cruel. Un ladrón de caballos borracho que deja de beber no es más que un ladrón de caballos sobrio, había dicho Cyrus, orgulloso de su ocurrencia. Más tarde usaría dos versiones de esa misma frase en sendos poemas.
–Pero tú no eres una mala persona que intenta reformarse, sino una persona enferma que intenta curarse –respondió Gabe.
Cyrus se quedó pensativo.
–El mundo no distingue entre un buen tipo y un mal tipo que se comporta como un buen tipo –prosiguió Gabe–. De hecho, diría que Dios incluso quiere un poco más al segundo.
–Un disfraz de buena persona –pensó Cyrus en voz alta, y a partir de entonces lo llamaron así.
–Claro que no, señora Kaufmann, no quiero discutir con usted –balbuceó la estudiante de medicina–. Deben de haber puesto mal su nombre. Lo siento mucho. ¿Quiere que llamemos a alguien?
–¿A quién voy a llamar? –preguntó Cyrus–. ¿A la directora de mi instituto? Estoy sola.
La doctora Monfort estaba sudando a chorros. La luz roja de la cámara parpadeaba, como una luciérnaga que se burlara de aquella comedia.
–Tenemos muy buenos terapeutas aquí en Keady –dijo la doctora–. De los mejores del país…
–¿Alguna vez ha tenido algún paciente que deseara morir? –la interrumpió Cyrus.
La estudiante de medicina se lo quedó mirando, sin decir nada: emanaba desdén en estado puro, una furia apenas contenida. Por un momento, Cyrus pensó que le iba a soltar una bofetada.
–O no que deseara morir –continuó Cyrus–, pero que quisiera tan solo poner fin a su sufrimiento.
–Bueno, como le estaba diciendo, ofrecemos una amplia gama de opciones paliativas –dijo entre dientes la doctora y le clavó la mirada, buscando a Cyrus debajo de la máscara de señora Kaufmann, instándolo a ceñirse a su papel.
Pero él la ignoró.
–La última vez que pensé que quería morir, agarré una botella de Everclear, noventa y cinco por ciento de alcohol, me metí en la bañera y me la bebí a morro, echándome un poco en la cabeza. Un trago para mí, otro para mi pelo. El objetivo era vaciar la botella y luego prenderme fuego. Un poco dramático, ¿no?
La doctora Monfort no dijo nada. Cyrus siguió hablando.
–Pero cuando llevaba más o menos una cuarta parte de la botella, de repente me di cuenta de que no quería incendiar al resto de vecinos del edificio.
Eso era verdad, ese breve destello de lucidez, de luz, como el reflejo del sol en una serpiente oculta entre la hierba. Había sucedido unos meses antes de que Cyrus dejara de beber; solo borracho había reparado en la existencia de otras personas y en el hecho de que el fuego se propaga; y que si se prendía fuego en la bañera de un apartamento del primer piso, era probable que el resto de los apartamentos se incendiaran también. A veces el alcohol tenía ese poder, aportaba una clarividencia (momentánea) de la que su mente no era capaz. Era como en la consulta del oculista: la bebida te iba colocando diferentes lentes delante de la cara y, a veces, durante un instante, daba con la graduación correcta, la que te permitía contemplar el mundo tal como era, más allá de tu dolor, más allá de tu pesimismo. Esa era la claridad que el alcohol (y nada más que el alcohol) aportaba; te mostraba la vida tal como la veían los demás, como un lugar que podía amoldarse a ti. Pero, por supuesto, al cabo de un segundo esa claridad se desvanecía con una ráfaga de lentes cada vez más opacas, hasta que solo quedaba la oscuridad de tu propio cráneo.
–¿Se imagina? –continuó Cyrus–. Tuve que emborracharme para considerar siquiera que un incendio en una bañera no iba a extinguirse solo.
–Señora Kaufmann… –dijo la estudiante de medicina retorciendo las manos, una de las «muestras de desasosiego físico» que Cyrus debía anotar en su evaluación.
–Recuerdo estar sentada en la bañera, haciendo cuentas. En plan: ¿me preocupa llevarme por delante a tanta gente? ¿A todos esos desconocidos? Tuve que decidir si me importaban o me daban igual. Qué chungo, ¿no?
–Señora Kaufmann, si tiene pensamientos suicidas, disponemos de recursos para…
–Ay, venga, hable conmigo. Quiere ser médica, ¿no? Estoy aquí, hablando. Al final salí del bloque, mojada por el alcohol, aunque no demasiado; se evaporó bastante rápido, creo. Recuerdo que me sorprendió no estar empapada. Entre nuestro edificio y el siguiente había un pequeño parterre con un banco de picnic y una parrilla de carbón. Recuerdo que me pareció gracioso prenderme fuego junto a una parrilla. Saqué el Everclear y el mechero. Recuerdo… Es rarísimo, recuerdo que era un mechero de los Chicago Bears; no tengo ni idea de dónde salió. Me senté allí en el banco y, a pesar de la cantidad de Everclear que llevaba dentro y por encima, recuerdo que me sentí…, no feliz, exactamente, pero tal vez… ¿elemental? Como una medusa flotando. Alguien dijo que el alcohol reduce la «intensidad fatal» de la vida. Quizá fuera eso.
Fuera las nubes eran cada vez más densas y oscuras, el cielo entero parecía un animal herido en un último arrebato de furia. La habitación del hospital tenía una ventanita cerca del techo, colocada allí tal vez para que la gente que pasara por la calle no pudiera mirar dentro. La estudiante de medicina no se movió.
–¿No tiene usted un órgano aquí? –le preguntó Cyrus, señalando la base de su propia garganta–. ¿Un órgano fatalista, que late todo el tiempo? ¿Que irradia miedo, un día tras otro, con obstinación? ¿Como si estuviera esperando a que una pantera saliera de detrás de la cortina para devorarla, cuando en realidad no hay ninguna pantera y resulta que tampoco hay cortina? A eso quería poner fin.
–¿Y qué hizo? –preguntó por fin la estudiante de medicina. Parecía haberse relajado un poco, como resignándose al fluir del momento.
–Volví a entrar en mi apartamento –dijo Cyrus, encogiéndose de hombros–. Quería poner fin al dolor, pero de pronto me pareció que quemarme vivo iba a doler mucho.
La doctora Monfort sonrió y asintió con la cabeza.
–Me duché y perdí el conocimiento –continuó Cyrus–. Y sigo aquí. Pero el miedo también. Se me ocurrió que estar sobrio tal vez ayudaría. Aunque eso vino después. Decidí desintoxicarme. Y lo logré, en cierto modo. Desde luego, dejé de ser una carga para la gente de mi entorno. Por lo menos ahora no sufren tanto por mí. Pero mi órgano fatalista sigue ahí –dijo, señalándose otra vez el cuello–. Aquí, en la garganta, palpitando a todas horas, todos los días. Y la rehabilitación, los amigos, el arte... Todos esos rollos solo lo adormecen durante un instante. ¿Cuál es la palabra que dijo antes?
–¿«Paliativo»?
–Eso, paliativo. Son medidas paliativas. Alivian el sufrimiento, pero no lo eliminan.
La estudiante se quedó inmóvil durante un instante y entonces se sentó en la silla frente a Cyrus. Por la ventana entraban unos rayos negro-azulados que le teñían el rostro, como si la iluminara un foco celeste.
–Bueno, señora Kaufmann, es posible, o incluso habitual, tener comorbilidades psicológicas. Entiendo que ha estado recibiendo ayuda para sus problemas de adicción, y eso es estupendo, pero es posible que presente otro diagnóstico no tratado. Un trastorno de ansiedad, una depresión grave u otra cosa. A lo mejor sería útil que buscara ayuda también para eso. –La estudiante sonrió un poco–. No es demasiado tarde, incluso con los tumores –añadió. Era su forma de invitar a Cyrus a volver al papel, y él accedió. De pronto se sentía avergonzado.
Cyrus se comportó durante el resto de la entrevista. Terminaron unos minutos más tarde y, cuando la estudiante de medicina abandonó la sala de exploración, completó un informe rápido pero entusiasta antes de marcharse a toda prisa del hospital, presa de la vergüenza.
Dos
De: Contralmirante William M. Fogarty, Armada de EE. UU.
Para: Comandante en jefe, Mando central de EE. UU.
Asunto:INVESTIGACIÓN FORMAL DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DERRIBO DE UN AVIÓN COMERCIAL POR PARTE DEL USS VINCENNES (CG 49) EL 3 DE JULIO DE 1988 (U)
IV. OPINIONES
A. GENERAL
1. El USS VINCENNES no derribó un avión comercial iraní a propósito.
Esa tarde, Cyrus cogió el coche y fue a una reunión de Alcohólicos Anónimos en el Camp5 Center, el centro de desintoxicación local de Keady. Se trataba de una casa estilo Arts and Crafts reconvertida, con tejado a dos aguas y un desvencijado armazón de madera que en su día habían pintado de color lavanda, pero que ahora estaba descolorido. En el aparcamiento, un grupo de veteranos con cara de pocos amigos fumaban sin parar. Había jóvenes avergonzados que entraban y salían a todas horas, con las órdenes del juzgado en la mano, evitando cualquier contacto visual.
Cyrus atravesó la nube de humo de tabaco y cigarrillos electrónicos, entró en el edificio y subió las escaleras hasta la ventanita donde Angus B., un veterano sin pelos en la lengua, trabajaba durante todo el día sirviendo tazas de café y galletas por cincuenta centavos, y sándwiches de ensalada de huevo por dos dólares, dinero que se usaba para pagar el alquiler de Camp5. Cyrus pidió una taza de café y bajó al sótano. Había seis largas mesas de plástico plegables dispuestas a lo largo de una sala oscura, rodeadas todas ellas de incómodas sillas de madera que habían sobrado del campus.
Su padrino estaba allí. Gabe B., Gabriel Bardo. Tenía unos cincuenta años y llevaba treinta y tres sobrio. Se había criado en Orange County y había trabajado durante un tiempo en el mundo de la televisión, pero ahora enseñaba a escribir obras de teatro en la universidad local. Gabe parecía un roble con chaqueta vaquera, la cara toda mandíbula, un enorme bigote blanco y unas manos grandes y agrietadas de tanto trabajar en sus proyectos. Cyrus entró, lo vio sentado en la mesa más alejada de la sala y, sin decir palabra, ocupó la silla vacía que había a su lado.
A Cyrus le costó prestar atención durante la reunión. El tema era «La vida en los términos de la vida», un asunto tan vago que carecía de sentido práctico. Un hombre blanco de mediana edad celebró treinta días de abstinencia por cuarta vez en un año. Todos le aplaudieron. Un veterano se deshizo en elogios hacia sí mismo por su magnanimidad en una reciente disputa de negocios, diciendo: «¡Si avanzas sin esfuerzo es que vas cuesta abajo!». Todos asintieron. En su camiseta ponía «Yo no huyo, yo DISPARO» con letras grandes de color blanco. Una joven de nariz aguileña contó que se había metido coca en el lavabo de la guardería de su hija durante la jornada de puertas abiertas. Todos se echaron a reír. Gabe habló de su hijo (Shane, por el protagonista de Raíces profundas), que tenía problemas en el colegio, se saltaba clases y, en general, se comportaba como un adolescente. Tras relatar una bronca reciente con Shane por dejar la cocina hecha un asco, Gabe dijo: «Para mí, la diferencia entre el cielo y el infierno es que no te importe una mierda el desorden».
Toda la sala soltó una especie de mugido en señal de aprobación. Algunas personas más compartieron sus experiencias. Cyrus no tenía previsto decir nada, había ido más que nada por costumbre, o inercia, pero hacia el final de la reunión sintió que algo se agitaba en su interior y tomó la palabra:
–Hola, soy Cyrus y soy alcohólico.
Un par de cabezas se volvieron hacia él, pero la mayoría de los presentes ya sabía quién era y qué aspecto tenía.
–Hoy la he tomado con una mujer, en el trabajo. No la conocía de nada y me he portado como un gilipollas sin ningún motivo. Y, la verdad, me ha sentado bien. Me ha encantado ponerla en su sitio. Asumir el control. Aquí no paramos de hablar de rendirse, rendirse. «Libérame de la esclavitud del ego para que pueda hacer tu voluntad.» El objetivo parece ser siempre renunciar al control. Pero de un tiempo a esta parte, los momentos en los que tomo el mando de la situación al vuelo, aunque luego termine estrellándome, son los únicos en que de verdad siento algo, los únicos en que aún me acuerdo de quién soy. Bueno, ahora me doy cuenta de que lo de tomar el mando y estrellarse tal vez no sea una metáfora muy afortunada, pero… –dijo Cyrus con una sonrisa y respiró hondo–. No tomo grandes decisiones en mi vida. Me paso la mayor parte del día escuchando a mi cerebro repetir la misma mierda una y otra vez: «¿No preferirías estar masturbándote? ¿No preferirías estar agobiado?». Y la respuesta es que sí, siempre que sí, sí. Subo el volumen de los auriculares hasta que me duele, me comporto como un capullo con una desconocida que solo está haciendo su trabajo… Y lo hago porque así puedo sentir algo distinto a la nada. Que es lo que es la abstinencia: la nada. Nada por todas partes. Antes solo sentía algo cuando podía experimentar el éxtasis más extremo o el más insoportable de los dolores. Las drogas y el alcohol eclipsaban todo lo demás. Pero ahora todo forma parte de una medianía carente de textura.
Un tipo de aspecto ladino y más joven que Cyrus, Joe A., se volvió con gesto exagerado hacia el reloj de pared, pero Cyrus siguió hablando:
–Cuando era pequeño, mi padre, que era uno de esos borrachos que mejoran cuando beben, solía insistirme para que rezara antes de acostarme. «Habla con Dios, habla con tu madre. Diles cómo te sientes.» Hablar con Dios y hablar con mi madre muerta era lo mismo. Y yo lo hacía, le decía a Dios que estaba hecho mierda y le suplicaba a mi madre que me hiciera sentir menos triste. Incluso a los siete, a los diez años, les ofrecía todo tipo de trueques. «Te cambio veinte años de vida por una existencia menos deprimente.» Ni siquiera sé por qué estaba tan triste. Tenía amigos, no pasaba hambre… Pero había algo podrido en mis entrañas. ¿Dios? ¿Mi madre? No eran más que palabras. Y esa es la cuestión. Hoy, esa mujer del trabajo ha empezado a decirme palabras, un montón de palabras, pero todas vacías. La he odiado por ello. Y lo mismo pasa con este programa: solo son palabras. A ver, yo antes me meaba en la cama cada dos por tres e intentaba suicidarme. Y ahora, por lo menos, ya no me meo en la cama. O sea que algo es algo, ¿no? Desde un punto de vista objetivo, digo. Pero yo me resisto. Estoy siempre deprimido, enfadado. Si os soy sincero, sigo pensando que la mayoría de vosotros sois unos gilipollas integrales. Y que si estuviéramos fuera de esta sala lo más probable es que quisierais deportarme...
–¡Eso es una cuestión externa! –gruñó Big Susan, una anciana menuda pero arisca que, a pesar de su apodo, no llegaba ni al metro y medio–. ¡No tiene relación con Alcohólicos Anónimos!
Al oír su voz, el resto de los presentes se enderezaron un poco en las sillas.
–¿Veis? A eso me refiero –dijo Cyrus, señalando a Big Susan con ambas manos–. La rehabilitación está hecha de palabras, y las palabras tienen un montón de reglas. ¿Cómo podemos esperar que una cosa tan limitada repercuta en algo tan vasto como un «poder superior», sea lo que coño sea eso? ¿Cómo va a ayudarme a librarme de esa enorme masa de podredumbre que llevo dentro, esa esponja gigante que absorbe todo lo que se supone que me tiene que hacer sentir bien? ¿Qué palabras pueden influir en eso? –Cyrus resopló, exasperado consigo mismo–. No lo sé, no tengo ni idea. Lo siento.
Se desplomó en su silla y resopló. La sala se quedó en silencio durante un segundo, dos segundos (una eternidad para ese grupo), y entonces Mike P., un exadicto al crack reconvertido en propietario de una cafetería, empezó a hablar de lo maravilloso que era estar sobrio: que si el sol, que si las nubes, que si los árboles… Gabe miró a Cyrus durante una fracción de segundo, frunciendo los labios y medio asintiendo, con una expresión que significaba algo así como: «Te habrás quedado a gusto…».
Después de la reunión, Gabe le preguntó a Cyrus si quería ir a Secret Stash, la cafetería de Mike P. en el centro, aunque Cyrus sabía que en realidad no era una pregunta. Fueron cada uno con su coche, Gabe en su Volvo azul y Cyrus en su viejo Chevy Cavalier. Gabe llegó antes, de modo que cuando Cyrus entró en la cafetería, Gabe se había pedido ya un espresso doble para él y un americano para Cyrus. Los dos hombres esperaron en silencio a que les sirvieran sus bebidas y se instalaron en una mesita circular de la parte de atrás. Las paredes estaban forradas con obras de arte de alumnos de instituto. En su sección, en concreto, había varios bocetos a carboncillo de adolescentes haciendo muecas dentro de marcos de Instagram dibujados a mano.
–Así que un Dios hecho de palabras, ¿eh? –dijo por fin Gabe, que rasgó un sobrecito de azúcar moreno de caña, lo vació en el café y le dio unas vueltas. En la cafetería sonaba a todo volumen esa canción de Arcade Fire que ponían en los partidos de hockey.
–Yo qué sé, tío –dijo Cyrus–. Estoy triste y punto. ¿No se supone que hay que hablar de esas cosas?
–Sí, claro, claro –repuso Gabe. Entonces se inclinó sobre la mesa y clavó la mirada en Cyrus–. Tienes algo rojo en el ojo.
–¿Cómo?
–¿Se te ha roto un vaso sanguíneo o algo así? –añadió Gabe, señalando la comisura de su propio ojo derecho. Cyrus sacó el teléfono y usó la cámara frontal para mirarse. Una pequeña Pangea roja en el blanco del ojo, pegada al iris.
–Joder.
–¿Estás bien? –preguntó Gabe.
–Sí, no sé. Habré dormido raro o algo así.
–Raro es, desde luego. Bueno: que si un Dios hecho de palabras, que si estás triste… ¿Qué más?
Dio un sorbo al café y le quedó una pequeña luna de espuma en el borde del bigote blanco.
–En realidad eso es todo. La tristeza patológica de siempre. Da igual que piense en ello o no: es como dormir con una bola de bolos en la cama, todo acaba rodando hacia ella.
–¿Crees que Dios no quiere que seas feliz? ¿Es eso? Bueno, Dios, tu madre, la poesía, lo que sea… ¿Crees que todos lo merecen menos tú? ¿Qué es lo que te hace creerte tan especial?
–¿Se puede saber qué significa eso? «Dios, tu madre, la poesía, lo que sea.» Cuando tú, Big Susan, Mike o cualquiera de los demás habláis de un «poder superior», no tengo ni idea de qué queréis decir. La mayoría piensan seguramente en un viejo barbudo que vive sobre las nubes, un señor que se enfada cuando chupo una polla y que manda a todos los musulmanes al infierno. ¿De qué me sirve a mí ese poder superior? –Cyrus hizo una pausa–. He estado leyendo a los místicos antiguos. Creo que, si encontrara algún poder superior persa, algo en el Islam…
–Por favor, déjate de gilipolleces –dijo Gabe, poniendo los ojos en blanco con expresión teatral. Las bocas abiertas de los adolescentes de carboncillo les dirigían sus horribles muecas–. Eres el chaval más americano que conozco. Le enseñaste a Shane a jugar al Madden y a bajarse torrents de películas de Marvel. ¡Pero si compras discos de vinilo, joder! Estamos teniendo esta conversación en Indiana, no en Teherán.
Gabe era la única persona en la vida de Cyrus, blanca o no, que le hablaba así. Sus palabras tenían algo, una especie de pasotismo de punki viejuno, que Cyrus admiraba desde hacía mucho tiempo, aunque eso significara que Gabe a veces se pasara tres pueblos de lo políticamente correcto. Pero por mucho que, en abstracto, envidiara la capacidad de Gabe de hablar sin el lastre de la higiene retórica del momento, en aquella ocasión en concreto, atormentado aún por el episodio con la doctora Monfort, a Cyrus le hirvió la sangre con la furia de los justos.
Dos años atrás, cuando iba por el quinto paso de AA –catalogar para Gabe sus secretos más recónditos–, Cyrus había mencionado como si tal cosa que se había acostado con hombres. Esperaba que Gabe reaccionara con estupefacción, o por lo menos que le dirigiera una de esas miradas de «Vaya, vaya» tan suyas, pero, en lugar de eso, Gabe le había contado que él también se había acostado con cientos de hombres.
–Eran los setenta en el sur de California –añadió encogiéndose de hombros, como si fuera algo obvio.
–Creía que ibas a estar más sorprendido –admitió Cyrus–. Por eso de que tengo pinta de hetero.
–Angelito –se rio Gabe–, ¿en serio crees que tienes pinta de hetero?
Gabe veneraba a John Wayne, e incluso se le parecía. Su cara era toda mentón y mandíbula, y tenía unos ojos oscuros y cavernosos como dos amapolas. Construía decorados enteros con sus alumnos de dramaturgia, a base de rebuscar en palés abandonados de todo el campus de Keady y cargar en su Volvo todo lo que encontraba. Era padre soltero de Shane desde que su mujer, a la que había conocido en AA, sufriera una recaída en la bebida y desapareciera de Indiana sin dejar rastro. Cyrus se había acostumbrado a llevarse ciertas sorpresas con su padrino, un hombre de quien solía esperar un talante muy concreto –almidonado, conservador–, pero que una y otra vez iluminaba el abismo que existía entre la imagen que proyectaba y la historia que llevaba a cuestas.
Cyrus optó por ignorar el chascarrillo de Gabe sobre Indiana y Teherán, y se limitó a cruzarse de brazos y a poner morros, con gesto vagamente beligerante.
–He leído tus poemas, Cyrus –continuó Gabe–. Y ya entiendo que eres persa: nacido allí, criado aquí… Sé que forma parte de ti. Pero sospecho que has pasado más tiempo mirando el móvil hoy, ¡solo hoy!, que pelando granadas en toda tu vida. En conjunto. ¿Me equivoco? Y, en cambio, ¿cuántas putas granadas hay en tus poemas? ¿Y cuántos iPhones? ¿Entiendes lo que quiero decir?
Cyrus le habría pegado una patada en la boca. Por racista. Y por tener un poco de razón.
–No te lo tomes a mal –dijo Gabe en un tono más suave–. Pero es un truco. Es un truco y está lastrando tu rehabilitación. Y tu arte. Nadie te lo va a decir tan claro como yo, porque nadie puede hacerlo. Y si quieres cabrearte conmigo, adelante. Me refiero a esa cara de culo que estás poniendo; puedo vivir con eso. Lo que no soportaría, en cambio, es que recayeras en la bebida por culpa de esto. Que volvieras a hacerte daño.
En una mesa cercana, un tipo delgado con unos auriculares gigantes tecleaba furiosamente en su portátil, como un hacker de película intentando entrar en la web del Pentágono. Por los altavoces de la cafetería sonaba una balada susurrante que Cyrus no reconoció.
–¿Hay algún elemento de acción en este monólogo? –gruñó Cyrus.
Gabe se inclinó hacia él.
–¿Sabes cuál es la primera regla de la dramaturgia?
Cyrus negó con la cabeza, con un gesto apenas perceptible. Permitir siquiera las preguntas de Gabe ya le parecía una concesión.
–Nunca saques a un personaje al escenario sin saber lo que quiere.
Cyrus frunció el ceño.
–Yo sé lo que quiero –dijo.
–¿Seguro?
Gabe estaba encorvado, con las manazas apoyadas sobre la mesa redonda, que parecía un plato de madera.
–Quiero ser relevante –susurró Cyrus.
–Eso tú y todo el mundo. Profundiza.
–Quiero hacer arte. Arte de verdad, que a la gente le parezca importante.
–Vale, sigue.
–¿No es suficiente? –preguntó Cyrus, exasperado.
–Cyrus, aquí todo hijo de vecino cree ser un artista no reconocido. ¿Qué quieres, específicamente, de tu existencia? ¿De esta vida sin precedentes y que nunca más va a repetirse? ¿Qué es lo que te hace distinto de los demás?
Gabe se hurgó entre los dientes con la uña del dedo meñique. Le faltaba un incisivo, lo que le daba un aspecto un poco infantil. Cyrus hizo una pausa y dijo:
–Quiero morir. Creo que siempre he querido.
–Mmm –dijo Gabe, entrecerrando los ojos–. Luego volveremos sobre eso. Continúa.
–Joder, ¿yo qué sé? Mi madre murió por nada. Por un error de cálculo. Tuvo que compartir su muerte con otras trescientas personas. Mi padre murió en el anonimato después de pasar décadas limpiando mierda de pollo en una granja industrial. Quiero que mi vida y mi muerte importen más que eso.
–¿Quieres ser un mártir? –preguntó Gabe, alzando las cejas.
–Puede. Sí, la verdad. Algo así.
–Cyrus, pero si ni siquiera sabes lavarte la ropa –dijo Gabe con una sonrisa, y señaló con la cabeza la camiseta arrugada de Cyrus, llena de manchas de café alrededor del cuello–. ¿De verdad crees que vas a ser capaz de pegarte una bomba al pecho y entrar en una cafetería?
Su tono de voz no cambió en absoluto cuando pronunció la palabra «bomba», pero Cyrus se estremeció.
–¿Tú te das cuenta de lo racista que es eso? –le susurró, mientras la ira le subía por la garganta como una serpiente saliendo de su agujero, siniestra, lamiendo el aire.
–¿No tengo razón? –preguntó Gabe con seriedad.
–No me refiero a ese tipo de mártir –repuso Cyrus–. Aunque...
–¿Aunque qué? –preguntó Gabe. La luna de espuma que tenía en el bigote parecía ridícula.
–¿Te imaginas tener una fe así? –preguntó Cyrus–. ¿Estar tan seguro de algo que no has visto nunca? Yo no estoy tan seguro de nada; ni siquiera de la gravedad.
–Esa seguridad es justo lo que hace que terminen con el cerebro lleno de gusanos, Cyrus. Los únicos que se expresan con certezas son los fanáticos y los tiranos.
–Sí, sí, desde luego. Pero ¿no hay una pequeña parte de ti que envidia en secreto esa seguridad, esa convicción?
–No me incomoda vivir en la incertidumbre. En cualquier caso, no pierdo el culo por despejarla. Me pusieron cuatro multas por conducir borracho en un mes porque estaba seguro de que controlaba. Para eso me sirvió la certidumbre, para pasar dieciocho meses en la cárcel. ¿Cuánto hace que no lees el tercer paso?
Cyrus puso los ojos en blanco. El tercer paso era aquel en el que renunciabas a todo, a tu vida entera, y se la entregabas a Dios, o a la poesía, o a tu abuela, o a lo que fuera.
–Pero ¿has escuchado algo de lo que he dicho? –preguntó Cyrus–. ¡Ni siquiera sé qué es ese poder superior!
–Eso no te impidió arrodillarte a mi lado hace un año y pedirle que aliviara tu sufrimiento.
–¿Pedirle a qué? ¿A quién? –preguntó Cyrus–. ¿De qué estábamos hablando?
–¿Qué más da eso? –respondió Gabe–. A cualquier cosa que no sea tu puto ego, joder. Eso es lo único que importa.
–¿Tú te escuchas cuando hablas? –preguntó Cyrus. De pronto la serpiente estaba erguida y agitando la cola, lista para el ataque–. ¿Te das cuenta de lo hipócrita que te pones cuando intentas controlar la vida de los demás? A lo mejor es porque tu propia vida es un puto desastre. Porque tu hijo es un inútil y tu mujer prefirió la bebida a ti. Quizá por eso intentas entrometerte en mi vida, para poder sentirte mejor con la tuya. ¿Es por eso que me llamas falso persa? ¿Por eso me tildas de diletante?
–Yo no creo haber dicho que seas un diletante –repuso Gabe sin perder la calma.
–¿Sabes qué dijo Borges sobre los padres y los espejos? Que son abominaciones. Porque ambos duplican el número de hombres.
–En realidad, estoy seguro de que nunca he usado la palabra «diletante» –insistió Gabe.
–¡Ni siquiera me estás escuchando! –exclamó Cyrus, levantando la voz cada vez más. El hacker miró hacia su mesa.
–Que sí, que sí –respondió Gabe, con voz imperturbable–. Que estás enfadado conmigo y citas a Borges para atizarme con tu intelecto. Muy impresionante.
–Vete a la mierda –le dijo Cyrus, poniéndose de pie–. No necesito nada de esto. Ni tus sermones ni toda la mierda de esta secta de mierda.
Cyrus cogió su café, que aún no había tocado, y se alejó de la mesa. Gabe ni siquiera se movió. Por los altavoces salía la voz de Nick Cave: «Hernia, Guernica, furniture». Cyrus se metió en el coche, dio un portazo y dejó atrás Secret Stash (y a Gabe) inundado por una mezcla narcotizante de indignación justiciera y de autocompasión. Le latía el pie. Atisbó su propia imagen en el retrovisor. La mancha roja se había tragado todo el lado derecho de su ojo derecho y los colores se fundían unos con otros como en un cuadro de Rothko.
Cyrus estaba furioso consigo mismo por no haber dicho algo más contundente al marcharse que «la mierda de esta secta de mierda». Mientras volvía a casa, iba pensando en alternativas mejores: iglesia republicana de pollaviejas, aquelarre de crápulas racistas. Era relajante parar el tiempo y reconstruir los recuerdos, reimaginarlos con la ayuda del multiverso del diccionario de sinónimos. Insípido templo de las palabras. Escoria de césares viviseccionando a Dios. Pensó en todos los poetas que había leído cuyo éxtasis arrebatado sobrepasaba incluso la capacidad del lenguaje para expresarlo. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había sentido siquiera un atisbo de bondad, incandescente y espontánea. Aquella, decidió, había sido su última reunión de Alcohólicos Anónimos. Y la última vez que hablaba con Gabe.
Tres
Desde que tenía uso de razón, a Cyrus siempre le había parecido extrañísimo que el cuerpo tuviera que recargarse cada noche. Y también que el sueño se produjera no como una acción, como tragar o ir al baño, sino como un acto de fe. La gente fingía dormir con la confianza de que, al final, aquel fingimiento se convertiría en realidad. Era una mentira que practicabas todas las noches. O, si no una mentira, por lo menos una pantomima. Y eso no tenía por qué negar la sinceridad de aquel acto, pero desde luego que la alteraba. El discurso que practicabas frente al espejo siempre era distinto del que acababas pronunciando.
Ninguna otra cosa funcionaba así, con aquella insistencia en fingir. Nadie se sentaba delante de un plato de arroz a fingir que se lo comía para que los granos terminaran en el estómago. Solo el sueño exigía aquel vergonzoso teatro.
Como un incentivo para el calvario, el cuerpo ofrecía sueños. A cambio de un tercio de tu vida, te ofrecía grandes festines, exóticas aventuras, amantes hermosas, alas. O, por lo menos, la promesa de unas alas, que solo resultaba un poco menos embriagadora por la curiosa amenaza de la pesadilla. A veces, sin más, tu mente decidía reducirte a un gemido, o a un jadeo en medio de la noche.
Aquellas eran condiciones innegociables; si no estabas de acuerdo te volvías loco, enfermabas o morías. Cyrus había leído sobre ello un montón de veces. Transcurridas apenas veinticuatro horas sin dormir, perdías la coordinación y la memoria a corto plazo. Después de cuarenta y ocho horas se te disparaba el azúcar en sangre y el corazón te empezaba a latir de forma irregular.
A Cyrus le resultaba difícil no ver la vigilia como el enemigo. Corroía tu capacidad de existir –de vivir y de pensar con perspicacia– hasta que terminaba sometiéndote. Estar despierto era una especie de veneno cuyo único antídoto era el sueño. ¿Y si todo el mundo tomara mayor conciencia de ello? ¿Cómo cambiarían sus vidas? ¿Se volverían más urgentes? «Me han envenenado y solo me quedan dieciséis horas antes de sucumbir.»
Desde muy pequeño, Cyrus dormía fatal. De bebé dormía tan poco que su padre, Alí, llegó a pensar que tal vez tenía una discapacidad. Cyrus miraba desde su cuna con ojos de viejo, soñoliento, visiblemente cabreado, como preguntando: «¿En serio tengo que hacer esto?».
Alí mecía a su hijo una y otra vez, le trazaba círculos con los dedos sobre el cuero cabelludo, le cantaba, lo metía en el coche y conducía hasta altas horas de la noche, pero Cyrus se aferraba a su vigilia como quien se aferra a un clavo ardiendo, como un caballo pigmeo que trata de salir de unas arenas movedizas, pero se hunde cada vez más. Cuando su cuerpo infantil ya no podía aguantar más, Cyrus se dormía con una invariable expresión de perplejidad y fastidio en el rostro, como preguntándose: «¿De quién fue idea todo esto?».
El sueño de Cyrus fue empeorando todavía más a medida que crecía. Pronto empezó a experimentar terrores nocturnos. Sin aviso ni motivo alguno, se levantaba a media noche gritando, llorando, a veces incluso golpeándose con violencia. Aquellos ataques de pánico de Cyrus llegaron a someter a Alí y se convirtieron en el dios al que este rezaba, suplicaba y ofrecía tributo.
Durante esos ataques, Alí se acercaba a su hijo y lo sacudía para despertarlo, pero si Cyrus se despertaba, lo hacía en un estado de terror absoluto; no sabía ni dónde estaba ni qué había provocado su miedo. Entonces su padre lo acunaba y le suplicaba, como en innumerables ocasiones antes: «Koroosh baba, por favor. Duérmete, Cyrusbaba. Duérmete».
Pero Cyrus seguía gritando, o llorando, o zarandeándose, a veces durante horas, antes de volver a sucumbir a un estado de tenso reposo, como una lengua dentro de la boca entre un bocado y el siguiente.
A menudo Cyrus mojaba la cama, y Alí tenía que cambiarle la ropa y las sábanas antes de volver a acostarse unas horas más. Eso significaba otro viaje a la lavandería, otra carga que lavar y secar, otra hora perdida, otros 2,50 dólares.
De haber hablado con alguien sobre aquella época, Alí habría confesado que le parecía una situación del todo injusta: el universo que le había arrebatado a su mujer debería haberle concedido al menos un hijo fácil. Un niño tranquilo, que durmiera bien. Aquello era una injuria más, pensaba Alí, un dedo que hurgaba en una herida abierta.
La esposa de Alí, Roya, había muerto pocos meses después de nacer Cyrus. Las circunstancias eran indescriptibles. Iba en un avión rumbo a Dubái para pasar una semana con su hermano Arash, que estaba traumatizado desde que había servido en el ejército iraní en la guerra contra Irak. Arash se había trasladado a Dubái durante unos meses, y Roya había decidido por impulso ir a verlo, ir de compras, salir a comer y descansar. Desde el embarazo y el parto estaba agotada, distanciada de Alí y de su propio hijo. Alí esperaba que aquel viaje le permitiera recuperarse y que le devolviera su calidez. Era la primera vez que Roya se subía a un avión y la primera vez que salía de Teherán desde el nacimiento de Cyrus. Estaba como un flan. Había salido de casa con ganas de estar guapa, con su atuendo preferido: una estilizada gabardina blanca y unos elegantes pantalones de lana, a pesar del calor de julio. Llevaba regalos para su hermano, el nuevo casete de los Black Cats y unos dulces de turrón persa.
Poco después del despegue, un barco de la Marina estadounidense había destruido el avión de Roya. Lo había borrado del cielo. Abatido como un pato.
Un buque de guerra de la Marina estadounidense, el USS Vincennes, disparó dos misiles tierra-aire. Uno de ellos alcanzó el avión y lo fulminó al instante, junto con los 290 pasajeros que iban a bordo. Los informes decían que el vuelo 655 de Iran Air había quedado «convertido en polvo», literalmente. Tal vez la idea era que eso –que hubiera sido instantáneo– hiciera que las familias se sintieran mejor. Polvo eres y al polvo volverás. En cierto modo era limpio, si no pensabas demasiado en ello.
Sesenta y seis niños habían muerto en el vuelo 655 de Iran Air. Habrían sido sesenta y siete, pero Roya le había dicho a Alí que su hijo era demasiado pequeño para volar y que ella se había ganado un descanso tras el largo embarazo. De no ser por eso...
Alí era el que quería tener un hijo; su mujer no estaba tan segura. La madre de Roya





























