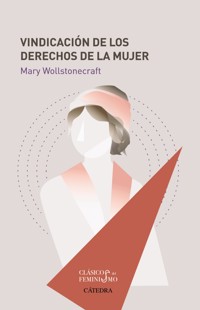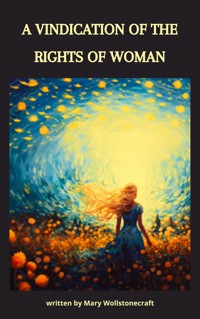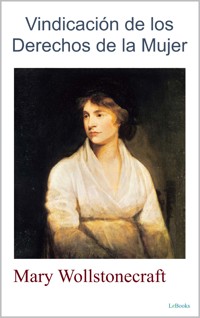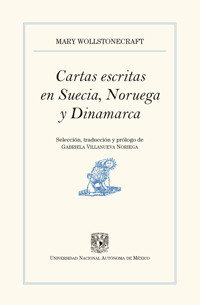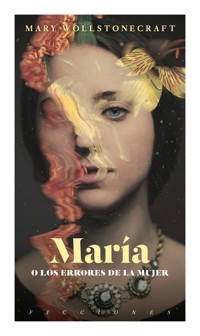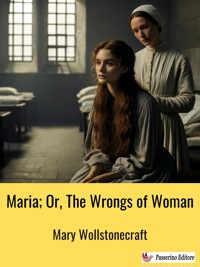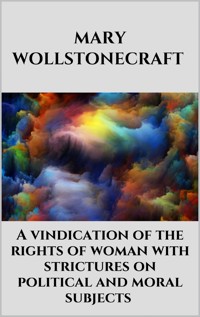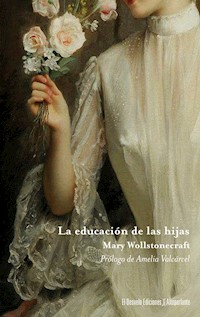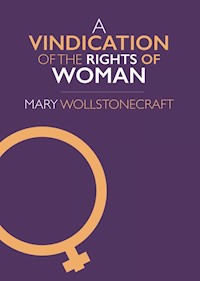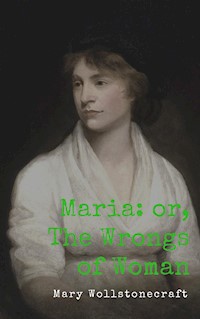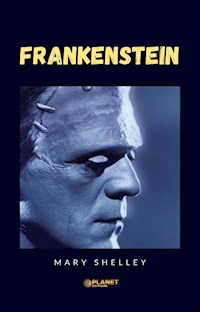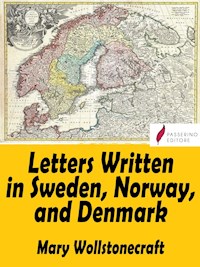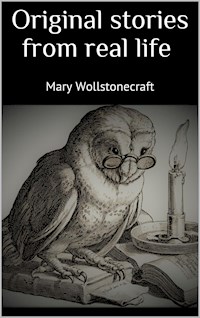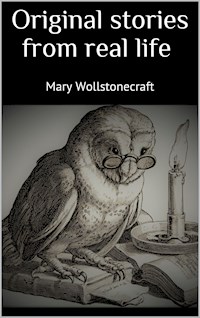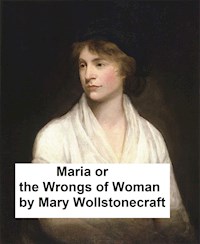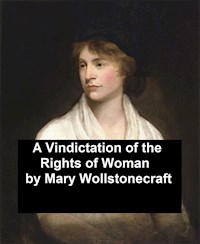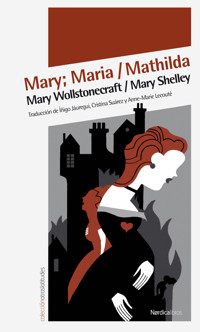
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
Este libro reúne por primera vez tres apasionadas novelas de "la extraordinaria pareja" formada por una madre y su hija: Mary Wollstonecraft y Mary Shelley, precedidas de una valiosa introducción de Janet Todd, especialista en la obra de Mary Wollstonecraft y Jane Austen. El núcleo de las tres obras es la exploración en torno a la identidad y a la subjetividad femeninas, atrapadas en el "círculo mágico" de la feminidad convencional y de la claustrofóbica unidad familiar. Tanto Mary como Mathilda son obras pasionales e introspectivas. Maria es una novela con más conciencia social que destaca por la manera en que pasa de la experiencia inmediata de la autora a mostrar los complejos infortunios de mujeres de diferentes clases. Está considerada el texto feminista más radical de la Wollstonecraft y supone una extensión de su famosa Vindicación de los derechos de la mujer. Las dos escritoras, especialmente Mary Shelley (autora de Frankenstein), dotan a sus novelas de un marcado carácter autobiográfico. Sus páginas nos llevan a lo mejor del Romanticismo inglés: en ellas nos encontraremos con la Naturaleza, con relaciones apasionadas y con esa pulsión suicida tan propia de la época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARY / MARIA / MATHILDA
Mary Wollstonecraft - Mary Shelley
Introducción de Janet Todd
Traducción de Íñigo Jáuregui, Cristina Suárez y Anne-Marie Lecouté
Título original: Mary / Maria / Mathilda
© De la introducción y notas de Mary y Maria: Janet Todd, 1991
© De la traducción de Mary y Maria: Ínigo Jáuregui y Cristina Suárez
© De la traducción de Mathilda: Anne-Marie Lecouté (editorial Montesinos)
Edición en ebook: julio de 2015
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-92683-79-6
Diseño de colección: Filo Estudio
Corrección ortotipográfica: Ana Patrón y Susana Rodríguez
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
Introducción
Mary
Mary
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Maria
Prefacio
Prefacio de la autora
Maria
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
APÉNDICE
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Conclusión
Final
Nota de los traductores
Mathilda
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Contraportada
Mary Wollstonecraft
(Hoxton, 1759 - Londres, 1797)
Filósofa y escritora británica. Es autora, entre otras obras, de Vindicación de los derechos de la mujer (1792), considerado como el primer escrito teórico del feminismo, en el cual argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. Viajó a Francia durante la Revolución y, de vuelta a Gran Bretaña, se casó con William Godwin, uno de los precursores del movimiento anarquista. Murió tras dar a luz a una niña, Mary Shelley.
Mary Shelley
(Londres, 1797-1851)
Mary Wollstonecraft Godwin, conocida como Mary Shelley, fue una narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica, reconocida sobre todo por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo (1818). También editó y promocionó las obras de su esposo, el poeta romántico y filósofo Percy Bysshe Shelley. Su padre fue el filósofo político William Godwin y su madre la filósofa feminista Mary Wollstonecraft.
En Nórdica hemos publicado su novela corta Mathilda, acompañada de dos obras de su madre, Mary y Maria.
Introducción
(por Janet Todd)
En el prefacio de su primera novela, Mary (1778), Mary Wollstonecraft escribió que ninguna obra que no reflejase el alma del autor podría perdurar. En la advertencia del último libro que publicó en vida, Cartas desde Suecia (1796), afirmó que «no podía evitar convertirse continuamente en la protagonista», «la pequeña heroína de cada historia»; había intentado corregir esa falta, «si como tal ha de considerarse», pero tras fracasar en su intento había terminado por concluir que «una persona tiene derecho… a hablar de sí misma cuando puede atraer nuestra atención ganándose nuestro afecto». Después de años publicando obras de ficción como Frankenstein, que los críticos interpretaron insistentemente a partir de su biografía, Mary Shelley escribió: «Soy una gran enemiga de la costumbre imperante de exponer la vida privada ante el público».1
Por vez primera este libro reúne tres extraordinarios relatos de «la extraordinaria… pareja» formada por madre e hija: Mary Wollstonecraft Godwin y Mary Wollstonecraft Godwin Shelley.2 Estas obras, Mary, o los agravios de la mujer, Maria y Mathilda no son las creaciones más logradas de ambas escritoras, pero interactuando de la forma en que lo hacen en torno a la tumba de Mary Wollstonecraft —que murió a causa de unas complicaciones tras dar a luz a su hija en 1797—, adquieren unas resonancias psicológicas y biográficas por la relación que mantienen tanto entre sí como con las experiencias de sus autoras.3 La crítica biográfica no está de moda actualmente, pero resulta difícil no reparar en los vínculos entre vida y literatura en dos escritoras llamadas Mary; que llamaron a las heroínas de sus relatos Mary, Maria y Mathilda; que en cierto modo escribieron partes de la misma novela —puesto que la Mathilda de Mary Shelley en su versión original, «The Fields of Fancy», era un reelaboración de un relato inacabado de su madre, «The Cave of Fancy»— y cuyas vidas se entrelazan con las de dos hombres: el filósofo y novelista William Godwin, que publicó la Maria de su mujer, pero se negó a publicar la Mathilda de su hija, y el poeta Percy Bysshe Shelley, cuyo amor por su futura mujer, Mary, creció junto a la tumba de su madre, a la que tanto admiraba. Tanto Mary como Mathilda son obras pasionales e introspectivas, vinculadas a las intensas relaciones de sus autoras, y justifican nuestro interés por ellas más allá de su acierto narrativo; al tiempo que cae a veces en los tópicos de aquel tiempo en su retrato de la heroína de clase media, Maria es una novela con más conciencia social y menos autocomplacencia, que destaca por la manera en que pasa de la experiencia inmediata de la autora a mostrar los complejos infortunios de mujeres de diferentes clases. El núcleo de las tres novelas es la exploración en torno a la identidad y a la subjetividad femeninas, atrapadas en el «círculo mágico» de la feminidad convencional y de la claustrofóbica unidad familiar.
Mary Wollstonecraft
Mary Wollstonecraft nació en 1759. Era la mayor de siete hermanos. Pronto empezó a sentir cierto resentimiento hacia su padre, que, durante su infancia, pasó de aspirante a rico granjero a convertirse en un borracho falto de dinero y, en su decadencia, a menudo trató a su mujer con desprecio. De la misma forma, Mary reprochó a su madre su sumisión ante el trato que le daba su marido y, más aún, su predilección (sancionada socialmente) por el primogénito sobre la hija mayor. La educación que recibió de esta descompensada pareja, según cuenta Godwin en sus Memorias,4 quedó retratada en la infancia insatisfactoria de la heroína de Maria y constituye el modelo de las primeras páginas de Mary. La joven buscó consuelo de su nefasta vida familiar en intensas amistades con otras chicas en las que insistió en ocupar «el primer lugar» o ninguno. La más importante de estas amistades fue la que mantuvo con Fanny Blood, una joven distinguida pero pobre a quien desde los dieciséis años la Wollstonecraft había querido «más que a nadie en el mundo». Desde el mismo momento en que conoció a la «esbelta y elegante» Fanny, que cuidaba de su familia en una casa vieja y ruinosa, Mary «en su corazón, le juró amistad eterna».5
Era una época libresca y, según las Memorias de Godwin, el encuentro de las dos jóvenes fue como el de los dos personajes centrales del Werther de Goethe,6 en el que el héroe pasional y narcisista ama a la bella y doméstica Charlotte. A los dieciocho años, la Wollstonecraft soñaba con una vida junto a Fanny Blood y, en un intento por independizarse, dejó a su familia para trabajar como acompañante de una noble en Bath. En este elegante centro turístico se vio a sí misma como una «espectadora» de la sociedad que se negaba a «vestirse de manera llamativa» y se declaraba contraria al matrimonio.7 No obstante, Mary sintió la llamada del deber femenino y, cuando dos años más tarde se enteró de la enfermedad de su madre, dejó su puesto para atenderla.
Tras la muerte de esta, se fue a vivir con la empobrecida familia de Fanny Blood, a la que ayudó a ganarse la vida con labores de costura. Los Blood ocupaban una posición social inferior a la de los Wollstonecraft; la hermana de Fanny posiblemente se vio obligada a ejercer la prostitución y se sabe que ingresó en el hospicio. Algunas de las experiencias de Mary durante este periodo podrían haber inspirado su retrato de la clase baja y menesterosa en Maria. Pero de nuevo su vida se vio interrumpida por las necesidades familiares. La menor de sus hermanas casadas, Eliza, había dado a luz a un niño y estaba sufriendo una depresión post-parto; Mary Wollstonecraft la consideraba una víctima del matrimonio y la rescató audazmente tanto del marido como del bebé, reconociendo no obstante la naturaleza poco convencional de su acto: «Sabía que sería... la vergonzosa incendiaria en este escandaloso asunto de una mujer que abandona a su marido», escribió a su otra hermana, Everina.8 Cuando empleó este episodio de la esposa renegada en su última novela, decidió que la mujer se escondiera con su bebé, solo para que su marido se lo arrebatara poco después; en realidad, el niño permaneció con su padre y murió al poco tiempo.
Con Fanny y sus dos hermanas, Eliza y Everina, la Wollstonecraft planeó entonces fundar una escuela en la que todas ellas pudieran trabajar y ganarse el sustento. Fanny Blood, la más familiarizada con la pobreza, era escéptica respecto a ese plan y además deseaba casarse con un joven comerciante que por aquel entonces trabajaba en Portugal. Tras varios intentos fallidos, se inauguró la nueva escuela en Newington Green, donde la Wollstonecraft conoció a disidentes radicales como Richard Price y entró en contacto con diversas ideas políticas y sociales libertarias. Hacia esa época la relación de poder entre las dos amigas, Fanny y Mary, claramente había cambiado, pues, como escribe Godwin en sus Memorias:
El primer sentimiento con el que Mary había contemplado a su amiga era de inferioridad y veneración; pero eso, tras diez años de amistad, había cambiado considerablemente. Originalmente, Fanny se encontraba muy por delante de ella en lo referente a méritos literarios, pero esta disparidad había dejado de existir. Fuera cual fuera el esfuerzo que Mary pudiera hacer por librarse de las vanas ilusiones de la autoestima, este periodo de observación de su propia mente y de la de su amiga no pudo transcurrir sin que Mary comprendiera que había ciertas características esenciales de genialidad que ella poseía y de las que su amiga carecía. Las principales de tales características eran la fortaleza mental y una invencible grandeza de espíritu por las que, tras una breve lucha interna, Mary acostumbraba a superar las dificultades y el sufrimiento. Cualquier cosa que Mary emprendiera, seguramente la culminaría con éxito en todos los casos; y, para su espíritu altivo, apenas nada de lo que deseaba le parecía demasiado difícil de conseguir. Fanny, por el contrario, era una mujer de naturaleza tímida y poco resolutiva, acostumbrada a ceder ante las dificultades, y probablemente se enorgullecía de esta mórbida debilidad de carácter.9
El trabajo en Newington Green se interrumpió a finales de 1785 cuando Fanny Blood, que había contraído la tuberculosis, marchó a Portugal para casarse; diez meses después, la Wollstonecraft partió hacia Lisboa para ayudar a su debilitada amiga durante el parto. Llegó a tiempo de ver cómo Fanny moría. Fue el final de su amistad más duradera. En su muerte, Fanny pareció recuperar para su amiga algo de su antiguo encanto y muchos años después la Wollstonecraft, al escribir sus Cartas desde Suecia, aún la sentía como una valiosa presencia: «La tumba se ha cerrado sobre una amiga querida, mi amiga de juventud; pero todavía siento su presencia y escucho el trino de su suave voz cuando me pierdo por el monte».10
De regreso a Londres, la Wollstonecraft encontró su escuela muy decaída, escribió un libro sobre cómo educar a las hijas y empleó el dinero que ganó en ayudar a los padres de Fanny a establecerse en Irlanda. Con pocas posibilidades de relanzar su escuela y sin deseos de seguir «viviendo con sus hermanas» que, según Godwin, no compartían su «carácter activo y su ardiente espíritu de aventura», Mary optó finalmente por un empleo propio de una señorita y se convirtió en institutriz en la finca irlandesa de lord y lady Kingsborough.
No era un puesto nada despreciable para una joven poco instruida, pero resultaba muy inapropiado para el carácter dominante e independiente de la Wollstonecraft. Mary chocó casi de inmediato con lady Kingsborough, a quien veía más como al primogénito de los Wollstonecraft que como a la titular de un privilegio injusto y corrupto. La institutriz reaccionó con un torrente de cartas que alternaban insultos, arrogancia y quejas por las numerosas fiebres y migrañas. A pesar de su desprecio por la novela sentimental femenina, que consideraba autoindulgente e insatisfactoria, ella misma comenzó a escribir una novela en esa época. La tituló Mary, a Fiction; Godwin escribió de ella: «Una parte considerable de esta historia consiste, con algunas modificaciones, en los avatares de su amistad con Fanny».11
Junto con dicha amistad, Mary también refleja el pasado familiar de la Wollstonecraft y su trabajo de aquel entonces. En esta novela se atribuye a la heroína el rango social y las tierras de lady Kingsborough, pero dotándola de la sensibilidad, la inseguridad y la virtud de la autora. El personaje de la madre de Mary hereda los odiosos perritos falderos y el matrimonio de la propia madre de la Wollstonecraft con un hombre brutal, mientras que Mary —al igual que la autora— halla consuelo en la amistad con una joven refinada (aunque a la postre inadaptada) a quien ve morir en Portugal igual que la Wollstonecraft había visto morir a Fanny. En el último año de su vida, la Wollstonecraft se refirió a Mary, a Fiction, como «una obra llena de crudeza» de su primera etapa, un relato que «no pondría gustosamente… al alcance de las personas que deseo tengan de mí una buena opinión como escritora». Pero Godwin pensaba de manera distinta:
Esta obrita, si Mary no hubiera escrito nada más, hubiera servido, con unos lectores sensibles y con criterio, para determinar la magnitud de su genio. La historia es irrelevante. El que lea el libro solo en busca de peripecias probablemente lo soltará, decepcionado. Pero los sentimientos son extraordinariamente reales y sublimes; cada circunstancia se adorna con esa clase de imaginación que lleva por estandarte la delicadeza y el sentimiento. Una obra sentimental, como suele llamarse, es con demasiada frecuencia un término que designa también una obra llena de afectación. Quien imagine que los sentimientos de este libro son afectados ciertamente debería ser objeto de nuestra más profunda compasión.12
Mary tiene un interés considerable como obra sentimental tardía y, de hecho, algunas de las efusiones sentimentales de la heroína fueron incluidas en una antología que recogía los primores literarios de la sensibilidad. Además, esta obra tiene el valor de ser una de las primeras tentativas artísticas de retratar a una mujer intelectual y alienada, el comienzo de una línea que incluiría a las heroínas más logradas de Jane Eyre y Vilette, mujeres que intentaron seguir su propio camino en el mundo y que expresan una desdicha compleja ante su situación y ante los modelos femeninos que se les ofrecían. Como no puede ser de otra forma, el libro también es interesante por lo que tiene de autobiográfico ya que, pese a tratarse de una ficción, deja entrever la visión que la Wollstonecraft tenía de sí como una mujer joven y también su sensación de estancamiento en su claustrofóbico mundo femenino. Resulta irónico que escribiera la novela justo antes de que se produjeran cambios trascendentales en su vida.
Solo un año después de empezar a trabajar como institutriz, Mary fue despedida por lady Kingsborough. Como alternativa a los roles femeninos habituales de la clase media (acompañante, maestra e institutriz) que ya había desempeñado, la Wollstonecraft marchó a Londres para trabajar con el editor Joseph Johnson, al que había conocido en el periodo de Newington Green. Mary pronto se convirtió en una más dentro de su «colección de autores vivos» y trabajó para él en su nueva revista, la liberal Analytical Review. Aunque exageró al escribir que sería «la primera de una nueva estirpe», lo cierto es que ese era un puesto inusual para una mujer; tanto, que resulta difícil imaginarlo al alcance de la heroína sentimental de Mary, a Fiction, la obra que la Wollstonecraft llevó consigo para su publicación. Mary llevó también el comienzo de un cuento titulado «The Cave of Fancy», que «más tarde creyó conveniente dejar inacabado».
Durante los meses siguientes, la Wollstonecraft redactó numerosas reseñas, especialmente de novelas y obras de pedagogía, empezó a escribir un libro de cuentos para niños y tradujo de lenguas que apenas conocía. En las cenas que daba Johnson, Mary conoció a muchos literatos y literatas, como William Blake, Thomas Paine, Anna Laetitia Barbauld y, de forma breve y en un momento poco propicio, a William Godwin. Sus periodos de melancolía continuaron, pero por entonces la Wollstonecraft empezaba a dudar del valor de la dolorosa y apreciada sensibilidad tan ensalzada en Mary, a Fiction, como «el fundamento de toda nuestra felicidad». Le preocupaba la relación que solía establecerse entre las mujeres y los sentimientos extremados, al considerarla una trampa que las animaba a contentarse con visiones románticas y reconfortantes que ocultaban una realidad de subordinación política.
La oportunidad de expresar estas dudas llegó con los acontecimientos que tuvieron lugar en Inglaterra después de la Revolución francesa. En 1790, con su Vindicación de los derechos del hombre, la Wollstonecraft entró de lleno en la controversia pública acerca de la importancia general, política y social de la Revolución, iniciada por su viejo amigo de Newington Green, Richard Price; un año después, hizo extensivos sus principios libertarios a su propio sexo en su Vindicación de los derechos de la mujer. En ambas obras, culpa a las mujeres por aceptar imágenes degradantes de sí mismas, disfrutar de la vana galantería del cortejo y confiar en la sensibilidad y en los deseos amorosos de los hombres en lugar de luchar por mejorar intelectualmente ellas mismas, lo cual por sí solo permitiría progresar a la sociedad en su conjunto: «Quiero al hombre como mi compañero; mas su cetro, real o usurpado, no tiene jurisdicción sobre mí», declaró.13
Desgraciadamente, mientras escribía su racional Vindicación…, ella misma experimentó la primera pasión «irracional» de su vida de la que tenemos constancia: la que sintió por un compañero de Analytical, el pintor y filósofo bisexual, recientemente casado, Henry Fuseli, por el que sintió, en palabras de Godwin, un «amor platónico»: «El placer del que disfrutaba en su compañía, ella lo transfirió por asociación a su persona».14 Hasta ese momento, Mary parecía representar a La nueva Eloísa15 rousseauniana, más que a El joven Werther de Goethe, y vislumbraba una versión en la vida real del cautivador trío de amantes, Saint-Preux, Julie y la apasionada amiga, Claire. Mary propuso a los Fuseli un ménage à trois, con ella en el papel de amiga intelectual, pero la esposa rechazó su propuesta por la cuestión carnal.
Tras esta negativa, la Wollstonecraft marchó sola a París, adonde llegó a finales de 1792, en las postrimerías del periodo de moderación política. Vio al rey asistir al juicio que desembocaría en su muerte, y el dramatismo de ese suceso y su propio aislamiento la hicieron dudar; durante un tiempo cuestionó sus convicciones sobre la conveniencia de la Revolución y sus creencias en el perfeccionamiento de la sociedad a través de la acción política y de la razón. Su aislamiento la hizo igualmente vulnerable en el plano personal, y pronto encontró un sucesor a Fuseli: Gilbert Imlay, un emprendedor expatriado de Nueva Jersey con ideas románticas y revolucionarias.
La Wollstonecraft vio en Imlay al apuesto Saint-Preux, el amante de la heroína rousseauniana. Virginia Woolf describió esta situación desde el punto de vista masculino (algo inusual en ella): «Buscando pececillos, había pescado un delfín». No obstante, Godwin, empleando otra imagen del reino animal, se centró en la mujer: consideró este periodo como un momento de despertar sexual y estableció una comparación de la que más tarde se apropiaría Shelley para describir un periodo de despertar político: ella era una «serpiente sobre una roca, que muda de piel y vuelve a aparecer con el brillo, el esplendor y la elástica agilidad de su edad más dichosa».16 A todo esto le siguió un breve idilio durante el cual la Wollstonecraft, por su condición de inglesa, fue obligada a trasladarse de París a Neuilly; desde allí consiguió encontrarse con Imlay en la barrera, un puesto de peaje en las murallas de París. La niña que nació entonces se llamó Fanny en recuerdo de su amiga fallecida.
La relación de la Wollstonecraft e Imlay pronto degeneró en una historia de dependencia y reproches. Pese a su rotunda afirmación de la independencia femenina en Los derechos de la mujer, Mary se describía a sí misma como tirando «algunos zarcillos para aferrarse al olmo en el que deseaba reposar», e insistía en que no era ninguna «planta parásita».17 Al mismo tiempo, se mostraba crítica con las operaciones comerciales y con los socios de Imlay. Pronto, las ausencias de este se hicieron más largas y frecuentes. El transcurso de esta relación turbulenta y dolorosa quedó registrado en las cartas publicadas por Godwin tras la muerte de Mary, pero algo de la embriagadora excitación de un amor en medio del aislamiento social como el que la autora debió de experimentar en la Francia revolucionaria se reflejó en Maria, que describe una pasión que se desarrolla en la atmósfera casi carcelaria de un manicomio.
De vuelta a Londres, en abril de 1795, y consciente por momentos de la indiferencia de Imlay, la Wollstonecraft intentó suicidarse, probablemente con una sobredosis de láudano, un método utilizado posteriormente por la heroína de Maria. Durante esos infortunados meses Mary desairó a sus menesterosas hermanas diciéndoles que no esperaran nunca un futuro juntas ahora que ella llevaba vida de casada. La brecha que se abrió con ellas nunca se cerró por completo y pudo haber afectado a la relación de estas con su hija mayor veinte años después. Entretanto, la reacción de Imlay al intento de suicidio de Mary fue la propuesta, rápidamente aceptada, de enviar a madre e hija a Escandinavia bajo el pretexto de sus asuntos legales y mercantiles. En Cartas desde Suecia la esperanza de una reconciliación con Imlay a su vuelta impregna la visión romántica de sí misma que la Wollstonecraft creó con el trasfondo del agreste paisaje escandinavo; aunque hay mucho de política y economía en este libro publicado meses después de su regreso, fue la imagen de la mujer melancólica y solitaria la que emocionó singularmente a su hija Mary Shelley, asidua lectora de esta obra.
A su regreso a Londres la Wollstonecraft no encontró a Imlay, y pronto descubrió que vivía con otra mujer. Su reacción fue un intento más serio de suicidio en octubre de 1795, cuando empapó sus ropas en la lluvia y saltó por el puente Putney. La rescataron del río en estado inconsciente.
Con el tiempo, la Wollstonecraft superó la marcha de su amante, retomó su labor como reseñista y recuperó el contacto con William Godwin, famoso en aquel entonces como crítico del matrimonio y de otras instituciones sociales represivas. La relación amorosa subsiguiente fue equitativa, al no ser ninguno de los dos «el agente o el paciente, el cazador o la presa», y al estar dispuesto Godwin, como el héroe de Mary, a Fiction, a amar de acuerdo con la sensibilidad romántica que vio revelada, en su caso, en las recientemente publicadas Cartas desde Suecia.18 La iniciativa sexual pareció correr a cargo de la Wollstonecraft, pero quizá el método anticonceptivo insatisfactorio haya de atribuírsele a Godwin; poco después, Mary se quedaba embarazada de nuevo y, puesto que no deseaba otro hijo ilegítimo, sugirió la idea del matrimonio pese a las declaraciones públicas de Godwin.19 La pareja se casó en St. Pancras el 29 de marzo de 1797, aunque llevaron vidas separadas.
La Wollstonecraft ya estaba trabajando en Maria, en cierto modo una respuesta a la sentimental pero sexualmente recelosa Mary y en otro sentido una continuación de la Vindicación de los derechos de la mujer, que pretendía generalizar y mejorar la situación y el estatus del sexo femenino. Mary (como Mathilda después) fue escrita apresuradamente bajo la influencia de intensas emociones, pero Maria —que presentaba las historias de varias mujeres de diferentes clases, todas ellas víctimas de la discriminación social bajo el poder de instituciones patriarcales— fue elaborada lentamente y sufrió varias reescrituras, según Godwin, puesto que la Wollstonecraft trabajó en ella «durante más de doce meses antes de su muerte».20 Pese a los esfuerzos por dar a la historia un carácter universal, la heroína principal de la novela tiene una infancia emocional muy parecida a la de su creadora y ama la figura de Imlay, aquí representada en el personaje del Saint-Preux de Rousseau, sobre el que la heroína lee en la celda del manicomio. Puesto que Maria ya está casada, su amor sexualmente satisfecho por el héroe se convierte en un alegato a favor de una mayor libertad sexual para las mujeres y de un mayor control sobre sus propias vidas. Aunque en el final suicida el romance sigue el mismo curso que su relación con Imlay, algunos pasajes pudieron estar inspirados en su nueva relación con Godwin que él mismo describió en sus Memorias:
Mary reclinó la cabeza sobre el hombro de su amante, con la esperanza de encontrar un corazón con el que poder preservar su mundo afectivo, con miedo de cometer un error y sin embargo, y a pesar de su triste experiencia, llena de esa generosa confianza que nunca se extingue en las grandes almas.21
Desgraciadamente, la opinión pública evolucionaba en contra de las formas de vida innovadoras y de las manifestaciones explícitas del deseo femenino. El libro, secundado por las revelaciones que la Wollstonecraft hizo sobre su propia y anticonvencional vida en sus Memorias, publicadas también en 1798, se convirtió en una especie de cuento cautelar para el resto de mujeres. Una antigua admiradora de la racional Vindicación de los derechos de la mujer, Amelia Opie, escribió Adeline Mowbray (1804) para poner de manifiesto los peligros de ideas de liberación sexual femenina como las propuestas por la Wollstonecraft; en 1811, la joven Harriet Westbrook envió el libro de Opie a Shelley, conocido admirador de la Wollstonecraft, posiblemente como parte de su estrategia para calmar su ardor sexual en el matrimonio.
Mary Wollstonecraft murió en septiembre de 1797 después de dar a luz; uno de sus muchos críticos afirmó que su muerte era un argumento contra las doctrinas de sus obras, puesto que «delimitaba muy claramente la distinción de los sexos, señalando el destino de las mujeres y las enfermedades a las que eran particularmente propensas».22 Fue enterrada en St. Pancras, donde se había casado cinco meses antes. Godwin alivió su dolor escribiendo las Memorias de su mujer, que escandalizaron a la nación con su firme aceptación de la heterodoxa vida de la escritora, y publicando sus Obras póstumas, incluyendo la inacabada Maria y «The Cave of Fancy». En estas últimas hizo a los lectores la misma petición que les había hecho en las Memorias con ocasión de la primera novela de su mujer, Mary: que se dispusieran a leer esta obra con sensibilidad generosa y no de manera crítica y «fastidiosa».
Mary Shelley
La hija, que tenía dos semanas cuando su madre murió, se llamó Mary en recuerdo de esta; Godwin se quedaba a cargo de dos hijas huérfanas de madre, Fanny y Mary, por las que sentía una mezcla de ansiedad y afecto. Inicialmente, al bebé lo crio Maria Reveley, una amiga casada de Godwin y la Wollstonecraft.
Pese a su buena predisposición, Godwin pronto comprendió que el hecho de escribir con interrupciones ponía a prueba su paciencia con las niñas: «Cuando Fanny interrumpe mi lectura pidiéndome que la ponga sobre mis rodillas y le cuente un cuento, confieso que debo controlar mi genio», confesó al poeta Coleridge, y «Cuando el llanto ensordecedor de la pequeña Mary invade la casa, amenazando con hacer estallar las ventanas, sucumbo a un pánico irracional».23 Por lo tanto, pese a su devoción por Mary Wollstonecraft, cuyo retrato colgaba de la pared de su estudio, y pese al hecho de que contemplaba el matrimonio con una bien fundada «aprensión», pues lo consideraba «la peor de las propiedades», pronto empezó a buscar una nueva esposa para aligerar la «tiranía que me imponen estas crías». Tras ser rechazado por varias mujeres que cumplían los requisitos necesarios para esta tarea, incluida la propia Maria Reveley —que había enviudado recientemente—, Godwin fue descubierto por una «viuda» con dos hijos ilegítimos, Charles y Claire; un hijo, William, nacería posteriormente de esta pareja; Mary tenía cuatro años cuando se constituyó la nueva familia.
Se aceptó a Fanny Imlay como parte de esta, aunque parece que no tardaron en decirle quién era su verdadero padre. Conforme fue creciendo, Godwin apreció la ayuda que prestaba en casa y elogió su «gran memoria» y su temperamento afectuoso. Pero se mostraba claro en cuanto a los méritos de las dos niñas a su cargo: «Mi pequeña tiene una capacidad considerablemente superior a la hija que había tenido anteriormente su madre», escribió, y «es, creo, muy agraciada».24
Godwin y Mary tuvieron fama de estar muy unidos y Mary posteriormente confesó su «apego excesivo» a su padre durante su infancia. Inevitablemente, hubo tensiones, a pesar de todo: «Si [un padre] tiene otros asuntos y aficiones en que ocupar la mayor parte de su tiempo, la manera en que expresa sus deseos y órdenes suele ser algo sentenciosa y autoritaria...».25 Pero no fue el suyo un hogar represivo, y Mary estuvo en contacto con personas e ideas del mundo intelectual desde muy temprana edad; pese a no recibir la educación reglada que se les daba a los chicos y aunque nadie tuvo tiempo para seguir el sistema racional de educación femenina de Mary Wollstonecraft, su joven hija siempre encontró estímulos para leer abundantemente y, finalmente, para escribir y publicar sus obras.
La segunda señora Godwin nunca gozó del favor de Mary, quien la describió intempestivamente como «odiosa» y «sucia», ni del de muchos de los amigos de Godwin, uno de los cuales la llamó «esa zorra infernal». Mary solía retirarse al cementerio de St. Pancras a leer junto a la tumba de su madre. Las disputas entre Mary y su madrastra se hicieron tan frecuentes que, cuando Mary cumplió catorce años, Godwin la envió a Escocia para que pasara cinco meses con la familia de un amigo. Allí quedó profundamente impresionada por el paisaje escocés, que posteriormente se describiría en Mathilda como «el escenario salvaje de este maravilloso país».
El dinero no sobraba en el hogar de los Godwin, pese a los esfuerzos de este para escribir y vender libros. De manera que fue todo un golpe de suerte que el joven Percy Bysshe Shelley, heredero de una fortuna que parecía dispuesto a hipotecar en beneficio de otros, llegara a esa casa lleno de admiración por el Godwin radical de la década de 1790 y por su primera esposa, Mary Wollstonecraft; el propio Shelley tenía esposa, Harriet, y un hijo. En su primera visita a los Godwin solo coincidió con Fanny Imlay, pues Mary estaba en Escocia, pero con el tiempo conocería a las tres jóvenes; todas ellas, según Godwin, se prendaron igualmente de él. En 1814, mientras Fanny estaba en Gales para visitar a las hermanas de su madre y Harriet se encontraba fuera con su bebé, una peculiar intimidad empezó a crecer entre Shelley y Mary, que por entonces contaba dieciséis años. Ambos visitaron la tumba de Mary Wollstonecraft, en la que Shelley revistió a la hija del «resplandor no profanado» de la «gloria moribunda» de su madre, tal como lo expresaría más tarde en las estrofas de la dedicatoria de La revuelta del Islam. Pronto la ausente Harriet se convirtió en un cuerpo muerto que lastraba su alma llena de vida.
Cuando Shelley informó a Godwin de su nueva pasión, se encontró más con el padre que con el filósofo radical que una vez había afirmado: «Los impulsos del corazón no pueden someterse ni dirigirse con escuadra y cartabón». En respuesta a la indignación de Godwin, la Shelley amenazó con pactos suicidas y expresiones de histeria; poco después la joven pareja se fugó al continente llevándose a Claire. El público disfrutó con el escándalo y se dijo que el viejo radical había vendido a sus hijas al heredero de un noble. La desaprobación de Godwin ensombrecería los años siguientes de Mary, aunque ella frecuentemente intentase aplacar a su padre con cartas, una dedicatoria y llamando a su hijo William, como él.
Pocos meses después, por la época en que el trío regresó a Inglaterra sin dinero, Mary, como Harriet, estaba embarazada. Nació una niña, que murió al poco tiempo, pero un hijo, William, nacido en enero de 1816, sobrevivió. Ese mismo año, Shelley, Mary, Claire y el bebé partieron hacia Suiza donde coincidieron con lord Byron, con quien Claire había iniciado una relación. Fue un verano célebre para el Romanticismo inglés, pero para Fanny Imlay, abandonada junto a los Godwin, resultó un periodo insoportable. Había cumplido veintiún años y se sentía una carga en un hogar donde se pasaban estrecheces y al que probablemente tanto ella como la señora Godwin pensaban que tenía poco derecho. Entretanto, el escándalo de los Godwin, que tanto recuerda a los escándalos anteriores de su hermana en la década de 1790, aparentemente bastó a las tías Wollstonecraft para anular su previa y afectuosa invitación a Fanny para incorporarse a su escuela en Irlanda. Tras estos desaires, Fanny dejó el hogar de los Godwin y viajó a Swansea, donde tomó una sobredosis de láudano. En su suicidio, dejó una nota con el nombre arrancado, quizá por la propia Fanny, quizá por los criados de la posada en su deseo de evitar escándalos, quizá por Shelley, que había vuelto de Suiza, o quizá por un enviado de Godwin, a quien una noticia en el periódico había alertado sobre el suicidio. Temiendo un escándalo mayor, Godwin ordenó a Shelley no reclamar el cadáver (ceñido por un corsé con las iniciales MW) y él mismo se encargó de que «nadie en nuestra casa tenga el menor miedo a la verdad».26
Tras la muerte de su hermanastra, Mary pasó un «día terrible», pero siguió escribiendo Frankenstein, mientras que Shelley reaccionó escribiendo poesías en las que parecía admitir que Fanny había muerto de amor por él. Pocas semanas después, Harriet Shelley siguió el ejemplo de Fanny y se suicidó ahogándose en Londres, igual que Mary Wollstonecraft. Mary y Percy Shelley ya podían casarse, para satisfacción de los Godwin. En septiembre de 1817 nació la pequeña Clara y en marzo del año siguiente los Shelley y Claire estaban deseando abandonar de nuevo Inglaterra. El grupo partió hacia Italia. Viajaron incesantemente por todo el país hasta que en septiembre de 1818 Shelley exigió a Mary y a la pequeña Clara, que estaba enferma por entonces, hacer un imprudente y apresurado viaje a Venecia. Al llegar, la pequeña murió con convulsiones en los brazos de su madre. Menos de doce meses después, en junio de 1819, en una Roma insalubre donde los Shelley permanecían para que los retrataran, su último hijo, William, murió.
Nuevamente embarazada, Mary reaccionó ante todas estas muertes con una inhibición sexual y psicológica, en la que los muchos suicidios que había contemplado recientemente debieron de atormentarla. Se imaginó su propia tumba y afirmó que «todo en esta tierra ha perdido interés para mí».27 Percy Shelley le recriminó su frialdad durante ese periodo: «Has huido, has recorrido el lóbrego camino / que lleva a la morada más oscura del dolor» para sentarse sola «ante el fuego de la pálida desesperación»; posteriormente, en su poema «Epipsychidion» (1821), la describiría como «la gélida y frígida luna» que lo lleva a un «frígido y gélido lecho».28 Mary Shelley reaccionó con culpa y amargura, y en una carta escribió: «Vinimos a Italia pensando que sería bueno para la salud de Shelley, pero el clima de ningún modo es lo bastante cálido para resultarle beneficioso, e incluso ha acabado con mis dos hijos».29 En agosto había empezado a escribir lo que más tarde sería Mathilda, cuya primera versión comenzaba así: «Fue en Roma... donde sufrí la desventura que me dejó sumida en la desgracia y la desesperación».30
En Mathilda, el egoísta héroe-amante-padre se suicida ahogándose en el mar y la heroína, pese a la aparición de un poeta sensible y encantador, vive retirada y anhelando la muerte, lo que recuerda bastante a la Mary del final de Mary, a Fiction cuando, abandonada por sus amigos más queridos, ha de enfrentarse a los requerimientos sexuales de un marido no deseado. Inicialmente parece que Mary Shelley, traumatizada por esas muertes, había convertido su inhibición sexual en una alegoría en la que la causa de aquel retraimiento era el amor obsesivo por su padre. Ciertamente, el recuerdo de Godwin estaba fresco en su mente, pues tanto Mary como Percy Shelley creían que las insensibles cartas de esa época, en las que Godwin afirmaba que los familiares de Mary «dejarían de quererla» si continuaba llorando autocompasivamente por sus hijos, habían intensificado su dolor. No obstante, la obra es psicológicamente más compleja de lo que sugeriría la simple identificación entre Godwin y el padre de Mathilda, y el trío poeta-padre-heroína refleja muchos aspectos de las cambiantes relaciones entre los Godwin y los Shelley. De manera oportuna, en mayo de 1820 Mary mandó la obra de vuelta a Inglaterra para su publicación por medio de su amiga Maria Gisborne, cuyo nombre de soltera era Maria Reveley, la mujer que Godwin había querido que ocupara el lugar de su madre.
Cuando recibió la obra, lo que impactó primordialmente a Godwin no fue su complejidad, sino su planteamiento explícito de un incesto imaginado. Según Maria Gisborne, a Godwin el tema de la pasión entre padre e hija le pareció «repugnante y detestable» y dijo que el libro no podía publicarse sin un prefacio donde se afirmara que Mathilda no había cometido incesto, aunque «uno nunca puede saber con certeza lo que un autor de la nueva escuela puede considerar pecado».31 Se negó a publicar la obra, aunque se había apresurado a editar el libro igualmente escandaloso de su madre sobre el adulterio, Maria, y no devolvió el manuscrito a su hija pese a sus numerosos ruegos de que así lo hiciera. La novela se publicó por primera vez en 1959.
Así como la vida de Mary Wollstonecraft finalmente no siguió el camino trazado al final de la autobiográfica Mary, a Fiction, la vida de Mary Shelley tampoco se deterioró del modo en que lo hizo la de la heroína de Mathilda. Posteriormente admitió que escribir esta obra había mitigado su «sufrimiento» durante un tiempo. En noviembre, mientras la revisaba, dio a luz a su último hijo, Percy Florence, el único que llegó a la edad adulta, a quien llamaron así por el marido de Mary, y no por su padre. Apenas tres años después, el 8 de julio de 1822, Percy Shelley se ahogó en la costa italiana. Mary inmediatamente recordó su premonición de este suceso en el ahogamiento del padre-amante en Mathilda: se describe a sí misma «dirigiéndose (como Mathilda) hacia el mar para descubrir si estábamos condenados a sufrir para siempre», mientras escribía a Maria Gisborne que «Mathilda anticipa incluso muchas pequeñas circunstancias extraordinariamente verídicas, y el conjunto de todas ellas es un monumento de lo que ocurre ahora».32
Correspondencias
La primera versión de Mathilda continúa una de las primeras obras inacabadas de Mary Wollstonecraft, el relato fantástico «The Cave of Fancy», perteneciente al periodo en el que escribió Mary, durante el cual la Wollstonecraft estaba dominada por su fe en la importancia de la sensibilidad femenina. En este fragmento, una joven, hija de una madre anodina, se queda huérfana como consecuencia de un naufragio en unas costas salvajes. Un sabio anciano y solitario educa a la joven empleando visiones en sus lecciones y conjurando a obedientes espectros del purgatorio para que cuenten sus historias morales y edificantes. Solo una de estas historias llegó a escribirse, y habla de una joven compasiva y dotada —como la Mary real y la ficticia— de una gran sensibilidad; su excelsa «imaginación… ignoraba los placeres cotidianos de la vida» y anhelaba «superar» a sus contemporáneos «en sabiduría y virtud».33 Como la Mary Wollstonecraft de las Memorias de Godwin, la heroína se sacrifica por su madre oprimida y empujada a la ruina por un marido débil y extravagante; posteriormente, al contrario que la heroína de Maria, pero igual que la de Mary, la joven resiste a una pasión adúltera. En «Fields of Fancy» Mary Shelley tomó las líneas maestras del relato de su madre «The Cave of Fancy» y creó a Mathilda, que había ido a parar a los Campos Elíseos después de suicidarse; Mathilda cuenta al narrador su experiencia de anhelos adolescentes y pasión irracional.
El de Mathilda es un nombre común en la literatura. Se había empleado muy pocos años atrás en las novelas góticas de Horace Walpole (en El castillo de Otranto, [1765]), de la propia Shelley (en Zastrozzi, [1810]), y de Matthew Lewis (en El monje, [1796]), quien también visitó a Byron en el verano de 1816. En El monje, Mathilda es una seductora que resulta ser un diablo pero, antes de que esto se sepa, parece una mujer abandonada cuyo dolor recuerda en cierta medida a la heroína melancólica de Walpole, asesinada accidentalmente por su padre mientras este persigue incestuosamente a su amiga, su deseada hijastra. En la novela de Mary Shelley, la propia heroína menciona a una Mathilda anterior, la de las páginas finales del Purgatorio de Dante que Shelley probablemente estaba traduciendo por aquella época; esta bella mujer, que aparentemente simboliza la justicia y la inocencia originales, guía a Dante a través del Paraíso Terrenal cuando Virgilio deja de hacerlo. Ella lo conduce a las aguas del olvido y el recuerdo y lo ayuda a volverse «puro y digno de subir a las estrellas»; después, lo lleva de la mano al Paraíso junto a la divina Beatriz. Mary Shelley estaba leyendo el Purgatorio en febrero y agosto de 1819, antes y después de la muerte de su hijo; en la novela, Mathilda cita esa obra justo antes de morir, y espera ser transportada a «algún dulce Paraíso» —que recuerda por su liberación del amor carnal al mundo de Mary Wollstonecraft—, donde «no existe el matrimonio, ni se da en matrimonio» al final de Mary, a Fiction.
En sus Cartas desde Suecia la Wollstonecraft había añadido otra Mathilda a esta lista. Esta obra, que el matrimonio Shelley releía con frecuencia, debió inspirar a Mary Shelley el tratamiento romántico de la desolada naturaleza escocesa y sus reminiscencias de desolación psicológica presentes en Mathilda. La trágica historia de la Mathilda de la Wollstonecraft había impresionado a la autora en su viaje escandinavo. A esta Mathilda, hermana de Jorge III, la habían casado a los quince años con el desequilibrado y sádico Christian VII, rey de Dinamarca; la joven inició un romance con el médico del rey, con quien gobernó Dinamarca durante muchos años y ayudó a implantar reformas liberales; después de que su amante fuera decapitado, huyó para morir con apenas veinticuatro años. Con su vida breve y melancólica, sus ideas liberales y su superioridad sobre quienes la rodeaban, Mathilda se convirtió en una especie de alter ego para la depresiva y moralista Wollstonecraft en la atrasada Escandinavia.
En Mathilda las alusiones a Mary Wollstonecraft no se limitan a los nombres, la forma o la fábula; la madre de Mathilda, que murió en el parto, se presenta como un retrato muy idealizado de Mary Wollstonecraft, dado su carácter «amable» y «angelical». También se la dotó de un entendimiento «firme y claro», calificado de «masculino» en «The Fields of Fancy», un epíteto frecuentemente aplicado a la Wollstonecraft. En «The Fields of Fancy», Diotima, la guía hacia la Verdad, nos ofrece otro retrato de su difunta madre: «Una mujer de unos cuarenta años, sus ojos brillan con un intenso fuego y cada línea de su rostro expresa entusiasmo y sabiduría». De manera muy significativa, la Mathilda de Mary Shelley emplea las palabras fatales que la propia Wollstonecraft había utilizado en su relato. Por extraño que parezca, estas palabras resonaron a lo largo de las vidas de tres generaciones de mujeres que intentaron aunar, tanto en la ficción como en la vida real, el sufrimiento y la muerte con la paciencia y la aceptación.
En las Memorias, Godwin escribe que las palabras finales de la madre de Mary Wollstonecraft fueron: «Un poco de paciencia y todo habrá terminado». Él mismo apunta que «Mary se refirió repetidamente a estas palabras a lo largo de sus obras».34 En Maria, la madre de la heroína, en el momento de su muerte, emplea casi esa misma expresión: «Un poco más de paciencia y al fin podré descansar», y sus frases siguen resonando «tristemente» en los oídos de su hija.35 Al final de la vida de la Wollstonecraft, cuando estaba de parto, escribió que la comadrona la había encontrado en perfecto estado, pero añadió «que debía tener un poco de paciencia».36 Así pues, no son pocas las implicaciones cuando Mathilda, que ofrece un vaso de láudano al poeta con quien pretende consumar un pacto suicida, pronuncia estas palabras subrayadas por la autora: «Un poco de paciencia y todo habrá terminado».
No era la primera vez que Mary Shelley había hecho que un personaje intentase afrontar la muerte con «paciencia», y la otra circunstancia apunta de nuevo a la vida de la familia Godwin-Wollstonecraft. Esa palabra se emplea en Frankenstein, en boca de Justine, una joven buena y agradecida, odiada por su madre, y a la que llevan al hogar de Frankenstein, donde la tratan como hija y criada a partes iguales. Justine es acusada de la muerte del pequeño William, obra del monstruo, y antes de ser ajusticiada le dice a la hija favorita de la familia: «Aprenda de mí, querida señora, a aceptar con paciencia los designios del Cielo». La historia de Justine aparece en el capítulo V de Frankenstein, revisado justo después de que Fanny Imlay se suicidara, y en la acusación injustificada que sufre Justine, a pesar de su bondad, hay algo que recuerda inevitablemente a la acusación que la segunda señora Godwin aparentemente hizo contra Fanny durante la desgracia de Mary y Claire. La suicida Mathilda tiene poco más de veinte años, igual que Mary Shelley cuando escribió su novela y la misma edad de Fanny cuando se suicidó. Dada la clara relación de Fanny tanto con Godwin como con Shelley, no parece descabellado ver algún rastro de su vida y muerte trágicas en la ficción de su hermanastra.
La relación claramente no resuelta de la propia Mary Shelley tanto con su padre aún vivo como con su difunta madre quizá se pueda ilustrar con un relato del conflicto edípico de Maria Bonaparte, cuya madre también murió al traerla al mundo:
En un sueño, me vi a mí misma descendiendo hacia donde se hallaba mi padre para reunirme con él en la biblioteca. Pero durante el camino, el pequeño esqueleto siempre tiraba de mí por detrás con su mano extendida. Y continué viviendo con mis pesadillas, y al caer la noche (y ahora incluso también durante el día) nunca me atrevía a bajar sola a la biblioteca.
Esta fobia era un compromiso extremadamente irracional entre dos poderosas tendencias de mi inconsciente: ser mi madre y morir como ella, lo cual satisfacía la parte más obvia de mi complejo de Edipo: el amor por mi padre; y ser castigada por mi madre con la muerte, en respuesta a la muerte que a mi vez le había causado, lo cual satisfacía la otra parte de mi complejo edípico, el sentimiento inconsciente de culpabilidad asociado a este hecho.37
Al igual que su creadora, la heroína de Mathilda es el resultado del primer deseo mortal de su padre, y el libro se convierte en un mito fundacional aún más autobiográfico que Frankenstein. Como en la novela anterior, hay una cierta transformación y desplazamiento con relación al género. La Wollstonecraft y Godwin habían creído que el bebé que esperaban (Mary) sería un niño al que llamarían William; en Mathilda, la heroína se imagina a sí misma vestida como un chico en busca del padre perdido. Cuando este vuelve, descubre los rasgos de su idealizada esposa reproducidos en su hija, que se convierte entonces en un potencial aunque impropio objeto de deseo.
En el momento en el que se produce esta revelación, Mathilda siente en su corazón un fantasma femenino con colmillos, una suerte de presencia material y maternal; se describe a sí misma «como si me hubiese picado una serpiente», una imagen convencional, pero que quizá cobró cierta significación para Mary Shelley por el uso que hizo Godwin de la serpiente que se renueva como imagen de Mary Wollstonecraft. El resultado del abrazo con el que el fantasma retiene a Mathilda es el horror, la muerte de su padre y a la vez la suya propia. Como escribió Maria Bonaparte: «Estar muerta, para mí, era identificarse con la madre, morir —una suerte de extraño placer— por obra suya».38 La reacción de Mathilda ante la muerte de su padre consiste en pretender que ella también ha muerto y consumar entonces esa muerte mediante su inhibición vital. El hecho de no mencionar a la madre en las páginas finales —el cuarteto que ella imagina parece ser el compuesto por ella misma, su padre, el poeta y su amado— sugiere que la muerte de Mathilda es una especie de unión entre el padre y la hija, tras la cual la relación hasta ese momento no-carnal con el padre difunto se convierte en legítima. Al final de su relato Mathilda admite, como la Mary de la Wollstonecraft, que «en verdad estoy enamorada de la muerte».
Aunque puede verse en Mathilda una alusión a la madre y a la hermanastra de Mary Shelley, en realidad es más un diálogo abierto e incluso enfrentado con los hombres de su vida, Godwin y Shelley. Godwin había creído que los males se podían paliar mediante la razón, la educación y un entorno nuevo. Percy Shelley se sentía muy atraído por esta visión utópica, a la que en parte se había adherido Mary Wollstonecraft en su progresista Vindicación de los derechos de la mujer, donde se sugería que se podía mejorar la sociedad a través de la educación universal de las mujeres. No obstante, por la época en que escribió Maria, la Wollstonecraft defendía una visión más compleja de los males sociales y puede que dudase del poder supremo de la razón y la educación. También parece que aceptó las implicaciones pesimistas de la tesis progresista y ambiental: si el entorno constituye la influencia fundamental, entonces algunas personas están dañadas irreparablemente. Ciertamente Maria escoge uno tras otro a hombres casquivanos y desleales, como marcada por tempranos anhelos.
Del mismo modo que Mathilda rechaza el utopismo racional de Godwin, rechaza también el utopismo romántico de Shelley. En Queen Mab, Percy Shelley había insistido en unir esperanza y amor. En el acto IV del Prometeo liberado insta a la humanidad «A amar y aguantar; a esperar hasta que la esperanza cree de sus propias ruinas aquello que contempla». No obstante, Mathilda llega a una conclusión más pesimista: «No sabía que el sufrimiento pudiera surgir del amor». Ella cree en la impronta de la herencia biológica y de la experiencia, e insiste, como la última Wollstonecraft, en la realidad del dolor.
Insiste también en la realidad de la culpa. En sus momentos de mayor convencimiento, Mary Wollstonecraft despreció el concepto religioso de culpa (como sugiere la historia de Jemima en Maria) y afirmó en Una visión histórica y moral del origen de la Revolución francesa (1794) que no había mucho que aprender de la historia de Edipo. Pero Mary Shelley hace que al comienzo de la historia la heroína de Mathilda remita al relato de Edipo, otra víctima de la idea de incesto cuyo padre-amante se suicida dejando a su hija atormentada por la culpa. Mathilda se atribuye toda la culpa por el acto imaginado de incesto, olvidando que es su padre quien lo desencadena y quien deserta trágicamente: «Me creía manchada por el amor contrario a natura que había inspirado». En un cuento posterior, «The Mourner» (1829), publicado en el anuario de 1830 The Keepsake, Mary Shelley volvió al tema de la culpa filial. La heroína suicida, que se había aferrado a su padre en un barco en llamas, logra salvarse mientras ve cómo él se ahoga. Se convence a sí misma de que es una parricida y se convierte en una suicida como Mathilda, sentada junto a una mesa llena de «bebidas mortales». Y también como Mathilda, su anhelo de enfermedad y muerte le impiden consumar el acto.
Incesto y suicidio
El tema del incesto era común en el Romanticismo, y es probable que el interés del propio Percy Shelley ayudara a inspirar a su mujer. Tanto en las obras de Byron como en las de Shelley, el incesto entre hermanos quizá represente una escapatoria frente a unas convenciones sociales opresivas. En el Manfred de Byron, que Mary Shelley copió en el verano de 1816, el héroe siente una pasión prohibida por su hermana; esa pasión es condenada, pero eso no le resta estatura heroica al propio Manfred. En la primera versión de La revuelta del Islam, titulada «Laon y Cythna» (1817), Percy Shelley presentó su visión utópica de armonía política representada en una relación sexual e intelectual entre un hermano y una heroica hermana con algunas de las características de Mary Wollstonecraft.
Pero el incesto entre padre e hija aparece como el reverso del que se produce entre hermanos y se describe en la obra teatral Los Cenci, que Percy Shelley acababa de completar, animado por Mary, aproximadamente en la época en que ella escribió Mathilda. Este tipo de incesto es mucho más amenazante y perturbador que el incesto entre hermanos, pues implica una opresión patriarcal a través tanto de la clase como del género en el plano personal y político. Por lo tanto, resulta coherente que el acto sexual en la obra no sea una seducción, sino una violación, como representación de lo que acarrea la desigualdad de poder, y que la muerte del padre no sea un suicidio, sino un asesinato cometido por su hija violada. En Mathilda, las formas parentales y fraternales de incesto se mezclan al estar padre e hija en cierto modo enamorados el uno del otro, pero el padre, como en Los Cenci, ejerce el poder social y familiar.
En septiembre de 1818, mientras escribía Los Cenci, Percy Shelley animó a Mary a traducir fragmentos de Mirra de Alfieri, que bien pudieron haber inspirado una parte de Mathilda. En la obra de Alfieri hay una escena de revelación entre el padre y la hija en la que el padre involuntariamente fuerza a esta a confesar el amor incestuoso que siente por él, igual que Mathilda había hecho con su padre. Tras la confesión, ella se clava un cuchillo. Cuando en Mathilda la heroína menciona esta obra a su padre, provoca una reacción confusa y violenta en el hombre que la desea incestuosamente.
Maria y Mathilda abordan el tema del suicidio, mientras que Mary termina con la heroína anhelando la muerte. Aunque claramente hay mucho de autobiográfico —si tenemos en cuenta un entorno familiar tristemente marcado por intentos fallidos y consumados de suicidio—, lo cierto es que este también fue un tema común de debate público a finales del siglo xviii y principios del xix. De hecho, se consideraba a Inglaterra el país suicida por excelencia; los devotos atribuían esta preeminencia a la incredulidad religiosa, y los impíos, al malestar social, al temperamento melancólico y al clima inglés.
El cristianismo había convertido el suicidio en un pecado llamándolo «asesinato contra uno mismo». El cadáver de un suicida debía ser enterrado en la vía pública, y la tumba se señalaría únicamente con una estaca. Por su parte, el Estado había dado la consideración de crimen a ese acto con la intención de confiscar las propiedades y el dinero del criminal-víctima. En Inglaterra el suicidio continuó siendo a la vez pecado y delito a lo largo del siglo xviii (el enterramiento en la vía pública se abolió en 1823, la confiscación de los bienes del suicida no se derogó hasta 1870), pero las actitudes cambiaron mucho antes. En las últimas décadas del siglo xviii casi nunca se ejecutaron las penas, aun en los casos más claros. La muerte de Fanny Imlay fue obviamente un suicidio, pero se dictó un veredicto que alegaba trastorno mental.
Aunque el suicidio aún suscitaba horror y comportaba el enterramiento en tierra no consagrada, un punto de vista laico iba cobrando fuerza. A lo largo del Támesis y junto al lago Serpentine, grupos humanitarios establecieron bases para rescatar a los suicidas o identificar a los que ya hubieran muerto. Quizá Mary Shelley fue una de las rescatadas por tales grupos, pero Harriet Shelley claramente eludió su ayuda.
Los literatos podían elegir entre dos nuevas actitudes, la racional y la romántica. El filósofo David Hume consideraba el suicidio como una libertad primigenia y preguntaba por qué pensamos que «un hombre que, cansado de vivir y perseguido por el dolor y la miseria, supera valientemente los terrores naturales ante la muerte… ha incurrido por ello en la indignación de su Creador».39 Cuando el dolor y la enfermedad, la desgracia y la pobreza, en cualquiera de sus combinaciones, resultan insoportables, cuando una persona ha sopesado los beneficios futuros frente a la miseria presente, entonces tiene derecho a poner fin a su vida sin tener en cuenta a Dios ni a la sociedad, pues no está obligado a hacer un pequeño bien a otros a costa de hacerse un gran daño a sí mismo.
Godwin quería perfeccionar la tesis de Hume. En la primera versión de su obra Investigación acerca de la justicia política negó que el suicidio fuera algo criminal o pecaminoso, pero no compartía los motivos que daba Hume para poner fin a la propia vida —el dolor y la culpa— porque el dolor, afirmaba, era pasajero, y la culpa, algo imaginario. En una edición posterior de esa obra se volvió más utilitarista e insistió en el hecho de que el aspirante a suicida tiene en cuenta el dolor que resulta de su vida y de su muerte, incluyendo en este último caso el sufrimiento de sus familiares. En Mathilda, la actitud del poeta está más cerca del punto de vista utilitarista de Godwin: no beberá el veneno de la heroína, argumentado que el suicidio es impropio cuando una persona aún puede ser útil a la sociedad, y puesto que él es joven y talentoso, debe vivir.
En 1783 un editor añadió al ensayo de Hume sobre el suicidio fragmentos de La nueva Eloísa de Rousseau, en los que el apasionado Saint-Preux, empleando el argumento de Hume, contempla la posibilidad de suicidarse por un amor fallido. Pero pronto lo disuaden de ello los argumentos de Godwin, pues siente una pasión impropia, es joven, está sano y aún es capaz de hacer el bien. No obstante, pese a esta resolución, el anhelo suicida de Rousseau se manifiesta en la novela de manera tan convincente que muchos creyeron que él mismo se había suicidado, y su tumba se convirtió en el escenario de las muertes románticas de otros suicidas. La Maria de la Wollstonecraft también intentó suicidarse, por lo que muy bien pudo haber extraído algo más que anhelos románticos de su lectura en la cárcel del libro de Rousseau.
Sin duda, el más insigne de los suicidas románticos fue Werther, que hizo del suicidio el acto de un alma grandiosa, afirmando que moría por amor y por una indescriptible «furia interior». No tenía ninguna de las justificaciones que había dado Hume (la pobreza y la culpa), ni se paró a pensar en sus familiares, tal como proponía Godwin, cuando se rindió «al alegre pensamiento de enterrar todos mis sufrimientos, todos mis tormentos» en el abismo.40 Como la Mathilda de Mary Shelley, y como la propia Mary Wollstonecraft en su nota suicida a Imlay, Werther imaginó su cadáver y su tumba siendo contemplados por sus seres queridos. Consciente de que se trataba de un problema nacional, el editor inglés de esta obra escribió un prefacio advirtiendo a los lectores de que no siguieran el ejemplo del héroe. No obstante, Godwin identificó a Mary Wollstonecraft con Werther cuando escribió sobre sus melancólicas cartas de amor a Imlay, y el joven Percy Shelley, reflexionando sobre su acusado anhelo autodestructivo, se vio a sí mismo reflejado en la figura de Werther. En el alboroto que precedió al anuncio de su amor por Mary Godwin, Percy Shelley imitó a la madre de esta y al personaje de Maria cuando agarró una botella de láudano y exclamó: «Nunca me alejaré de esta».41
Los estudios sociohistóricos siempre tienen en cuenta el género en la cuestión del suicidio. Mientras que los hombres elegían colgarse o pegarse un tiro, las mujeres en la gran mayoría de los casos escogían morir ahogadas o envenenadas, un método más lento que dejaba el cuerpo intacto. En el siglo xviii, el escritor satírico James Tilson subrayó esta misma dicotomía cuando en un escrito de 1756 en The World afirmó haber entregado pistolas y sogas a los hombres y «una cómoda bañera» a las mujeres desdichadas. Émile Durkheim destaca el menor número de suicidios femeninos, pero en la ficción puede que sean predominantes, de la Dido de las Heroidas de Ovidio a la Madame Bovary de Flaubert. En la nota suicida que dejó a Imlay, la Wollstonecraft se incluye a sí misma en la tradición de grandes suicidios femeninos de la literatura culpando al hombre e imaginando el efecto que su muerte tendría sobre él. En Mathilda toda la historia es una especie de larga nota suicida, dirigida al poeta ausente que quedará para contemplar su infortunio y su tumba.
Antes de marchar a Francia, la Wollstonecraft parecía haber aceptado que el suicidio era algo malo. En Mary, a Fiction llevó a su heroína sensible y desgraciada a un punto muerto emocional donde espera ser rescatada por una muerte espontánea y descarta la opción del suicidio. Pero hacia la época en que escribió Maria, la Wollstonecraft había modificado sus ideas y había llegado a admirar, si no una fácil rendición ante las dificultades de la vida, sí al menos un noble afrontamiento de la muerte por parte de un espíritu heroico. Tras recuperarse de un intento de suicidio cometido, en palabras de Godwin, «con frialdad y una deliberada firmeza», la Wollstonecraft escribió:
Solo he de lamentar que, una vez pasada la amargura de la muerte, me devolvieran de manera inhumana a la vida y al dolor. Pero una decisión firme no se deja vencer por la decepción, y no permitiré que se considere como un intento desesperado lo que fue uno de los actos racionales más serenos. A este respecto, solo soy responsable de mí misma.42