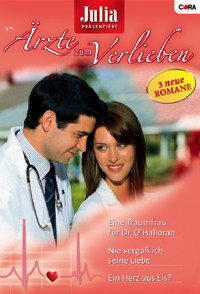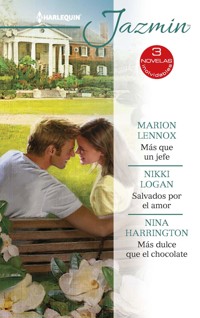
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Más que un jefe MARION LENNOX Meg Jardine temía estar a punto de perder su trabajo. Su jefe, el serio y exigente William McMaster, iba a tener que pasar las Navidades en Melbourne… y era culpa suya. Con el corazón en la garganta, Meg invitó al multimillonario a pasar las fiestas en la granja de su familia y, allí, la fría cautela de William empezó a derretirse. Salvados por el amor NIKKI LOGAN Belinda Rochester había luchado mucho para ser una madre de alquiler para los embriones de su difunta hermana. Sin embargo, cuando pensaba que lo había conseguido, apareció un atractivo vaquero australiano con intención de impedírselo. El bebé le ofrecía a Flynn su única esperanza de redención y haría cualquier cosa para conseguir la custodia... ¡incluso proponer matrimonio! Más dulce que el chocolate NINA HARRINGTON Tan solo con probar los deliciosos bombones de Daisy Flynn, Max Treveleyn quedó enganchado. La peculiar chocolatera era la persona idónea para sacar el mejor partido al cacao de su plantación. Daisy siempre había soñado con tener su propia chocolatería y, con la oferta de Max, podría conseguirlo. Pero no debía sentirse tentada por algo incluso más dulce que el chocolate...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica. Una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A. N.º 491 - diciembre 2019
© 2010 Marion Lennox Más que un jefe Título original: Christmas with her Boss
© 2012 Nikki Logan Salvados por el amor Título original: Their Miracle Twins
© 2012 Nina Harrington Más dulce que el chocolate Título original: When Chocolate Is Not Enough... Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd. Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2011 y 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A. Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia. ® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiale s, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países. Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-736-2
CAPÍTULO 1
–TODOS los vuelos han sido cancelados hasta después de Navidad, sin excepciones. Los privados también. Lo siento, señorita, pero nadie puede ir a ningún sitio.
Meg colgó el teléfono como si fuera a romperse y luego se llevó una mano al corazón porque le costaba trabajo respirar.
La puerta del despacho de su jefe estaba abierta. W. S. McMaster estaba limpiando su escritorio, guardando importantes documentos en su maletín de piel. Elegante e imposiblemente atractivo, parecía lo que era: un empresario multimillonario que siempre estaba yendo de un lado a otro.
El sitio al que debía ir en ese momento era Nueva York y ella, su ayudante personal, estaba a punto de decirle que no habría vuelos en los próximos tres días.
«Noooooooooo».
–Meg, me marcho. Dan vendrá a buscarme en cinco minutos –Josie, su secretaria, estaba quitándose los zapatos planos que usaba en la oficina para ponerse unos de tacón–. Qué bien que el día de Navidad caiga en lunes. Tengo dos días para ir de fiesta hasta la comida familiar y para entonces espero estar más o menos sobria.
Meg no dijo nada. No podía.
Josie y el resto de los empleados se marcharon, felicitando las Navidades a su paso. Sí, el día de Navidad caía en lunes ese año y era viernes por la tarde, de modo que todo el mundo se iba a casa.
Salvo Meg, cuyo trabajo consistía en solucionar todos los problemas del señor McMaster cuando estaba en Australia. El señor McMaster sólo estaba en Australia diez o doce semanas al año, le pagaba un salario estupendo y el resto del tiempo era para ella. Sí, era un trabajo fantástico y había tenido mucha suerte de encontrarlo. Pero si metía la pata…
«No, no lo pienses, concéntrate en sacar a tu jefe del país como sea».
Despidiéndose con la mano de sus compañeros, Meg volvió a levantar el teléfono.
Su jefe estaba demasiado lejos como para escuchar la conversación, aunque no había mucho que escuchar, lo mismo de siempre.
–¿Los helicópteros dependen también de los controlares aéreos? –preguntó–. Ah, muy bien. ¿Y no hay ninguna posibilidad de que la huelga se resuelva antes de Navidad? ¿No? Es que esto es vital. ¿No puede… no sé, despegar de algún sitio sin que nadie lo vea? El precio no es un problema, pagaría lo que hiciese falta. ¿Podría ir a Indonesia y tomar un vuelo desde allí…? No, lo digo en serio.
No y no y no.
Meg colgó el teléfono de nuevo, mirándolo como si fuera un traidor. Y el señor McMaster estaba en la puerta, esperando.
Parecía dispuesto a comerse el mundo, como siempre.
William McMaster, el presidente del imperio McMaster, de treinta y seis años, había nacido en una familia adinerada y parecía llevar en los genes un talento natural para ganar dinero. Durante los tres últimos años pasaba dos o tres meses en Australia, dirigiendo la sección de la empresa dedicada a abrir minas por todo el país. Iba de una reunión a otra, de un sitio a otro. Cuando estaba en Australia, Meg iba con él y por eso entendía que tuviera una ayudante diferente en cada país: porque las agotaba a todas.
En aquel momento estaba apoyado en el quicio de la puerta, con un traje de chaqueta italiano hecho a medida y una inmaculada camisa blanca recién comprada por Meg porque la lavandería del hotel había devuelto las suyas ligeramente amarillentas. El hotel en el que se alojaba era el mejor de Melbourne y tenía un gimnasio. W.S. McMaster siempre quería alojarse en un hotel que tuviera gimnasio y su cuerpo demostraba por qué. Alto, atlético, moreno y más guapo de lo que debería serlo un hombre, la miraba en aquel momento como si supiera que ocurría algo.
Pero claro que lo sabía. No se podía llegar donde había llegado él sin inteligencia e intuición y a W.S. McMaster le sobraban ambas cosas.
–¿El coche para ir al aeropuerto, señorita Jardine? –le preguntó, como si sospechara que algo iba mal.
–Hay un problema –dijo Meg, sin mirarlo. Su nuevo contrato por tres años estaba sobre la mesa, esperando que su jefe lo firmara, y lo escondió bajo el fax como si así pudiera protegerlo.
Porque quería proteger su puesto de trabajo. Mientras el señor McMaster estaba fuera del país no la necesitaba, pero en cuanto llegaba a Australia Meg estaba totalmente comprometida con él. Siete días a la semana, doce horas al día o más.
Trabajaba así todo el tiempo. Lo sabía porque estaba en contacto con sus ayudantes de Londres, Nueva York y Hong Kong. Fuera donde fuera, lo seguía una docena de personas. Aquel hombre no paraba nunca y los que iban con él tampoco podían hacerlo.
Pero ella tenía que irse a casa.
–Hay un retraso –dijo Meg por fin, intentando hacer que pareciera un mero inconveniente que podría solucionar antes de las seis. Las seis era la hora a la que el señor McMaster debía tomar el vuelo a Nueva York y a la que ella podría tomar un tren de vuelta a casa.
Él no dijo nada. Sencillamente esperó. Era un hombre de pocas palabras porque esperaba que su gente se anticipase a sus demandas.
Para eso la pagaba, pero esta vez le había fallado.
No podía contratar un avión privado ni un helicóptero. ¿Cuánto tiempo tardaría en ir en barco hasta nueva Zelanda para tomar un avión allí?, se preguntó. No, imposible, al menos una semana.
Y los hoteles estaban todos ocupados con antelación para ese fin de semana. Cuando llamó para saldar la cuenta esa mañana, el empleado ya parecía agotado.
–Menos mal que se marcha antes de lo esperado, tengo gente haciendo cola. No hay una sola habitación disponible en toda la ciudad. Hay gente ofreciéndome el doble…
–¿Va a decírmelo o no, señorita Jardine?
Meg levantó la mirada al escuchar la pregunta de su jefe. Estaba muy serio pero, para su sorpresa, no parecía enfadado; al contrario, la miraba con un brillo burlón en los ojos, como si supiera en qué aprieto estaba metida.
–Hay huelga de controladores –dijo ella por fin–. La reunión de conciliación terminó hace veinte minutos sin resultados y se han cancelado todos los vuelos.
Podía ver el aeropuerto desde la ventana del despacho del señor McMaster, en el último piso de uno de los rascacielos más lujosos de Melbourne. Desde allí se podía ver casi hasta Tasmania y normalmente había aviones despegando y aterrizando…
Pero no aquel día.
–No hay aviones –dijo él.
–Nada que vuele hasta después de Navidad. Ni siquiera hay garantías de que los haya entonces. Esto es…
–Absurdo –la interrumpió el señor McMaster–. Un avión privado…
–No hay vuelos, ni siquiera privados –dijo Meg, mirándolo a los ojos porque a él le gustaban las respuestas directas. Llevaba tres años trabajando para W.S. McMaster y sabía que no debía andarse con rodeos. A veces exigía algo que no era humanamente posible, pero cuando eso ocurría se lo decía y, sencillamente, pasaban a otra cosa.
Pero aquel día, W.S. McMaster no parecía dispuesto a pasar a otra cosa.
–Alquile un coche que me lleve a Sídney. Tomaré un avión allí.
–La huelga es nacional, señor McMaster.
–Eso es imposible. Tengo que estar en Nueva York para el día de Navidad.
Meg se preguntó quién lo esperaría allí.
Las revistas del corazón decían que era un solitario y ella sabía que era hijo único de unos padres obscenamente ricos, divorciados y a los que nunca veía. La última vez que estuvo en Londres iba con una actriz del brazo pero, según las revistas, la joven tenía el corazón roto después de su ruptura. Aunque no debía tenerlo muy roto, pensó Meg, irónica, porque ella sabía cuánto dinero había recibido durante su corta relación.
«Envíale esto a Sarah. Paga la factura del hotel de Sarah». Y ahora Sarah ya tenía otro novio rico.
¿Entonces quién lo esperaba en Nueva York?
–No va a poder marcharse hasta después de Navidad –le informó.
–¿Lo ha intentado todo?
–Todo.
Él la miró, en silencio, y Meg se dio cuenta de que ya estaba haciendo planes para pasar la Navidad en Melbourne. W.S. McMaster no perdía el tiempo lamentándose.
–Puedo trabajar desde aquí –empezó a decir, molesto pero resignado. Las personas que viajaban a menudo sabían que no siempre se podía controlar todo y no podía despedirla por eso–. Podemos aprovechar el tiempo para terminar con el asunto Berswood, que es lo más urgente.
Meg respiró profundamente. «Dilo y punto».
–Señor McMaster, todo se cierra a partir de las cinco. Estamos en Navidades y el edificio se cerrará de un momento a otro. No habrá aire acondicionado ni nadie que lo atienda. Las calles de esta zona de oficinas estarán desiertas…
–Eso es ridículo –la interrumpió él.
–No, no lo es. Y tampoco puede hacer nada con los de Berswood porque nadie en la empresa contestará al teléfono.
Lo miraba a los ojos, intentando mostrarse serena, pero estaba asustada. Aquel hombre movía millones en menos tiempo del que ella tardaba en pintarse los labios. Aunque no tenía tiempo de pintárselos cuando él estaba por allí.
–Muy bien –asintió McMaster por fin–. Entonces, usted y yo trabajaremos desde mi suite.
«Usted y yo trabajaremos desde mi suite».
Él debió notar algo en su cara porque enseguida frunció el ceño.
–¿También hay un problema en el hotel?
–Ya no hay habitaciones disponibles. Como dijo que se iría hoy, le han dado su habitación a otro cliente.
–Tendré que cambiar de hotel entonces.
Pero Meg negó con la cabeza. Iba a despedirla, seguro. Al oír rumores sobre los problemas con los controladores aéreos debería haber alargado su estancia en el hotel, pero no se había enterado de esos rumores porque estaba muy ocupada.
Había tenido que hacer las compras de Navidad a última hora. McMaster la había dejado irse a las once y como afortunadamente las tiendas estaban abiertas toda la noche, había estado comprando hasta las tres de la mañana. Pero él la despertó a las seis, exigiendo camisas nuevas. Después de solucionarlo por teléfono, Meg había vuelto a la oficina a las siete y por eso no había tenido tiempo de escuchar las noticias.
–No hay habitaciones disponibles, señor McMaster –le dijo, con toda la calma de la que era capaz–. A las ocho de la mañana empezaron los rumores sobre la huelga y los clientes del hotel decidieron alargar su estancia. Si lo hubiera sabido esta mañana… pero no lo sabía y lo siento. Están rodando una película en Melbourne y el equipo ocupa todos los hoteles de lujo de la ciudad. Y los baratos también… hasta hay gente acampada en el aeropuerto. De verdad, no hay nada –Meg vaciló un segundo–. ¿Tiene usted amigos en Melbourne? –le preguntó por fin–. Sus padres o… imagino que conocerá a alguien.
–¿Está diciendo que llame a mis padres o a algún amigo? –le preguntó él entonces, intentando contener su enfado.
–No, yo…
–No tengo intención de llamar a nadie. ¿Espera que pida que me admitan en algún sitio por caridad?
–No, claro que no…
–¿Que imponga mi presencia a alguien durante las Navidades?
–Señor McMaster…
–¿Dónde sugiere que me aloje? –la interrumpió él.
–No lo sé –tuvo que decir Meg.
–Le pago para que se encargue de todo –le recordó su jefe, mirando el reloj–. Y tiene quince minutos para hacerlo. Enviaré unos documentos a Berswood por fax para trabajar el fin de semana. Mientras tanto, encuentre algún sitio, el que sea, donde pueda trabajar en paz.
Luego se encerró en su despacho dando un portazo y, por primera vez en su vida, Meg estuvo a punto de sufrir un ataque de histeria.
Pero la histeria no la ayudaría nada. ¿Qué podía hacer?
¿Dónde podría trabajar en paz?
Podría comprar un saco de dormir para que se quedase en el despacho, pensó, angustiada. Pero en la oficina no habría aire acondicionado.
Nada, imposible, se había quedado sin trabajo.
En poco más de una hora, el tren a Tandaroit se iría sin ella. Y en la granja había un montón de heno que se echaría a perder si no se cosechaba. Tenía que irse a casa.
Meg hizo una última llamada a una agencia de viajes para ver si podía encontrar un hotel. Pero a menos que reservara en hostales de poca categoría, no había nada de nada.
Desolada, se miró las manos hasta que, quince minutos después, la puerta del despacho se abrió de nuevo.
–¿Y bien? –le espetó McMaster. Esperaba una solución y sólo había una solución posible.
–No hay hoteles.
–¿Entonces qué?
«Dilo, tienes que decirlo».
–Va a tener que alojarse en mi casa –dijo Meg por fin, intentando desesperadamente parecer tranquila, como si aquello fuera lo más normal–. Es la única solución. Tenemos una habitación para invitados con su propio cuarto de baño y acceso a Internet y estaremos encantados de alojarlo en casa estas Navidades.
Si su jefe había estado enfadado antes, ahora era peor. Era como si hubiese una granada de mano con la espoleta quitada entre ellos. ¿Cuánto tardaban en explotar esas cosas?
–Me está ofreciendo caridad –dijo por fin, como si la palabra fuese veneno.
–No, no es caridad. Me temo que es la única solución y le aseguro que no es ningún problema.
Oh, qué mentira.
¿Pero qué otra cosa podía hacer? Si aceptaba, se pasaría todas las Navidades metido en su habitación, trabajando. Afortunadamente, tenían Internet en la granja. Costaba una barbaridad, pero Scotty estaba encantado y tal vez así salvaría su puesto de trabajo.
–No quiero interrumpir las Navidades de nadie.
–No interrumpirá nada, puede quedarse en su habitación. Incluso podría llevarle la comida.
–No puedo creer que sea la única solución.
–Es la única que se me ocurre.
Daba igual lo que le ofreciera, iba a perder su trabajo, pensó. Tal vez debería presentar la renuncia antes de que la despidiese. Así podría marcharse y que él hiciera lo que quisiera esas Navidades.
Pero era un trabajo estupendo y tal vez el señor McMaster acabaría pasándolo bien. ¿No decían que en Navidad ocurrían milagros?
«Por favor, haz un milagro», pensó, incluyéndolo en su lista de deseos para Santa Claus.
–Se lo ofrezco de corazón y no será ningún problema –Meg miró su reloj, como si todo estuviera decidido–. Allí podrá trabajar y la habitación es muy agradable, con una vista estupenda. Si acepta mi oferta, el tren sale en una hora. Siento mucho que no pueda volver a casa, pero esto es lo único que puedo hacer.
W.S. McMaster estaba furioso. ¿Pero si estaba tan furioso por qué no llamaba a alguien? Debía tener conocidos en Melbourne.
–¿Su casa es grande?
–Sí, lo es.
–¿No hay niños?
–No –respondió Meg. Bueno, Scotty tenía quince años, de modo que no era un niño.
–¿Y tendré privacidad?
–Por supuesto.
–Muy bien –asintió él por fin–. Le pagaré por la habitación.
–No tiene que pagarme nada.
–Esto no es negociable –replicó McMaster.
–Muy bien, como quiera –Meg aceptó lo inevitable–. Voy a cambiarme. Podemos ir andando a la estación.
–¿Andando?
–Estamos en Navidades y el tráfico es horrible. Además, sólo son cuatro manzanas.
–¿Seguro que a su familia no le importará?
Meg se encogió de hombros.
–Imagino que les vendrá bien el dinero –contestó, sabiendo que al menos eso era verdad.
–No crea que me hace gracia este arreglo –le advirtió McMaster–. Hablaremos de esta debacle después de las fiestas.
CAPÍTULO 2
¿DÓNDE lo llevaba aquella mujer?
Tal vez debería haber prestado más atención a lo que decía, pero se había metido en el despacho a trabajar hasta que le dijo que era hora de irse. Luego habían ido caminando hasta la estación en silencio y había permanecido así mientras ella compraba los billetes porque estaba demasiado enfadado después de repasar un último informe. El fax de Berswood había llegado antes de que salieran de la oficina y acababa de encontrar un error que tendría a sus abogados ocupados durante semanas.
¿De verdad habían pensado que no se daría cuenta?
Mientras se dirigían a la estación iba planeando cómo solucionar ese error, que tal vez no había sido un accidente. Enterrarse en el trabajo siempre había sido su manera de olvidarse del mundo y no le apetecía nada tener que ir a casa de su ayudante, sin un gimnasio en el que quemar energías y echando de menos a Elinor y los niños… eso era lo que más le dolía.
Al menos tenía el contrato de Berswood para trabajar, se dijo a sí mismo. Pero cuando el tren arrancó y escuchó el anuncio por los altavoces, levantó la mirada.
¿Dónde demonios…?
Meg y él estaban separados por el pasillo, tal vez porque no había encontrado dos asientos juntos.
–¿Cuatro horas? –exclamó.
–Nosotros nos bajamos antes del final de línea. Dos horas y media.
¿Dos horas y media?
William frunció el ceño. Pero ni siquiera podía regañarla. Apenas había sitio en el asiento para él, su maletín y su ordenador y a su lado iba una mujer con dos niños pequeños, uno en brazos y otro en un cochecito. Y Meg tenía otro, a saber de quién, sobre las rodillas. Había gente por todas partes en un tren que los llevaba a saber dónde.
Iba a un sitio desconocido con su ayudante.
Que ni siquiera parecía su ayudante, pensó entonces. Había entrado en el cuarto de baño para cambiarse de ropa antes de salir de la oficina y tenía un aspecto… diferente.
Normalmente, llevaba trajes de chaqueta oscuros, blusa blanca, zapatos planos y el pelo sujeto en un moño. De hecho, nunca la había visto con un pelo fuera de su sitio. Pero en aquel momento llevaba un pantalón vaquero, zapatillas de deporte un poco gastadas y una camisa blanca sin mangas.
Lo más asombroso era que se había quitado el moño y su melena de color castaño caía en ondas sobre sus hombros. Y al cuello llevaba un colgante en forma de ángel.
Un ángel que seguramente llevaría bajo la blusa pero que nunca había visto, pensó, asombrado por la transformación. Tenía un aspecto informal, juvenil… y no le gustaba. No le gustaba estar en aquel tren y no le gustaba que su ayudante estuviera charlando con la mujer que tenía enfrente a saber de qué.
No podía controlar lo que estaba pasando y decir que no estaba acostumbrado a esa sensación era decir poco.
William McMaster era un hombre que controlaba su mundo. Sus padres eran unas personas muy frías y había aprendido desde pequeño que si protestaba por algo, las niñeras eran despedidas. De modo que no protestaba. Él prefería la continuidad, un mundo sin problemas.
Y pagaba a su ayudante precisamente para eso, para no tener problemas.
Meg Jardine estaba titulada en Comercio y tenía muy buenas referencias del banco en el que había trabajado. Sólo cuando sus circunstancias personales cambiaron solicitó el puesto de ayudante.
–Necesito pasar más tiempo con mi familia –le había dicho el día que la entrevistó. Y él no había preguntado nada más.
La vida privada de su ayudante no era asunto suyo.
Pero ahora sí era asunto suyo y, por lo tanto, debería haberle hecho más preguntas. Porque estaba atrapado con su familia, fuera como fuera esa familia.
Mientras en Nueva York…
Debía ponerse en contacto con Elinor urgentemente, pero no podía llamarla en ese momento porque en Nueva York eran las tres de la mañana. Tendría que esperar unas horas.
Y la idea de ponerse en contacto con ella para decirle que no estaría en Nueva York esas Navidades lo ponía enfermo.
–Sólo falta una hora –le dijo Meg y, para su asombro, parecía alegre–. Juegue con algún niño si está aburrido. Seguro que a la señora le vendría bien.
–No, por favor –se apresuró a decir la mujer–. No quiero estropearle el traje.
William hizo una mueca. Se había quitado la chaqueta, pero seguía pareciendo lo que era, no tenía la menor duda. Él sólo tenía trajes de chaqueta o ropa para hacer deporte. Nada más.
Esperaba que eso no fuera un problema, pero…
¿Dónde iban?
Imaginó una casita con una cómoda habitación de invitados donde podría encerrarse para trabajar durante tres días. Pero les pagaría por su estancia, así no tendría que relacionarse con ellos.
¿Pero dónde iban?
Él era un hombre de negocios multimillonario. Él no tenía problemas como aquél.
¿Qué pasaría si se tirase de un tren en marcha?
Estaba prohibido beber alcohol en el tren. Afortunadamente, porque aquel vagón empezaba a parecer una fiesta. Estaba lleno de pasajeros que volvían a casa por Navidad y cuando alguien empezó a cantar un villancico, sin saber por qué, Meg se apuntó.
¿Estaba borracha?
No, en absoluto. Había perdido su trabajo, pero no podía hacer nada. Aunque había hecho todo lo humanamente posible, no había sido capaz de sacar a su jefe de Melbourne y, además, iba a llevarlo a su casa. Pero él no le había preguntado dónde estaba su casa porque no parecía importarle.
Meg lo miró y pensó que resultaba incongruente en aquel tren. Tenía un aspecto…
Fabuloso, tuvo que reconocer. Y allí estaba, la atracción que había intentado contener desde que empezó a trabajar para él. W.S. McMaster era un hombre extraordinario, inteligente, poderoso, guapísimo. Trabajaba sin parar pero pagaba buenos salarios y por eso esperaba lo mejor de sus empleados.
Y era tan sexy. Si no tenía cuidado, acabaría enamorándose como una colegiala. Pero había sabido eso desde el principio, desde la primera entrevista.
W.S. McMaster era su jefe, nada más.
Aprendía mucho trabajando con él y jamás había habido la menor relación personal entre jefe y secretaria.
Pero tendría que haber algún tipo de interacción entre ellos porque W.S. McMaster iba a pasar las Navidades con su familia.
Y esperaba que fuese amable con Scotty.
Durante los próximos días no podría seguir siendo el magnate W.S. McMaster. Tenía que dejar de pensar en él como jefe y empezar a verlo como alguien que debería sentirse agradecido por tener una casa en la que pasar las Navidades.
Por eso, cuando se cambió de ropa había querido dejar claro que aquel fin de semana no iba a ser una extensión de su horario de trabajo.
McMaster podría encerrarse en la habitación durante todas las Navidades si le daba la gana, pensó. Le había enviado un mensaje a Letty diciendo en qué habitación debía acomodarlo; la del ático era la mejor porque había una buena cama, un escritorio y un sillón. Y tenía su propio cuarto de baño. W.S. McMaster era un adicto al trabajo, de modo que tal vez incluso comería en la habitación.
Meg lo miró de soslayo, pensando: «me llevo a mi jefe a casa por Navidad cuando podría estar haciendo muñecos de nieve en Central Park».
¿Con quién?
No lo sabía y le daba igual. Además, él no le había dicho que echase de menos a nadie. Si iba a estar trabajando en un lujoso ático, comiendo langosta, caviar y trufas y abriendo regalos solo…
Ella iba a su casa con Scotty, su abuela y cien vacas.
Aunque perdiera su trabajo, ella se iba a casa por Navidad.
Y era muy noble por compartirla con él, se dijo.
Tandaroit no era tanto una estación de tren como un apeadero. Habían estado a punto de cerrarlo, pero inmediatamente Letty presentó una petición con cinco mil firmas en el Ministerio correspondiente. Aunque sólo usaran el apeadero Letty, Scotty y ella y las firmas las hubiera conseguido en una de las calles más concurridas de Melbourne, sobre la ahora descartada silla de ruedas de Scotty.
Pero el apeadero de Tandaroit seguía allí, que era lo importante.
Cuando Letty quería algo, generalmente lo conseguía. Su energía era legendaria. La muerte de su hijo y su nuera cuatro años antes la había dejado con el corazón roto pero, como decía siempre: «lo único que podemos hacer es seguir adelante».
Meg había dejado su puesto en un banco de Melbourne para trabajar en Curalo, la ciudad más cercana a la granja, pero entonces había visto el anuncio de McMaster.
–Estarás fuera de aquí durante tres meses al año, pero el resto del tiempo te tendremos con nosotros. Eso sería mejor para Scotty, mejor para todos. Y mira el sueldo que ofrece –le había dicho Letty–. Inténtalo al menos.
Tres años después, estaba intentando sacar su bolsa del compartimento de equipajes mientras William McMaster se levantaba del asiento. Y eso era lo que debía hacer ahora, pensó: seguir adelante.
«Navidades, allá vamos».
Su bolsa se había quedado enganchada debajo de varias otras, pero consiguió rescatarla de un tirón, dando un paso atrás cuando su jefe salía al pasillo. W.S. McMaster tuvo que sujetarla. Su jefe estaba sujetándola por la cintura y Meg no protestó.
Estaba cansada y nerviosa. Había intentado mostrarse alegre, fingir que no pasaba nada, como si llevar a su casa a W.S. McMaster fuese lo más normal del mundo. E intentaba pensar que no había perdido el mejor trabajo que había encontrado nunca.
De repente todo era demasiado y por un momento bajó la guardia y se apoyó en él, en su camisa nueva, respirando el aroma de su cara colonia masculina…
Meg, que no se había ruborizado en toda su vida, se puso colorada hasta la raíz del pelo, apartándose de W.S. McMaster como si la quemara.
El tren se perdió en la oscuridad de la noche, la civilización sobre ruedas, dejándolos donde no había civilización. Las nueve de la noche en el apeadero de Tandaroit, con una simple bombilla brillando sobre sus cabezas. Y nada más.
–¿Dónde estamos exactamente? –le preguntó, como si acabaran de aterrizar en la Luna.
Pero Meg, ocupada escudriñando en la oscuridad por si veía las luces de la furgoneta de Letty, no estaba escuchando.
Llegaba tarde y la había amenazado de muerte si llegaba tarde a buscarlos.
Ni siquiera podía llamarla por teléfono para preguntar dónde estaba porque allí no había cobertura para el móvil.
–No hay cobertura –dijo William, como si hubiera leído sus pensamientos.
–En la granja tenemos teléfono fijo.
–¿Me ha traído a un sitio donde no hay cobertura para el móvil? –preguntó él, incrédulo.
–Esto es mejor que dormir en el aeropuerto –dijo Meg, desesperada.
–¿Cómo que es mejor? –exclamó William, mirando alrededor.
Estaba viendo lo mismo que veía ella: oscuridad.
–Vendrá enseguida.
–¿Quién vendrá enseguida?
–Mi abuela –respondió Meg, con los dientes apretados–. Si sabe lo que es bueno para ella, vendrá ahora mismo.
–¿Su casa está lejos de la estación?
–A catorce kilómetros.
–¿Catorce kilómetros?
–Tal vez un poco más.
–¿Es una granja?
–Sí.
–¿Entonces Tandaroit…?
Meg respiró profundamente. Ponerse histérica no serviría de nada.
–Es más un distrito que un pueblo. Antes había un colegio y pistas de tenis, pero ya no existen. Ahora el colegio se usa como almacén.
–Y su granja está a catorce kilómetros de este… sitio –dijo él–. Un poco lejos para ir caminando.
–No vamos a ir caminando.
–Estaba pensando en lo que tardaría en venir andando hasta aquí cuando decida marcharme.
Meg dejó de mirar hacia el camino para volverse hacia su jefe.
–¿Quiere decir si resulta que cuando llegue a la granja se encuentra con un puñado de asesinos?
–He visto La matanza de Texas.
–No lo somos, no se preocupe.
–¿No tiene coche?
–No.
–Pero yo le pago un buen salario.
–Tenemos la furgoneta de Letty y un tractor. ¿Qué más necesitamos por aquí?
–¿Le gusta estar esperando en apeaderos a una abuela que podría llegar o no?
–Vendrá, tranquilo.
W.S. McMaster suspiró pesadamente.
–Para llevarnos a un sitio a catorce kilómetros de una estación a la que el tren llega… ¿cuántas veces?
–Tres o cuatro veces por día, pero aquí sólo para una vez.
–Una vez –repitió él–. El tren para una vez, a catorce kilómetros del sitio al que vamos, y no hay cobertura para el móvil. Y viene a buscarnos una abuela a la que su nieta podría estar dispuesta a asesinar.
Meg se pasó una mano por el pelo, intentando calmarse.
–Vendrá, se lo aseguro.
–No es que no haya sido una invitación muy amable por su parte –se apresuró a decir W.S. McMaster.
–Podría haberlo dejado en la oficina.
–Pero ha sido usted quien me ha metido en este lío.
–Usted podría haber escuchado las noticias en la radio esta mañana, igual que yo –replicó ella.
¿Había dicho eso de verdad?, se preguntó luego, asombrada. ¿Qué esperanzas le quedaban de conservar el trabajo?
–Le pago para que lo tenga todo controlado, señorita Jardine –dijo él.
Bueno, si había llegado tan lejos…
–Anoche salí de la oficina a las once y he ido a buscarle al hotel a las seis de la mañana. ¿Yo no tengo ocho horas libres siquiera?
–Le pago para que esté a mi disposición veinticuatro horas al día. Y le pago muy bien.
–No estoy hablando del salario –dijo Meg entonces–. He tenido que lavarme el pelo esta mañana, cuando debería haber estado escuchando la radio, porque anoche caí rendida en la cama después de catorce horas de trabajo. Y ahora mi jefe va a tener que pasar las Navidades en mi casa y él no parece en absoluto agradecido. Me toca cargar con alguien que podría destrozar las Navidades de mi familia si sigue haciendo que me sienta culpable por algo que no es culpa mía.
Meg se mordió los labios. Estaba sin aliento, sin emoción, sin palabras. Y, aparentemente, a él le pasaba lo mismo.
Pero no podía despedirla en aquel momento, cuando estaba a punto de ir a su casa, pensó. Si lo hacía, Letty y ella se convertirían en asesinas.
O podría dejarlo allí, en el apeadero de Tandaroit hasta que llegase el próximo tren al día siguiente.
–No lo haga –dijo él entonces. Y Meg recordó, demasiado tarde, la increíble habilidad de W.S. McMaster para leer sus pensamientos–. El aire aquí es… muy limpio –añadió, como si hubiera decidido mostrarse un poco más conciliador.
–Gracias.
¿Qué otra cosa podía decir?
–Esa abuela suya…
–Letty.
–Imagino que alguien más en la casa tendrá coche.
–No, sólo Letty.
–¿Quién más vive con ustedes?
–Scotty, mi hermano pequeño.
–Dijo que no había niños.
–Scotty no es un niño, tiene quince años.
–¿Hay alguien más?
–Nadie más –¿Dónde están sus padres?
–Murieron –respondió Meg–. Hace cuatro años, en un accidente de coche.
–¿Y por eso quiso trabajar conmigo?
–Pues sí, para poder estar más tiempo en casa. Irónico, ¿verdad?
Pero McMaster ya no estaba escuchando. De hecho, ¿había estado escuchándola de verdad?
En ese momento vieron unas luces que se acercaban por la carretera.
¿Podría ser Letty?
«Por favor, por favor». Meg volvió a mirar… sí, eran dos puntitos de luz, los faros de la furgoneta.
–La matanza de Texas –murmuró. Y su jefe dio un respingo–. Lo he dicho de broma.
–Pues no haga esas bromas.
–Nada de bromas –asintió ella, tomando su bolsa de viaje–. Bueno, aquí está Letty y, aunque usted no lo crea, no le va a pasar nada. Tendrá una habitación privada con acceso a Internet y puede quedarse encerrado en la habitación durante todas las Navidades. Pero le advierto que Letty es una cocinera fabulosa. Y estar aquí es mejor que acampar en la oficina.
–Imagino que sí –asintió él, aunque no parecía muy convencido–. Y le estoy agradecido.
–Sí, seguro.
McMaster la miró en silencio durante unos segundos.
–Bonito pelo –dijo entonces, sorprendiéndose a sí mismo.
–Gracias –respondió Meg, atónita. Era la primera vez que comentaba algo sobre su aspecto.
En cuanto llegaran a la granja, instalaría a W.S. McMaster en su habitación y se olvidaría de él.
Enfadarse no lo llevaría a ningún sitio, pensó él. Sí, su ayudante se había cargado sus planes para Navidad y seguramente no debería haber aceptado ir con ella a aquel sitio, en medio de ninguna parte. Si lo hubiera pensado bien, podría haber alquilado un apartamento o incluso comprarlo. Cualquier cosa mejor que estar a merced de una anciana llamada Letty que parecía tener el único coche disponible en muchos kilómetros a la redonda.
No se habían cruzado con ningún otro mientras iban por la carretera y la furgoneta en la que viajaban hacía unos ruidos preocupantes. Había algo raro en el tubo de escape, como si no lo tuviera, y cada vez que cambiaba de marcha emitía un chirrido horroroso.
Él iba sentado en el asiento trasero, con su maleta y la bolsa de Meg, mientras Letty no paraba de hablar.
–He llegado tarde porque Dave Barring fue a la granja a echarle un vistazo a Millicent. Millicent es una vaca que va a parir en Navidad. Dave es el veterinario del pueblo y va a pasar las Navidades fuera, así que quería comprobar cómo iba el asunto. Me ha dicho que todo irá bien –estaba diciéndole a Meg–. Luego tuve que ir a buscar tres bolsas de fertilizante a Robertson’s. Robby me dijo que si no me las llevaba esta noche, la tienda estaría cerrada hasta poco antes de Año Nuevo, así que siento mucho si va apretado ahí detrás.
–Estoy bien –dijo él. Pero no era verdad.
Enfadarse no valía de nada, se recordó a sí mismo. Y si se lo decía suficientes veces, tal vez lo creería.
–Podemos cambiar de sitio, si quiere –se ofreció Meg.
–Tú no puedes sentarte atrás con Killer –le recordó Letty.
Tenía razón. Killer, una mezcla de labrador retriever y perro ovejero, iba sentado sobre ella en el asiento delantero. Era enorme, peludo y negro como la noche. Había recibido a Meg con tal exuberancia que, una vez más, William había tenido que sujetarla para que no la tirase al suelo.
Mientras Killer saludaba a Meg, Letty le había dado un apretón de manos más fuerte que el de un hombre. Luego saludó a su nieta con un abrazo que había hecho a Meg soltar un gemido y posteriormente se había puesto a organizarlo todo como un general.
–Usted, en el asiento trasero, Meg delante con Killer. Le he dicho a Scotty que volvería a las nueve y media, así que hay que moverse.
Estaban moviéndose; de hecho, estaban volando sobre la carretera a una velocidad que lo hacía sentir como si estuviera a punto de perder algún diente.
–¿Cómo tengo que llamarlo? –le preguntó Letty, mirando por encima de su hombro.
–Ya te lo he dicho, es el señor McMaster –respondió Meg, aunque su voz sonaba como si estuviera bajo una manta. O sea, Killer.
–¿Mac? –sugirió Letty.
–Es mi jefe –Meg suspiró–. No, no es Mac.
–Es nuestro invitado estas Navidades. ¿Cómo vamos a llamarlo señor McMaster? ¿Qué tal Mac?
Él no estaba acostumbrado a esas familiaridades.
W.S.
Señor McMaster.
Señor.
Una vez, una mujer llamada Hannah lo había llamado «William» y no le había gustado nada.
–¿Qué tal Bill? –siguió Letty–. Es el diminuto de William. O Billy.
–¿Billy? –repitió Meg, asustada–. Abuela, por favor.
–William –dijo él por fin.
–¿Willie? –sugirió Letty.
–William.
Su abuela suspiró.
–Will sería mejor. Aunque un poco corto.
–Como Meg –dijo ella.
–Sabes que a mí me gusta más Meggie.
–Y tú sabes que yo no contesto cuando me llamas así –Meg se volvió hacia el asiento de atrás–. No tenemos que llamarlo nada que no le guste. Puede seguir siendo el señor McMaster.
–No, de eso nada –replicó Letty–. Durante las Navidades no vamos a llamarlo «señor McMaster», sería ridículo. ¿Y por qué sigues tú llamándolo así? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él, tres años?
–Él me llama señorita Jardine.
–Entonces tendréis que relajaros un poco –dijo su abuela–. A partir de ahora, Meg y William. Y si os oigo llamaros señor o señorita, os llamaré Meggie y Willie durante el resto de las Navidades. ¿De acuerdo?
–Como tú digas –Meg suspiró, sabiendo que era imposible discutir con ella.
–Muy bien –asintió William.
Habría que redefinir «muy bien».
Él esperaba una granja medio abandonada en medio del campo, pero lo que encontró fue Fantasía. Cuando llegaron a un promontorio, allí estaba, una casa que parecía sacada de un cuento de hadas.
O no. A medida que se acercaba…
No, nada de cuento de hadas. Un paisaje de postal navideña.
La granja, rodeada de árboles del caucho, estaba tan iluminada como un hotel. Había tanta luz que debía ser visible hasta en Melbourne.
–Abuela, ¿qué has hecho? –exclamó Meg.
–Lo hemos hecho entre Scotty y yo. ¿Te gusta, William?
La casa tenía dos chimeneas y lo que parecía un trineo entre ellas. Y una figura de Santa Claus… o más bien la parte inferior de Santa Claus, sus piernas moviéndose de derecha a izquierda como si se hubiera quedado enganchado en la chimenea.
Aquella casa era Bloomingale’s, en Nueva York. Había luces por todas partes, miles de bombillitas que la hacían parecer una casa de dibujos animados.
–Hemos tardado días en ponerlas –siguió Letty–. Cuando llamaste para decir que a lo mejor no podías venir esta noche, Scotty y yo nos llevamos un disgusto después de tanto trabajo.
–Ya lo veo –murmuró Meg, atónita–. Pero abuela…
–Y antes de que digas una palabra, lo hemos comprado en Internet. Scotty descubrió que una señora lo vendía todo a muy buen precio. Algunas personas –siguió Letty, pisando el freno para que pudiesen admirar su obra de arte –no saben apreciar la Navidad.
–Pero la factura de la luz será enorme.
Meg no quería ni imaginar cómo demonios se habían subido al tejado para colocar la figura de Santa Claus.
–Casi todo funciona por energía solar. Salvo Santa Claus. No hay muchas mitades de Santa Claus que funcionen con luz solar –Letty chasqueó la lengua–. No hemos conseguido que las piernas se muevan bien, pero las arreglaré antes de Navidad. ¿Qué te parece?
William notó que había cierta ansiedad en esa pregunta y pensó que tal vez Letty no era tan dura como parecía. Desde luego, quería darle una alegría a su nieta, que estaba en alguna parte, debajo del perro.
–Si vuelves a subirte al tejado, le daré tus regalos de Navidad a los perros, pero me encanta –dijo Meg por fin.
–¿En serio?
–En serio, ha quedado preciosa. Es divertida y las piernas de Santa Claus son geniales.
–¿A ti qué te parece, Will? Y no me mientas.
La cabeza de Meg asomó por debajo del perro. «Dale un disgusto a mi abuela y te la cargas», parecía decirle con la mirada. Y era una mirada tal que William tuvo que revisar todo lo que pensaba de su competente ayudante.
Su anfitriona esas Navidades.
–Es adorable –respondió por fin.
–Estás mintiendo –dijo Letty.
–Sí, es verdad –William tuvo que sonreír–. No hay nada adorable en un par de pantalones rojos asomando por una chimenea. Pero la casa está fantástica, con mucho espíritu navideño. Creo que éstas van a ser unas Navidades para recordar.
–¿Mejor que quedarte en la oficina? –preguntó Meg.
–Mejor que la oficina.
Tal vez.
Poco después paraban frente a la casa, de la que salieron varios perros. ¿Parientes de Killer? William abrió la puerta de la furgoneta y cuatro hocicos se acercaron para investigar. Afortunadamente, todos eran más pequeños que Killer. Blancos y negros. ¿Collies?
–¡Fred, Milo, Turps, Roger, dejad al pobre hombre en paz! –gritó Meg.
Y la manada se dirigió frenéticamente al otro lado para saludar a alguien a quien, evidentemente, adoraban.
William bajó de la furgoneta y la miró mientras acariciaba a los animales. Su compuesta y seria ayudante había desaparecido por completo. Literalmente. Meg, enterrada bajo los perros que la lamían y la besaban desde todos los ángulos, parecía encantada.
–Killer es el perro de Meg –le explicó Letty–. Fred y Roger son míos, Turps y Milo de Scotty, pero todos adoran a mi nieta. Se le dan bien los animales.
Meg estaba enterrada debajo de los perros y eso lo hizo pensar.
En veinticuatro horas debería estar entrando en su apartamento sobre Central Park. Su ama de llaves habría estado allí antes que él para encender la calefacción, llenar la nevera de provisiones… incluso habría puesto un árbol de Navidad. Su casa tendría un aspecto elegante, exclusivo y acogedor.
Tal vez no tan acogedor como aquella casa.
Pero habría sido recibido casi como Meg, pensó, entristecido. Qué mala suerte que los controladores aéreos se hubieran puesto en huelga precisamente durante las fiestas.
Él no mostraba sus emociones. Estaba acostumbrado a esconder sus sentimientos, pero aquella noche…
No tenía sentido pensar en ello, se dijo, intentando disimular su disgusto. Elinor tendría que organizar otra cosa y, al fin y al cabo, los niños estaban acostumbrados a las desilusiones.
Pero eso no mejoraba su estado de ánimo, al contrario.
«No lo pienses».
¿Por qué disgustarse por algo que no podía controlar?
¿Y por qué ver a aquella mujer jugando con sus perros intensificaba esa emoción? ¿Por qué lo hacía sentir como si estuviera frente al escaparate de una tienda de caramelos?
«Contrólate», se dijo a sí mismo. Iba a tener que estar allí tres días y lo mejor sería aprovechar el tiempo.
–¿Dónde está Scotty? –preguntó Meg.
Scotty estaba mirándolos.
El chico que estaba en el porche era alto y muy delgado. Tenía el pelo rizado del mismo color que su hermana, las pecas de Meg, los ojos verdes de Meg, pero daba la impresión de estar enfermo. Tenía una cicatriz en la mejilla y una férula metálica en la pierna izquierda, desde el pie a la cadera.
Lo miraba con expresión nerviosa, pero enseguida se volvió hacia su hermana.
–¡Scotty!
Olvidándose de los perros, Meg corrió hacia su hermano y le dio un abrazo de oso que estuvo a punto de tirarlo al suelo. Debía medir veinte centímetros más que ella, pero no parecía capaz de soportar su peso.
Aunque no lo intentaba siquiera. Evidentemente, estaba encantado devolviéndole el abrazo a su hermana, pero con una mirada recelosa hacia él.
–Hola. Yo soy William.
Lo había dicho y no le había dolido ni nada.
–Yo soy Scott –dijo él. Y Meg se volvió para mirarlo con gesto protector.
–Ésta es mi familia –anunció–. Letty, Scotty y nuestros perros.
–Scott –la corrigió su hermano, intentando parecer mayor.
El problema era que, como le pasaba a todos los adolescentes, estaba en ese punto en el que aún le salían gallos.
Y aparte de los gallos, debía tener un problema en las piernas. Uno no llevaba un aparato metálico de los pies a la cadera a menos que tuviera un serio problema en los huesos.
Meg le había dicho que sus padres habían muerto cuatro años antes en un accidente. ¿Habría ido Scott en el coche con ellos?
¿Por qué él no sabía nada de eso?, se preguntó. Él siempre se había enorgullecido de contratar por instinto más que por las referencias, pero debería haber investigado un poco más a Meg Jardine.
–¿Habéis llegado sin problemas, Meg? –le preguntó su hermano. Y William se dio cuenta de que estaba intentando parecer mayor de lo que era–. La furgoneta está hecha un asco, pero la abuela no me deja tocarla.
–Si tocas la furgoneta tendremos que utilizar el tractor para desplazarnos –dijo Letty–. Pero la llevaremos al taller con el próximo cheque de la leche.
–No pasaría nada por echarle un vistazo.
–Tienes quince años, no eres mecánico.
–No, pero he leído…
–No –lo interrumpió Letty–. La furgoneta está bien.
–Yo intenté arreglar el carrito de golf de mi padre cuando tenía quince años –intervino William–. Pero le puse cien caballos más de potencia y cuando pisó el acelerador salió disparado y se dio un golpe contra la puerta del garaje. ¡Menuda bronca me echó! Huelga decir que no volvió a dejarme tocar uno de sus coches.
Scott sonrió, una sonrisa tímida pero una sonrisa al fin y al cabo. Y también Meg y Letty, y eso lo sorprendió.
Esas sonrisas casi lograban calmar su enfado. Aparentemente, podía olvidarse de La matanza de Texas. Aquélla era gente decente. Y, además de trabajar, tal vez intentaría hacer sonreír a Meg otra vez. No le parecía mala idea.
–Nos hemos quedado sin Internet –anunció Scott entonces. Y, de repente, sonreír era lo último en la lista de prioridades de William.
–¿Por qué? ¿Qué ha pasado? –preguntó Meg.
–Ha habido un deslizamiento de tierras en el sur y se han caído los postes de teléfono. No saben cuándo podrán arreglarlo. Tardarán días, imagino.
–¿Los postes de teléfono? –repitió William–. ¿Todavía usáis el teléfono para acceder a Internet?
–Ya lo sé, la conexión es lentísima –Scott suspiró–. Pero la conexión por satélite cuesta mucho dinero.
–Y tampoco hay cobertura para el móvil.
–No.
–¿Y alguien sabe cómo arreglar el teléfono?
–No –respondió Meg, muy nerviosa. Como debía ser.
–¿Entonces no tengo conexión a Internet? –exclamó William, airado.
Scott lo miró con expresión beligerante. Tal vez pensaba que iba a lanzarse sobre su hermana. Tal vez iba a hacerlo.
Pero William no estaba pensando en eso. Se sentía enfermo. Debería haber llamado a Elinor antes de salir de Melbourne, debería haberla despertado. Tenía que ponerse en contacto con ella como fuera.
–No puedo quedarme –empezó a decir–. Hasta el aeropuerto tiene que ser mejor que esto.
–¡Oye! –exclamó Letty.
Pero William no tenía tiempo ni ganas de pedir disculpas porque sólo podía pensar en Elinor y en dos niños pequeños.
–Tengo que llamar por teléfono ahora mismo, es urgente.
–La cena está esperando.
–Esto es importante. Hay gente que me espera en Nueva York y no saben nada de mí.
–Pero no ibas a llegar hasta mañana –dijo Meg–. No iban a estar esperándote en el aeropuerto.
–Necesito un teléfono. Encuéntralo, Jardine –le ordenó William. Como ayudante era la mejor y dependía de ella en momentos de crisis.
–Muy bien, lo haremos después de la cena.
–¿Qué haremos?
–Ir a casa del amigo de Scotty… de Scott, Mickey. Vive a tres kilómetros de aquí y sus padres tienen una conexión por Skype. Puedes usarla durante media hora mientras yo charlo con la madre de Mickey. Seguramente estará despierta.
–Necesito más tiempo…
–Media hora máximo –lo interrumpió ella–. Y hasta eso es un gran favor. Son granjeros como nosotros y ya es muy tarde. Pero podrás hablar con Nueva York, que es lo que importa. Aunque allí deben ser las seis y media de la mañana.
–Da igual, estará despierta.
–Ah, muy bien –murmuró Meg.
¿Despierta? De modo que se trataba de una mujer…
–Señorita Jardine…
–Meg –lo interrumpió ella–. Soy Meg hasta que vuelva al trabajo… si vuelvo.
–No creo haberte despedido.
–No, es verdad. Y dicen que en Navidad ocurren milagros –Meg suspiró–. Bueno, te llevaré a casa de Mickey después de cenar. Has hecho pastel de mango, ¿verdad, abuela?
–Por supuesto –respondió Letty.
–¿A qué estamos esperando? –Meg tomó su bolsa de viaje y se abrió paso entre los perros para entrar en la casa–. Ah, por cierto, William, ¿quieres cenar en tu habitación?
–Pues… no, creo que no –respondió él.
–Una pena –dijo Meg, entre dientes.
CAPÍTULO 3
UNA hora después, fortificados por una cena que había consistido en sándwiches de jamón y pastel de mango, estaban en la furgoneta de nuevo, dirigiéndose a la granja de Mickey. Eran casi las once, pero Meg sabía que estarían despiertos.
Además, era la única posibilidad de que su jefe hablara con Nueva York y tenía que funcionar.
¿Quién lo esperaría en Nueva York?, volvió a preguntarse. William no había dicho nada y ella no quería preguntar, de modo que fueron a la granja en silencio.
Unos minutos después, detenía la furgoneta frente a una casa menos impresionante que la de Letty, pero en lugar de llamar a la puerta, tomó un puñado de gravilla y la lanzó contra la ventana.
Mickey asomó la cabeza de inmediato.
–¿Bruce?
Ese nombre la hizo olvidar todos sus problemas. Una vez, Mickey habría esperado a Scott, pensó con tristeza. Eran de la misma edad y vivían a unos kilómetros el uno del otro… cuatro años antes, sus bicicletas habían creado un nuevo carril entre ambas casas.
Pero Scott estaba demasiado cansado para ir con ellos. Siempre estaba cansado. Apenas había probado la cena y sus notas en el instituto no eran tan buenas como deberían porque, sencillamente, no estaba interesado. Seguía teniendo problemas físicos, pero era algo más. Y después de Año Nuevo tendría que volver a hablar con los médicos sobre su depresión.
¿Pero cómo podía solucionar la depresión un chico que se enfrentaba a lo que se enfrentaba Scott? ¿Cuánto tiempo tardaría en volver a montar en bicicleta? Él creía que no lo haría nunca.
Pero Meg no lo aceptaba y haría lo que tuviera que hacer para que Scott volviera a ser como los demás chicos de su edad. Y eso significaba conservar su empleo, de modo que debía ser amable con su jefe durante esos días. O todo lo amable que pudiera. Y eso significaba tirar piedrecillas a la ventana de un vecino tres días antes de Navidad.
–Soy Meg.
–¿Meg? –repitió el chico. Parecía contento y eso la agradó. Le gustaba volver a casa. Le gustaba que todo el mundo en Tandaroit la conociese.
–Nos hemos quedado sin línea telefónica y tenemos un invitado que necesita hablar con Nueva York ahora mismo. Scotty… Scott dice que tú tienes Skype. ¿Te importaría que lo usara el señor McMaster?
–William –dijo él.
–¡Hola, Will! –lo saludó Mickey, aparentemente encantado con la visita.
–¿Tus padres están dormidos? –le preguntó Meg.
–Mi padre sí, tiene que ordeñar a las cinco. Pero mi madre está en la cocina haciendo pasteles. ¿Quieres que le diga que estás aquí?
–Sí, por favor. No quiero que piense que queremos colarnos en la casa.
–No, tú no –Mickey rió, como si eso hubiera ocurrido en más de una ocasión con sus amigos.
Y Meg pensó, con tristeza, cuántas cosas de la vida normal se estaba perdiendo Scotty.
De modo que su jefe usó Skype mientras Meg ayudaba a Jenny, la madre de Mickey, a hacer pasteles.
–La casa está preciosa –le dijo, mirando la acogedora cocina.
–Precioso es lo que está en la habitación de Mickey ahora mismo –bromeó su vecina, refiriéndose a William, a quien le había presentado antes–. Lo he visto en las revistas del corazón, pero es más guapo en persona. Es como supermegamillonario, ¿no?
–Sí, eso parece.
–Y lo has traído a casa por Navidad.
–Puedes quedártelo si quieres –dijo Meg–. Seguro que estaría más contento aquí. Por lo menos tenéis Internet.
–Sí, tenemos Internet y también tenemos a Mickey, unas mellizas y a la familia de Ian, que viene mañana. Habrá ocho niños en la casa, que Dios me ayude –Jenny soltó una carcajada–. No, en serio, me parece muy bien que lo hayas traído a casa por Navidad. ¿Tiene novia?
–Ni idea. Soy su ayudante, no sé nada de su vida personal.
–¿Y a quién está llamando ahora mismo?
–Ni idea.
–Se lo preguntaré a Mickey.
Pero Mickey, que entró en la cocina dos minutos después, no les sirvió de mucha ayuda.
–Está hablando con alguien, pero no sé con quién.
–¿Qué vas a regalarle a William por Navidad, Meg?
Oh, cielos, otro problema en el que no había pensado. Como siempre, había comprado muchas cosas para su familia, pero no tenía nada para William.
–Él lo tiene todo –murmuró.
–No tiene Skype –intervino Mickey.
–Lo tendrá la semana que viene, cuando vuelva a Nueva York.
–Pues cómprale una antena parabólica para estos días. Así Scotty podrá usar Skype cuando se marche.
Sí, claro, qué gracioso.
–Eso cuesta mucho dinero, Mickey.
El chico arrugó la nariz antes de ir al salón a ver la tele. Problemas de adultos, no le interesaban.
–¿Qué tal si le haces un jersey al de los ojos bonitos? –sugirió Jenny–. ¿Sabes hacer punto?
–¡No! –exclamó Meg–. Lo único que necesita es un avión para salir de aquí.
Jenny levantó la mirada hacia el piso de arriba.
–Me encantaría ser una mosca en la pared ahora mismo. ¿Con quién estará hablando?
–No lo sé y no es asunto mío.
Su amiga soltó una risita.
–Lo que pasa es que las paredes son gruesas y no podemos enterarnos, pero te gustaría saberlo, ¿a que sí? Es el soltero más cotizado del mundo y el más guapo, además. Y va a ser tu invitado durante estas Navidades. Lo tienes atrapado, cariño. Si no intentas que se interese por ti es que estás loca.
–Ya he terminado –la voz de William desde la puerta hizo que las dos mujeres dieran un respingo. Meg se puso colorada de nuevo… y ya iban dos veces.
«Lo único que pido para estas Navidades es mi dignidad», pensó, angustiada.
–¿Has conseguido… hablar con esa persona? –le preguntó.
–Sí, gracias.
¿Habría escuchado su conversación con Jenny?
«Soltero de oro… lo tienes atrapado».
–¿Con quién tenías que hablar? –le preguntó Jenny directamente, mientras le ofrecía un plato de galletas.
–Con amigos –respondió él, con una expresión indescifrable.
Y Meg conocía bien esa expresión. Significaba que W.S. McMaster estaba molesto y habría consecuencias.
–Cómete una de mis galletas o me enfadaré contigo para siempre –le advirtió Jenny–. El precio de mi cibercafé es un cumplido para la cocinera.
Estaba atrapado de verdad, pensó Meg. Se veía obligado a comer galletas y a no decir lo que pensaba. Debía ser una tortura para él.
–¿Vas a decirnos quiénes son esos amigos que están despiertos a las seis de la mañana en Nueva York?
–No tiene por qué contarnos nada, Jenny.
–No, ya lo sé, pero es que me interesa.
–Muchísimas gracias por dejarme usar tu ordenador –William sacó un billete de la cartera que dejó sobre la mesa de la cocina.
–¿Qué haces?
–Pagarte por la conexión.
–Guárdatelo –dijo Jenny.
–No va a cobrarte nada, es mi amiga –intervino Meg.
–Pero no es mi amiga –replicó él.
«Ah, no, eso sí que no». Se había pasado. William era su invitado y había cosas que no pensaba soportar. Que insultara a Jenny era una de ellas.
–Lo es porque te ha dejado usar Internet cuando no tenía por qué hacerlo, sin que pagues un céntimo. Aquí no tratamos así a la gente. Pero no te preocupes, no tendrás que ir andando a la estación, yo misma te llevaré –le espetó, airada–. Jenny, ¿me prestas un saco de dormir y una bolsa de agua caliente? Y dame unas cuantas galletas para que no se muera de hambre.
–Oye, que a mí no me ha ofendido –se apresuró a decir Jenny, tomando el billete y metiéndolo en el bolsillo de su chaqueta–. Es un detalle por tu parte, pero no lo acepto.
–No es ningún detalle, ha sido un grosero –insistió Meg.
–¿Un grosero? –repitió William.
–No me mires como si no entendieras lo que digo. Jenny, el saco de dormir.
–No lo dirás en serio. Bueno, si lo dices en serio puede dormir aquí.
–No es tu amigo, él mismo lo ha dicho. ¿Cómo va a dormir aquí?
–No lo decía en serio.
–Sí lo decía en serio –intervino William–. Pero me lo estoy pensando.
–Ah, pues me parece muy buena idea –Jenny miró de uno a otro–. Parece que os entendéis bien…
–¡Jenny!
–Bueno, venga, marchaos ya. Llévalo a casa y no se te ocurra dejarlo en la estación. Me imagino los titulares: William McMaster esperando en el andén de Tandaroit con su maletita. Así que sé amable con ella, William. Y si es posible, dile con quién has estado hablando. Se muere por saberlo, aunque no sea asunto suyo.
Luego, con las manos manchadas de harina, prácticamente los empujó hacia la puerta, que cerró tras ellos. Pero luego volvió a abrir porque se le había ocurrido algo:
–Estamos en Navidad, la época de paz, amor y buenos sentimientos. Así que no lo dejes en la estación, Meg.
Volvieron a la granja en silencio. Meg estaba demasiado avergonzada como para decir nada y William sencillamente no abrió el pico.
Pero cuando detuvo la furgoneta frente a la casa y se disponía a abrir la puerta, él sujetó su brazo.
–Lo siento –se disculpó–. Es que no estoy acostumbrado a que me interroguen.
–Me parece muy bien, pero tienes que ser amable con mi familia y mis amigos.
–Seré amable con tu familia y tus amigos –le prometió él–. Háblame de Scott.
–¿Perdona?
–Llevas tres años trabajando para mí, pero no sé nada de tu vida.
–Es que no me gusta que me interroguen –repitió Meg, sarcástica.
–Me parece muy bien. Y, por supuesto, no estás obligada a responder.
–Como tú no estás obligado a decirme con quién has hablado. Además, es Jenny quien estaba interesada en saberlo, no yo.
¿Qué tal esa mentirijilla? Claro que algunas mentiras eran casi obligatorias.
Pero la pregunta de William seguía en el aire y Meg miró hacia la casa. Aparte de las luces navideñas, todo estaba oscuro. Letty y Scott debían estar dormidos y ni siquiera los perros habían despertado al oír el ruido de la furgoneta. Estarían durmiendo, pensó. Turps y Roger sobre la cama porque Scott los había entrando para que no se movieran y poder así apoyar la férula. Los otros estarían en el suelo, tan cerca como fuera posible.
Quería tanto a Scotty que le dolía, tanto que le daban ganas de llorar. Y, de repente, le resultó fácil responder a la pregunta de William. Quería hablar de ello.
–Scotty es mi hermanastro –empezó a decir, mirando hacia delante, como si hablara consigo misma–. Mi madre era soltera. Me tuvo cuando era muy joven y me crió ella sola. Luego, cuando yo tenía nueve años, conoció al padre de Scott, Alex, un granjero un poco mayor que ella. Mi madre estaba vendiendo ropa de segunda mano en un mercado de Melbourne y Alex había ido a la ciudad para comprar una bomba de agua. No compró la bomba de agua, pero se enamoró de mi madre.
–Amor a primera vista –dijo William, irónico.
Meg lo fulminó con la mirada. Estaba en terreno peligroso y no pensaba tolerar desprecios.
Y, aparentemente, él se dio cuenta.
–Perdona –le dijo–. Lo siento, lo siento. Amor a primera vista, esas cosas pasan.
–Pues sí, pasan –asintió ella, mirándolo en silencio durante unos segundos para que recordase la estación, la bolsa de agua caliente y el tren lleno de gente con cámaras de fotos.