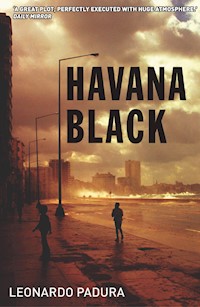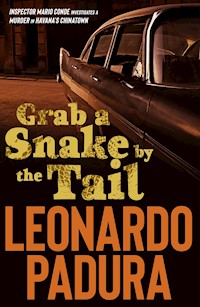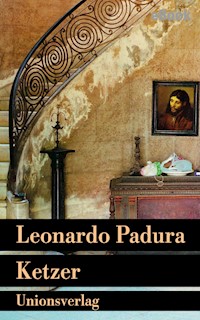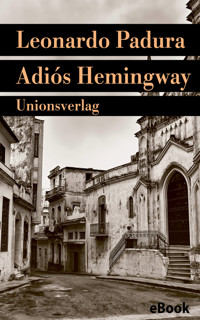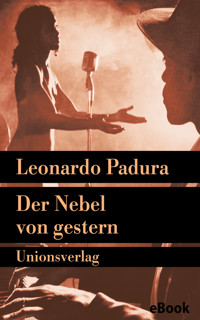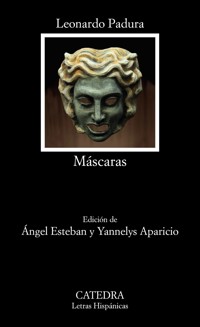
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Hispánicas
- Sprache: Spanisch
"Máscaras" es la novela principal con la que Leonardo Padura presentó al policía Mario Conde en los años noventa. La novela maneja la estructura dicotómica poder/subversión u ocultación/desenmascaramiento a distintos niveles. El más inmediato es el de la trama policial: Conde tiene que investigar un posible asesinato. El segundo nivel es el de la relación entre los personajes fuera de la investigación. El tercero consiste en la imbricación de la vida y la trama policial con la literatura, El último nivel, es el que representa a toda la sociedad cubana, que tratan de sobrevivir por medio del ocultamiento y la simulación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leonardo Padura
Máscaras
Edición de Ángel Esteban y Yannelys Aparicio
Índice
INTRODUCCIÓN
Leonardo Padura: La estrategia del punto medio
Momento oportuno, lugar adecuado
La paradoja de los años noventa
El laberinto cubano de la novela policial
La Habana es Conde
Padura y la literatura
Mario Conde frente a las múltiples máscaras: El enfoque posmoderno
Los cuatro niveles del desenmascaramiento
El complemento irónico
ESTA EDICIÓN
BIBLIOGRAFÍA
MÁSCARAS
NOTA DEL AUTOR
CRÉDITOS
Introducción
LEONARDO PADURA: LA ESTRATEGIA DEL PUNTO MEDIO
En el capítulo IX del segundo libro de la Ética a Nicómaco, Aristóteles señala cómo la virtud se encamina al justo medio entre dos vicios, extremos, uno por defecto y otro por exceso. Los latinos acuñaron un proverbio que sintetiza la idea: «In medio virtus». El filósofo griego utiliza la palabra «medianía», que no significa mediocridad sino sentido común y ético para no caer en las exageraciones excluyentes. Lo mediano podría también asociarse con ausencia de ambición o «aurea mediocritas», o con la imposibilidad para destacar o necesidad de no hacerse notar, como quien desea contentar a todos y no molestar a los que ostentan opiniones extremas y encontradas. En las novelas de Leonardo Padura, la centralidad tiene matices estéticos, sociales, ideológicos y personales. Y Máscaras indica el juego de pares que contempla la novela que estudiamos, pero también el punto de fuga de la mayoría de su producción narrativa, y no solo de Las Cuatro Estaciones. Las dicotomías entre ficción y realidad, verdad y simulación, disfraz y desnudez, vida y performatividad, presentación y representación, piel y máscara, justifican el camino hacia la literatura pero también hacia la vida real. Porque en la novela policial de Padura no hay solo entretenimiento sino compromiso con una realidad que se muestra difícil de digerir. Por esa razón su obra es tan popular dentro y fuera de la Isla.
El de Mantilla consigue adaptar su discurso a amplios registros, muchos de ellos extremos. Y cada quien lee una novela diferente, dependiendo de la forma del receptor, como el agua se adapta al continente que la acoge. El lector de bestsellers se fijará probablemente en el enigma y los pasos que se siguen para resolverlo, con pistas falsas y acercamientos probables o verosímiles; el experto en temas literarios descubrirá sobre todo un lenguaje extremadamente cuidado por encima de las jergas de la calle, junto con una red casi inagotable de intertextualidades y guiños a escritores y artistas cuya presencia no es casual; quien se interese por temas políticos verá por todos lados alusiones a la situación interna de Cuba y a los vínculos internacionales, por encima de la trama policial y, en cualquier caso, un lector estándar apreciará la belleza de una Habana en ruinas y una situación social llena de lacras y desafíos. Padura atiende igualmente, y sin provocar cortes o estridencias, a la descripción más poética de una anécdota, un paisaje o una persona, y al ambiente típico del hard-boiled estadounidense que se centra en los sucesos más desagradables, los ambientes de los bajos fondos de las ciudades y un lenguaje más que popular, es decir, provocativo y chabacano.
El carácter crítico de su obra es desafiante, porque el que escribe literatura debería estar exento de responsabilidades: los personajes hablan por el autor, y los hechos son los que son. Padura utiliza la ficción para incidir en aquello que sería arriesgado hacerlo como periodista o como simple lector de la realidad, del mundo que le rodea. Aun así, y a pesar de ceder las responsabilidades a sus personajes o a los sucesos que relata, el autor es consciente de que cualquier artista puede sufrir las consecuencias de lo que su obra manifiesta o sugiere. En su artículo «Vivir en Cuba, crear en Cuba: riesgo y desafío», contempla las diversas etapas de la literatura cubana desde José María Heredia como un panorama en el que la censura y la autocensura han convivido siempre con los creadores. «La libertad del artista —dice— en la Isla es una libertad condicionada por la realidad política y social del país, que impone reglas de juego aprendidas ya por los creadores» (Padura y Kirk, 2002, 328). Ello puede provocar el silencio voluntario o institucional, pero también constituye un verdadero desafío (Padura, 2002, 331), porque cuando un artista «se encuentra frente a la decisión de lo que puede decir o de lo que no puede, los recursos artísticos son los que lo salvan» (Padura en Acosta, 2002, 1).
Para establecer una posición crítica y ofrecer un panorama completo y variado de la sociedad cubana a la que intenta diseccionar, utilizando la estrategia del punto medio, Padura recurre en sus novelas a la polifonía. Policías, sospechosos, criminales, funcionarios corruptos, seres marginales, amigos, novias y amantes, homosexuales, artistas, escritores, y hasta sacerdotes confluyen y hablan en las páginas de las narraciones de Mario Conde, aunque no todos tienen la misma importancia (García Talaván, 2013, 169). Es evidente que el juez principal de esa sociedad, quien la observa, describe, explica y critica, es Conde, pero a su alrededor hay un conjunto de voces que matizan los diagnósticos, con distintos grados de autoridad, que no dependen de la cercanía al poder o al sistema sino más bien al contrario: casi siempre son los funcionarios corruptos o los que ejercen algún tipo de poder los que son desacreditados por las circunstancias, los hechos o sus consecuencias. También asoma la polifonía, como ha hecho notar García Talaván, cuando dentro del monólogo interior del protagonista policía se concentran varias voces en diálogo:
Esto suele ocurrir cuando Conde rememora toda la información que le ha ido llegando de los distintos personajes, documentos y pistas a lo largo de la investigación y los pone a dialogar en su cabeza con el fin de encontrar una vía que le lleve a aclarar los hechos (García Talaván, 2013, 170).
Otro señalizador de la estrategia del punto medio es el humor, combinado con la ironía y la parodia. Aunque esos aspectos se han tratado por parte de la crítica como elementos posmodernos, como veremos más adelante, existe también una variante interpretativa, que está relacionada además con uno de los ingredientes básicos de Máscaras: la presencia de Virgilio Piñera, su obra dramática Electra Garrigó y los fundamentos de la cubanía que en ella hay. Cuando Alberto Marqués, el dramaturgo que se convierte poco a poco en uno de los protagonistas de Máscaras, explica a Conde su proyecto teatral, utilizando la obra de Piñera, explica la cubanía como una mezcla de «espiritualidad trágica» y «a la vez burlesca», de la que Piñera es el «máximo profeta», porque para el genio de Cárdenas, lo que distingue al cubano del resto de los mortales es la idea de que «nada es verdaderamente doloroso o absolutamente placentero» (275)1. Y eso es precisamente lo que Piñera había afirmado, como señaló Dorado-Otero (2014, 71-72), en la introducción a su Teatro completo, de 1960, al indicar sobre Electra Garrigó que los personajes de su tragedia oscilan «perpetuamente entre un lenguaje altisonante y un humorismo y banalidad, que entre otras razones, se ha utilizado para equilibrar y limitar tanto lo doloroso como lo placentero, según ese saludable principio de que no existe nada verdaderamente doloroso o absolutamente placentero» (Piñera, 1960, 9), porque lo cubano consiste, frente al resto del orbe latinoamericano, en el alejamiento absoluto de la seriedad y de lo solemne, el choteo del que hablaba Mañach. La obra de Padura es un ejemplo de todo ello, porque son constantes los guiños humorísticos hasta con los sucesos más dolorosos, como pueden ser las muertes violentas que se investigan.
MOMENTO OPORTUNO, LUGAR ADECUADO
Leonardo Padura es miembro de una generación que, finalmente, ha sido la encargada de historiar la revolución desde dentro y desde fuera, con una perspectiva provista de una mayor objetividad, no contaminada ni por aquellos que la hicieron en primera persona ni por los que ya se sienten ajenos a lo que significó en los años sesenta y setenta y no la han entendido. Eso no quiere decir que los de la generación de Padura la hayan contemplado a través de un sesgo unitario, pues hay muchos matices en las disidencias o complacencias de sus miembros. Lo que aporta este colectivo, de los nacidos más o menos en los años cincuenta, es el peso de la pertenencia a un ciclo que se ha vivido de principio a fin, y sobre el que se ha podido reflexionar con conocimiento de causa. Y son muchos los que han aportado perspectivas satisfactorias, aunque muchas veces disímiles o complementarias, como Eliseo Alberto, Abilio Estévez, Arturo Arango, Reina María Rodríguez, Ramón Fernández Larrea, Zoé Valdés, Francisco Morán, Alejandro González Acosta, Rafael Saumell, Madeline Cámara, Luis Manuel García, Jorge Luis Arcos, Wilfredo Cancio, Pedro Juan Gutiérrez, Reinaldo Montero, Alex Fleites, José Luis Ferrer, etc. Algunos de ellos, colegas del novelista en la universidad o en los primeros trabajos en la órbita del periodismo, aparecen camuflados en determinados personajes de sus diferentes obras.
Todos estos escritores, poetas, académicos e intelectuales, que nacen en la mitad del siglo, son niños todavía cuando triunfa la revolución, en enero de 1959. Concretamente, Leonardo Padura no ha cumplido todavía los cuatro años. Por eso, cuando crea a su personaje Mario Conde, protagonista de sus novelas policiacas, en 1989, y aparece «su fecha de nacimiento», en octubre de 1953, este se convierte en el símbolo de esa generación que comenzó su etapa formativa con el ímpetu y los presupuestos ideológicos del castrismo incipiente, que revolucionaron el ámbito de la educación a todos los niveles, aprovechando la magnífica formación del profesorado cubano de mitad de siglo y los planes de estudio vigentes hasta entonces, que habían conseguido que la Isla apareciera como el país con el segundo mayor índice de alfabetización de América Latina, según datos oficiales de la ONU en 1958 (Aparicio, 2020, 3). El gobierno revolucionario obtuvo rédito de ese ímpetu para mejorar las cifras, convirtiendo a la educación en un escaparate modélico del sistema, que llegó a ser universal y gratuita, y que adquirió una orientación hecha a medida de las consignas del partido único y la sovietización integral de la vida insular. Ese hecho desató en muy poco tiempo una euforia interna y continental de la que Cuba vivió durante varias décadas.
Los muchachos de aquella época crecieron con la convicción de que iban a cambiar el mundo, y fueron madurando a la misma vez que el proyecto político, por lo que devinieron testigos de sus crisis, contradicciones y desafíos. Vivieron, todavía niños, la censura de la película PM, de Sabá Cabrera y el cierre de Lunes de Revolución, de su hermano Guillermo, que había significado el corto idilio de los intelectuales y artistas con la cúpula política. Supieron poco después lo que fueron las UMAP, donde eran recluidos artistas e intelectuales por su homosexualidad o su indisciplina, vivieron de adolescentes el caso Padilla y estudiaron en la universidad durante el quinquenio gris o, como apuntó Abilio Estévez, la década de horror (Estévez en Dorado-Otero, 2014, 48). Y al principio de la década siguiente, ya profesionales y maduros, hubieron de soportar el conflicto del Mariel, que significó un nuevo enfrentamiento entre dos maneras de entender y apreciar la política insular, que en el siguiente cambio de década significó un nuevo y definitivo embate frente a las pretensiones de una revolución ya obsoleta y a la que, de un día para otro, se le acabó la ayuda soviética, después de la caída del Muro de Berlín, meses después de los juicios contra Ochoa y otros militares y políticos de alto nivel, que terminaron con la ejecución de algunos de ellos.
La credibilidad del sistema iba menguando, y los noventa significaron un cambio de rumbo con respecto al lugar desde donde los escritores e intelectuales veían el devenir de un país a la deriva. La imagen más explícita de esa profunda crisis es la de Reinaldo Arenas en su novela póstuma El color del verano, en la que unos roedores consiguen finalmente separar a la isla del fondo marino en el que está incrustada y esta empieza a navegar sin rumbo definido, impulsada arbitrariamente por quienes quieren asociarla a algún otro país en las cuatro direcciones. Padura llama, a ese grupo que ha nacido y crecido siempre con cambios, promesas, esperanzas y continuas decepciones y desengaños, la «generación escondida» porque, justo en los años noventa, época de cambio y reciclaje, no tuvo fácil ponerse al día y adaptarse a las transformaciones. Un símbolo textual de esa idea es el propio Mario Conde, que al final de la cuarta entrega de Las Cuatro Estaciones, es decir, en el comienzo del periodo especial, abandona la policía y busca su asentamiento, tanto económico como identitario, en un universo que ha crujido y del que nadie conoce ni avizora el futuro inmediato.
Asegura el de Mantilla que su generación fue la primera que estudió masivamente en la universidad, la primera que participó en los setenta y ochenta en las misiones militares internacionales, no solo en Angola2, y no recibió retribuciones económicas por ello, y la primera que, en la plena madurez de los treinta o cuarenta años, vio truncado su futuro económico y social en el periodo especial y a la vez vio salir a la siguiente generación en los últimos años del siglo, unos jóvenes que no contemplaban posibilidades de crecimiento en un páramo vacío y partieron en masa a buscar una vida que ya no existía en su país. Todo ello generó que fueran un segmento «escondido»,
por su falta de rostro público y de capacidad para decidir sus opciones de vida y futuro en una sociedad que estuvo férreamente reglamentada y en la cual su rol muchas veces fue decidido por las necesidades, exigencias y reclamos del Estado. Desde el estudio hasta la guerra, pasando por los cortes de caña, la orientación profesional y un largo y variado etcétera de necesidades y obediencias (Padura, 2016, 225).
La idea se repite en alguna de sus novelas. Por ejemplo, en Pasado perfecto, Miki le dice a su amigo Mario Conde, insistiendo además en la medianía que exhibe constantemente el autor de la serie:
¿Por qué no eres policía de verdad?, ¿eh? Estás a medio camino de todo. Eres el típico representante de nuestra generación escondida, como me decía un profesor de filosofía en la universidad. Me decía que éramos una generación sin cara, sin lugar y sin cojones. Que no sabía dónde estábamos ni qué queríamos y preferíamos entonces escondernos. Yo soy un escritor de mierda, que no me busco líos con lo que escribo, y lo sé. Pero tú, ¿qué eres tú? (Padura, 2000a, 156).
Y en Paisaje de otoño, Andrés, el amigo médico de Conde, celebra que Mario abandone la policía para hacer lo que realmente desea, ya que la generación del grupo de amigos ha hecho siempre lo que otros le han indicado:
Tú sabes que somos una generación de mandados y ese es nuestro pecado y nuestro delito. Primero nos mandaron los padres [...]. Después nos mandaron en la escuela, también para que fuéramos muy buenos, y nos mandaron a trabajar después, porque ya todos éramos muy buenos y podían mandarnos a trabajar donde quisieran [...]. Pero a nadie se le ocurrió nunca preguntarnos qué queríamos hacer [...]. Por eso somos la mierda que somos, que ya no tenemos ni sueños y si acaso servimos para hacer lo que nos mandan (Padura, 1998, 23-24).
La mirada obsesiva a la pertenencia a un colectivo que nunca ha sido libre para decidir sobre sus opiniones, sus voluntades, sus actos, su futuro y su destino excede el espacio de las novelas policiacas y se extiende al resto de la producción del cubano. La novela de mi vida, por ejemplo, termina con una reflexión del narrador sobre ese particular, poniendo a dialogar la vida de Heredia y su trágico destino con las de sus descendientes y las de los amigos que, en los años centrales de la revolución castrista, tratan de rememorar y poner en su sitio los sucesos que llevaron a uno de ellos a salir hacia el exilio. En ese contexto, se puede extrapolar la situación de la generación escondida de los mandados, al resto de las generaciones de la historia de Cuba, cuando esta ha sido escrita desde los regímenes dictatoriales:
La certeza de que todos ellos han sido personajes construidos, manipulados en función de un argumento moldeado por designios ajenos, encerrados en los márgenes de un tiempo demasiado preciso y un espacio inconmovible, tan parecido a una hoja de papel, le revela la tragedia irreparable que los atenaza: no han sido más que marionetas guiadas por voluntades superiores, con un destino decretado por la veleidad de los señores del Olimpo, que en su magnificencia apenas les han otorgado el consuelo de ciertas alegrías, poemas cruzados y recuerdos todavía salvables (Padura, 2002c, 341-342).
En la evolución personal de la vida y la obra de Leonardo Padura, los noventa significaron un cambio fundamental en su orientación profesional, porque pasó de ser un periodista con más o menos prestigio y con más o menos problemas con el sistema, a un novelista de éxito. Para esas fechas, ya había trabajado en diversos medios. Desde finales de los años setenta cuando acabó los estudios universitarios en La Habana, publicó en El Caimán Barbudo (de ahí data su primer cuento en 1980 y se establecen sus vínculos con la revista hasta 1983), en Juventud Rebelde (1983-1990), en La Gaceta de Cuba (1990-1995), cuando ya había colaborado en magacines universitarios como Alma Máter o Universidad de La Habana, y fue por primera vez acusado de «ser un desviado ideológico» y un «socarrón autosuficiente» (Padura, 2015, 268). Al tiempo que ejercía esa labor periodística, fue también ensayando poco a poco otras formas de contar: escribió su primer relato fantástico en primero de carrera y lo dio a leer a Abilio Estévez quien, «con su mesura habitual», solo le indicó que no debería «abusar tanto de las admiraciones en los diálogos», porque sus personajes hablaban «de asombro en asombro, de alarido en alarido» (Padura, 2015, 268). Asimismo se enfiló hacia la crítica literaria, el reportaje y la narración audiovisual. Su primer artículo sobre novela policiaca data de 1977, y es un estudio sobre la novela El cuarto círculo (Esteban, 2018, 111).
Y ya en los ochenta comenzó su idilio con el mundo de la comunicación audiovisual, que bien entrados los noventa se dirigió definitivamente hacia la ficción. El primer Padura volcado en el universo de la imagen es el documentalista, el que cuenta historias de personajes reales, que han sucedido y que son dignas de dejar huella y ofrecer una constancia perenne. Desde la primera vez que Padura se sentó a confeccionar un guion cinematográfico, a medias entre el documental biográfico y la obra de ficción, sabía exactamente lo que quería contar y adónde se dirigía, precisamente en esa década de los ochenta (López Coll, 2016, 181). De ese ímpetu inicial nació un guion, que nunca llegó a convertirse en documento fílmico. Se trata de una reelaboración del artículo «Yarini, el Rey» en forma de guion cinematográfico, sobre la vida de aquel curioso personaje de fines del XIX y comienzos del XX que quiso ser presidente de la recién fundada república cubana. Junto a ese guion fallido hubo otro, de muy distinta índole, que sí obtuvo no solo el premio de convertirse en un documental, sino también el de la obtención de algunos reconocimientos. Se trata de El viaje más largo, sobre la importancia económica y social de la inmigración china a Cuba, elegido como uno de los documentales más significativos del año 1988 por la Selección Anual de la Crítica, en La Habana, y que obtuvo el Premio Coral en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Dos documentales más cierran la década de los ochenta: Esta es mi alma (1988) y Una historia de amor (1990). Este último, a mitad de camino entre la ficción y el documental, es la primera incursión de Padura en el espacio transatlántico. Producido por Televisión Española, cuenta el periplo de tantos catalanes que emigraron a Cuba. Como en otras ocasiones, el guion partió de un reportaje anterior, publicado en Juventud Rebelde, titulado «Historia natural de la nostalgia» (López Coll, 2016, 183). Es de suponer que algunos de esos datos históricos de catalanes que tuvieron relación con la isla pudieron haberle dado algunas pistas para elaborar, años más adelante, algunos de los pasajes de El hombre que amaba a los perros, su novela más aclamada por el público y la crítica.
A partir de ese momento, y después de confeccionar el guion de Yo soy, del son a la salsa, de 1996, su obra fílmica tendrá siempre el sabor de la ficción, en guiones para Malabana y Hace calor en la Habana, a principios del presente milenio, que nunca llegaron a convertirse en películas (López Coll, 2016, 184), y los ya muy conocidos, para Siete días en La Habana (2011), Regreso a Ítaca (2014), y sobre todo Cuatro estaciones en La Habana (2016), que desarrolla el contenido de la tetralogía policiaca de los noventa con Mario Conde como protagonista, de la que Máscaras es, sin duda, el texto de mayor calidad literaria y profundidad crítica.
LA PARADOJA DE LOS AÑOS NOVENTA
Cuando todo parecía derrumbarse, en Cuba comenzó un periodo de esplendor literario, del que Leonardo Padura fue el principal beneficiado. Su primera novela se publicó en 1988, bajo el título Fiebre de caballos, pero al año siguiente nació Mario Conde y con él la puerta abierta al oficio único de escritor de ficción, con el que pudo sustituir laboralmente al maltrecho programa profesional del periodista rebelde y censurado:
en lo personal, 1989 fue para mí, ante todo, un año de crisis de identidad y de creación. Desde hacía seis años los avatares de la intransigencia política y el poder sobre las personas y los destinos que se le confiere a la mediocridad burocrática me habían lanzado a trabajar a un vespertino diario, Juventud Rebelde, en el cual, se suponía, debía expiar ciertas debilidades ideológicas (Padura, 2015, 209).
Decidió, entonces, dejar el periodismo diario y volver a la literatura. Esa decisión tuvo que ver con una crisis generacional bastante extendida por la Isla. Más que una cuestión vocacional, que también lo era, fue un asunto de supervivencia:
mi promoción vivió la frustración de todas las posibilidades de manosear sus manoseados y discretos sueños cuando el país cayó en la más profunda crisis económica que se pueda imaginar... Entonces, con nuestros jóvenes hijos a cuestas o nuestras esposas en la parrilla trasera, debimos empezar a pedalear sobre bicicletas chinas para llegar a cualquier sitio geográfico y garantizar la supervivencia. Al menos la supervivencia (Padura, 2019, 65).
Fue en ese momento cuando apareció en su horizonte creativo la idea de un investigador diferente al de la secuencia detectivesca cubana de las décadas anteriores, en los últimos días de 1989 y primeros de 1990. Tratando de elaborar al personaje adecuado a su idea del relato policial, llegó la luz:
Fue en el intento de resolver esa disyuntiva esencial en mi relación con el personaje cuando Mario Conde dio su primera respiración como criatura viva: lo construiría como una especie de antipolicía, de policía literario, verosímil solo dentro de los márgenes de la ficción narrativa, impensable en la realidad policial «real» cubana. Ese era un juego que me permitía mi condición de novelista y decidí explotarlo (Padura, 2015, 214-215).
Así amanecieron las primeras novelas, las de los noventa, que más tarde aparecerían formando un conglomerado, Las Cuatro Estaciones: Pasado perfecto (1991), Vientos de cuaresma (1994), Máscaras (1997) y Paisaje de otoño (1998). Constituida ya como una serie, en el nuevo milenio han seguido apareciendo nuevas entregas de Mario Conde: Adiós Hemingway (2001), La neblina del ayer (2005), La cola de la serpiente (2011, versión corregida definitiva), Herejes (2013) y, hasta la fecha, La transparencia del tiempo (2018). Además, otras novelas de temas diversos se han entreverado con las del policía: La novela de mi vida (2002), sobre la vida y la obra del poeta romántico cubano José María Heredia, El hombre que amaba a los perros (2009), acerca de la vida de Ramón Mercader, el español que mató a Trotski, y Como polvo en el viento (2020), una historia sobre varios amigos que con motivo del periodo especial se dispersan por Europa y América, en un exilio múltiple y diaspórico.
Los años noventa fueron decisivos para Leonardo Padura por el impacto que tuvo su obra personal y la de otros cubanos en el mercado editorial español, que relanzó la narrativa cubana al resto de América Latina y significó la posibilidad de establecer contratos para traducciones de muchas novelas a los principales idiomas del mundo occidental. Hubo varias causas que provocaron el nuevo boom narrativo en Cuba: el magisterio de los autores del boom latinoamericano de los sesenta y setenta y el de los maestros cubanos del siglo XX, los signos de desintegración de un sistema político insostenible, el interés internacional por todo lo que ocurría en la Isla, la opinión pública creada en torno a esa evolución, el atractivo editorial y comercial de las experiencias de los cubanos en diferentes ámbitos, las posiciones políticas enconadas que aparecían frecuentemente en las obras, la diáspora provocada por el exilio, la curiosidad cada vez más patente por elementos culturales que provenían del espacio afrocubano (santería, magia, cine negro, el son y la salsa, etc.), la supervivencia de una postura concreta después de la caída del Muro de Berlín, las frecuentes crisis con repercusión internacional (el período especial, la crisis de los balseros, el hostigamiento cada vez mayor desde Miami, la ley Helms-Burton, etc.), y sobre todo la enorme vitalidad de una literatura rica y generosa, en un territorio que apenas poseía diez millones de personas, con una aglomeración poco común de intelectuales, artistas, escritores, etc., de calidad, y una generación joven con una formación cultural superior a la de cualquier país del entorno, a pesar de que muchos de ellos comenzaron en esa década a salir hacia el exilio buscando mejores condiciones para su escritura literaria y su sostenimiento económico como escritores profesionales.
Muchos cubanos fueron premiados dentro y fuera de la Isla, como Eliseo Alberto, Abilio Estévez, Zoé Valdés, Julio Travieso, Mayra Montero, Daína Chaviano, Jesús Díaz, Pedro Juan Gutiérrez, Alexis Díaz-Pimienta, Juan Abreu, etc., y en el caso de Leonardo Padura fue fundamental su conexión con Manuel Vázquez Montalbán, Paco Ignacio Taibo II y Beatriz de Moura. Del primero tuvo noticia en 1987, recién vuelto de Angola, por la creación de una biblioteca itinerante cedida por García Márquez con libros publicados por editoriales españolas. Cuando Padura descubrió El balneario, la octava novela del catalán, sintió curiosidad y recelo, como si un español fuera incapaz de acometer un buen argumento policial, ya que en Cuba solo se conocía a los ingleses, los franceses y los cubanos de la revolución. El balneario no le gustó, pero al año siguiente fue invitado a la Semana Negra de Gijón, en calidad de periodista, y allí supo de la existencia de Los mares del sur, gracias a la recomendación apasionada de Paco Ignacio Taibo, que compró la novela por cien pesetas y se la regaló a Padura, y pudo conocer y entrevistar a Vázquez Montalbán. Después de leer esa segunda novela policiaca española, su opinión sobre el autor cambió radicalmente:
La conmoción que entonces recibí mientras leía la novela de Vázquez Montalbán [...] fue tan profunda que salí de ella con la respiración entrecortada, la boca seca y una convicción alarmante: si alguna vez yo escribía una novela policial tendría que escribirla como aquel español había escrito Los mares del sur, y si escribía esa novela y creaba un investigador, el mío tendría que ser tan vital como aquel Carvalho, tipo escéptico y cínico, que andaba a sus anchas por las páginas de Los mares del sur, pues desandaba las calles de Barcelona y las rutas de su propio tiempo histórico y humano (Padura, 2015, 161).
A partir de ahí, confiesa el cubano, tuvo una «dependencia crónica» por sus novelas, que compró y devoró en sus siguientes viajes a España, e incluso adquirió una especie de «dependencia física» con el autor: necesitaba verle, hablar con él, preguntarle detalles técnicos. Hubo desde entonces diversos encuentros, tanto en España como en Cuba. En 1997, Vázquez Montalbán presentó Máscaras en España, la primera novela de Mario Conde editada por Tusquets en la Península. En 1995 había ganado el Premio Café Gijón, cuya historia estaba ligada al narrador hispano-mexicano Paco Ignacio Taibo II, y dos miembros del jurado recomendaron la novela a Beatriz de Moura para Tusquets, quien la recibió con entusiasmo. Paco Ignacio Taibo II había comenzado, antes que Padura, a escribir novelas policiacas, y muchos aspectos de ellas serían recogidos después por el cubano para construir su personaje Mario Conde y el ambiente de la ciudad. Ya en 1985, Padura y Taibo habían coincidido en La Habana, en el primer encuentro internacional de escritores policiales. En febrero de 1987 hubo una nueva reunión en México, otra en Yalta a mitad de año y en 1988 en Gijón, evento auspiciado por Taibo.
Después de ser publicada en Tusquets, Máscaras continuó ganando premios, como el Hammett, en 1998. En ese año salió en la misma editorial la segunda novela de Padura, Paisaje de otoño, la cuarta de Las Cuatro Estaciones, que volvió a ganar el Premio Hammett, y desde ese momento Padura se convirtió en un valor seguro para la editorial, y viceversa. Nada más comenzar el siglo y, el milenio, Tusquets recuperó para su espacio editorial las dos primeras entregas de la serie de Mario Conde, y, hasta la fecha, la editorial catalana ha continuado promocionando a un escritor que ya goza de una fama internacional sin comparación en el ámbito de los escritores cubanos vivos. Y en el panorama académico se observa la misma tendencia: a partir de 2011 o 2012, los artículos en revistas especializadas, los números monográficos dedicados a él, las tesis doctorales defendidas en España, en los Estados Unidos y en algunos países de Europa y América Latina, los congresos también monotemáticos, los libros de conjunto sobre su obra, y los volúmenes que recogen sus artículos, entrevistas, ensayos, crónicas, reportajes, etc., han proliferado enormemente. Una buena demostración de que ha conseguido cierta universalidad es que ya son frecuentes los artículos sobre su obra, escritos en inglés y publicados en revistas académicas de los Estados Unidos y otros países anglosajones.
Prueba de todo ello son el volumen 13.1, de otoño de 2015 de la revista Contracorriente: A Journal of Social History and Literature in Latin America, el conjunto The Detective Fiction of Leonardo Padura Fuentes, editado por Carlos Uxó en la Universidad de Manchester en 2006, el número especial de la revista Philologia Hispalensis (volumen XXX, núm. 2) de Sevilla, coordinado por Gema Areta, en 2017, y el coordinado por Ana María Amar Sánchez y Claudia Hammerschmidt, Leonardo Padura y la poética de una nueva escritura política, en Revista Iberoamericana (2019, volumen LXXXV, núm. 269); el libro de conjunto coordinado por Agustín García en la Editorial Verbum, Los rostros de Leonardo Padura, de 2016, o los artículos que de vez en cuando se publican en revistas que han acogido con asiduidad al autor, como Cuadernos Hispanoamericanos, Hispanic Review, Hispania, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Cuadernos Americanos, Revista Iberoamericana, Hispamérica, Anales de Literatura Hispanoamericana, Hipertexto, Letral, etc.
Además del texto colectivo de Agustín García, la Editorial Verbum ha recogido en los últimos años las entrevistas, crónicas y reportajes de Padura en el volumen Siempre la memoria, mejor que el olvido, de 2016, y los ensayos selectos bajo el título Yo quisiera ser Paul Auster, de 2015, además de rescatar su primera novela, Fiebre de caballos (2014), la menos conocida hasta ese momento de su producción. Y Tusquets ha publicado, además de sus novelas y cuentos, el volumen de ensayos Agua por todas partes (2019).
Aparte de todo ello, Padura y sus novelas de Mario Conde han sido constantemente materia específica de ciertos libros de conjunto sobre el policial contemporáneo y temas colaterales, asunto que ha vuelto a experimentar un boom desde principio del siglo actual, sobre todo en España y en América Latina. Entre esos trabajos podemos destacar Modernism on File: Modern Writers, Artists, and the FBI, 1920-1950, editado por Claire Culleton y Karen Leick en 2008; The Contemporary Spanish-American Novel: Bolaño and After, editado por Will Corral, Juan de Castro y Nicholas Birns en 2013; Memoria histórica, género e interdisciplinariedad: Los estudios culturales hispánicos en el siglo xxi, editado por Santiago Juan-Navarro y Juan Torres-Pou en 2008; The Foreign in International Crime Fiction: Transcultural Representations, editado por Jean Anderson, Carolina Miranda y Barbara Pezzotti en 2013; Le Crime: Figures et figurations du crime dans les mondes hispanophones, Volume 2, editado por Françoise Aubès, Florence Olivier y Hervé Le Corre en 2014 y La Littérature cubaine de 1980 à nos jours, editado por Caroline Lepage y Antoine Ventura en 2011.
Asimismo, han comenzado a aparecer algunas monografías de autor, bien sobre Padura exclusivamente o sobre temas más amplios que contienen estudios sobre el de Mantilla, como Aproximaciones al neopolicial latinoamericano, de Juan Armando Epple, de 2009; Leonardo Padura: le roman noir au paradis perdu, de Fabienne Viala, de 2007; (A)cercando a Leonardo Padura, de José Antonio Michelena, de 2014; La neblina del ayer de Leonardo Padura: ou le principe d’incertitude, de Anne Gimbert, de 2010, y el más reciente El hombre que amaba los sueños: Leonardo Padura entre Cuba y España (2018), de Ángel Esteban.
EL LABERINTO CUBANO DE LA NOVELA POLICIAL
Otro de los motivos que justifican el éxito de la obra de Padura es el haber estado en el momento oportuno y en el lugar adecuado por lo que se refiere a la evolución de la novela policiaca. Su narrativa marca un punto de inflexión necesario para el género y para la decisiva y definitiva independencia de la literatura en relación con el control político. Algunos escritores de su generación y de las siguientes han reconocido su magisterio en ese sentido, como Amir Valle:
A Padura le debemos la osadía, su incisiva mirada hacia ciertas zonas prohibidas de nuestra realidad social; le debemos que su calidad como escritor haya despertado el interés internacional de los editores hacia el comportamiento del género [policial] en Cuba; en lo particular, ya que ambos somos periodistas, le debo algunas claves mediante las cuales puedo convertir la realidad real que obtengo de modo periodístico en universo de la ficción literaria. Es realmente el maestro que más admiro en este género. Como decimos en Cuba, en serio y en broma: cuando yo sea grande, quiero ser como él (Valle en Esteban, 2018, 55).
Desde la década de los treinta, en muchos países de habla española, fue cuajando un modelo de novela policial que tuvo su apogeo en la obra del grupo de argentinos de la órbita de Sur, que en Cuba respondería a las aportaciones de Lino Novás Calvo, por ejemplo, o en la novela casi inaugural de Enrique Serpa, Contrabando (1938), que tendría continuación en los años en que nace Padura, con las obras de López-Nussa El ojo de vidrio (1955) o El asesino de la rosa (1957), a las puertas del triunfo de la revolución. Pero antes de estos primeros ejemplos, Carpentier ya teorizaba sobre el género, cuando su obra personal había girado solo en torno a la poesía, y se encontraba en el proceso de acometer su primera experiencia narrativa. En 1931 publicó en Carteles su «Apología de la novela policíaca», y en ella afirmaba la superioridad «filosófica» del criminal frente al detective, como sujeto creador, pues aquel necesita habilidades, similares a las del artista, para cometer el crimen, desestabilizar el orden vigente y burlar el control de las autoridades. Por el contrario, el detective o policía trabaja con un orden establecido y un problema ya planteado, que impide la creatividad, y que le relega al segundo plano de la interpretación, pues «solo puede explicarnos el mecanismo, si acierta en su tarea investigativa. El detective es al delincuente lo que el crítico de arte es al artista; el delincuente inventa, el detective explica» (Carpentier, 1985, 464).
Alejo había ya mostrado por entonces ciertas afinidades con el comunismo, pues se unió al Grupo Minorista e incluso llegó a ingresar en prisión, a finales de los veinte, acusado de profesar ideas radicales. Sin embargo, la cercanía a ese tipo de ideologías no le llevó a defender el carácter instrumental del arte, como ocurriría en los setenta y ochenta cubanos. La superioridad del criminal sobre el policía significa que interesa más el aspecto formal, estructural y de creación artística que su posible utilidad práctica y social. Enseguida pensamos en el ensayo de Thomas de Quincey, El asesinato considerado como una de las Bellas Artes, de 1827, en la época de la que parte Carpentier para hablar de los orígenes del género, con Poe y los primeros maestros del mundo anglosajón, y que tuvo mucha influencia en el modo de presentar el crimen en las obras de Chesterton, el cual dejó a su vez una huella definitiva no solo en Borges y la estela de Sur sino en todos los hispanoamericanos que se atrevieron con el género en sus inicios, desde esa década de los treinta, incluidos Carpentier y Padura.
De hecho, Alfonso Reyes llegó a afirmar en 1945 que la novela policial «es el género clásico de nuestro tiempo», porque es fundamentalmente forma, estructura, impacto, y permite la catarsis artística de un modo mucho más perfecto que cualquier otro tipo de novela (Reyes, 1987, 152-153). Es decir, la novela policial se crea y se desarrolla antes con fines estéticos que con propósitos sociales o políticos, aunque en ella haya crítica social o política. Sin embargo, con la implantación de las políticas culturales en la Cuba de los sesenta en la que se educa Padura, la novela policial va a incorporar, más que ningún otro género literario, un sello de servicio y dependencia al sistema político.
Es precisamente el carácter de entretenimiento, que gusta y satisface a todo tipo de clases sociales y niveles culturales, el que anima al gobierno cubano a servirse de él, a establecer sus mecanismos de propaganda y control, de lucha ideológica, para conseguir sus fines (Montoya, 2012, 107-125). Einsenstein decía que el policiaco es el género más eficaz, porque es imposible desvincularse de él. Sus medios y sus planteamientos atrapan al lector más que ningún otro género. Por eso, el policiaco es el más comunicativo, puro y acabado de los géneros literarios, en el que todos los medios de comunicación se manifiestan de un modo supremo (Einsenstein, 1970, 27-30). En un régimen totalitario, la difusión del género más popular trabaja con los aspectos más impactantes, aquellos en los que el lector pueda fijarse casi de modo instintivo, para que la lección implícita o explícita llegue sin matices y sin cortapisas. Castro y aquellos intelectuales orgánicos que le sirvieron para implantar sus esquemas y conseguir sus fines siguieron unas pautas en las que el protagonista de la obra debería ser un hombre de acción y no un teórico. De algún modo, resolvieron el problema fundamental del género solucionando la tensión entre el detective y el intelectual. En la figura del detective, investigador privado o colaborador con la justicia (los CDR podrían ser un ejemplo en la sociedad cubana de la dictadura), aparece condensada y ficcionalizada, según Piglia, «la historia del paso del hombre de letras al intelectual comprometido», puesto que, en ese tipo de obras, «el detective plantea la tensión y el pasaje entre el hombre de letras y el hombre de acción» (Piglia, 2005, 86-87). Se sustituye, pues, la importancia del intelectual por la del policía. Quizá sea esa la razón por la que, en una fase más libre del policial, ya en los noventa, Padura, al romper con esa oposición sustitutoria, propone a un protagonista que es policía pero que no cumple con los cánones de perfeccionismo de los anteriores y, además, lo acerca al mundo del intelectual, por su defensa de los libros y su afición por la lectura.
Los pilares ideológicos de la revolución se apresuraron en los sesenta y sobre todo los setenta a defender la literatura de tesis al servicio del proyecto político y el control de la sociedad. Fernández Retamar proponía «estar atentos a los [géneros] que sean capaces de cumplir la función que se requiere de ciertas zonas de la literatura actual de Cuba. A partir de la función abordaremos los géneros, y no al revés» (Fernández Retamar en Dalton, 1969, 145). Así nació la primera obra de esa nueva novela policial de corte estalinista, didáctica y ejemplar: Enigma para un domingo (1971), de Ignacio Cárdenas. Se publicó en un momento muy delicado para la consolidación del proyecto cultural de la dictadura, en pleno caso Padilla, bajo el eco del discurso de Fidel Castro en la clausura del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, y la suspensión de la revista Pensamiento crítico del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, lo que dio comienzo al decenio horrible.
En 1972, solo un año después de que Cárdenas publicara la primera novela del género, el Ministerio del Interior promovió un premio literario, el «Concurso Aniversario del Triunfo de la Revolución», que debería tener una temática policial y ajustarse a una opción «revolucionaria». Luisa Campuzano, por ejemplo, argumentaba que, a pesar de que la novela policial es un producto netamente burgués, ello no significa que no tenga cabida en un contexto revolucionario como el cubano. Lo importante es que tenga un enfoque y unos fines nuevos, como, por ejemplo, que el criminal no sea el primer motor que desencadena la trama, sino más bien un miembro descarriado de la sociedad, al que hay que recuperar para el redil (Campuzano, 1982, 125-126). Fue Leonardo Padura uno de los primeros que se atrevió a elaborar un juicio acerca de las consecuencias que tiene para la cultura de un país semejante inducción:
El hecho de que esta literatura haya sido escrita en un país socialista y que, además, haya estado patrocinada, promovida y a veces financiada por el Ministerio del Interior bastarían para singularizarla dentro del ámbito iberoamericano, pues de esas dos circunstancias dependen muchas de las características establecidas en ella, como conjunto artístico que debía estar desligado de cualquier contaminación posmoderna [...]. Tal confluencia es, por supuesto, sospechosa: ningún género nace convocado por un premio y obtiene resultados desde su primera convocatoria. Significativamente, miembros del propio Ministerio son los que acaparan las primeras distinciones (Padura, 1999, 46-47).
Los textos elegidos para su publicación en el contexto del premio recién creado fueron La ronda de los rubíes de Armando Cristóbal Pérez, La justicia por su mano de José Lamadrid Vega, No es tiempo de ceremonias de Rodolfo Pérez Valero y Los hombres color de silencio de Alberto Molina. Se trataba de personas ligadas a los cuerpos de seguridad del estado, y no de escritores, por lo que la calidad de los galardonados fue mínima. Los organizadores querían
dar a conocer la lucha realizada por nuestro pueblo contra sus enemigos, la estrecha relación entre el Ministerio del Interior y las masas en la lucha común y la valoración política de esta actividad en defensa de la Revolución (Malinowsky, 1987, 258).
De hecho, se partía de la premisa de que el crimen es una lacra que se ha forjado en una realidad histórica anterior a la revolucionaria y, en todo caso, tenía que ver con las enormes fallas del sistema capitalista. Por tanto, debería ser erradicado de la nueva sociedad, y, para ello, la literatura podría constituir un ejemplo y un camino. Las premisas del concurso no daban lugar a interpretaciones, ni permitían margen alguno de libertad. En ellas se especificaba detalladamente aquello que Fidel Castro había dicho muchos años antes, cuando indicó que dentro de la revolución se podría hacer todo, pero fuera de ella o contra ella, nada. Para los organizadores del evento, «todo» en la novela policial quería decir esto:
1.- Mantiene los rasgos esenciales del género, pero apunta a un nuevo sentido de la defensa social: es legal lo que es justo; 2.- Es el resultado de una transformación radical en el contenido ideológico de la literatura policial producida en el capitalismo; 3.- Entra a fondo en el terreno de la lucha ideológica, dada su eficacia como arma concienciadora; 4.- No desdeña la función de entretener, pero se propone una labor educativa al ahondar en las causas sociales y sociológicas del delito; 5.- Es la única realmente policial, pues en ella por primera vez la policía ocupa un lugar protagónico. El investigador es un hombre común, sin genialidades; 6.- Muestra un fuerte sentido colectivo en el enfrentamiento al delito, con el apoyo de la población fundamentalmente a través de los Comités de Defensa de la Revolución; y 7.- Enseña cómo en la sociedad cubana desaparecen las diferencias entre el delito común y el contrarrevolucionario (Sánchez y Martín, 2014, 178).
José Antonio Portuondo concluyó que la narrativa policiaca, considerada como el gobierno cubano deseaba, podría llegar a expresar una visión socialista de la realidad, porque la historia del género es la dialéctica entre ley y justicia, y la novela sería la síntesis dialéctica, ya que justicia y legalidad se identifican, y es la misma sociedad, al hilo de lo que cuentan esas novelas, la que vela para que no desaparezca nunca esa fusión y el país funcione como debe. Sin embargo, el mismo Portuondo reconoció que ese proyecto podría tener consecuencias negativas, como el teque, «es decir, la exposición apologética de la ideología revolucionaria, la propaganda elemental y primaria, el elogio desembozado de los procedimientos revolucionarios» (Portuondo, 1973, 131). Y vuelve a ser Portuondo el que hace referencia, en 1975, al tipo de «escritores» que se presentan al premio, ya que en un principio el galardón era ofrecido a policías, y más tarde comenzó a recaer en «civiles», como dice este crítico. Lo que se elogia no es la pericia técnica, las cualidades literarias de Pérez Valero y Alberto Molina, sino su magnífico conocimiento de la técnica policial, siendo unos «aficionados» (Molina, 1975, 8).
El proyecto revolucionario culminó hacia 1976, con la publicación de El cuarto círculo, novela de los poetas Guillermo Rodríguez Rivera y Luis Rogelio Nogueras. Resulta curioso, en primer lugar, que sean dos autores y no uno, y resulta más chocante todavía que esos dos escritores sean fundamentalmente poetas y hayan estado ligados a los movimientos musicales de propaganda del régimen de la nueva trova cubana. La popularidad de los autores, junto con el hecho de que fueran realmente escritores y no policías, despertó el interés por la obra, que enseguida llegó a vender casi cien mil ejemplares. Para explotar el éxito y continuar adoctrinando a la población y a los posibles difusores del género, Rodríguez y Nogueras publicaron un ensayo en La Gaceta de Cuba, pocos meses más tarde, en el que sugerían un modelo de escritura «socialista», en cinco proposiciones:
1.El asesino o criminal es realmente un enemigo del estado y no una persona contra otro individuo. Es un contrarrevolucionario, que quiere desestabilizar el sistema e incluso salir de la isla. Por eso hay que desenmascararlo.
2.El detective o investigador es parte de un cuerpo de policía que es eficaz, bien entrenado, de moral intachable, respetado por un pueblo al que representa, que trabaja con diligencia y amabilidad.
3.El policía cuenta con la colaboración ciudadana, sobre todo de los CDR.
4.Además de la eficacia y la dedicación del policía, es importante el trabajo en equipo de la sociedad revolucionaria.
5.La novela policiaca no es solo un género dirigido a la diversión y el pasatiempo, sino que se revela como una indagación en las causas sicológicas y sociológicas del crimen (Menton, 1990, 914-916).
En el prólogo a la novela, el escritor Noel Navarro justificó con méritos extraliterarios (aludió nada más a la facilidad con la que se podía leer el texto) la importancia, la difusión y el éxito de la obra, dentro del contexto del premio del Ministerio, recibido por Rodríguez y Nogueras en la edición de 1976: «El cuarto círculo reúne, en fin, las condiciones exigidas en las bases del concurso de tener un carácter didáctico y ser un estímulo a la prevención y vigilancia de todas las actividades antisociales o contra el poder del pueblo, además de ser agradable y ágil lectura para todos» (Rodríguez y Nogueras, 1976, 10). En el fondo, la convocatoria del premio, que llegaba a su quinto año, significaba una medida más, de origen y de tipología policial, para controlar las calles, como cualquier otra norma de carácter coercitivo. Se ponía al mismo nivel una actividad social cualquiera que un hecho de creación artística. Si un individuo respetaba las normas podría publicar y ganar premios «literarios».
Por aquellas fechas se difundió ampliamente en Cuba el ensayo del escritor búlgaro Bogomil Rainov La novela negra, en el que hacía responsable del crimen y la depravación al sistema de vida capitalista, por lo que la novela policiaca debería luchar contra las lacras producidas por esa estructura social y económica que empuja a delinquir, lo que significaría ofrecer soluciones positivas, educar al lector, es decir, escribir en un sentido totalmente opuesto al de la novela occidental (Rainov, 1978).
Se desvinculaba, entonces, la escritura de la vocación, de la calidad literaria, de las capacidades innatas o adquiridas, para dar paso al «hombre nuevo», el «escritor nuevo», ducho en otro tipo de destrezas. Afloraron algunos nombres, que desaparecieron en cuanto el concurso dejó de tener vigencia. Mientras tanto, los grandes narradores de la época tomaron posiciones. Alejo Carpentier, a pesar de su connivencia con el régimen, prefirió seguir su camino personal, ligado a la historia, el barroquismo, la música, el fondo culturalista y erudito. Solo hay una excepción a esa línea, al final de la década y de su propia vida: La consagración de la primavera, novela terminal que, aunque no utilizó los temas y procedimientos policiacos, fue un homenaje innecesario y servil a la revolución y a su líder, como un todo armónico y estructuralmente útil.
José Lezama Lima sufrió un profundo ostracismo en todo el quinquenio gris: sus obras fueron casi prohibidas y dejó de aparecer en la vida pública del país, quedando su última novela inédita hasta después de su muerte, que ocurrió el mismo año en que Rodríguez y Nogueras ganaron el premio de la novela policial. El caso de Lezama fue el más paradigmático, porque la persecución tácita contra él había comenzado mucho antes, y ello llegó a ser notorio ya a mitad de los años sesenta, cuando su obra maestra Paradiso acaparó la atención del mundo hispánico, mientras que en Cuba se hizo todo lo posible por mantenerla en un perfil bajo, insignificante. Padura comenta que, oficialmente, nunca se prohibió la lectura de la obra del de Trocadero,
pero en la realidad sí, porque se hizo una sola edición de su libro capital, Paradiso, que realizó la Unión de Escritores en 1966, que no pasó de mil ejemplares, sin que se haya reeditado sino hasta finales de la década de los ochenta. Es decir, leer a Lezama era un prodigio de empeño: había que hacer esfuerzos inauditos (Padura en Epple, 1995, 53).
Heberto Padilla tuvo que sacar del país clandestinamente su novela En mi jardín pastan los héroes para que fuera publicada en Barcelona. Reinaldo Arenas, desde El mundo alucinante, que también tuvo que ser enviada al extranjero para ver la luz en 1969, no volvió a publicar hasta su salida de Cuba en 1980. De ese año datan dos obras suyas, El palacio de las blanquísimas mofetas y La vieja Rosa, mientras toda la década de los setenta la había ocupado en esconder sus manuscritos, huir de la justicia, padecer la cárcel y la persecución, etc. Virgilio Piñera también pasó un calvario memorable en los setenta, como se explica en Máscaras, pues no publicó en esa década una sola obra, ni de ficción ni de poesía ni de teatro (su última obra publicada en vida fue el libro de cuentos El que vino a salvarme, de 1970, y su muerte ocurrió nueve años más tarde), mientras que su obra anterior había sido abundante, prestigiosa y de gran calidad (catorce libros entre poesía, prosa y teatro, sin contar el de 1970).
Mientras tanto, la ofensiva oficialista continuaba su labor de proselitismo. En 1978 el premio fue para Daniel Chavarría, un escritor con algo más de calidad, con su novela Joy, y también se dio a conocer el nuevo texto policial de Luis Rogelio Nogueras, Y si muero mañana, una de sus obras más aclamadas. Es precisamente con estas dos muestras cuando el género comienza a evolucionar, tímidamente, y a ofrecer un espacio de innovación, que no de disidencia, con respecto a los estrechos cánones de los primeros setenta. Hasta ese momento, casi todas las tramas parecían copiadas unas a otras, y los procedimientos se reiteraban sin pudor. Dos de los grandes conocedores de la narrativa de la época han concretado ciertos detalles:
Las fábulas forzadas y repletas de casualidades; la aparición de personajes superficiales, simples tipos prefabricados, de los que se habla pero que actúan ante el lector; el hastío de un mundo presentado que se repite novela tras novela con muy tímidas variantes; la recurrencia de un lenguaje parejo, desconocedor en muchas oportunidades no ya del trabajo literario, sino incluso de las más palmarias construcciones gramaticales; estos y otros males provienen de un concepto errado sobre las maneras en que la literatura policial puede encarnar su función ideológica (Fernández, 1989, 205-206).
La novela policial cubana ha adquirido rasgos que la asemejan al género de la fábula: los elementos del plano del sujet asumen la función de ilustrar tesis o valoraciones; las enseñanzas resultan del contraste entre dos actitudes, conductas o argumentaciones; los personajes no son figuras individualizadas, irrepetibles, sino simples portadores de ciertos rasgos típicos; y las formas básicas de manifestación de la ideología en la obra son la mencionada ilustración fabular y la declaración directa del autor o de su porte-parole o raisonneur (Navarro, 1986, 61).
Los inicios de los ochenta iban a suponer una vuelta al didactismo plano. Se publicaron más obras, pero la calidad disminuyó, con títulos como Una vez más de Bertha Recio, Viento Norte de Carmen González, Asalto a la pagaduría de José Luis Escalona, Nosotros, los sobrevivientes de Luis Rogelio Nogueras, No hay arreglo de Daniel Lincoln Ibáñez, Completo Camagüey de Daniel Chavarría y Justo Vasco, o las tres novelas de principios de los ochenta de Juan Ángel Cardi. La única que consigue un nivel literario aceptable en los primeros ochenta es, quizá, Con el rostro en la sombra, de Ignacio Cárdenas. En estos años se publicaron el doble de narraciones que en los setenta, desde la institución del premio, lo que quiere decir que los criterios de premiación, de elección de textos para publicar y, sobre todo, de producir crítica sobre ellos fueron más bien laxos. De hecho, Leonardo Padura se preguntaba en 1981 qué crítica se les había hecho a las novelas policiacas de la época y si se las había analizado seria, consciente, rigurosa y desembozadamente. La respuesta era negativa, de modo rotundo (Padura, 1981, 24). También de 1981 es su aportación al I Coloquio sobre Literatura Cubana, con la que desautorizó a la mayoría de las novelas del género publicadas en la década anterior, por su falta de calidad y su mixtificación de la realidad.
En 1984 será otra vez Daniel Chavarría quien renueve y eleve el panorama del género con La sexta isla, tendencia que fue continuada por Confrontación (1985) de Rodolfo Pérez Valero y Juan Carlos Reloba, La red del tridente (1985) de Gregorio Ortega y Primero muerto... (1986) de Justo Vasco y Daniel Chavarría. Es el momento en que Padura se siente ya bastante encorsetado en el mundo del periodismo, no por el género sino por las condiciones laborales y el control estatal de los medios y las opiniones, y escribe Fiebre de caballos y los cuentos de Según pasan los años, que se publicarían precisamente en 1989, el año de la crisis, del cambio, de retos y expectativas.
Entre comienzos de los setenta y mitad de los ochenta se publicaron más de setenta títulos policiacos, que constituían, cada año, entre un 25 y un 40 por 100 de la producción narrativa general (Vizcarra, 2012, 96). En algunos casos las tiradas fueron masivas. Por ejemplo, Y si muero mañana, de Nogueras, tuvo un total de cien mil ejemplares en dos ediciones, y casi un millón de ejemplares en la Unión Soviética, según estimaciones del propio autor. Y Joy, de Daniel Chavarría, llegó a vender ciento cincuenta mil ejemplares en poco tiempo, y más todavía en la Unión Soviética y Alemania Oriental. Y los premios que se concedían anualmente eran recompensados con tiradas de entre veinticinco mil y cuarenta mil ejemplares (García Talaván, 2017, 113). Estos datos desorbitados obedecen al propósito didáctico y propagandístico de los países del entorno socialista. La difusión de las obras promocionadas por el gobierno cubano obedecía más a las imposiciones del sistema cerrado que elige qué obras se van a difundir y leer en el país que a un verdadero gusto popular, porque muchas obras de escritores internacionales y de cubanos exiliados estaban prohibidas, y solo se podían conseguir de forma clandestina. Por otro lado, la difusión de estas obras cubanas mediocres o simplemente pésimas fue nula en el resto de los países de habla española y en el contexto de la economía capitalista. No resultaban competitivas pero, además, el boom latinoamericano de aquellos años había puesto de moda un tipo de narrativa muy alejado de los presupuestos estéticos e ideológicos alentados desde la cúpula castrista (Braham, 2004).
LA HABANA ES CONDE
En la tradición árabe, muchas ciudades están construidas para que la suntuosidad pertenezca siempre a los interiores de las casas, donde se concentra la belleza, frente a la frecuente simplicidad de los exteriores. Esto ocurre incluso en aquellas localidades de una belleza extraordinaria, como Granada o Xauen. En las urbes de tradición cristiana, las estructuras suelen ser abiertas, para que el visitante lo observe todo o, más bien, crea que lo observa todo. La apertura es solo aparente, porque la ciudad es una máscara: esconde más de lo que enseña. Esa es la conclusión a la que se llega después de leer Máscaras y toda la serie de Conde. La ciudad está llena de signos, pero hay que indagar, investigar, suponer, aventurar y descubrir todo lo que hay debajo de esos signos. Y Conde puede hacerlo no solo porque sea policía, sino porque es cubano y habanero, y vive la ciudad como algo propio o como una extensión de sí mismo. La Habana, que esconde, es Conde, tanto como Conde es La Habana. Es un sentido de pertenencia como el que Padura está acostumbrado a reconocer y definir en muchos de sus ensayos y entrevistas. El de Mantilla necesita vivir en Cuba, en La Habana, en su barrio, para escribir, porque tiene que respirar el ritmo de la ciudad en cada momento.
En su texto «Mi pasado perfecto», resume la historia de la familia comenzando por el bisabuelo Filomeno Padura hasta sus años de juventud en un barrio pujante y un apellido que adquirió brillo a través del empeño y el tesón:
Ser un Padura —concluye—, en la Mantilla de mi niñez, significaba recibir por vía sanguínea aquel orgullo ancestral de haber estado en el principio de algo y de haber conseguido el respeto y el cariño de los coterráneos gracias al éxito limpio del trabajo y el esfuerzo (Padura, 2015, 229).
Historia y geografía de Mantilla, historia y geografía de La Habana, historia y geografía de Cuba entera se reunían armónicamente en el portal de la casona familiar cada tarde, en la tertulia que congregaba no solo a los Padura, primos, tíos y niños incluidos, sino a los vecinos que entraban, salían, se quedaban un rato, se marchaban. Mantilla era una «ciudad en miniatura» (Padura, 2015, 229), un microcosmos que por un lado remitía en círculos concéntricos a los universos mayores: La Habana y la Isla, pero también un ente particular, singular, que no dependía necesariamente de las demás ubicaciones. Sin embargo, con los cambios acaecidos en 1959, el niño Leonardo, sobre todo a partir de 1961, cuando tiene ya seis años y se declara el carácter socialista de la revolución, fue capaz de asimilar los profundos cambios de los adultos de la familia con su lugar de trabajo y la forma de ejecutarlos y tratar de controlarlos. Sintió asimismo un desgarro más profundo: el éxodo de una parte de la familia a los Estados Unidos, que marcharon al exilio, como tantos miles de cubanos.
La relación del futuro escritor con la ciudad cambió mucho en esos tiempos, pero sobre todo se hizo más consciente y abarcadora cuando comenzó los estudios universitarios, que lo vincularon con los barrios más característicos de La Habana. Por eso, al inaugurar su obra de ficción, a finales de los ochenta y principios de los noventa, la ciudad se convirtió en un personaje más, un protagonista imprescindible, que supera el rol simple de telón de fondo, escenario del crimen o mosaico de pistas para esclarecer los hechos. Su personalidad le da un papel protagonista, que responde a la imagen que proyectan de ella la mayoría de las novelas cubanas de los noventa. La ciudad, sujeto literario, es escrita, pero también comienza a ser leída en la época contemporánea (Álvarez-Tabío, 2000, 15). Hasta el romanticismo, la ciudad suponía más bien un elenco de signos, y no tanto una realidad física. Cuando «La Habana pasa a ser escrita y leída, y adquiere una entidad real en el texto, reclama una interpretación para cada par de ojos que se posa ante el discurso-ciudad» (Díaz, 2015, 63-80).
La lectura que el creador de Mario Conde hace de la ciudad está en consonancia con lo que anuncia la etapa del periodo especial, y que acumula numerosos testimonios coetáneos. En su artículo «La Habana nuestra de cada día», Padura hace un repaso a todas las imágenes de la capital desde el siglo XVI a nuestros días. Al llegar a los noventa, reconoce que la narrativa de esa década tiene mucho de crónica, pegada a la actualidad, a las «cosas que pasan» en una ciudad y un país llenos de turbulencias, y en los que
el hecho político se sumerge, muchas veces queda innombrado, intencionalmente supuesto, y aflora solo su resultado a nivel humano y social, a través de comportamientos y actitudes, evasiones, frustraciones y acciones desesperadas: a través de las imágenes de un mundo en crisis (Padura, 2015, 42).
Y es que en los años ochenta todavía hubo algunos narradores que trataron de dar una visión «totalizadora e integradora» de la ciudad. Padura cita entre ellos a Jesús Díaz, Luis Manuel García, Reinaldo Montero o Cintio Vitier. Sin embargo, la desintegración de La Habana, su imagen apocalíptica, desencantada, ruinosa, marginal y deconstruida, empieza a ser manifestada por otros en las mismas fechas, como Reinaldo Arenas, como un presagio de lo que va a ocurrir en la segunda mitad de 1989. Por ello, la imagen de la ciudad que transmiten los artistas finiseculares es devastadora:
En el aspecto físico de la ciudad se llega al imperio de las ruinas como laberinto posible pero nunca como refugio: la de los narradores de los noventa y principios del siglo XXI