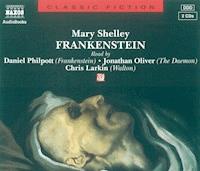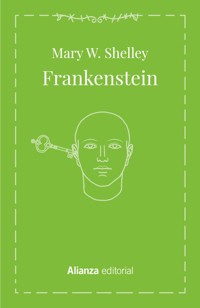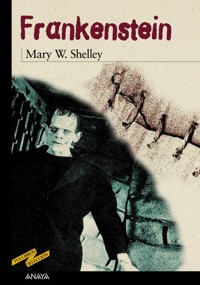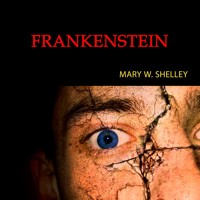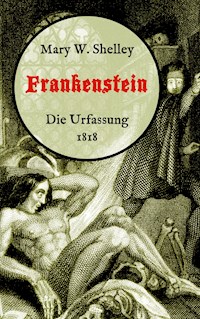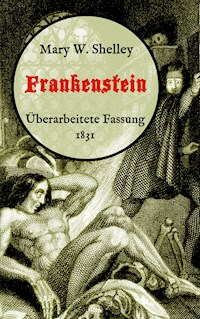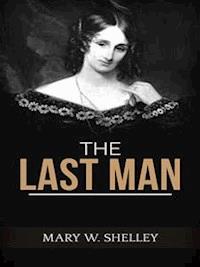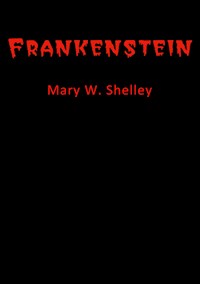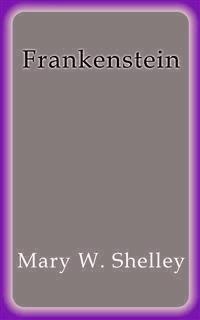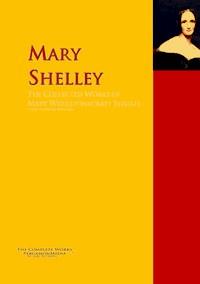1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Escritoras del Mundo
- Sprache: Spanisch
Mathilda es una novela breve e intensa escrita por Mary Shelley entre 1819 y 1820, aunque permaneció inédita hasta 1959. En ella, la autora se adentra en un territorio oscuro y profundamente psicológico, explorando temas como la soledad, la culpa y el amor prohibido. La historia sigue a Mathilda, una joven que, tras perder a su madre al nacer, crece aislada hasta que su padre regresa a su vida. Sin embargo, el reencuentro se torna trágico cuando él confiesa un amor incestuoso por su hija, sumiéndola en una espiral de angustia y aislamiento. Más allá de su trama provocadora, la novela destaca por su tono melancólico y su exploración de la psique de su protagonista, reflejando los propios conflictos personales de Shelley tras la pérdida de su esposo y sus hijos. Mathilda se aleja del gótico tradicional para profundizar en el sufrimiento humano con una sensibilidad moderna, convirtiéndose en una obra fascinante dentro de la literatura romántica y un testimonio del talento de su autora más allá de Frankenstein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mary W. Shelley
MATHILDA
Sumario
PRESENTACIÓN
MATHILDA
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
PRESENTACIÓN
Mary Shelley
1797 – 1851
Mary Shelley fue una escritora británica, ampliamente reconocida como una de las figuras más influyentes de la literatura gótica y de ciencia ficción. Nacida en Londres, Shelley es célebre por su novela Frankenstein o el moderno Prometeo (1818), una obra que explora temas como la ambición científica, la alienación y las consecuencias del poder sin límites. Aunque escribió otras novelas y ensayos a lo largo de su vida, Frankenstein se consolidó como un hito literario, influyendo profundamente en la cultura popular y la ciencia ficción moderna.
Infancia y educación
Mary Shelley nació en una familia intelectual destacada. Era hija de la filósofa feminista Mary Wollstonecraft y del pensador político William Godwin. La muerte de su madre poco después del parto marcó profundamente su vida. Desde joven, Shelley mostró interés por la literatura y la filosofía, influenciada por las ideas progresistas de su padre. En 1814, inició una relación con el poeta romántico Percy Bysshe Shelley, con quien más tarde se casó tras la muerte de la primera esposa de este.
Carrera y contribuciones
La idea de Frankenstein surgió en 1816, durante una estancia en Villa Diodati, en Suiza, junto a Percy Shelley, Lord Byron y John Polidori. En un desafío literario para escribir historias de terror, Mary concibió la historia de Víctor Frankenstein y su criatura, una narración que combina elementos del romanticismo y de la ciencia ficción emergente. La novela reflexiona sobre el poder del conocimiento y la responsabilidad ética de la ciencia.
A lo largo de su vida, Mary Shelley escribió otras obras significativas, como El último hombre (1826), una novela posapocalíptica que anticipa preocupaciones sobre el destino de la humanidad. También publicó biografías, ensayos y relatos cortos, consolidándose como una intelectual versátil.
Impacto y legado
La obra de Mary Shelley tuvo un impacto duradero en la literatura y la cultura. Frankenstein ha sido interpretada como una reflexión sobre los peligros del progreso desenfrenado y la alienación del individuo en la sociedad moderna. Su influencia abarca desde la literatura hasta el cine, con innumerables adaptaciones y reinterpretaciones.
Shelley supo combinar la sensibilidad romántica con una visión crítica del conocimiento y sus límites. Su estilo narrativo, caracterizado por la introspección y el uso de múltiples perspectivas, contribuyó a la profundidad psicológica de sus personajes y al impacto emocional de sus relatos.
Mary Shelley falleció en 1851, a los 53 años, en Londres, debido a problemas de salud relacionados con un tumor cerebral. A pesar de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, su obra dejó una huella imborrable en la literatura. Hoy en día, Frankenstein sigue siendo un texto clave en debates sobre ética científica, identidad y creación.
El legado de Mary Shelley va más allá de su célebre novela. Como mujer escritora en un tiempo en que las voces femeninas eran marginadas, su contribución a la literatura y el pensamiento sigue siendo objeto de estudio y admiración, asegurando su lugar como una de las figuras fundamentales de la literatura universal.
Sobre la obra
Mathilda es una novela breve e intensa escrita por Mary Shelley entre 1819 y 1820, aunque permaneció inédita hasta 1959. En ella, la autora se adentra en un territorio oscuro y profundamente psicológico, explorando temas como la soledad, la culpa y el amor prohibido. La historia sigue a Mathilda, una joven que, tras perder a su madre al nacer, crece aislada hasta que su padre regresa a su vida. Sin embargo, el reencuentro se torna trágico cuando él confiesa un amor incestuoso por su hija, sumiéndola en una espiral de angustia y aislamiento.
Más allá de su trama provocadora, la novela destaca por su tono melancólico y su exploración de la psique de su protagonista, reflejando los propios conflictos personales de Shelley tras la pérdida de su esposo y sus hijos. Mathilda se aleja del gótico tradicional para profundizar en el sufrimiento humano con una sensibilidad moderna, convirtiéndose en una obra fascinante dentro de la literatura romántica y un testimonio del talento de su autora más allá de Frankenstein.
MATHILDA
CAPÍTULO I
No son más que las cuatro, pero es invierno y el sol ya se ha puesto. Ninguna nube refleja ya sus rayos oblicuos en el cielo claro y helado, pero el aire se tiñe de un ligero color rosado que todavía brilla sobre el suelo cubierto de nieve. Vivo sola en una casita perdida en un paraje inmenso y solitario. No me llega ningún eco de vida. Ante mis ojos, la llanura desolada está cubierta de blanco, y encima de las pequeñas colinas abruptas desde donde se desliza la nieve, más escasa aquí que en terreno llano, se advierten solamente unas cuantas manchas negras que han aparecido bajo el efecto del sol del mediodía. Algunos pájaros atacan con su pico el duro hielo que cubre los estanques; ha helado sin cesar.
Extraño estado mental el mío. Estoy sola, absolutamente sola en el mundo, el azote del destino ha acabado con mi vida. Sé que voy a morir y me siento feliz, alegre. Siento que me late el pulso y pongo mi mano flácida sobre mi mejilla febril. En mí se agita una mente vivaz y ligera que emite las últimas señales de vida. No veré nunca más las nieves de un nuevo invierno, no sentiré nunca más, lo sé, el calor vivificante de un nuevo verano, y con esta certidumbre empiezo a escribir mi trágica historia. Sin duda alguna una historia como la mía debería desaparecer conmigo, pero un sentimiento indefinible me empuja, y estoy demasiado débil de cuerpo y de espíritu para resistir al menor impulso. Cuando la vida era vigorosa en mí, estaba segura de que su sacrílego horror haría imposible contar esta historia, pero puesto que ahora muero, profano el terror místico que ella me inspira. Así es el bosque de las Euménides donde solo los moribundos son admitidos. Y ahora Edipo va a morir.
¿Pero qué estoy escribiendo? Necesito centrar mis ideas. No sé de nadie que vaya a leer de cabo a rabo estas páginas, salvo Ud., amigo mío, que las recibirá a mi muerte. No se las dedicaré a Ud. solo, porque disfrutaré guardando el recuerdo de nuestra amistad de un modo que resultaría imposible si fuera Ud. el único lector de lo que voy a escribir. Por eso contaré mi historia como si la dirigiese a todos.
Ud. me ha preguntado a menudo la causa de esta reclusión mía, de estas lágrimas, y sobre todo de este silencio impenetrable y tan poco amistoso. Viva, no osé hacerlo. Moribunda desvelo el misterio. Algunos hojearán distraídamente estas páginas, mientras que a Ud., Woodville, mi querido y tierno amigo, le resultarán entrañables. Conservan los preciosos recuerdos de una hija con el corazón roto, que a la hora de la muerte siente todavía el calor de la gratitud que le profesa. Sí, lo sé, sus lágrimas caerán sobre estas palabras que narran mis infortunios, y mientras siga con vida, le agradeceré su compasión. Pero ¡ya es suficiente! Empecemos este relato. Será mi última tarea: ojalá tenga fuerzas para llevarla a cabo. No tengo ningún crimen que confesar. Se me perdonarán fácilmente mis faltas, que no proceden de una intención maligna, sino más bien de una falta de discernimiento. Creo que muy pocos podrían vanagloriarse de haber sabido, mediante otra conducta o un juicio más acertado, evitar las desgracias de las que soy víctima. La Necesidad, la espantosa Necesidad condujo mi destino. Hubiera hecho falta otra energía, mayor que la mía, más potente, supongo, que cualquier fuerza humana, para romper las cadenas invencibles que me sujetaban… A mí, que fui animada únicamente por la alegría, poseída para siempre por un amor ardiente y que veneraba el bien: heme aquí miserable y a punto de morir. Pero no hablemos más de mí, nada está escrito todavía. Procuremos dejar de lado los ahora penosos, oscuros y sombríos sentimientos para recordar los del ayer, más intensos.
Nací en Inglaterra. Mi padre era un hombre de alta alcurnia. Después de perder muy joven a su propio padre, fue educado por una madre débil que le prodigó toda la indulgencia que, creía, se le debía a un gentilhombre. Lo enviaron a Eton, luego a la universidad. Muy pronto dispuso de importantes sumas de dinero, lo que le permitió, desde muy joven, gozar de la independencia que un adolescente bien nacido suele adquirir en sus años de colegio.
Así fue como sus pasiones encontraron un suelo fértil donde echaron raíces y crecieron, pudiendo convertirse en buenas o malas hierbas. Libre de actuar a su antojo, pronto se forjó un carácter fuerte y firme, cuyas diversas facetas podían revelar, a quien tuviera buen ojo, el germen de sus virtudes y asimismo de sus infortunios. Despreocupado y pródigo, dilapidaba sumas enormes para satisfacer caprichos a los que llamaba pasiones por su fuerza, y muchas veces dio prueba de una generosidad sin límite. Pero mientras no dejaba de preocuparse por las necesidades de los demás, sus propios deseos se veían satisfechos en su más amplia medida — no por prodigar su dinero sacrificaba sus propios deseos — . Del mismo modo actuaba con su tiempo, que entregaba sin reservas, y con su amistad, a la que con gusto ponía a prueba en cualquier circunstancia.
Lejos de mí pretender que sus propios deseos compitieran con los de los demás, hubiese sido prueba de un egoísmo indebido. Nunca nadie le enjuició de este modo. Crecido en la prosperidad, fue venerado por todos sus favores, todos le querían y deseaban su felicidad. Si siempre tuvo a bien favorecer los placeres de sus amigos, fue porque estos eran los suyos propios. Si prestó más atención de la usual a los sentimientos de los demás, fue porque su carácter sociable le impedía disfrutar si no veía las caras que le rodeaban tan despreocupadas como la suya. Por emulación tanto como por disposición natural, ocupó en el colegio un lugar privilegiado entre sus compañeros. En la universidad, desconfió de los libros, convencido de que había otras cosas que aprender que las que le podían enseñar esos libros. En el momento de entrar en la vida universitaria, era todavía lo bastante joven como para considerar los estudios una traba para escolares, que como máximo los protegían de los daños de la insumisión, pero sin relación alguna con la vida real, para la cual las cualidades de jinete o de jugador le parecían infinitamente preferibles. Muy pronto, pues, llevó una loca vida estudiantil sin que su corazón, que ya estaba demasiado bien formado, se viera contaminado: podía ser superficial, pero nunca era insensible. Fue un amigo sincero y compasivo, pero no encontró nunca a nadie igual o superior a él que pudiera ayudarle a desvelar su propia alma o superar su antiguo modo de pensar para descubrir uno nuevo. Pensaba que tenía una inteligencia más rápida que la de los que le rodeaban, y su talento, su rango y sus bienes le colocaban a la cabeza de su círculo social: se sentía no solamente satisfecho de ello sino también orgulloso, y veía en este estado de cosas la única aspiración digna de él. Por una extraña deformación mental, no tomaba en cuenta el universo más que en la estricta medida en que estaba relacionado o no con su mundillo. Si su círculo de íntimos desacreditaba una opinión, al instante la encontraba sospechosa y pasada de moda, y si en ocasiones se mostraba dogmático, temía al mismo tiempo no mostrarse acorde con los únicos sentimientos que juzgaba ortodoxos. A los ojos de todos parecía muy poco preocupado por la maledicencia, y no se dignaba ni siquiera considerar los prejuicios del vulgo, pero mientras se movía triunfalmente por encima del resto del mundo, se hacía diminuto con una humildad que no quería confesar ante aquella sociedad de la que él era el jefe, y jamás osaba expresar una opinión o un sentimiento sin estar seguro de la aprobación de sus compañeros.
Y sin embargo, tenía un secreto que mantenía oculto ante sus queridos amigos, un secreto que guardaba desde su más tierna edad, y que no hubiera confiado jamás, ni a la discreción ni a la amistad de ninguno de ellos aunque los quisiera. Amaba. Temía que la intensidad de su pasión se convirtiera para ellos en objeto de burla, y no podía sufrir que tomaran por un asunto trivial o un capricho lo que él consideraba como su vida misma.
Cerca del castillo de su familia vivía un caballero de pequeña fortuna, que tenía tres hijas encantadoras. La mayor era la más bella, y su belleza no hacía más que realzar sus otras cualidades: junto con una inteligencia viva y penetrante, tenía la dulzura de un ángel. Desde su tierna infancia, Diana fue la compañera de juego de mi padre, cuya madre también se encariñó con la niña. Este sentimiento no hizo más que aumentar cuando creció aquella hermosa joven llena de vida. Pasaron todas sus vacaciones juntos, desde el parvulario hasta el colegio.
Él, que era tan sensible a toda suerte de influencias, había sido particularmente marcado por las novelas románticas y por todos los demás medios que permiten a la juventud de nuestro mundo civilizado imaginarse las pasiones, antes de vivirlas realmente. A los once años, Diana era su compañera de juegos favorita — pero él ya le hablaba el lenguaje del amor — . Aunque ella tenía casi dos años más que él, el tipo de educación que recibía la hacía más niña, por lo menos en lo que se refiere al análisis y la expresión de los sentimientos. Aceptaba sus declaraciones con inocencia y se las retornaba sin saber lo que significaban: no había leído ninguna novela, y había vivido solamente en compañía de sus hermanas más jóvenes; ¿qué podía saber de la diferencia entre el amor y la amistad? Pero cuando su conciencia, al desarrollarse, le reveló la verdadera naturaleza de sus relaciones, sus sentimientos ya la habían comprometido con su amigo, y todo lo que pudo temer fue que la inconstancia, u otras tentaciones, le hicieran romper sus promesas infantiles.
Pero aquellos sentimientos fueron incrementándose día a día en ardor y ternura. Era una pasión que había crecido junto con él, abrazando tan íntimamente cada una de sus facultades y de sus emociones que no podía apagarse sino con su vida. Solo sus dos corazones conocían aquel amor. Y aunque en este terreno, al igual que en otros muchos, temía el veredicto de sus compañeros — pues amaba a alguien con menos fortuna que él — , nada pudo quebrantar ni un instante su determinación de unirse a ella, tan pronto como tuviera el valor necesario para afrontar dificultades que tenía la firme intención de superar. Diana era verdaderamente digna de su mayor afecto. Pocos podían presumir de un corazón tan puro, de una humildad de alma tan grande y tan poco fingida, y de una confianza total tanto en su integridad como en la de los demás. Desde su nacimiento, había llevado una vida retirada. Muy pequeña había perdido a su madre, pero su padre se había dedicado a su educación. Una multitud de ideas muy precisas influenciaron el sistema que adoptó a este respecto. Ella vivía en compañía de los héroes de Grecia y Roma, y de los de Inglaterra, desaparecidos hacía varios centenares de años, mientras ignoraba prácticamente los acontecimientos cotidianos de su tiempo. Había leído a pocos autores de los últimos cincuenta años, pero aparte de esto, el campo de sus lecturas era muy extenso. Y aunque parecía menos iniciada que su padre en los misterios de la vida y del mundo, su saber era de naturaleza más profunda y se apoyaba sobre bases más sólidas. Así pues, aun cuando a él no le hubiesen fascinado su belleza y su dulzura, su inteligencia no hubiera dejado de cautivarle. Él la consideraba como su guía, y su adoración era tal que disfrutaba engrandeciendo su espíritu con el sentimiento de inferioridad que a veces ella le inspiraba.
Cuando él tuvo diecinueve años, su madre murió. Entonces dejó la universidad, y alejándose por un tiempo de sus antiguos compañeros, se retiró cerca de Diana, que le prodigó toda clase de consuelos con su dulce voz y sus tiernas caricias. Esta breve separación de sus compañeros le dio valor para afirmar su independencia. Tenía la impresión de que, si bien podían reírse de sus proyectos de matrimonio, no se atreverían a hacerlo ante el hecho consumado. Así fue como pidió primero el consentimiento de su tutor, que obtuvo con dificultad, luego el del padre de su amada, que se lo concedió más fácilmente, y sin haber avisado a nadie más de sus intenciones, se convirtió, en su vigésimo cumpleaños, en el marido de Diana.
La amaba con pasión, y la ternura que ella le manifestaba le mantenía tan hechizado que solo ella ocupaba su mente. Invitó a algunos de sus amigos de la universidad a visitarle, pero su frivolidad le disgustó. Diana había roto el velo que hasta entonces le había mantenido en la infancia: convertido en un hombre, se extrañó de haber podido compartir los discursos de ellos y sus ideas preconcebidas, e igualmente de haber podido por un momento temer su crítica. Así pues se deshizo de estas antiguas amistades, no tanto por inconstancia sino porque, de hecho, se habían vuelto indignas de él.
Su corazón entero estaba lleno de Diana, y le parecía que, mediante esta unión, había adquirido un alma nueva y mejor. Ella era la inspiración que le indicaba los verdaderos fines de la existencia: así pudo, gracias a sus dulces enseñanzas, renunciar a sus antiguas aspiraciones para convertirse poco a poco en un hombre entre los hombres, un miembro distinguido de la sociedad, un patriota, y finalmente, un enamorado iluminado por la virtud y la verdad. La amaba por su belleza y por su bondad, pero sin duda la amaba más todavía por lo que estimaba ser su sabiduría superior. Estudiaban juntos, juntos montaban a caballo, jamás se separaban y raras veces admitían a una tercera persona en su compañía. Así fue como mi padre, que nació en la abundancia y gozó siempre de prosperidad, llegó, sin las dificultades que suelen encontrar los humanos en su camino, a la cima de la felicidad.
Todo a su alrededor era sol radiante, y las nubes, cuyas formas encantadoras resultaban sublimes a la vista, solo estaban allí para ocultar a sus ojos la triste realidad subyacente. En un instante fue derribado de este pináculo deslumbrante, cuando inconscientemente se congratulaba por su felicidad. Quince meses después de su boda, yo nací y mi madre murió a los pocos días.
Una hermana de mi padre, hija de un primer matrimonio de su propio padre, se encontraba a su lado: tenía casi quince años más que él. Cuando murió su padre, esta hermana fue a vivir con su familia materna: los dos hermanos se habían visto raras veces, y por su naturaleza, eran totalmente opuestos. Esta tía a la que confiaron mi custodia me contó muchas veces el efecto que tuvo esta catástrofe sobre el carácter fuerte y sensible de mi padre. Desde el instante en que murió mi madre hasta la hora de su partida, jamás se le oyó pronunciar una palabra. Se había hundido en la melancolía más sombría y no prestaba atención a nadie. A veces lloraba durante horas, o se dejaba invadir por una desesperación terrible. Las cosas externas habían perdido su realidad para él, solo salía de su estado de postración y de muda desesperanza en una circunstancia: no quería verme de ningún modo. Si mi tía, para intentar despertar su sensibilidad, me llevaba a la habitación, él, que parecía no notar la presencia de nadie, se levantaba de un salto para salir, fuera de sí y furioso.