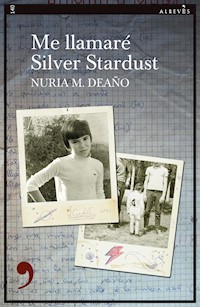
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
En el invierno de 1999 un yonqui cualquiera entra en una kunda que le lleva a un poblado chabolista en las afueras de Madrid para pillar droga. Y los acontecimientos se precipitan: en el filo de una noche al borde del milenio, comienza un viaje a la infancia de ese yonqui que deambula por Madrid en busca de redención, un yonqui a quien de niño, con doce años, todos llamaban Silver y que se creía afortunado, que tenía un padre que era un héroe, una madre que no dejaba de llorar, una izquierda prodigiosa para el fútbol, y un secreto compartido, y una pandilla de amigos y las ganas de fumar a escondidas, de crecer, de triunfar, de tocar el bajo en un grupo de rock y llamarse Silver Stardust… Me llamaré Silver Stardust es una novela deslumbrante, inesperada, un descubrimiento literario que equilibra con maestría la nostalgia, la ternura y la compasión; que retrata el Madrid de los setenta y de los noventa sin dulcificarlo ni regodearse en el costumbrismo; con unos personajes que están vivos, que son reales y creíbles. Tanto que no dejan nunca de perder. Suerte que su autora logra la proeza de conseguir, de alguna manera, salvarlos a todos. ¿Es osado decir que estamos ante una de las mejores novelas de 2023? Posiblemente lo sea. Pero estamos convencidos de que es verdad. «Una novela tensa y afilada, atrapante y estremecedora», Rosa Montero
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Nuria M. Deaño (Madrid, 1971) es editora, traductora y periodista. Actualmente trabaja como editora en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ha traducido películas, ensayo, novela y libros infantiles. Como periodista ha colaborado con distintos medios, entre otros, Radio RAI, Radio Svizzera Italiana, el suplemento El Viajero del diario El País, o Caballo Verde, el desaparecido suplemento cultural de La Razón.
Me llamaré Silver Stardust es su primera novela.
Me llamaré Silver Stardust – Nuria M. Deaño
Contra
En el invierno de 1999 un yonqui cualquiera entra en una kunda que le lleva a un poblado chabolista en las afueras de Madrid para pillar droga. Y los acontecimientos se precipitan: en el filo de una noche al borde del milenio, comienza un viaje a la infancia de ese yonqui que deambula por Madrid en busca de redención, un yonqui a quien de niño, con doce años, todos llamaban Silver y que se creía afortunado, que tenía un padre que era un héroe, una madre que no dejaba de llorar, una izquierda prodigiosa para el fútbol, y un secreto compartido, y una pandilla de amigos y las ganas de fumar a escondidas, de crecer, de triunfar, de tocar el bajo en un grupo de rock y llamarse Silver Stardust…
Me llamaré Silver Stardust es una novela deslumbrante, inesperada, un descubrimiento literario que equilibra con maestría la nostalgia, la ternura y la compasión; que retrata el Madrid de los setenta y de los noventa sin dulcificarlo ni regodearse en el costumbrismo; con unos personajes que están vivos, que son reales y creíbles. Tanto que no dejan nunca de perder. Suerte que su autora logra la proeza de conseguir, de alguna manera, salvarlos a todos.
¿Es osado decir que estamos ante una de las mejores novelas de 2023? Posiblemente lo sea. Pero estamos convencidos de que es verdad.
«Una novela tensa y afilada, atrapante y estremecedora», Rosa Montero
Me llamaré Silver Stardust
Me llamaré Silver Stardust
NURIA M. DEAÑO
Primera edición: febrero de 2023
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2023, Nuria Martínez Deaño
© de las ilustraciones de portada, 2023, Chiara Dessì
© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S.L.
Printed in Spain
ISBN: 978-84-18584-99-2
Código IBIC: FA
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Para Álvaro, in memoriam,y para sus hijos Jorge y Nacho
NOTA DEL AUTORA
Los partidos de fútbol que se narran en la novela son imaginarios y no se corresponden con los partidos reales que se disputaron durante esas dos temporadas, aunque haya hechos que coincidan.
22 de diciembre de 1999
Silver se acaricia con la lengua su encía de anciano, la detiene en el único diente que le queda en la fila de arriba. Calcula que ha pasado más de una hora de un sitio para otro antes de encontrar la kunda. Dos hombres y una mujer van sentados atrás en silencio. Él ocupa el asiento del copiloto. Al conductor le cuesta mantener los ojos abiertos y la cabeza erguida. Silver le envidia, pero le alivia pensar que ya falta poco. Querría que todo sucediera muy rápido: entrar donde la vieja directamente, sin colas, sin movidas, fumarse un chino en el camino y el resto en casa durante la noche. Anticiparse a la idea de pasar la noche fumando sin cortarse le relaja, por un instante casi como si lo estuviera haciendo realmente: fumar y escuchar la radio es todo lo que desea. Mete la mano en el bolsillo, palpa los dos billetes que le ha robado a su madre.
—¿Alguien quiere un cigarro? —Saca un paquete de tabaco y lo muestra a los demás.
—No, gracias. —El kundero es el único que responde—. ¿Quieres fuego? —le pregunta sin vocalizar apenas, con ese deje de letanía enferma que confiere la heroína a la voz.
—Gracias, tío. —Silver enciende el cigarrillo y piensa que esos pequeños gestos como ofrecer fuego o dar las gracias, aunque no lo parezca, son importantes.
Unos doscientos metros más adelante hay que coger el camino de tierra que sale a la izquierda, pero una fila de coches de la que no se ve el final está bloqueando la entrada.
—¡Me cago en Dios! —maldice uno de los de atrás.
—Parecen los Carnavales de Cádiz… —interviene la mujer con voz pastosa.
—Es que los viernes por la noche esto se llena de… —El kundero no acaba la frase, cierra los ojos y sale de la conversación como si algo ineludible lo esperara al otro lado: el lado del silencio, de la revelación, del paraíso. Después de unos segundos vuelve, abre muchos los ojos, dice algo incomprensible y se pierde de nuevo mostrando una sonrisa plácida mientras el coche avanza lentamente dentro de la fila.
Pequeñas fogatas iluminan la tierra áspera del descampado, que esa noche es un barrizal por la lluvia de todo el día. En dirección contraria, coches caros y furgonetas con mujeres y hombres gitanos salen del poblado. Se oye música de rumba y griterío de voces y risas. En paralelo a los coches, continúa el desfile de gente hecha polvo que arrastra su cuerpo en la noche. Silver siente frío en los huesos y ganas de ir al baño. Se distrae contemplando una fogata: ilumina a un tipo que da la espalda a una de las tiendas de campaña dispersas por el descampado. Recuerda lo que le han contado del boxeador. No sabe si será verdad o no, pero ha oído decir que todos los kilos que ha ganado en los combates se los está metiendo por la vena, que ha decidido vivir ahí, en las Barranquillas, dentro de una tienda, para simplificar las cosas. Sin medias tintas. Boxeador de altura, yonqui de las cloacas. Todo o nada. Como él. Él también fue un ganador nato, un elegido de la Fortuna.
Silver y los otros tres —el kundero se ha quedado en el coche— caminan hasta donde la vieja. Es la hora de la cena. En el poblado huele a comida, a rueda quemada y a mierda. De las chabolas salen voces de la televisión, mezcladas con las conversaciones de los vecinos. A ambos lados de la puerta de la barraca, dos hombres van dando paso a los clientes. Un gitano viejo está al fresco en la puerta de la chabola contigua. Lleva una manta echada por los hombros, la espalda apoyada en la pared de la que cuelga un quinqué antiguo. Está sentado en una silla de playa demasiado estrecha para su cuerpo hinchado. Es un anciano ventrudo, de manos gruesas y brazos anchos. Apoya una mano en un bastón de madera y los mira con tristeza, los ojos acuosos. Silver se fija en su dedo meñique: lleva un anillo de oro, tosco, con una piedra engarzada que le hace pensar en su padre; no se lo puede quitar de la cabeza. Uno de los tipos que iban atrás en el coche, el alto, le dice algo, pero Silver no lo escucha, se ha quedado colgado con el viejo.
—¡A ver, vosotros, venga, adentro! —les ordena uno de los gitanos de la puerta, yonqui como ellos, que es hijo de la vieja.
En el centro de la chabola, detrás de los paneles de contrachapado que hacen las veces de mostrador, se sienta la vieja; una barba rala y entrecana le cubre el labio y la barbilla. Sobre el mostrador hay dos montones de papelinas: a la izquierda, el de cocaína; a la derecha, el de heroína. Dos mujeres más jóvenes, una a cada lado de la matriarca, despachan. En una esquina, junto a un frigorífico viejo, otra mujer cuenta billetes.
—¿Cuánto? —pregunta la vieja. Sabe lo que quieren.
Silver le muestra el índice y el corazón y le tiende el dinero, que acaba en un cubo de basura tamaño vecinal rebosante de billetes. Impresiona lo lleno que está esa noche. Sin hablar, la vieja les manda que se vayan y dejen pasar al siguiente. Cuando salen, en la silla de playa solo está la manta. Al patriarca lo rodea un grupo de niños que corretea alrededor de una moto de playa con cuatro ruedas. Un niño está subido a la moto, se divierte acelerando el motor a tope. Los otros niños juegan con bengalas corriendo en círculos. El anciano los ignora. Son invisibles en el poblado.
Cuando llegan al coche, al kundero le cuelga una chuta del brazo; unos quejidos extraños lo sacuden, tiene la tez de un color raro y se ha meado encima.
—Se está muriendo. Hay que sacarlo del coche, tíos, tumbarlo y masajearle con las manos el pecho para que corra la sangre —les dice Silver a los otros. Lo vio hacer por casualidad en la tele hace muy poco—. Estoy llamando al Samur.
Los tipos tumban al kundero en el suelo y se quedan quietos mirándolo. Los quejidos son cada vez más seguidos, más breves.
—Venga, hay que masajearle el pecho con las dos manos para que corra la sangre —repite Silver, muy nervioso, sin esperanza de que el Samur vaya a llegar a tiempo para salvarlo.
—Mira qué peluco, tío —le dice el alto al otro—, esto vale una pasta. —En lugar de masajearle el pecho, empiezan a desplumar al kundero, que suelta un quejido hondo hacia dentro. Después, ningún otro sonido sale de su cuerpo.
—¡Os vamos a dejar un regalito aquí, gitanos de mierda! —le grita el compañero del alto a la oscuridad mientras sigue vaciando los bolsillos del muerto.
En ese momento, por fin responden al teléfono. Silver cuelga. Rápidamente se mete en el coche, arranca, da marcha atrás y deja allí a los otros dos, acuclillados junto al cadáver como aves carroñeras. Odia ese lugar, odia a toda esa gente, y lo peor es que entre ella se incluye a sí mismo.
—¿Qué haces, tronco? —le grita la mujer desde el asiento trasero, asustada porque ha tenido que cerrar la puerta en marcha.
Silver no dice nada. Cae en la cuenta de que es la primera vez en todos los años que lleva consumiendo que ve morir a alguien por sobredosis, y se acuerda de la primera vez que vio un muerto, o mejor, una muerta.
Temporada 1975-1976
—Silveeeer sortea a la defensa del Atlético de Madrid y le pasa la pelota a Pirri. Son el dúo invencible, señores, el no va más del Bernabéuuuu esta temporada en la que el equipo merengue se lo juega todo. Pirri se lleva el balón y busca otra vez a su socio, a su compañero de aventuras, a Silveeer, el nuevo fichaje del Reaaaal Madrid. ¡Cóóóóóómo corre este Silvestre! O mejor dicho, este Fittipaldi. ¡Con el dorsal número ocho, ante todos ustedes, Silveeeestre Fittipaaaaaldi!
»Escapa de la presión del central del Atlético. Esquiva a un segundo jugador de los del Calderón y se adentra en el área. Vuelve a pasarle el balón a Pirri. Son los protagonistas del momento, los mejores de los blancoooos… Atención, atención, atención a Silver que recibe el balón y… remata con la pierna izquierda. ¡Gooool! ¡Goool del número ocho del Real Madrid a tres minutos del final del partido! ¡Con el dorsal número ocho: Silveeer, el Zurdo, Silvestreeeee Fittipaldi! ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooool del Real Madrid!
Silver deja de retransmitir el partido, jadea y levanta los brazos celebrando la limpieza y la potencia del gol. Ha sido un gol precioso, suyo y de Pirri. Abraza el aire y, sintiendo en el pecho la humedad de la camiseta mojada, echa a correr hasta el otro extremo del pasillo mientras va chocando sus manos contra las de sus compañeros: las paredes enteladas en color perla. Detrás, la pelota de tenis bota despedida al chocar contra la madera de la puerta del cuarto de baño. Al llegar a su portería, da una patada al puf tapizado a juego con las paredes que hace las veces de poste y se echa de rodillas sobre la moqueta quemándose ligeramente la piel. No siente la quemazón, todo su rostro sonríe y se entrega a la alegría del Bernabéu. De rodillas ante el público —el espejo que cuelga en la pared frontal del pasillo—, que en pie lo ovaciona, se lleva las manos a los labios, cierra los ojos y roza con la boca las yemas de los dedos ofreciendo ese beso a las gradas. El público enloquece y él le corresponde: agradecido, abre aún más los brazos y baja la cabeza en un saludo solemne a la platea. Suena el silbato del árbitro que lleva colgado al cuello.
—Estamos a escasos tres minutos del final del partido. El Reaaaal Madrid gana por cuatro goles a uno al equipo del Manzanares. Dos llevan la firma del ¡número ochoooo…! ¡Silvestre el Zurdo, Silveeestre Fittipaaaaaaaldi! ¡Con todos ustedes, Silveeeer, el nuevo fichaje del Reaaaal Madrid!
Se levanta de un salto, coloca el puf en su sitio y corre al centro del pasillo, donde vuelve a poner la pelota en juego. Después de un mal pase del mediocentro del Atleti, el Madrid se hace con el balón. Se intercambian toques cortos y precisos. La pelota llega a Silver, que la para con el empeine, busca a un compañero a izquierda y a derecha, no hay nadie. Ve un hueco entre la defensa, a la que dribla con dos regates y se queda solo delante del portero. Con un rápido movimiento de cadera lo engaña, encajando un gol de libro por el poste izquierdo que celebra derribando con una nueva patada el puf-poste mientras la pelota sale disparada al otro lado del pasillo.
—¡Gooool! ¡Goool del número ocho del Real Madrid! En el minu…
Un estallido de cristales a su espalda le hace callar de golpe. Por acto reflejo, imaginando muy rápidamente las consecuencias de lo irremediable, antes de girarse cierra los ojos. Mira que se lo ha dicho veces Aurora. «Un día vas a romper el espejo de Bohemia… —en realidad es de Venecia, pero ella siempre se confunde con la cristalería de Navidad, que es de Bohemia—. Como sigas jugando al fútbol en el pasillo, un día vas a romper el espejo de Bohemia…» Dicho y hecho. El espejo está hecho trizas, hay cristales de todos los tamaños desperdigados por el suelo enmoquetado. Su padre, que siempre dice el precio de las cosas, hasta de los platos que cocina su madre los domingos, le había advertido de que era un espejo de importación carísimo. Puede verlo con su sonrisa contagiosa decir «im-por-ta-ción», marcando cada sílaba con el dedo índice como si fuera un director de orquesta.
A pesar del sudor, de repente siente frío. En casa solo están Aurora y la abuela Carmiña. Aurora lo mata, pero Aurora no le preocupa y la abuela mucho menos. Le da pavor la reacción de su padre. Una sucesión de ideas sobre posibles castigos lo paraliza, mientras contempla los restos del espejo. La estampa es esperpéntica: los racimos florales que colgaban haciendo lazos todo alrededor están deshechos; por zonas, cuelgan hilillos de cristal que parecen estalactitas de hielo machacadas. Ese día, cosa rara, su madre no está en casa. Sus padres están juntos en una función de ballet de su hermana Manuela, así que su madre está exenta de culpa. Normalmente —sobre todo pasaba antes, cuando Silver era más pequeño— su madre carga con todas las culpas; a veces incluso se lleva un bofetón.
Con estudiada diligencia, como si aún tuviera una última oportunidad de arreglar las cosas, se acerca al puf, lo coloca en su sitio y pasa una vez y otra y otra la mano por la tela para limpiar la huella de las patadas. Vuelve a mirar el espejo y decide meterse en el baño a pensar. El baño son los vestuarios del Real Madrid, y aunque en un día normal atendería a los periodistas que le acercarían el micrófono, es decir, el cepillo de pelo de sus hermanas, de madera y forma redonda, hoy no va a hacer declaraciones. Si pudiera compraría otro espejo, pero como eso es imposible no se le ocurre más que descolgarlo de la pared, pasar la aspiradora por la moqueta y esperar. Después dirá que él no sabe nada, que no tiene ni idea… En ese momento, mientras considera que su plan no es perfecto pero puede funcionar, un grito desesperado llega desde la planta de abajo.
—¡Silveeeeeer! —Es Aurora—. ¡Silveeeeer! ¡Silveeee-eeeeeeestre!
Sale corriendo del baño, con pequeños cristales del espejo incrustados entre los tacos de las botas. Al llegar a la puerta del saloncito —un pequeño salón acristalado que da al jardín y a la piscina—, ve a Aurora de espaldas frente a la abuela, que se balancea en la mecedora sin llegar a tocar el suelo con los pies. Los diálogos de la novela de la tarde se escuchan con interferencias de música de copla: el transistor está en el suelo, junto a la taza de café hecha añicos, debajo de los piececitos de la anciana que cubren unas pantuflas negras. La cerámica rota le hace pensar en el espejo. Para confirmar lo que sospecha, se acerca. La abuela está muerta: tiene la tez de un color entre amarillo y grisáceo, la boca abierta, los ojos también abiertos de par en par, absolutamente inmóviles, y le cae un hilo de baba por la comisura de los labios.
—Le habrá dado un infarto… —dice Aurora—. ¡Ay, Dios mío…! —Le tiembla todo el cuerpo y se agarra al uniforme como si la fina tela de cuadritos blancos y rosas pudiera darle consuelo.
Por la inercia, la mecedora sigue su balanceo. Silver no puede despegar la vista de ella, ese movimiento del mueble en contraste con el cuerpo inerte de la anciana le resulta casi más estremecedor que la muerte misma. Entonces, como si la abuela desde la muerte le diera el último duro —la abuela solo regala duros o pesetas—, le llega una certeza que soluciona el problema del espejo y que, como por arte de magia, pulveriza su pánico: una desgracia mayor tapa otra menor, o lo que es lo mismo, la muerte de la abuela obligará a sus padres a estar muy ocupados con el entierro y con todo y no se percatarán en unos días de que el espejo del pasillo ha desaparecido.
—Qué cara de sorpresa se les queda a los muertos, es increíble… —piensa Aurora en voz alta—. Se quedan como si hubieran descubierto un secreto muy importante.
Silver no dice nada. Con un aplomo que no sabe de dónde le sale, se acerca más a la anciana, le cierra los ojos y le da un beso tierno en la mejilla. Pensaba que los muertos estaban fríos, pero la piel de la abuela sigue caliente.
—Vamos a llevarla a la cama y luego esperamos a que vengan papá y mamá.
—Ya verás tu madre, pobre, la señora… Lo que le faltaba.
—Vamos, Aurora, ayúdame.
Entre los dos levantan a la anciana de la mecedora. Agarrándola cada uno por una axila, suben el cuerpo por las escaleras y lo arrastran hasta su dormitorio. Al llegar al pasillo, Aurora mira a Silver. Sobran las palabras. Sus ojos lo dicen todo. Dejan el pequeño cuerpo de la anciana sobre la cama. Con la misma naturalidad de movimientos con la que plancharía una camisa, Aurora le pone las manos en el pecho, una encima de la otra, y los dos se quedan en silencio.
—Aurora, por favor, me tienes que ayudar con el espejo —dice Silver, buscando su tono más convincente.
—Esta vez te vas a enterar tú de lo que vale un…
—Vamos a ponerlo debajo de la cama de la abuela, de momento —la interrumpe Silver—. Luego tienes que aspirar el suelo del pasillo, por favor, Aurora, por favor, no digas nada.
—¡Ay, Dios mío, la que se va a montar hoy aquí!
—Aurora, ¿cuántas cosas sé que no digo, eh?
Se hace un silencio. Silver piensa que probablemente ella cree que sabe menos de lo que sabe, pero lo sabe todo, sabe hasta lo de que tiene novio y que queda con él en la cantina a tomar botellines por las tardes cuando en teoría tendría que hacer recados.
—Venga, por favor, anda, ayúdame con esto.
—Porque ha pasado lo que ha pasado, que si no ibas listo… —Aurora lo ayuda a descolgar el espejo de la pared; pesa bastante más que el cuerpo de la anciana—. Te tendrías muy merecida una buena paliza por los disgustos que le das a tu madre…
—Aurora, no me eches la bronca ahora. Ve a por la aspiradora, que yo voy a tapar el espejo.
—Romper un espejo, Silver, trae siete años de mala suerte, que lo sepas —le dice Aurora mientras se aleja por el pasillo.
Silver saca dos sábanas de la cómoda de la abuela. Con una cubre el espejo por si acaso; con la otra, tapa el cuerpo de la anciana que ahora parece dormida y cierra la puerta de la habitación despacio, como si no quisiera despertarla.
La primera en aparecer cuando va corriendo a la puerta al oír que el Mercedes está entrando en el garaje, es su hermana Manuela. Toda seria como siempre, y muy estirada, con la espalda recta y el cuello erguido como una verdadera bailarina. Las medias color carne le sobresalen debajo del abrigo y lleva todavía el pelo recogido en un moño.
—¿Qué pasa, Silver? —le pregunta con ese tono de institutriz que le sale a veces—. ¿Qué has hecho ahora?
Está maquillada; aun así, se queda lívida cuando Silver le cuenta lo que ha pasado. Detrás de ella llega su madre: lo ha oído todo, parece que flaquea y se agarra a su padre, que le tiende el brazo.
—Vamos dentro —ordena su padre, y le acaricia la cabeza a Silver, que se siente un traidor y se echa a un lado para dejar paso.
—¡Señora, señora! —Aurora tiene los ojos llorosos; el aliento a tabaco la delata—. Ha sido de repente… Está en la habitación. La he adecentado como he podido.
—¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! —grita la madre como una niña desvalida.
El padre, Manuela y Aurora la sostienen y van hacia la habitación. Silver los sigue expectante a unos pasos de distancia. Antes de entrar en la habitación, Aurora mira hacia el final del pasillo, donde solo hay una circunferencia vacía de tela, con un tono más claro y brillante que el resto de la pared. La madre y la hermana no se dan cuenta porque solo tienen ojos para el cadáver de la abuela, pero la mirada de su padre se queda clavada en el hueco de la tela.
—¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! —vuelve a gritar la madre, y entran en la habitación.
Silver se queda fuera, mordiéndose las uñas, con la mirada fija en las puntas de los pies cubiertos por las medias de fútbol. El padre se acerca a él y lo lleva a empujones hasta el hall. Luego, agarrándole la barbilla, le obliga a levantar la cabeza.
—Porque se ha muerto la abuela y tu madre está como está, que si no de esta te acuerdas —le susurra muy cerca del oído.
Silver está temblando. Aguanta la mirada fiera de su padre mientras nota que las lágrimas se le agolpan en los ojos. No quiere echarse a llorar, quiere aguantar. Tiene que aguantar.
—¿Qué te tengo dicho? —La voz de su padre es rabiosa.
—Que no juegue al fútbol en el pasillo —contesta, intentando dominar el llanto.
—¿Y por qué no obedeces, eh? ¿Por qué no obedeces? —Su padre levanta la mano.
Silver cierra los ojos, espera que un bofetón le cruce la cara, pero su padre vuelve a cogerle la barbilla. Él lo mira fijamente en silencio.
—¿Por qué no obedeces? —repite su padre, colérico, como se pone con su madre y sus hermanos.
Silver no contesta. No podría contestar aunque quisiera. No sabe por qué no obedece. No obedece porque se le olvida obedecer, así de sencillo, pero no se atreve a responder eso aunque sea la verdad.
—¿Sabes lo que te va a pasar?
Él menea la cabeza y traga saliva. Intenta imaginar lo que le puede pasar, pero apenas es capaz de contener las lágrimas.
—Que se acabaron los viajes, ya no vas a volver a ver jugar al Madrid fuera de casa. Se acabó. Y al Bernabéu vendrás según cómo te portes.
Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Se siente tan desgraciado que casi agradece el empujón que le mete su padre hacia la puerta que lleva al pasillo. Se lo tiene merecido. Entra en la habitación de la abuela, donde su madre está de rodillas a un lado de la cama.
—Voy a hacerle una manzanilla —dice Manuela.
Su padre intenta consolar a su madre, mientras él se echa a llorar desconsolado delante del cuerpo de la señora Carmiña, como llamaban a la abuela en su pueblo. Parece aún más pequeño que antes, cuando la dejaron en la cama, como si en ese poco tiempo la muerte lo hubiera encogido. Imagina que su abuela lo está viendo y que sabe que en realidad no llora por ella, que llora por él. Lo ha estropeado todo, se han acabado los viajes y lo que es peor aún: ha traicionado a su padre. El pacto se ha roto. Como le ha dicho Aurora, ahora le esperan siete años de mala suerte.
Hace apenas un mes que Silver y su padre han firmado un pacto secreto y eterno. Aunque al principio a Silver no le pareció bien lo que le dijo que hiciera con el anillo y pensó que ninguno de sus profesores le hubiera dejado hacer algo así, cuando su padre le tendió la mano para sellar el pacto y dijo, muy solemne, eso de que «además de padre e hijo, nosotros somos socios, cómplices, compañeros», acabó convenciéndolo.
Todo empezó antes, en el verano, cuando su padre compró el coche. Era un Mercedes Benz también de importación como el espejo. A su padre las cosas de importación le vuelven loco. Silver de espejos, figuras, alfombras, cristalerías, muebles, cuberterías y todo eso no tiene ni idea, pero sí que sabe de coches aunque nunca se había subido a uno de importación; solo los había visto pasar por la carretera, en la tele cuando sacaban en coche a Franco, que tenía los mejores coches de España, y en las películas americanas. Los asientos del Mercedes, impecables, eran de piel color crema y los detalles del salpicadero, de madera pulida y acero reluciente. Había que reconocer que el color de la carrocería —café con leche, con mucha leche— era un poco feo. Pero para los entendidos en coches el color de la carrocería no es importante. Lo que importa es el motor y lo que el coche sea capaz de transmitir: velocidad, elegancia, brillo y fuerza. Tenía un tamaño imponente; era tan grande que cabía en el garaje por los pelos.
Su padre le hizo una propuesta que era un sueño, mejor aún que tener un Mercedes, el mejor regalo imaginable: para hacerle kilómetros al coche, irían juntos a ver todos los partidos de liga del Madrid esa temporada fuera de casa. Era el mes de junio. Faltaban tres meses aún para que empezara la liga, pero al llegar septiembre su padre cumplió su palabra y empezaron a viajar los dos solos por las carreteras de España cada dos fines de semana. El Mercedes se convirtió en una segunda casa; era su territorio privado, su pequeño reino rodante. A Silver le gustaba el rugido del motor de fondo, la suavidad del cuero frío de los asientos y sentir cómo se deslizaba sin ningún esfuerzo por el asfalto; «va como la seda», decía su padre con orgullo. A los dos les hacía sentirse importantes, porque en todas partes —en los semáforos, en los aparcamientos, en los hoteles, en los pueblos por los que pasaban— hombres, mujeres y niños se los quedaban mirando con admiración. Además, el Mercedes era como una cámara acorazada que guardaba sus conversaciones y confidencias. Durante los viajes hablaban de todo, su padre le contaba un montón de anécdotas del Madrid de Di Stéfano, el mejor jugador de todos los tiempos, y de Gento; remontadas, jugadas de equipo y goles memorables de los partidos de Copa de Europa que Silver conocía como si los hubiera visto con sus propios ojos. También le hablaba de la vida, le daba consejos sobre las mujeres para cuando se hiciera hombre y le contaba chistes, historias que había vivido cuando hizo la mili en Ceuta y un montón de hazañas en el mundo de los negocios para los que su padre era un genio absoluto. Muchas de esas historias, como pasaba con los goles que le habían dado al Madrid las cinco copas, Silver se las sabía de memoria, incluso corregía a su padre, que nunca contaba la historia exactamente igual —según el día, añadía o quitaba algún detalle—, y siempre tenía respuestas novedosas para las preguntas, prácticamente idénticas cada vez, con las que su padre intentaba crear suspense en el relato.
El fin de semana que firmaron el pacto se hospedaban en el Bahía de Vigo, un edificio muy alto cerca del Club Náutico, que da a la ría. Después de los partidos y de las conversaciones en el coche, lo mejor de los viajes eran los hoteles. Nunca bajaban de las cuatro estrellas y en la habitación siempre había papel de cartas, varios sobres, un bolígrafo, un lápiz con el membrete del hotel, chocolatinas, bolsas de patatas fritas, cacahuetes o almendras y un minibar con refrescos. De los hoteles, a Silver le gustaba sobre todo el minibar y que las camas estuvieran tan perfectamente hechas, con aquellas sábanas sin una sola arruga que parecían recién estrenadas.
Como siempre, al llegar a la habitación su padre se metió en el baño con el periódico y él cumplió su ritual: se preparó un aperitivo con las bolsas de frutos secos, se sirvió un refresco, cogió el bloc de notas, el bolígrafo y los sobres con el membrete del hotel y se sentó en la mesa del escritorio. Aunque la habitación estaba en una de las últimas plantas, desde el balcón entraba el olor a salitre y a puerto. En un papel escribió el resultado del partido («0-5») y lo guardó en un sobre con su nombre. Por una vez ellos eran rivales; su padre había nacido en Vigo, y el Celtiña, como él lo llamaba, era su primer equipo. Dejó en la mesilla de noche de su padre su correspondiente sobre preparado, con los nombres de los dos equipos escritos y separados por una raya vertical. Al día siguiente esperarían a estar de vuelta en el coche para abrirlos: el ganador, o en caso de no acertar ninguno quien más se acercara al resultado, se anotaba un punto. Cuando llegó su turno, Silver entró en el baño y, como siempre, antes de salir cogió el bote de colonia de su padre; era cuadrado, muy sólido, en el centro había una R en relieve —la R de Rabanne, de Paco Rabanne—. Tenía un color verde como de río y un olor fuerte, intenso, a hombre. Lo abrió, se lo acercó a la nariz, aspiró profundamente y cerró los ojos, luego se echó un poco en el pliegue del pulgar. En los viajes le gustaba dormirse así, oliéndose la mano.
Por la mañana, cuando bajaron a desayunar, su padre le dijo que se sentara mirando a la puerta. Silver supo enseguida por qué. De repente empezaron a entrar al comedor uno detrás de otro todos los jugadores del Madrid: García Remón, Amancio, Vicente del Bosque, Miguel Ángel, Santillana, Touriño, Camacho, Grosso, Netzer, Rubiñán, Velázquez, Pirri… Su padre le guiñó un ojo, y le dio en el hombro para que se levantara a hablar con ellos, pero Silver se quedó inmóvil, pegado al asiento, sin saber qué sentía y sin poderse creer que aquello fuera verdad. Su padre, que era muy descarado, se levantó, se paró a saludar a Miljanić, el nuevo entrenador, y le hizo un gesto a Silver para que se acercara. Al principio, estaba tan nervioso que no sabía qué decir, pero acabó hablando con todo el equipo, con todos y cada uno: jugadores, entrenador y cuerpo técnico. Con quien más tiempo pasó fue con Pirri, su ídolo. Le contó que él también jugaba al fútbol, en el Maravillas, en la posición de líbero. Después se hicieron fotos y le firmaron autógrafos; el mejor fue el de Pirri: «Para Silvestre, un madridista de corazón y un joven futbolista con mucho futuro. Con todo mi afecto, Pirri». Se lo guardó en el bolsillo con mucho cuidado y siguió a su padre hacia la zona de los zumos y del melocotón en almíbar. Después de las sábanas milagrosas y el minibar, los melocotones en almíbar eran lo mejor de los hoteles. Pensó que era muy afortunado por tener ese padre bueno, generoso, divertido y aventurero. Sin ninguna duda, su padre era su mejor amigo, por delante incluso de Basel.
Aunque necesitaba ir al baño, quiso aguantar mientras los jugadores estuvieran en el comedor. Su padre y él apenas hablaron, estaban pendientes de todo lo que ocurría en las mesas de los futbolistas. Algunos, antes de marcharse, pasaron por su mesa a despedirse; entre ellos, Pirri, que fue uno de los últimos en irse y le insistió en que si trabajaba duro de verdad y tenía un poquito de suerte podía llegar a ser futbolista.
«Es bueno, no lo digo porque sea mi hijo —había dicho su padre—. Tiene muchas cualidades, de verdad. Mete goles con una facilidad que da miedo.»
Silver no podía estarse quieto porque iba a hacerse pis encima y, aunque nunca lo hubiera imaginado, estaba deseando que Pirri se fuera para salir corriendo al baño. Al entrar no se dio cuenta. Lo vio al salir, apoyado en el lavabo: un anillo de oro con una piedra muy grande de color rojo. Lo cogió y fue a enseñárselo a su padre, que lo esperaba en el vestíbulo.
—Papá, mira lo que me he encontrado. —Parecía un anillo de mujer, aunque estaba en el baño de hombres—. Voy a dejarlo en recepción por si alguien pregunta por él. Parece muy caro. Es de oro.
—¡Ni hablar! —le dijo su padre, y lo apartó hacia una zona de sofás donde no había nadie—. ¿Tú estás tonto? —Cogió el anillo y lo inspeccionó, girándolo con cuidado entre sus dedos—. Es de oro y la piedra es un rubí de los grandes. Esto vale dinero, macho.
—Por eso, no vamos a robarlo, ¿no?
—¿Cómo que robarlo? Este anillo te lo has encontrado tú y ahora es tuyo, hijo.
Silver lo miró muy serio. Fue entonces cuando pensó en sus profesores, que siempre hablaban de dejar en objetos perdidos las cosas que se encontraban por el colegio, y amenazaban con castigos a quien se quedara algo que no fuera suyo, mucho más si era de valor como aquel anillo de oro y piedra preciosa; pensó en su hermana Manuela, que hubiera llevado el anillo inmediatamente a recepción, porque su autoexigencia constante de ser perfecta le hubiera impedido hacer otra cosa; pensó incluso en su madre, que solo ya por lo católica que es le habría obligado a devolverlo.
—Pero es que no es mío… —insistió.
—¡Guárdatelo, he dicho! —le ordenó su padre con autoridad, y le dio el anillo—. Vamos, ¿no te das cuenta? Esto es un regalo que la vida te hace a ti, Silver. Esto es solo la prueba de que eres un elegido de la diosa Fortuna.
Se metió el anillo en el mismo bolsillo en el que había guardado el autógrafo de Pirri. Tenía miedo, pero menos, y le gustaba eso de ser el elegido de una diosa. Aun así, le daba terror pensar que alguien pudiera estar viéndolo y lo denunciara a la Policía.
—Vamos a hacer una cosa, hijo. Un pacto entre hombres. —El padre le tendió la mano.
Él seguía con la suya dentro del bolsillo, aún no del todo convencido de que estuvieran haciendo lo correcto.
—Este es nuestro secreto, Silver. Tú y yo somos padre e hijo, pero además somos socios, cómplices, compañeros… —Abrió aún más la mano tendida—. No tengas miedo. El miedo es inútil, un freno para la vida.
Le gustó el trato. Socios, cómplices, compañeros, dos elegidos de la Fortuna. Además, no quería parecer un cobarde. Estrechó la mano de su padre, una mano muy grande, caliente y fuerte, como su cuerpo; una mano de piel oscura, dedos anchos y uñas cuadradas que olía a Paco Rabanne. Silver juró para sus adentros que pasara lo que pasara nunca le contaría a nadie lo del anillo. Y nunca, nunca jamás por nada del mundo traicionaría a su padre.
Fue un día perfecto. Hizo doblete: partido y porra. Ganaron cero a cinco con dos goles y una asistencia de Pirri. Cada vez que el Madrid marcaba, él se metía la mano en el bolsillo y tocaba con la yema de los dedos la sortija: le gustaba el contraste entre la piedra, que era muy lisa y suave, y los engarces puntiagudos que arañaban un poco. Se la llevaría a todos los partidos. Iba a ser su talismán de la suerte. El talismán del elegido de la diosa Fortuna.
Ese domingo el Madrid juega contra el Atleti en el Calderón, el tercer partido fuera de casa que se va a perder. Y lo peor es que han palmado esos dos últimos partidos que han jugado fuera y ahora, aunque siguen primeros, el Barça les está pisando los talones. Ha llegado incluso a rezar a Santiago Bernabéu y a la abuela, porque él solo reza a los vivos que admira o a los muertos que conoce —lo de Dios no se lo ha creído nunca—. Les ha pedido, por si fuera verdad lo del augurio de Aurora, que los siete años de mala suerte sean solo para él y que el Madrid revalide el título de liga. Últimamente su padre está siempre de mal humor y cada vez que le pregunta sobre los partidos fuera de casa le da largas. El rugido del Mercedes por los tramos desiertos de carretera, las noches de hotel, los desayunos de marajá con melocotón en almíbar incluido, la emoción al entrar en el campo, la celebración silenciosa de las victorias en los campos hostiles, las confidencias… Todo eso que le hacía tan feliz ha dejado de existir.
Aurora tiene el día libre y nadie contesta al telefonillo de la cocina. Silver salta la valla y entra en casa por la puerta de la despensa, que siempre está abierta. No se oye un ruido. Huele a pollo con ciruelas. En la cocina no hay nadie y la mesa está a medio poner. Queda nada para que empiece el telediario de las tres, es muy raro que no estén ya todos allí. La regla sagrada de su padre es que en su casa los domingos se come a las tres. Últimamente se pone hecho una furia con los mayores si llegan tarde, aunque sea dos minutos. A Manuel le ha dejado ya dos veces sin comer.
En ese momento, su madre entra en la cocina. Tiene los ojos muy rojos.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















