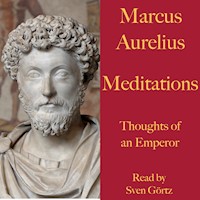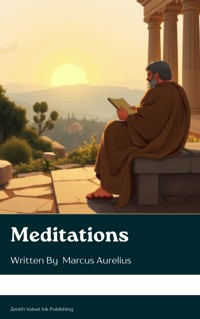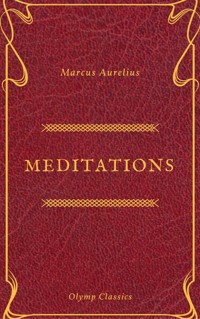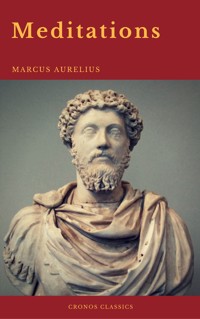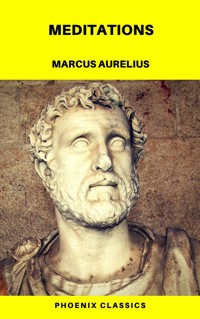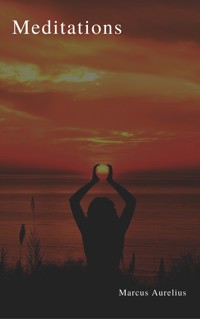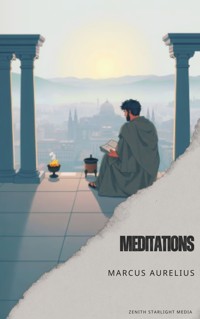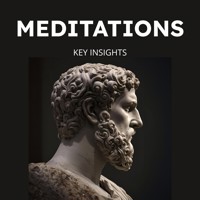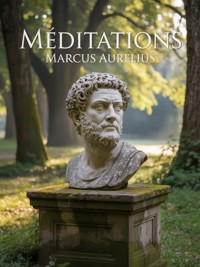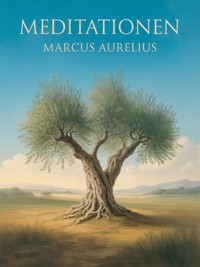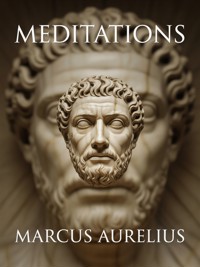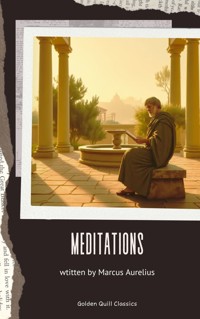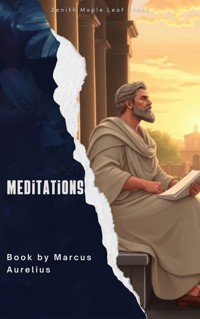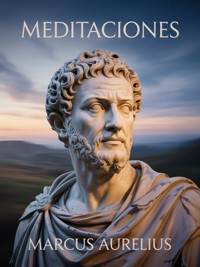
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
«Meditaciones», de Marco Aurelio, es una obra filosófica escrita en el siglo II d. C. Esta colección de escritos personales ofrece una visión de la filosofía estoica y refleja los pensamientos y reflexiones íntimas del emperador romano mientras navega por las complejidades del liderazgo y la virtud personal. El texto se centra principalmente en la autorreflexión, los principios éticos y la importancia de mantener una mente racional en medio de los retos de la vida. El comienzo de «Meditaciones» presenta los antecedentes de Marco Aurelio, detallando su educación, formación e influencias filosóficas. Destaca su profundo respeto por la familia y los mentores que moldearon su carácter, inculcándole valores como la gentileza, la templanza y el deber. A medida que avanza el texto, Marco Aurelio esboza su enorme gratitud hacia quienes le influyeron, haciendo hincapié en una vida de moderación y dedicación a la filosofía. Sienta las bases para sus meditaciones sobre la naturaleza del universo, la condición humana y las virtudes de la compasión y la autodisciplina, que enmarcan su exploración del estoicismo a lo largo de la obra.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
INTRODUCCIÓN
SU PRIMER LIBRO
sobre SÍ MISMO:
EL PRIMER LIBRO
EL SEGUNDO LIBRO
EL TERCER LIBRO
EL CUARTO LIBRO
EL QUINTO LIBRO
EL SEXTO LIBRO
EL SÉPTIMO LIBRO
EL OCTAVO LIBRO
EL NOVENO LIBRO
EL DÉCIMO LIBRO
EL UNDÉCIMO LIBRO
EL DUODÉCIMO LIBRO
Meditaciones
Emperador de Roma Marco Aurelio
INTRODUCCIÓN
MARCO AURELIO ANTONINO nació el 26 de abril del año 121 d. C. Su verdadero nombre era M. Annius Verus, y provenía de una familia noble que afirmaba descender de Numa, segundo rey de Roma. Así, el más religioso de los emperadores descendía de la sangre del más piadoso de los primeros reyes. Su padre, Anio Vero, había ocupado altos cargos en Roma, y su abuelo, del mismo nombre, había sido tres veces cónsul. Sus padres murieron jóvenes, pero Marco los recordaba con cariño. A la muerte de su padre, Marco fue adoptado por su abuelo, el cónsul Anio Vero, y entre ambos existía un profundo amor. En la primera página de su libro, Marco declara con gratitud cómo había aprendido de su abuelo a ser amable y manso, y a abstenerse de toda ira y pasión. El emperador Adriano adivinó el buen carácter del muchacho, al que solía llamar no Vero, sino Verísimo, más veraz que su propio nombre. Ascendió a Marco al rango de ecuestre cuando tenía seis años y, a los ocho, lo convirtió en miembro del antiguo sacerdocio salio. La tía del niño, Annia Galeria Faustina, estaba casada con Antonino Pío, que más tarde sería emperador. Así sucedió que Antonino, al no tener hijos varones, adoptó a Marco, le cambió el nombre por el que se le conoce y lo prometió en matrimonio a su hija Faustina. Su educación se llevó a cabo con mucho cuidado. Se contrató a los maestros más competentes y se le formó en la estricta doctrina de la filosofía estoica, que era su gran deleite. Se le enseñó a vestir con sencillez y a vivir con austeridad, evitando toda delicadeza y lujo. Su cuerpo se entrenó para la fortaleza mediante la lucha libre, la caza y los juegos al aire libre; y aunque su constitución era débil, demostró un gran valor personal al enfrentarse a los jabalíes más feroces. Al mismo tiempo, se le mantuvo alejado de las extravagancias de su época. La gran emoción en Roma era la lucha de las facciones, como se las llamaba, en el circo. Los conductores de carreras solían adoptar uno de cuatro colores —rojo, azul, blanco o verde— y sus partidarios mostraban un entusiasmo insuperable por apoyarlos. Los disturbios y la corrupción iban de la mano de las carreras de carros, y Marco se mantenía severamente al margen de todo ello.
En 140, Marco fue elevado al consulado y, en 145, su compromiso se consumó en matrimonio. Dos años más tarde, Faustina le dio una hija y, poco después, se le concedieron el tribunato y otros honores imperiales.
Antonino Pío murió en 161 y Marco asumió el poder imperial. Inmediatamente se asoció con L. Ceionius Commodus, a quien Antonino había adoptado como hijo menor al mismo tiempo que a Marco, dándole el nombre de Lucio Aurelio Vero. A partir de entonces, los dos fueron colegas en el imperio, y el más joven fue entrenado para sucederlo. Tan pronto como Marco se estableció en el trono, estallaron guerras por todas partes. En el este, Vologeses III de Partia inició una revuelta largamente meditada destruyendo toda una legión romana e invadiendo Siria (162). Vero fue enviado a toda prisa para sofocar este levantamiento, y cumplió con su cometido sumergiéndose en la embriaguez y el libertinaje, mientras que la guerra quedó en manos de sus oficiales. Poco después, Marco tuvo que enfrentarse a un peligro más grave en su propio territorio, la coalición de varias tribus poderosas en la frontera norte. Las principales eran los marcomanos o marchmen, los cuados (mencionados en este libro), los sármatas, los catti y los jazigos ( ). En la propia Roma había pestilencia y hambruna, la primera traída desde el este por las legiones de Vero, la segunda causada por las inundaciones que habían destruido grandes cantidades de grano. Después de haber hecho todo lo posible para paliar la hambruna y satisfacer las necesidades urgentes —Marco se vio incluso obligado a vender las joyas imperiales para conseguir dinero—, ambos emperadores se embarcaron en una lucha que continuaría más o menos durante el resto del reinado de Marco. Durante estas guerras, en 169, Vero murió. No tenemos forma de seguir las campañas en detalle, pero lo que es seguro es que, al final, los romanos lograron aplastar a las tribus bárbaras y alcanzar un acuerdo que hizo más seguro el imperio. Marco era el comandante en jefe, y la victoria se debió tanto a su propia habilidad como a su sabiduría en la elección de sus lugartenientes, lo que quedó patente en el caso de Pertinax. En estas campañas se libraron varias batallas importantes, y una de ellas se hizo famosa por la leyenda de la Legión Trueno. En una batalla contra los cuados en 174, el día parecía favorecer al enemigo, cuando de repente se desató una gran tormenta de truenos y lluvia, los rayos aterrorizaron a los bárbaros y estos huyeron despavoridos. Más tarde se dijo que esta tormenta había sido enviada en respuesta a las plegarias de una legión que contaba con muchos cristanos, y que por ello se le debía dar el nombre de Legión Truendante. El título de Legión Truendante se conoce desde una fecha anterior, por lo que al menos esta parte de la historia no puede ser cierta; pero la ayuda de la tormenta se reconoce en una de las escenas talladas en la Columna Antonina de Roma, que conmemora estas guerras.
El acuerdo alcanzado tras estos disturbios podría haber sido más satisfactorio de no ser por un levantamiento inesperado en el este. Avidius Cassius, un hábil capitán que se había ganado renombre en las guerras contra los partos, era en ese momento gobernador principal de las provincias orientales. Por los medios que fueran, había concebido el proyecto de proclamarse emperador tan pronto como muriera Marco, que entonces gozaba de mala salud; y al recibir la noticia de que Marco había fallecido, Cassius hizo lo que había planeado. Marco, al enterarse de la noticia, inmediatamente concertó una paz y regresó a casa para hacer frente a este nuevo peligro. El gran dolor del emperador era que debía involucrarse en los horrores de la guerra civil. Elogió las cualidades de Casio y expresó su sincero deseo de que Casio no se viera obligado a hacerse daño antes de que él tuviera la oportunidad de concederle un indulto. Pero antes de que pudiera llegar al este, Cassius recibió la noticia de que el emperador aún vivía; sus seguidores lo abandonaron y fue asesinado. Marco se dirigió entonces al este y, mientras estaba allí, los asesinos le llevaron la cabeza de Cassius, pero el emperador rechazó indignado su regalo y no permitió que los hombres se presentaran ante él.
Durante este viaje murió su esposa, Faustina. A su regreso, el emperador celebró un triunfo (176). Inmediatamente después se dirigió a Germania y volvió a asumir la carga de la guerra. Sus operaciones fueron un éxito total, pero los problemas de los últimos años habían sido demasiado para su constitución, que nunca había sido robusta, y el 17 de marzo de 180 murió en Panonia.
El buen emperador no se libró de los problemas domésticos. Faustina le había dado varios hijos, a los que él quería con pasión. Sus rostros inocentes aún pueden verse en muchas galerías de esculturas, recordando con un efecto extraño el rostro soñador de su padre. Pero murieron uno tras otro, y cuando Marco llegó al final de su vida, solo uno de sus hijos seguía vivo: el débil e inútil Cómodo. A la muerte de su padre, Cómodo, que le sucedió, deshizo el trabajo de muchas campañas con una paz precipitada e imprudente; y su e e reinado de doce años demostró que era un tirano feroz y sanguinario. El escándalo se ha cebado con el nombre de la propia Faustina, a quien se acusa no solo de infidelidad, sino también de intrigar con Casio y de incitarlo a su fatal rebelión, aunque hay que admitir que estas acusaciones no se basan en pruebas fehacientes; y el emperador, en cualquier caso, la amaba profundamente y nunca sintió la más mínima sospecha.
Como soldado, hemos visto que Marco era capaz y exitoso; como administrador, era prudente y concienzudo. Aunque estaba impregnado de las enseñanzas de la filosofía, no intentó remodelar el mundo según ningún plan preconcebido. Siguió el camino trazado por sus predecesores, buscando solo cumplir con su deber lo mejor posible y mantener a raya la corrupción. Es cierto que hizo algunas cosas poco acertadas. Crear un coemperador en el imperio, como hizo con Vero, fue una innovación peligrosa que solo podía tener éxito si uno de los dos se borraba a sí mismo; y bajo Diocleciano, este mismo precedente provocó la división del Imperio Romano en dos mitades. Erró en su administración civil al centralizar demasiado. Pero el punto fuerte de su reinado fue la administración de justicia. Marco buscó leyes para proteger a los débiles, para hacer menos dura la suerte de los esclavos, para sustituir al padre de los huérfanos. Se crearon fundaciones benéficas para criar y educar a los niños pobres. Las provincias estaban protegidas contra la opresión y se prestaba ayuda pública a las ciudades o distritos que podían verse afectados por alguna calamidad. La gran mancha en su nombre, y realmente difícil de explicar, es su trato a los cristianos. Durante su reinado, Justino en Roma y Policarpo en Esmirna fueron martirizados por su fe, y sabemos de muchos brotes de fanatismo en las provincias que causaron la muerte de fieles. No es excusa alegar que no sabía nada de las atrocidades cometidas en su nombre: era su deber saberlo, y si no lo sabía, habría sido el primero en confesar que había fallado en su deber. Pero por su propio tono al hablar de los cristianos, está claro que solo los conocía por las calumnias, y no tenemos constancia de que se tomaran medidas para garantizarles un juicio justo. En este sentido, Trajano fue mejor que él.
Para una mente reflexiva, una religión como la de Roma daba poca satisfacción. Sus leyendas eran a menudo infantiles o imposibles; sus enseñanzas tenían poco que ver con la moralidad. La religión romana era, de hecho, una especie de trato: los hombres pagaban ciertos sacrificios y ritos, y los dioses les concedían su favor, independientemente de si era correcto o incorrecto. En este caso, todas las almas devotas se vieron abocadas a la filosofía, como lo habían estado, aunque en menor medida, en Grecia. En los primeros tiempos del Imperio existían dos escuelas rivales que prácticamente se repartían el campo entre ellas: el estoicismo y el epicureísmo. El ideal que cada una de ellas proponía era, en teoría, muy similar. Los estoicos aspiraban a la ἁπάθεια, la represión de todas las emociones, y los epicúreos a la ἀταραξία, la libertad de toda perturbación; sin embargo, al final, uno se ha convertido en sinónimo de resistencia obstinada y el otro, de licencia desenfrenada. Ahora no tenemos nada que ver con el epicureísmo, pero vale la pena esbozar la historia y los principios de la secta estoica.
Zenón, el fundador del estoicismo, nació en Chipre en una fecha desconocida, pero se puede decir que su vida transcurrió aproximadamente entre los años 350 y 250 a. C. Chipre ha sido desde tiempos inmemoriales un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, y aunque no podemos conceder ninguna importancia a una posible ascendencia fenicia en él (ya que los fenicios no eran filósofos), es muy probable que a través de Asia Menor haya entrado en contacto con el Lejano Oriente. Estudió con el cínico Crates, pero no descuidó otros sistemas filosóficos . Tras muchos años de estudio, abrió su propia escuela en una columnata de Atenas llamada Pórtico Pintado, o Stoa, que dio nombre a los estoicos. Después de Zenón, la Escuela del Pórtico le debe mucho a Crisipo (280-207 a. C.), quien organizó el estoicismo en un sistema. De él se decía:
«Sin Crisipo, no habría existido el Pórtico».
Los estoicos consideraban la especulación como un medio para alcanzar un fin y ese fin era, como dijo Zenón, vivir de forma coherente (ὁμολογουμένος ζῆν) o, como se explicó más tarde, vivir en conformidad con la naturaleza (ὁμολογουμένος τῇ φύσει ζῆν). Esta conformidad de la vida con la naturaleza era la idea estoica de la virtud. Esta máxima podría interpretarse fácilmente en el sentido de que la virtud consiste en ceder a cada impulso natural, pero eso estaba muy lejos del significado estoico. Para vivir en armonía con la naturaleza, es necesario saber qué es la naturaleza; y con este fin se hace una triple división de la filosofía: en Física, que se ocupa del universo y sus leyes, los problemas del gobierno divino y la teleología; Lógica, que entrena la mente para discernir lo verdadero de lo falso; y Ética, que aplica el conocimiento así adquirido y probado a la vida práctica.
El sistema estoico de física era materialista con una infusión de panteísmo. En contradicción con la opinión de Platón de que solo existen realmente las Ideas, o Prototipos, de los fenómenos, los estoicos sostenían que solo existían los objetos materiales; pero inmanente en el universo material había una fuerza espiritual que actuaba a través de ellos, manifestándose bajo muchas formas, como el fuego, el éter, el espíritu, el alma, la razón, el principio rector.
El universo, entonces, es Dios, de quien los dioses populares son manifestaciones; mientras que las leyendas y los mitos son alegóricos. El alma del hombre es, por lo tanto, una emanación de la divinidad, en la que finalmente será reabsorbida. El principio divino rector hace que todas las cosas trabajen juntas para el bien, pero para el bien del todo. El bien supremo del hombre es trabajar conscientemente con Dios por el bien común, y este es el sentido en el que los estoicos trataban de vivir en armonía con la naturaleza. En el individuo, solo la virtud le permite hacer esto; así como la Providencia gobierna el universo, la virtud en el alma debe gobernar al hombre.
En lógica, el sistema estoico destaca por su teoría sobre la prueba de la verdad, el Criterio. Comparaban el alma recién nacida con una hoja de papel lista para escribir. Sobre ella, los sentidos escriben sus impresiones (φαντασίαι) y, a partir de la experiencia de varias de ellas, el alma concibe inconscientemente nociones generales (κοιναὶ ἔννοιαι) o anticipaciones (προλήψεις). Cuando la impresión era irresistible, se llamaba (καταληπτικὴ φαντασία) una que se mantiene firme o, como ellos lo explicaban, una que procede de la verdad. Las ideas y las inferencias producidas artificialmente por deducción o similares se ponían a prueba mediante esta «percepción que se mantiene». Ya he hablado de la aplicación ética. El bien supremo era la vida virtuosa. Solo la virtud es felicidad, y el vicio es infelicidad. Llevando esta teoría al extremo, los estoicos decían que no podía haber gradaciones entre la virtud y el vicio, aunque, por supuesto, cada uno tiene sus manifestaciones especiales. Además, nada es bueno salvo la virtud, y nada es malo salvo el vicio. Las cosas externas que comúnmente se llaman buenas o malas, como la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, el placer y el dolor, le son indiferentes (ἀδιάφορα). Todas estas cosas son simplemente el ámbito en el que puede actuar la virtud. El sabio ideal es suficiente para sí mismo en todas las cosas (αὐταρκής); y, conociendo estas verdades, será feliz incluso cuando est e estirado en el potro. Es probable que ningún estoico afirmara ser este sabio, sino que cada uno se esforzara por alcanzarlo como un ideal, al igual que el cristiano se esfuerza por parecerse a Cristo. Sin embargo, la exageración de esta afirmación era tan obvia que los estoicos posteriores se vieron obligados a hacer una subdivisión adicional de las cosas indiferentes en lo que es preferible (προηγμένα) y lo que es indeseable (ἀποπροηγμένα). También sostenían que para aquel que no había alcanzado la sabiduría perfecta, ciertas acciones eran adecuadas (καθήκοντα). Estas no eran ni virtuosas ni viciosas, sino que, al igual que las cosas indiferentes, ocupaban un lugar intermedio.
Hay dos puntos del sistema estoico que merecen una mención especial. Uno es la cuidadosa distinción entre las cosas que están en nuestro poder y las que no lo están. El deseo y el rechazo, la opinión y el afecto están dentro del poder de la voluntad, mientras que la salud, la riqueza, el honor y otras cosas por el estilo generalmente no lo están. Se pedía al estoico que controlara sus deseos y afectos, y que guiara su opinión; que sometiera todo su ser al dominio de la voluntad o principio rector, al igual que el universo es guiado y gobernado por la divina Providencia. Se trata de una aplicación especial de la virtud griega favorita de la moderación (σωφροσύνη), y también tiene su paralelo en la ética cristiana. El segundo punto es una fuerte insistencia en la unidad del universo y en el deber del hombre como parte de un gran todo. El espíritu público era la virtud política más espléndida del mundo antiguo, y aquí se convierte en cosmopolita. Una vez más, es instructivo observar que los sabios cristianos insistían en lo mismo. A los cristianos se les enseña que son miembros de una hermandad mundial, donde no hay griegos ni hebreos, esclavos ni libres, y que viven sus vidas como colaboradores de Dios.
Tal es el sistema que subyace a las Meditaciones de Marco Aurelio. Es necesario conocerlo un poco para comprender bien el libro, pero para nosotros el interés principal radica en otra parte. No acudimos a Marco Aurelio en busca de un tratado sobre el estoicismo. Él no es el director de una escuela que establece un cuerpo doctrinal para sus alumnos; ni siquiera contempla que otros lean lo que escribe. Su filosofía no es una investigación intelectual entusiasta, sino más bien lo que podríamos llamar un sentimiento religioso. La rigidez intransigente de Zenón o Crisipo se suaviza y transforma al pasar por una naturaleza reverente y tolerante, amable y libre de engaños; la sombría resignación que hizo posible la vida al sabio estoico se convierte en él casi en un estado de ánimo de aspiración. Su libro recoge los pensamientos más íntimos de su corazón, escritos para aliviarlo, con máximas morales y reflexiones que le ayudan a soportar la carga del deber y las innumerables molestias de una vida ajetreada.
Es instructivo comparar las Meditaciones con otro libro famoso, La imitación de Cristo. En ambos se encuentra el mismo ideal de autocontrol. La tarea del hombre, dice La imitación, debe ser «vencerse a sí mismo y ser cada día más fuerte que él mismo». «En la resistencia a las pasiones reside la verdadera paz del corazón». «Pongamos el hacha en la raíz, para que, purgados de nuestras pasiones, podamos tener una mente pacífica». Para ello, es necesario un continuo examen de conciencia. «Si no puedes reunirte continuamente, hazlo al menos una vez al día, por la mañana o por la noche. Por la mañana, proponte; por la noche, discute la manera en que has sido hoy, en palabra, obra y pensamiento». Pero mientras que el temperamento del romano es una modesta confianza en sí mismo, el cristiano aspira a un estado de ánimo más pasivo, a la humildad y la mansedumbre, y a la confianza en la presencia y la amistad personal de Dios. El romano examina sus defectos con severidad, pero sin el desprecio de sí mismo que hace al cristiano «vil a sus propios ojos». El cristiano, al igual que el romano, exhorta a «esforzarse por apartar el corazón del amor a las cosas visibles»; pero no se refiere tanto a la ajetreada vida del deber como al desprezo de todas las cosas mundanas y al «corte de todos los placeres inferiores». Ambos valoran los elogios o las críticas de los hombres por su verdadera insignificancia; «No dejes que tu paz», dice el cristiano, «esté en boca de los hombres». Pero el cristiano apela a la censura de Dios, y el romano, a su propia alma. Las pequeñas molestias de la injusticia o la crueldad son consideradas por ambos con la misma magnanimidad. «¿Por qué te entristece una pequeña cosa que se dice o se hace contra ti? No es nada nuevo; no es la primera vez, ni será la última, si vives mucho tiempo. En el mejor de los casos, sufre con paciencia, si no puedes sufrir con alegría». El cristiano debería entristecerse más por la malicia de los demás que por nuestras propias injusticias; pero el romano se inclina por lavarse las manos ante el ofensor. «Esfuérzate por ser paciente en el sufrimiento y soportar los defectos y todas las debilidades de los demás», dice el cristiano; pero el romano nunca habría pensado en añadir: «Si todos los hombres fueran perfectos, ¿qué tendríamos que sufrir entonces de los demás por Dios?». La virtud del sufrimiento en sí misma es una idea que no encontramos en las Meditaciones. Ambos se dan cuenta de que el hombre forma parte de una gran comunidad. «Ningún hombre es suficiente para sí mismo», dice el cristiano; «debemos soportar juntos, ayudar juntos, consolarnos juntos». Pero mientras que él ve una importancia fundamental en el celo, es decir, en la emoción exaltada, y en evitar la tibieza, el romano pensaba principalmente en el deber que había que cumplir lo mejor posible, y menos en el sentimiento que debía acompañar a su cumplimiento. Tanto para el santo como para el emperador, el mundo es, en el mejor de los casos, algo pobre. «En verdad, es una miseria vivir en la tierra», dice el cristiano; pocos y malos son los días de la vida del hombre, que pasa repentinamente como una sombra.
Pero hay una gran diferencia entre los dos libros que estamos considerando. La Imitación está dirigida a otros, las Meditaciones del escritor a sí mismo. No aprendemos nada de la Imitación sobre la vida del autor, salvo en la medida en que se puede suponer que él mismo practicó lo que predicaba; las Meditaciones reflejan, estado de ánimo tras estado de ánimo, la mente de quien las escribió. Su gran encanto reside en su intimidad y franqueza. Estas notas no son sermones; ni siquiera son confesiones. Las confesiones siempre tienen un aire de timidez; en tales revelaciones siempre existe el peligro de caer en la untuosidad o la vulgaridad, incluso para los mejores hombres. San Agustín no siempre está libre de ofensas, y el propio John Bunyan exagera las faltas veniales hasta convertirlas en pecados atroces. Pero Marco Aurelio no es ni vulgar ni untuoso; no atenúa nada, pero tampoco escribe nada con malicia. Nunca posa ante un público; puede que no sea profundo, pero siempre es sincero. Y lo que se nos revela aquí es un alma elevada y serena. Los vicios vulgares no parecen tentarlo; no es alguien atado y encadenado que lucha por romper sus cadenas. Los defectos que detecta en sí mismo son a menudo tales que la mayoría de los hombres no tendrían ojos para verlos. Para servir al espíritu divino que está implantado en él, un hombre debe «mantenerse puro de toda pasión violenta y afecto maligno, de toda imprudencia y vanidad, y de toda clase de descontento, ya sea con respecto a los dioses o a los hombres»: o, como dice en otra parte, «sin mancha por el placer, sin desanimarse por el dolor». Su objetivo es la cortesía y la consideración inquebrantables. «Sea lo que sea lo que cualquier hombre haga o diga, debes ser bueno»; «¿Ofende alguien? Es contra sí mismo contra quien ofende: ¿por qué debería preocuparte?». El ofensor necesita compasión, no ira; aquellos que deben ser corregidos deben ser tratados con tacto y gentileza; y uno debe estar siempre dispuesto a aprender mejor. «La mejor venganza es no convertirse en alguien como ellos». Hay tantos indicios de ofensa perdonada que podemos creer que las notas siguieron de cerca los hechos. Quizás no haya logrado su objetivo y, por ello, trate de recordar sus principios, , y fortalecerse para el futuro. Que estas palabras no son meras palabras queda claro en la historia de Avidius Cassius, que habría usurpado su trono imperial. Así, el emperador aplica fielmente su propio principio de que el mal debe ser vencido con el bien. Por cada falta de los demás, la naturaleza (dice él) nos ha dado una virtud que la contrarresta; «por ejemplo, contra los ingratos, nos ha dado la bondad y la mansedumbre como antídoto».
Alguien tan gentil con un enemigo era sin duda un buen amigo; y, de hecho, sus páginas están llenas de generosa gratitud hacia quienes le habían servido. En su Primer Libro, expone todas las deudas que tenía con sus parientes y maestros. A su abuelo le debía su espíritu gentil, a su padre, su pudor y su valentía; de su madre aprendió a ser religioso, generoso y resuelto. Rusticus no trabajó en vano, si le mostró a su alumno que su vida necesitaba enmiendas. Apollonius le enseñó la sencillez, la sensatez, la gratitud y el amor por la verdadera libertad. Y así continúa la lista; todos aquellos con los que trató parecen haberle aportado algo bueno, una prueba segura de la bondad de su naturaleza, que no pensaba mal.
Si el suyo era ese corazón honesto y verdadero que es el ideal cristiano, esto es aún más maravilloso si se tiene en cuenta que carecía de la fe que fortalece a los cristianos. Podía decir, es cierto, «o bien hay un Dios, y entonces todo está bien; o bien, si todas las cosas suceden por casualidad y fortuna, aún así puedes usar tu propia providencia en aquellas cosas que te conciernen propiamente; y entonces estarás bien». O también: «Debemos admitir que hay una naturaleza que gobierna el universo». Pero su propio papel en el orden de las cosas es tan pequeño que no espera ninguna felicidad personal más allá de la que un alma serena puede alcanzar en esta vida mortal. «Oh, alma mía, confío en que llegará el momento en que serás buena, sencilla, más abierta y visible que el cuerpo que te encierra», pero esto se dice de la tranquila satisfacción con la suerte humana que espera alcanzar, no de un momento en que se liberará de las ataduras del cuerpo. Por lo demás, el mundo y su fama y riqueza, «todo es vanidad». Quizás los dioses tengan un cuidado especial por él, pero su cuidado especial es por el universo en general: esto debería ser suficiente. Sus dioses son mejores que los dioses estoicos, que se mantienen al margen de todas las cosas humanas, imperturbables e indiferentes, pero su esperanza personal no es mucho más fuerte. Sobre este punto dice poco, aunque hay muchas alusiones a la muerte como fin natural; sin duda esperaba que su alma fuera absorbida algún día por el alma universal, ya que nada surge de la nada y nada puede ser aniquilado. Su estado de ánimo es de agotamiento extenuante; cumple con su deber como buen soldado, esperando el sonido de la trompeta que anunciará la retirada; no tiene esa alegre confianza que llevó a Sócrates a través de una vida no menos noble, a una muerte que lo llevaría a la compañía de los dioses que había adorado y de los hombres a quienes había venerado.
Pero aunque Marco Aurelio pudiera haber sostenido intelectualmente que su alma estaba destinada a ser absorbida y a perder la conciencia de sí misma, había momentos en los que sentía, como deben sentir a veces todos los que sostienen esa creencia, lo insatisfactorio que es tal credo. Entonces busca a tientas, ciegamente, algo menos vacío y vano. «Has tomado el barco», dice, «has navegado, has llegado a tierra, sal, si es a otra vida, allí también encontrarás dioses, que están en todas partes». Hay más en esto que la suposición de una teoría rival por el simple hecho de argumentar. Si las cosas mundanas «no son más que un sueño», no está lejos la idea de que pueda haber un despertar a lo que es real. Cuando habla de la muerte como un cambio necesario y señala que nada útil y provechoso puede lograrse sin cambio, ¿pensaba quizás en el cambio de un grano de trigo, que no revive si no muere? El maravilloso poder de la naturaleza para recrear a partir de la corrupción no se limita, sin duda, a las cosas corporales. Muchos de sus pensamientos suenan como ecos lejanos de San Pablo; y es realmente extraño que este emperador, el más cristiano de todos, no tenga nada bueno que decir de los cristianos. Para él, no son más que sectarios «violentos y apasionados en su oposición».
Estas Meditaciones ciertamente no son tan profundas como la filosofía, pero Marco Aurelio era demasiado sincero como para no ver la esencia de aquellas cosas que formaban parte de su experiencia. Las religiones antiguas se preocupaban en su mayor parte por las cosas externas. Si realizabas los ritos necesarios, propiciabas a los dioses; y estos ritos eran a menudo triviales, a veces violaban los buenos sentimientos o incluso la moralidad. Incluso cuando los dioses estaban del lado de la justicia, se preocupaban más por el acto que por la intención. Pero Marco Aurelio sabe que lo que llena el corazón, el hombre lo hará. «Tal como son tus pensamientos y tus cavilaciones habituales», dice, «tal será tu mente con el tiempo». Y cada página del libro nos muestra que él sabía que el pensamiento se traduciría inevitablemente en acción. Entrena su alma, por así decirlo, en los principios correctos, para que, cuando llegue el momento, pueda guiarse por ellos. Esperar hasta que surja la emergencia es demasiado tarde.
También ve la verdadera esencia de la felicidad. «Si la felicidad consistiera en el placer, ¿cómo es que los ladrones notorios, los impuros abominables, los parricidas y los tiranos tienen en tan gran medida su parte de placeres?». El que tenía todos los placeres del mundo a su disposición puede escribir así: «Una suerte y una porción felices son las buenas inclinaciones del alma, los buenos deseos, las buenas acciones».
Por ironía del destino, este hombre tan gentil y bueno, tan deseoso de alegrías tranquilas y de una mente libre de preocupaciones, fue puesto al frente del Imperio Romano cuando grandes peligros amenazaban desde el este y el oeste. Durante varios años él mismo comandó sus ejércitos como jefe supremo. En el campamento frente a los cuados, fecha el primer libro de sus Meditaciones y muestra cómo podía retirarse dentro de sí mismo en medio del estruendo de las armas. Las pompas y glorias que despreciaba eran todas suyas; lo que para la mayoría de los hombres es una ambición o un sueño, para él era una serie de tareas agotadoras que solo el severo sentido del deber le permitía llevar a cabo. Y hizo bien su trabajo. Sus guerras fueron lentas y tediosas, pero exitosas. Con la sabiduría de un estadista, previó el peligro que suponían para Roma las hordas bárbaras del norte y tomó medidas para hacerle frente. Tal y como estaban las cosas, su acuerdo dio dos siglos de respiro al Imperio romano; si hubiera cumplido el plan de extender las fronteras imperiales hasta el Elba, que parece haber estado en su mente, se habría podido lograr mucho más. Pero la muerte truncó sus planes.
A Marco Aurelio se le presentó una oportunidad verdaderamente única para demostrar lo que la mente es capaz de hacer a pesar de las circunstancias. El más pacífico de los guerreros, un magnífico monarca cuyo ideal era la felicidad tranquila en la vida familiar, abocado a la oscuridad pero nacido para la grandeza, padre amoroso de hijos que murieron jóvenes o se volvieron odiosos, su vida fue una paradoja. Para que nada le faltara, fue en el campamento, frente al enemigo, donde falleció y se fue a su propio lugar.