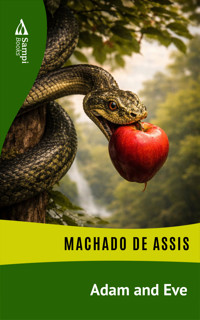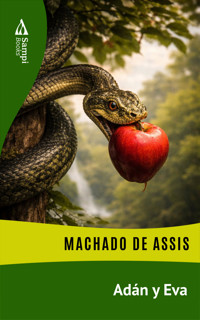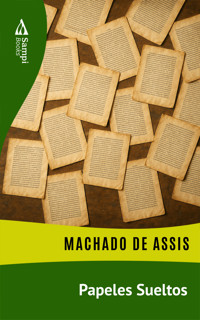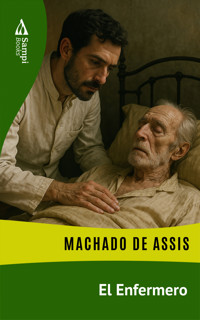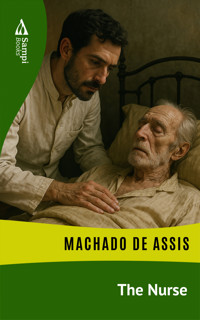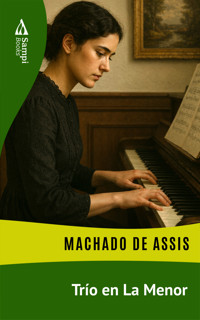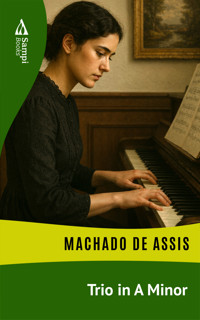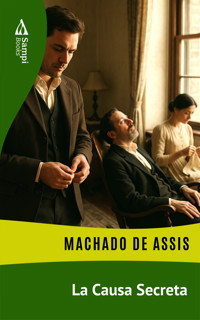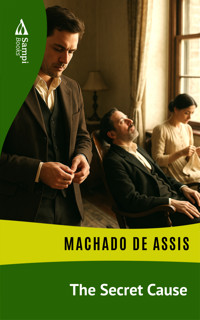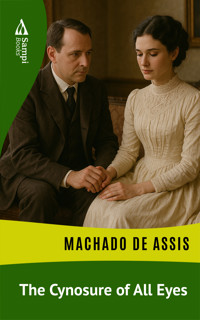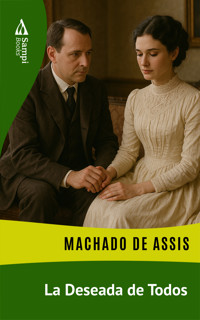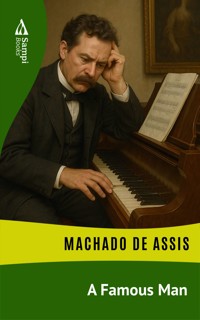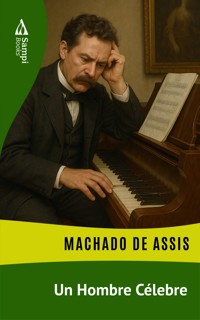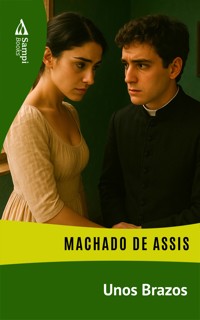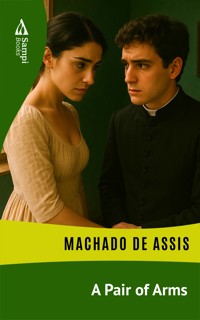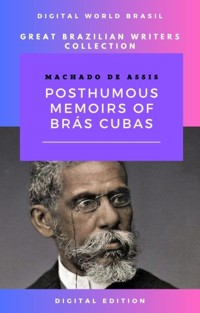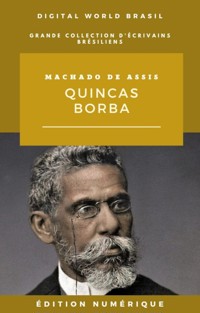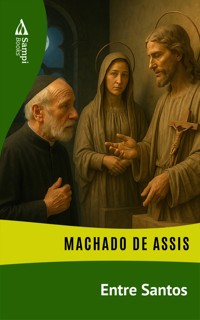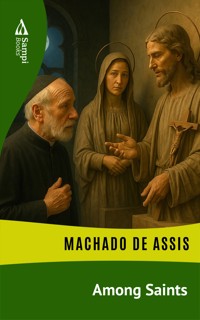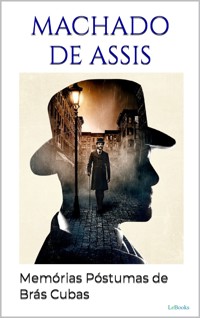
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Joaquim Maria Machado de Assis (839 – 1908) fue un escritor , considerado por muchos críticos, estudiosos, escritores y lectores el mayor nombre de la literatura brasileña. Machado de Assis dejó una muy amplia obra, fruto de medio siglo de trabajo literario, en la que se contabilizan obras de teatro, poesías, prólogos, críticas, discursos, más de doscientos cuentos y varias novelas. Memorias postumas de Brás Cubas (1881) es una narración en primera persona, considerada la obra maestra de Machado de Assis. La novela, extremamente osada en su epoca de lanzamiento, está planteada como las memorias de un personaje, Brás Cubas, que escribe después de su muerte. La dedicatoria que comienza el libro ya anticipa el humor y la fina ironía presentes en el libro: "Al gusano que primero royó las frías carnes de mi cadáver dedico con sentido recuerdo estas memorias póstumas".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Machado de Assis
MEMÓRIAS PÓSTUMAS
DE BRÁS CUBAS
Título original:
“Memórias póstumas de Brás Cubas”
Prefacio
Amigo Lector
Joaquim Maria Machado de Assis (Rio de Janeiro, 21 de junio de 1839 – Rio de Janeiro, 29 de septiembre de 1908) fue un escritor brasileño, considerado por muchos críticos, estudiosos, escritores y lectores el mayor nombre de la literatura brasileña y uno de los mayores escritores del siglo XIX. Machado de Assis dejó una muy amplia obra, fruto de medio siglo de trabajo literario, en la que se contabilizan obras de teatro, poesías, prólogos, críticas, discursos, cuentos y varias novelas.
Memórias póstumas de Brás Cubas es una de sus novelas mas conocidas del escritor y considerada la primera novela realista de la literatura brasileña. La novela está planteada como las memorias de un personaje, Brás Cubas, que escribe después de su muerte. La novela se publicó originalmente en 1880 en forma de folletín por entregas en la Revista Brasileira. En 1881 se publicó en libro, provocando la confusión de los críticos, que incluso pusieron en cuestión que se tratase de una verdadera novela: la obra era extremadamente osada desde el punto de vista formal, y resultó sorprendente para el público acostumbrado hasta entonces a la tradicional fórmula romántica.
La dedicatoria que comienza el libro ya anticipa el humor y la fina ironía presentes en el libro: "Al gusano que primero royó las frías carnes de mi cadáver dedico con sentido recuerdo estas memorias póstumas"
En esta novela, el lector se podrá comprobar el talento de este excepcional escritor. Uno de los mejores de todos los tiempos.
Una excelente lectura
LeBooks Editora
Sumario
PRESENTACIÓN
MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
PRESENTACIÓN
Sobre el autor y su obra
Joaquín Machado de Assis nació el 21 de junio de 1839 en el Morro do Livramento, uno de los cerros que rodean Río de Janeiro y que actualmente es una zona de favelas a la que resulta en extremo peligroso y desagradable subir caminando por esos senderos de miseria y violencia.
Su padre, mulato y descendiente de esclavos, era pintor de brocha gorda. Su madre, de origen portugués, había nacido en una isla de las Azores. Desde estos antecedentes, la crítica ha elaborado una historia en la que este muchacho humilde, de piel oscura, logró realizar una vertiginosa carrera que lo encumbró, gracias a continuas luchas y una enorme paciencia ante las humillaciones, hasta las más altas cumbres de la cultura y la sociedad brasileña; Y si se agrega la epilepsia como otro de sus rasgos constitutivos, la imagen del genio labrando su destino por sí mismo es casi perfecta. El perfecto self mademan. Sin embargo, como indica el crítico brasileño Antonio Candido, lo que convendría resaltar es la facilidad como fue subiendo y mereciendo los más altos reconocimientos.
Y no fue una excepción: durante el imperio colonial, hombres negros y pobres, no sólo recibieron títulos portugueses de nobleza, sino que también desempeñaron altos cargos en la organización colonial. La de Machado fue una vida plácida, según Candido: tipógrafo, periodista, modesto oficinista, funcionario de alto nivel, fundador y primer presidente de la Academia Brasileña de Letras, y, desde los cincuenta años, “el escritor más importante del país, y objeto de tanta reverencia y admiración general como ningún otro novelista o poeta brasileño lo fue en vida, ni antes ni después.”
La carrera literaria de Machado de Assis se inició en 1861, al cumplir veintidós años, con la publicación de una aparente traducción y una fantasía dramática. Antes, a los quince años, se había presentado a la tertulia del librero y editor Francisco de Paula Brito con un poema que nadie creyó que fuera escrito por él. Desde entonces frecuentó a los más importantes literatos del Brasil y colaboró con la revista del cenáculo, la Marmota Fluminense. Por lo general se considera como una primera época de su obra la que va desde los quince o los veintidós años de edad hasta 1880, cuando se inicia la publicación en folletín de “Las Memorias Póstumas de Bras Cubas” y se inicia la andadura de quien llegaría a ser el máximo escritor del Brasil, el más importante escritor latinoamericano del siglo XIX, y un escritor de relevancia mundial que, como sostiene Susan Sontag, no ha merecido ese reconocimiento por ser brasileño y haber pasado toda su vida en Río de Janeiro.
Machado de Assis dejó una muy amplia obra, fruto de medio siglo de trabajo literario, en la que se contabilizan obras de teatro, poesías, prólogos, críticas, discursos, más de doscientos cuentos y varias novelas. Entre los cuentos hay más de una decena que son de lo mejor que se ha escrito en portugués; y entre las novelas, tres que alcanzan cimas desconocidas para la literatura escrita en castellano durante el siglo XIX: las Memorias póstumas de Bras Cubas (1880), Quincas Borba (1891) y Don Casmurro, considerada por una parte de la crítica como su obra maestra. La vida de Machado de Assis fue en verdad tranquila. Siempre tuvo a su lado a escritores y personas de buena posición social y económica, apoyándolo. A pesar de la oposición familiar a su boda con una joven portuguesa, hermana del poeta Francisco Xavier de Novais, el matrimonio resultó un acierto y la esposa desempeñó un papel fundamental en la vida y en la obra de su esposo. Por otra parte, se sabe que fue un hombre en exceso formal, amigo de mantener las distancias, convencional, de una vida privada muy protegida. Se dice que lo único que le faltó en la vida fue un hijo.
A pesar de que unánimemente se le considera uno de los grandes escritores del siglo XIX, fuera del Brasil la obra de Machado de Assis no tiene la difusión y el reconocimiento que merece particularmente en los países de Hispanoamérica.
En “genius”, uno de sus últimos libros, el prestigioso crítico literario norteamericano Harold Bloom seleccionó lo que él llama su “mosaico de cien mentes creativas ejemplares, de cien auténticos genios”. Entre ellos aparece Joaquim María Machado de Assis, quien figura al lado de León Tolstoi, Hermán Melville, Jane Austen, Antón Chéjov, Víctor Hugo, Stendhal, Henry James, Fiodor Dostoievski. Jane Austen, Gustave Flaubert, José Maria Eça de Queiroz, entre otros escritores del siglo XIX. Seguramente, muy pocos impugnarían la inclusión del escritor brasileño en esa selecta nómina. Por el contrario, estarán de acuerdo en la calidad y la originalidad de su obra lo sitúa al mismo nivel de esos autores.
Sin embargo, hay que convenir con Susan Sontag en que causa asombro que un escritor de tal magnitud siga sin ocupar el lugar que merece. En su caso no cabe hablar de olvido, pues ello significaría que antes disfrutó de una etapa de reconocimiento y difusión. Más bien se trata de un escaso conocimiento de su obra fuera de su país, por más que las razones sean difícilmente explicables. La propia Sontag, no obstante, da una: “Seguramente Machado hubiera sido mejor conocido si no hubiese sido brasileño y pasado toda su vida en Río de Janeiro; si se hubiese tratado, digamos, de un italiano o un ruso. O incluso de un portugués”. Y considera aún más notable el que sea poco reconocido y leído en el resto de América Latina, “como si fuera todavía duro de digerir el hecho de que el mayor autor surgido en ella escribiera en portugués, en lugar de hacerlo en lengua española”. Machado de Assis murió el 19 de septiembre de 1908.
Ahora, en pleno siglo XXI, en el que la tecnología permite un acceso más rápido y económico a obras internacionales, el lector de habla hispana tiene la oportunidad de conocer un poco sobre este extraordinario escritor brasileño. En esta edición, se presentará una de sus obras más destacadas: Memorias Póstumas de Brás Cubas
Sobre: Memórias Póstumas de Brás Cubas
A novela Memorias Póstumas de Brás Cubas del brasileño Joaquim Machado de Assis (1839-1908), fue publicada en 1880.
El máximo escritor brasileño consiguió, en esta obra maestra narrativo-humorística, crear un clima de valor esencial: con un argumento lee y libresco, las memorias de ultratumba de un rico desgraciado en amores, clásico tipo de epicúreo, funde la novela de costumbres con la novela de ideas, animándolas con mágicas sugestiones nostálgicas, sutilmente cerebrales, a lo France, Pirandello y Kierkegaard.
La obra se desarrolla por ondas de impresiones y recuerdos, pensamientos y fantasías, ágil danza ideal recamada sobre un motivo tocado sobre una sola cuerda, con extrema libertad y agilidad. La mente del autor, mulato de orígenes humildes, obrero tipógrafo, más tarde fundador y presidente perpetuo de la Academia Brasileña de Letras, aparece iluminada algo tumultuosamente por tantas influencias ilustres y diversas, desde Shakespeare a Víctor Hugo, pero ordenada al fin en una profunda catarsis y refractada en el prisma de una inteligencia vivísima.
Brás Cubas es el mismo Machado, que narra el mito de toda una vida, síntesis de sus aspiraciones y de su más alta espiritualidad. El tono y el ambiente de la novela, apreciables universalmente por los resultados de sabiduría a que llegan, son además todo lo brasileños que pudiera desearse; lo real y lo ideal se confunden en segura armonía creadora. Es el Brasil de tiempos del ilustrado emperador don Pedro II, que reinó de 1841 a 1889. País blando y aristocrático, cosmopolita y paganízante, hedonista y cerebral; el amor de Brás Cubas por tres mujeres distintas: la bailarina Marcela; la rica y vana Virgilia; la apasionada, ilegítima y coja Eusebia, tiene el valor de un hecho y de un símbolo, emblema de la amarga caducidad humana, a la que, empero, el hombre debe agarrarse como al áncora de salvación en el gran naufragio de todas las demás ambiciones e ilusiones.
Cubas es pariente de los personajes de France y, con mayor bondad, pero no con menor ironía, más que vivir, se contempla vivir y observa cada minucia para extraer luz de sabiduría, aun considerándola inútil. El amor, parece decirnos Brás con su desolada lucidez, es la única esperanza de vida, antes de afrontar la muerte y temer la decepción de una inmortalidad negada, quizá, por un oscuro destino. Las Memorias comprenden desde el nacimiento hasta la tumba, con un procedimiento análogo a ciertas novelas del XIX, todavía ligadas al proceso lineal de la novela histórica y ya fundidas con el psicológico, como Guerra y paz (v.) y sobre todo como las Confesiones (v.) de Nievo, con cuya obra, por la manera de pintar los amores infantiles, tiene singulares afinidades. Marcela y Virgilia recuerdan inmediatamente a Natasa (v.) y la Pisana (v.). Todas las mujeres del libro, excepto la «honrada alcahueta» Plácida, figura menor muy conseguida, están vistas con ojos indulgentes y a la par severos del filósofo que excusa, pero conoce los defectos de las criaturas que representa. El humorismo de Machado alcanza el vértice de lo sublime al reflejar precisamente todas las debilidades humanas, al compadecerlas sonriendo, ya con plena piedad, ya con escepticismo punzante, para llegar al pesimismo más gélido.
La prosa de Machado de Assis tiene una limpidez admirable, penetra como un aire claro y ligero que sostiene y mueve continuamente la narración. El tipo del diplomático, del esclavo liberado, del filósofo mendigo, aquel Quincas Borba (v.) que da el título a otra novela suya, junto a las demás figuras y figurillas e incluso caricaturas, son inolvidables por la verdad y vivacidad de los contornos, por la agudeza psicológica. El autor reserva para el final de la obra, tras haber llevado la narración con amplio y sostenido aliento, la triste verdad, el jugo de toda la historia; y después de haber vertido su ironía, ya grotesca, ya elegante, sobre todos los aspectos de la vida, después de haber terminado la vida de Cubas, en la postrera acumulación de recuerdos, contemplando a la humanidad en sus estériles tentativas de perfección, en su aferrarse a todas las debilidades, obstinada en llamarlas o creerlas buenas o continuamente apetecibles; ante el propio fracaso como hombre de amor que no se ha formado una familia, exclama al fin, libre de todo juicio y respeto hacia sus hermanos hombres: «Me encuentro con un pequeño beneficio; no he tenido hijos; no he transmitido a nadie la herencia de nuestra miseria». Conclusión que recuerda a Schopenhauer y a Leopardi, y en la que, legítimamente, reposa la mano del gran creador, una de las voces más sonoras de la literatura en lengua portuguesa.
MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
Al gusano
Que royó primero las frías carnes
de mi cadáver dedico
con recuerdo añorante
estas Memorias póstumas
Al lector
Que Stendhal confesara haber escrito uno de sus libros para cien lectores, cosa es que admira y que consterna. Lo que no admira, ni probablemente consternará, es si este libro no llega a tener los cien lectores de Stendhal, ni cincuenta, ni veinte, sino diez, cuando mucho. ¿Diez? Tal vez cinco. En efecto, se trata de una obra difusa, en la cual, si bien yo, Brás Cubas, he adoptado la forma libre de un Sterne o de un Xavier de Maistre, no sé si le he agregado alguna sarna de pesimismo. Puede ser. Obra de difunto. La he escrito con la pluma de la broma y la tinta de la melancolía, y no es difícil prever qué cosa podrá salir de semejante connubio. Agréguese a esto que la gente grave hallará en el libro unas apariencias de pura novela, mientras que la gente frívola no hallará en él su novela habitual; aquí lo tienes, aquí está, privado de la estima de los graves y del amor de los frívolos, que son las dos columnas máximas de la opinión.
Pero todavía espero atraerme las simpatías de la opinión, y el primer remedio es huir de un prólogo explícito y largo. El mejor prólogo es el que contiene menos cosas, o el que las dice de una manera oscura y truncada. Por consiguiente, evito contar el proceso extraordinario que he empleado en la composición de estas Memorias, trabajadas acá en el otro mundo. Sería curioso, pero extenso en demasía, y por otro parte innecesario para la inteligencia de la obra. La obra en sí misma lo es todo: si te agrada, fino lector, me doy por bien pagado de la tarea; si no te agrada, te pago con un papirotazo, y adiós.
Bras Cubas
I - Óbito del autor
Algún tiempo he titubeado acerca de si debía abrir estas memorias por el principio o por el fin, esto es, si pondría en primer lugar mi nacimiento o mi muerte. Aunque el uso vulgar sea comenzar por el nacimiento, dos consideraciones me han inclinado a adoptar un método diferente: la primera es que yo no soy propiamente un autor difunto, sino un difunto autor, para quien la losa sepulcral ha sido otra cuna, y la segunda es que el escrito quedaría así más galano y nuevo. Moisés, que también contó su muerte, no la puso en el introito, sino en el final: diferencia radical entre este libro y el Pentateuco.
Dicho eso, expiré a las dos de la tarde de un viernes del mes de agosto de 1869, en mi hermosa quinta de Catumby Tenía unos sesenta y cuatro años, fuertes y prósperos, era soltero, poseía cerca de trescientos contos y fui acompañado al cementerio por once amigos. ¡Once amigos! Verdad es que no hubo cartas ni esquelas. Agréguese a esto que llovía, que se colaba una llovizna menuda, triste y constante. Tan constante y tan triste que llevó a uno de aquellos fieles de la última hora a intercalar esta ingeniosa idea en el discurso que pronunció al borde de mi fosa: "Vosotros que lo conocisteis, señores míos, vosotros podéis decir conmigo que la naturaleza parece estar llorando la pérdida irreparable de uno de los más hermosos caracteres que han honrado a la humanidad. Este aire sombrío, estas gotas del cielo, aquellas nubes oscuras que cubren el azul como un fúnebre crespón, todo eso es el dolor crudo y malo que roe a la Naturaleza hasta en sus más íntimas entrañas; todo esto es un sublime loor a nuestro ilustre finado".
¡Bueno y fiel amigo! No, no me arrepiento de las veinte pólizas que le dejé. Y así fue como llegué a la clausura de mis días; así fue como me encaminé hacia el undiscovered country de Hamlet, sin las ansias ni las dudas del joven príncipe, sino lento y reposado, como alguien que se retira tarde del espectáculo. Tarde y aburrido. Me vieron ir unas nueve o diez personas, entre ellas tres señoras: mi hermana Sabina, casada con Cotrim; su hija — un lirio del valle — y... ¡tened paciencia! dentro de poco os diré quién era la tercera señora. Por ahora contentaos con saber que esa mujer anónima, aunque no era parienta mía, padeció más que las parientas. Es verdad, padeció más. No digo que se arrancase los cabellos, no digo que se revolcase por el suelo, convulsa. Tampoco mi óbito era una cosa altamente dramática... Un solterón, que expira a los sesenta y cuatro años, no parece reunir en sí todos los elementos de una tragedia. Y, suponiendo lo contrario, lo que menos convenía a esa señora anónima era aparentarlo. De pie, a la cabecera de la cama, los ojos estúpidos, la boca entreabierta, la triste señora mal podía creer en mi extinción.
— ¡Muerto! ¡Muerto! — decía para sí.
Y su imaginación, como las cigüeñas que un ilustre viajero vio tender el vuelo desde el Iliso hasta las riberas africanas, pese a las ruinas y a los tiempos, la imaginación de esa señora voló también por encima de los estragos presentes hasta las riberas de un África juvenil... Dejadla ir; allá iremos más tarde; allá iremos cuando yo me restituya a los primeros años. Por ahora quiero morir tranquilamente, metódicamente, oyendo los sollozos de las damas, las conversaciones en voz baja de los hombres, la lluvia que tamborilea en las hojas de aro de la quinta y el sonido estridente de una navaja que un amolador está afilando allá afuera, a la puerta de un talabartero. Os juro que esa orquesta de la muerte fue mucho menos triste de lo que podría parecer. Desde cierto punto en adelante llegó a ser deliciosa. La vida se debatía en mi pecho, con unos ímpetus de ola marina, desvanecíaseme la conciencia, o descendía a la inmovilidad física y moral, y el cuerpo se me hacía planta, y piedra, y lodo, y nada.
Morí de una neumonía; pero si digo que fue menos la neumonía que una idea grandiosa y útil la causa de mi muerte, es posible que el lector no me crea. Voy a exponerle sumariamente el caso. Júzguelo por sí mismo.
II - El emplasto
En efecto, un día, por la mañana, mientras me hallaba paseando por la quinta, se me colgó una idea en el trapecio que yo tenía en el cerebro. Una vez colgada, comenzó a bracear, a pernear, a hacer las más atrevidas cabriolas de volantín que sea posible imaginar. Yo me quedé contemplándola. De pronto, dio un gran salto, extendiendo los brazos y las piernas, hasta tomar la forma de una X: Descíframe o te devoro.
Esta idea era nada menos que la invención de un medicamento sublime, anti hipocondriaco, destinado a aliviar a nuestra melancólica humanidad. En la petición de privilegio que entonces redacté llamé la atención del gobierno hacia ese resultado, verdaderamente cristiano. Sin embargo, no negué a los amigos las ventajas pecuniarias que debían resultar de la distribución de un producto de tales y tan profundos efectos. Mas ahora que estoy acá, del otro lado de la vida, lo puedo confesar todo: lo que influyó en mí principalmente fue el gusto de ver impresas en los diarios, en los escaparates, folletos, esquinas, y por último en las cajitas del remedio, estas tres palabras: Emplasto Brás Cubas. ¿Para qué negarlo? Yo tenía la pasión del ruido, del cartel, de los fuegos artificiales. Tal vez este defecto me lo echen en cara los modestos; confío, no obstante, en que ese talento me lo han de reconocer los hábiles. Así, pues, mi idea ostentaba dos caras, como las medallas, una vuelta hacia el público, otra hacia mí. De un lado, filantropía y lucro; de otro lado, sed de renombre. Digamos: amor de la gloria.
Un tío mío, canónigo de prebenda entera, solía decir que el amor de la gloria temporal era la perdición de las almas, que sólo deben codiciar la gloria eterna. A lo que replicaba otro tío, oficial de uno de los antiguos tercios de infantería, que el amor de la gloria era la cosa más verdaderamente humana que hay en el hombre, y, por consiguiente, su aspecto más genuino.
Decida el lector entre el militar y el canónigo; yo vuelvo al emplasto.
III - Genealogía
Pero ya que he hablado de mis tíos, dejadme hacer aquí un breve esbozo genealógico.
El fundador de mi familia fue un tal Damián Cubas, que floreció en la primera mitad del siglo XVIII. Era tonelero de oficio, natural de Rio de Janeiro, en donde hubiera muerto en la penuria y la oscuridad si solamente hubiese ejercido la tonelería. Pero no: se hizo labrador, plantó, cosechó, permutó su producto por buenas y honradas patacas, hasta que murió dejando un grueso caudal a un hijo, el licenciado Luis Cubas. En este joven comienza verdaderamente la serie de mis abuelos — de los abuelos que mi familia siempre ha confesado — porque Damián Cubas era en resumidas cuentas un tonelero, y tal vez un mal tonelero, mientras que Luis Cubas estudió en Coimbra, se distinguió en el Estado y fue uno de los amigos particulares del virrey conde da Cunha.
Oliéndole excesivamente a tonelería este apellido de Cubas, alegaba mi padre, bisnieto de Damián, que dicho apellido le había sido dado a un caballero, héroe en las jornadas de África, en premio de la hazaña que llevó a cabo al arrebatarles trescientas cubas a los moros. Mi padre era hombre de imaginación; escapó de la tonelería en las alas de un calembour. Era una buena persona mi padre, varón digno y leal como pocos. Tenía, es verdad, unos humos de engreimiento; pero ¿quién no es un poco engreído en este mundo? Conviene hacer notar que él no recurrió a la inventiva sino después de probar la falsificación; en primer lugar, entroncóse en la familia de aquel famoso homónimo mío, el capitán-mayor Brás Cubas, que fundó la villa de Sao Vicente, en la cual murió el año de 1592, y ése fue el motivo que tuvo para darme el nombre de Brás. Se le opuso, empero, la familia del capitán-mayor, y entonces fue cuando imaginó las trescientas cubas moriscas.
Viven todavía algunos miembros de mi familia, mi sobrina Venancia, por ejemplo, el lirio del valle, que es la flor de las damas de su tiempo; vive su padre, Cotrim, un individuo que... Pero no anticipemos los sucesos; acabemos de una vez con nuestro emplasto.
IV - La idea fija
Mi idea, después de tantas cabriolas, se había constituido una idea fija. Dios te libre, lector, de una idea fija; antes una paja, antes una viga en el ojo. Ahí tienes a Cavour: fue la idea fija de la unidad italiana la que lo mató. Verdad es que Bismarck no ha muerto; pero hay que advertir que la naturaleza es una grande caprichosa y la historia una eterna cortesana. Por ejemplo, Suetonio nos dio un Claudio que era un necio — o "una calabaza", como lo llamó Séneca — y un Tito que mereció ser las delicias de Roma. Vino en los tiempos modernos un profesor y halló la manera de demostrar que, de los dos césares, el delicioso, el verdadero delicioso, fue el "calabaza" de Séneca. Y tú, madama Lucrecia, flor de los Borgias, si un poeta fe pinto como la Mesalina católica, apareció un Gregorovius incrédulo que te apagó mucho esa cualidad, y, si no llegaste a lirio, tampoco quedaste pantano. Yo me mantengo entre el poeta y el sabio.
Viva pues la historia, la voluble historia que da para todo; y, volviendo a la idea fija, diré que es ella la que hace los varones fuertes y los locos; la idea móvil, vaga o cambiante, es la que hace a los Claudios (fórmula Suetonio).
Era fija mi idea; fija como... No se me ocurre nada que sea bastante fijo en este mundo; quizá la luna, quizá las pirámides de Egipto, quizá la difunta Dieta germánica. Vea el lector la comparación que mejor le cuadre, vea y no se quede ahí torciéndome la nariz, sólo porque todavía no llegamos a la parte narrativa de estas memorias. Ya llegaremos. Creo que prefiere la anécdota a la reflexión, como los demás lectores, cofrades suyos, y me parece que hace muy bien. Pues ya llegaremos a eso. Sin embargo, importa decir que este libro está escrito con pachorra, con la pachorra de un hombre aliviado ya de la brevedad del siglo, obra eminentemente filosófica, de una filosofía desigual, ahora austera, luego juguetona, cosa que no edifica ni destruye, no inflama ni congela, y que es sin embargo más que el pasatiempo y menos que el apostolado.
Ya llegaremos; enderece el lector su nariz, y volvamos al emplasto. Dejemos a la historia con sus caprichos de dama elegante. Ninguno de nosotros peleó en la batalla de Salamina, ninguno escribió la confesión de Augsburgo. Por mi parte, si alguna vez me acuerdo de Cromwell, es tan sólo por la idea de que Su Alteza, con la misma mano con que clausuró el Parlamento, habría impuesto a los ingleses el emplasto Brás Cubas. No os riáis de esta victoria común de la farmacia y del puritanismo. ¿Quién no sabe que, junto a cada bandera grande, pública, ostentosa, hay muchas veces varias otras banderas modestamente particulares, que se yerguen y ondean a la sombra de aquélla, y no pocas veces le sobreviven? Haciendo una mala comparación, es como la ínfima plebe que se acogía a la sombra del castillo feudal; cayó éste, y la plebe permaneció. Verdad es que se hizo potente y castellana... No, la comparación no se presta.
V - En que asoma la oreja una señora
Sino que, cuando estaba ocupado en preparar y retocar mi invento, recibí de lleno un golpe de aire; pronto caí enfermo, y no me cuidé. Tenía el emplasto en el cerebro; traía conmigo la idea fija de los locos y de los fuertes. Veíame a mí mismo, a lo lejos, subiendo del suelo de las multitudes y elevándome al cielo, como un águila inmortal, y frente a un espectáculo tan excelso no hay hombre que sea capaz de sentir el dolor que le punza. Al día siguiente estaba peor; me cuidé por fin, pero incompletamente, sin método, sin atención ni persistencia; tal fue el origen del mal que me trajo a la eternidad. Ya sabéis que morí un viernes, día aciago, y creo haber probado que fue mi invento el que me mató. Hay demostraciones menos lúcidas y no menos triunfantes.
No era imposible, sin embargo, que yo llegase a trasponer la cima de un siglo, y a figurar en las hojas públicas entre los macrobios. Tenía salud y robustez. Supóngase que, en lugar de estar echando los cimientos de un invento farmacéutico, trataba de reunir los elementos de una institución política o de una reforma religiosa. Venía la corriente de aire, que vence en eficacia al cálculo humano, y todo quedaba hecho polvo. Así es la suerte de los hombres.
Con estas palabras me despedí yo de la mujer, no diré más discreta, pero sí con certeza más hermosa entre las contemporáneas suyas, la mujer anónima del capítulo primero, aquella cuya imaginación, a semejanza de las cigüeñas del Iliso... Tenía entonces cincuenta y cuatro años; era una ruina, una imponente ruina. Imagine el lector que nos amamos, ella y yo, muchos años antes, y que un día, ya enfermo, la veo asomar a la puerta de la alcoba...
VI Chiméne, qui l'eüt dit? Rodrigue, qui l'eüt crui
La veo asomar a la puerta de la alcoba, pálida, conmovida, vestida de negro, y quedarse allí durante un minuto, sin ánimos para entrar, o cohibida por la presencia de un hombre que estaba conmigo. Desde la cama en que yacía la contemplé durante ese tiempo, sin atinar a decirle nada ni a hacer gesto alguno. Hacía ya dos años que no nos veíamos, y ahora la veía no tal como era, sino tal como había sido, como habíamos sido ambos, porque un Ezequías misterioso había hecho retroceder el sol hasta los días juveniles. Retrocedió el sol, sacudí todas las miserias, y este puñado de polvo, que la muerte iba a dispersar en la eternidad de la nada, pudo más que el tiempo, que es el ministro de la muerte. Ninguna agua de Juventa hubiera igualado en ese momento la simple añoranza.
Creedme, lo menos malo es recordar; nadie se fíe de la felicidad presente; hay en ella una gota de la baba de Caín. Transcurrido el tiempo y pasado el espasmo, entonces sí, entonces tal vez se puede gozar de veras, porque entre una y otra de esas dos ilusiones mejor es la que se gusta sin dolor.
No duró mucho la evocación; la realidad dominó al punto; el presente desalojó al pasado. Tal vez exponga al lector, en algún rincón de este libro, mi teoría de las ediciones humanas. Lo que importa saber por ahora es que Virgilia — llamábase Virgilia — entró en la alcoba, firme, con la gravedad que le daban sus ropas y sus años, y vino hasta mi lecho. El extraño se levantó y salió. Era un individuo que me visitaba todos los días para hablar del cambio, de la colonización y de la necesidad de fomentar las comunicaciones ferroviarias; nada más interesante para un moribundo. Salió; Virgilia permaneció de pie; durante algún tiempo quedamos mirándonos uno a otro, sin articular palabra. ¿Quién lo diría? De dos grandes enamorados, de dos pasiones sin freno, nada quedaba ya allí, veinte años después; había tan sólo dos corazones marchitos, devastados por la vida y saciados de ella, no sé si en igual dosis, pero en fin de cuentas saciados. Virgilia tenía ahora la hermosura de la vejez, un aire austero y maternal; estaba menos flaca que cuando la había visto, por última vez, en una fiesta de San Juan, en Tijuca; y, como era de las que resisten mucho, apenas ahora comenzaban los cabellos oscuros a intercalarse con algunos hilos de plata.
— ¿Andas visitando a los difuntos? — le dije.
— ¡Cómo difuntos! — respondió Virgilia con un mohín. Y después de apretarme las manos — Vengo a ver si levanto a los flojos.
No tenía la caricia lacrimosa de otro tiempo; pero la voz era dulce y amable. Sentose. Yo estaba solo, en casa, con un simple enfermero; nos podíamos hablar el uno al otro sin peligro. Virgilia me dio largas noticias de fuera, narrándolas con gracia, con cierto dejo de mala lengua, que era la sal de la conversación; yo, a punto de dejar el mundo, sentía un placer satánico en mofarme de él, en persuadirme de que no dejaba nada.
— ¡Qué ideas ésas! — interrumpióme Virgilia un tanto enojada — Mira que no vuelvo ya. ¡Morir! Todos nosotros tenemos que morir; basta que estemos vivos.
Y viendo el reloj:
— ¡Jesús! Son las tres. Ya me voy.
-¿Ya?
— Ya; vendré mañana o después.
— No sé si haces bien — repuse — el enfermo es un solterón y en la casa no hay señoras...
— ¿Y tu hermana?
— Vendrá acá a pasar unos días, pero no puede ser antes del sábado.
Virgilia reflexionó un instante, se encogió de hombros y dijo con gravedad:
— ¡Estoy vieja! Ya nadie reparará en mí. Sin embargo, para cortar dudas, vendré con Noñó.
Ñoñó era un abogado, hijo único de su matrimonio, que, a la edad de cinco años, había sido cómplice inconsciente de nuestros amores. Vinieron juntos, dos días después, y confieso que, al verlos allí, en mi alcoba, quedé sobrecogido de una timidez que no me permitió corresponder inmediatamente a las palabras afables del muchacho. Virgilia lo adivinó y dijo a su hijo:
— Ñoñó, no hagas caso de ese gran mañoso que está allí; no quiere hablar para hacer creer que está en las últimas.
Sonrió el hijo, creo que yo sonreí también, y todo acabó en pura broma. Virgilia estaba serena y risueña, tenía el aspecto de las vidas inmaculadas. Ninguna mirada sospechosa, ningún gesto que pudiera denunciar nada; una igualdad de palabra y de espíritu, un dominio de sí misma, que parecía y tal vez fuesen raros. Como tocásemos, casualmente, el asunto de unos amores ilegítimos, medio secretos, medio divulgados, la vi hablar con desdén y un poco de indignación de la mujer de que se trataba, que era por cierto amiga suya. El hijo se sentía satisfecho, oyendo aquella palabra digna y fuerte, y yo me preguntaba a mí mismo qué dirían de nosotros los gavilanes, si Buffon hubiese nacido gavilán...
Era mi delirio que comenzaba.
VII – El delírio
Que a mí me conste, nadie ha contado todavía su propio delirio; hágalo yo, y la ciencia me lo agradecerá. Si el lector no es dado a la contemplación de estos fenómenos mentales, puede saltar el capítulo; que vaya derecho a la narración. Pero, por menos curioso que sea, siempre le digo que es interesante saber lo que pasó por mi cabeza durante unos veinte o treinta minutos.
En primer lugar, tomé la figura de un barbero chino, panzudo y diestro, que descantonaba a un mandarín, el cual me pagaba mi trabajo con pellizcos y confites: caprichos de mandarín.
En seguida me sentí transformado en la Summa Theologica de Santo Tomás, impresa en un volumen y encuadernada en tafilete, con broches de piafa y estampas, idea ésta que dio a mi cuerpo la más completa inmovilidad; y todavía ahora me acuerdo que como mis dos manos eran los broches del libro, las cruzaba sobre mi vientre, pero alguien las descruzaba (Virgilia seguramente), porque la actitud le daba la imagen de un difunto.
Por último, restituido a la forma humana, vi llegar a un hipopótamo, que me arrebató. Me dejé llevar, callado, no sé si por miedo o por confianza; pero, al poco tiempo, la carrera se volvió de tal manera vertiginosa que me atreví a interrogarlo, y con algún arte le dije que el viaje me parecía sin destino.
— Te engañas — replicó el animal — vamos al origen de los siglos.
Insinué que aquello debería ser extraordinariamente lejos; pero el hipopótamo no me entendió o no me oyó, si no es que fingió una de esas dos cosas; y, al preguntarle, puesto que sabía hablar, si era descendiente del caballo de Aquiles o de la burra de Balaam, me contestó con un gesto peculiar de estos dos cuadrúpedos: meneó las orejas. Por mi parte cerré los ojos y me dejé llevar a la buena de Dios. Ahora ya no se me da nada confesar que sentía ciertas cosquillas de curiosidad por saber en dónde quedaba el origen de los siglos, si era tan misterioso como el origen del Nilo, y sobre todo si valía algo más o menos que la consumación de los mismos siglos: reflexiones de cerebro enfermo. Como iba con los ojos cerrados, no veía el camino; me acuerdo tan sólo de que la sensación de frío aumentaba con la jornada, y de que llegó un momento en que me pareció entrar en la región de los hielos eternos. En efecto, abrí los ojos y vi que mi animal galopaba por una llanura blanca de nieve, con una que otra montaña de nieve, vegetación de nieve y varios animales grandes y de nieve. Todo nieve; llegaba a helarme un sol de nieve. Intenté hablar, pero apenas pude gruñir esta pregunta ansiosa:
— ¿En dónde estamos?
— Ya pasamos el Edén.
— Bien; paremos en la tienda de Abraham.
— ¡Pero si estamos caminando hacia atrás! — repuso en son de burla mi cabalgadura.
Quedé avergonzado y aturdido. La jornada empezó a parecerme enfadosa y extravagante, el frío incómodo, la conducción violenta, el resultado impalpable. Y, además — especulaciones de enfermo — suponiendo que llegásemos al fin indicado, no era imposible que los siglos, irritados porque se violaba su origen, me destrozasen con sus uñas, que debían ser tan seculares como ellos mismos. Mientras esto pensaba, íbamos devorando camino, y la llanura volaba bajo nuestros pies, hasta que el animal se detuvo y pude mirar más tranquilamente a mi alrededor. Mirar tan sólo; nada vi, fuera de la inmensa blancura de la nieve, que ahora había invadido el propio cielo, hasta entonces azul. Tal vez, aquí y allá, se me mostraba una que otra planta, enorme, brutal, con sus anchas hojas agitadas por el viento. El silencio de aquella región era igual al del sepulcro: diríase que la vida de las cosas había quedado muda de estupor ante el hombre.
¿Cayó del aire? ¿Brotó de la tierra? No lo sé; sólo sé que un bulto inmenso, una figura de mujer se me apareció entonces, clavándome unos ojos rutilantes como el sol. Todo en esa figura tenía la inmensidad de las formas selváticas, y todo escapaba a la comprensión de la mirada humana, porque los contornos se perdían en el ambiente, y lo que parecía espeso era diáfano a menudo. Estupefacto, no dije nada, no acerté siquiera a lanzar un grito; pero, al cabo de algún tiempo, que fue breve, le pregunté quién era y cómo se llamaba: curiosidad de delirio.
— Llámame Naturaleza o Pandora; soy tu madre y tu enemiga.
Al oír esta última palabra retrocedí un poco, sobrecogido de miedo. La figura soltó una carcajada, que produjo en torno nuestro el efecto de un tifón; las plantas se torcieron y un largo gemido quebró la mudez de las cosas externas.
— No te asustes — me dijo — mi enemistad no mata; se afirma sobre todo por la vida. Estás vivo: no quiero otro azote.
— ¿Estoy vivo? — pregunté, clavándome las uñas en las manos, para cerciorarme de la existencia.
— Sí, gusano, estás vivo. No temas perder ese andrajo que es tu orgullo; gustarás aún, por algunas horas, el pan del dolor y el vino de la miseria. Estás vivo: ahora mismo que has enloquecido, estás vivo; y si tu conciencia recobra un instante de lucidez, dirás que quieres vivir.
Al decir esto, la visión alargó el brazo, me asió de los cabellos y me levantó en el aire, como si fuese una pluma. Sólo entonces pude ver de cerca su rostro, que era enorme. Nada más quieto; ninguna contorsión violenta, ninguna expresión de odio o de ferocidad; el rasgo único, general, completo, era el de la impasibilidad egoísta, el de la eterna sordera, el de la voluntad inmóvil. El enojo, si lo tenía, quedaba encerrado en su corazón. Al mismo tiempo había, en ese rostro de expresión glacial, un aire de juventud, mezcla de fuerza y de exuberancia, ante el cual me sentía yo el más débil y decrépito de los seres.
— ¿Me has entendido? — dijo, al cabo de cierto tiempo de mutua contemplación.
— No — respondí — ni quiero entenderte; eres absurda, eres una fábula. Estoy soñando seguramente, o, si es verdad que me he vuelto loco, tú no pasas de ser una concepción de alienado, esto es, una cosa vana, que la razón ausente no puede regir ni palpar. ¿Naturaleza tú? La Naturaleza que yo conozco es sólo madre y no enemiga; no hace de la vida un azote ni, como tú, tiene ese rostro indiferente como el sepulcro. ¿Y por qué Pandora?
— Porque llevo en mi caja los bienes y los males, y el mayor de todos, la esperanza, consuelo de los hombres. ¿Tiemblas?
— Sí; tu mirada me fascina.
— Lo creo; yo no soy solamente la vida; soy también la muerte, y tú estás a punto de devolverme lo que te he prestado. Grande lascivo, te espera la voluptuosidad de la nada.
Al resonar esta palabra, como un trueno, en aquel inmenso valle, figúreseme que era el último sonido que llegaba a mis oídos; pareciome sentir la descomposición súbita de mí mismo. La miré entonces con ojos suplicantes y le pedí algunos años más.
— ¡Pobre minuto! — exclamó — ¿Para qué quieres algunos instantes más de vida? ¿Para devorar y ser devorado después? ¿No estás harto del espectáculo y de la lucha? De sobra conoces todo lo que te he deparado menos torpe o doloroso: el albor del día, la melancolía de la tarde, la quietud de la noche, los aspectos de la tierra, el sueño, en fin, el mayor beneficio de mis manos. ¿Qué más quieres, sublime idiota?
— Vivir solamente, no te pido otra cosa. ¿Quién sino tú ha puesto en mi corazón este amor a la vida? Y si yo amo la vida, ¿por qué te has de golpear a ti misma, matándome?
— Porque ya no te necesito. No le importa al tiempo el minuto que pasa, sino el minuto que viene. El minuto que viene es fuerte, jocundo, se supone que trae en sí la eternidad, y trae la muerte, y perece como el otro, pero el tiempo subsiste. ¿Egoísmo, dices? Sí, egoísmo, no tengo otra ley. Egoísmo, conservación. La onza mata al novillo porque el raciocinio de la onza es que debe vivir, y si el novillo es tierno tanto mejor: ahí tienes el estatuto universal. Sube y mira.