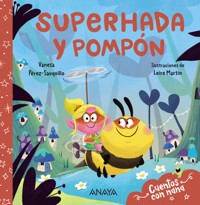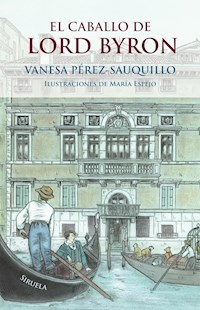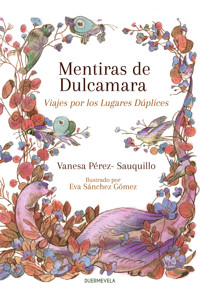
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Duermevela Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Descubre una España inexplorada que pueblan los seres más fantásticos e imposibles del Paramundo. En los Lugares Dúplices puede ocurrir lo más inesperado: un garbanzo negro que abre y cierra las puertas del amor, el encuentro de Velázquez con unos gnomos liantes o la aparición de un hada justiciera que reclama a un museo su mano robada. Historias y leyendas nuevas apegadas a nuestra tierra donde lo irreal y lo material se entremezclan y el humor se funde con la melancolía. Con la imaginación de Italo Calvino y la habilidad de Susanna Clarke, Vanesa Pérez-Sauquillo compone este ejemplo de «literatura grieta». Un libro repleto de magia, ternura y elegancia para seguir soñando despiertos. Ilustraciones de cubierta e interiores: Eva Sánchez Gómez.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mentiras de Dulcamara
Viajes por los Lugares Dúplices
Vanesa Pérez-Sauquillo
Mentiras de Dulcamara
Viajes por los Lugares Dúplices
IlustracionesEva Sánchez Gómez
CorrecciónLara Moyano Alcántaray Rebeca Cardeñoso
© 2025 Vanesa Pérez-Sauquillo
Todos los derechos reservados
© de esta edición: Duermevela Ediciones, 2025
Calle Acebal y Rato, 3, 33205, Gijón
www.duermevelaediciones.es
Primera edición: abril de 2025
Ilustración de la cubierta e interiores © Eva Sánchez Gómez, 2025
Corrección: Lara Moyano Alcántara y Rebeca Cardeñoso
Diseño y maquetación: Almudena Martínez Viña
ISBN: 978-84-129808-5-1
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Cubierta
Título
Créditos
Índice
Un cuchillo afilado
La mano cortada
La hoja de Pancorbo
La búsqueda de doña Mandarina
Las voces de organdí
Un punto de luz
Tarde Stradivarius
El traje del revés
El garbanzo negro
La mejor novela del mundo
La vieja Mentecata
Velázquez y los gnomos
La casa de porcelana fina
Los sobaos del Apocalipsis
Notas de paso
El litomante
Un sépalo de Esperanza
Un
kappa
en el espejo
Comentarios de Dulcamara
Agradecimientos
Guide
Cover
Índice
Start
Para Carmen,mi hermana mágica
Un cuchillo afilado
Hay personas que producen una extraña sensación, como cuando el viento abre de pronto un camino entre las hojas, el súbito presentimiento de que alguien ha entrado en casa o la mañana en la que, sin razón aparente, se te posan los pájaros.
Así era yo, extraña desde el vientre de mi madre, que pasó todo mi embarazo mirando una pared y relatando infatigablemente sus visiones.
Me llamaron Dulcamara, como la enredadera que crecía a las orillas del río, dulce y amarga a la vez. Nací en un molino de agua. Fui la séptima hija de la familia y, aunque tuve que trabajar en el molino, crecí a mi aire. Libre y desatendida. O, más bien, descuidada.
Pero no esclava, como mi amiga Mairasi, la niña golpeada. Sus amos, sus padres, sus hermanos…, daba igual quiénes, siempre la pagaban con ella. Ella, con su sonrisa de dientes rotos de una pedrada —sonrisa a pesar de todo—, era como el agua que pasaba una y otra vez bajo las palas del molino. Brillante, a pesar de todo.
En los breves ratos que compartíamos éramos felices. Pero con su familia me sucedía igual que con las demás. Mi sola presencia era capaz de incomodar a las gentes del campo y del palacio, a dueños y poseídos. Y, a veces, también a los desposeídos.
No había cumplido aún doce años cuando llegó a nuestra aldea un anciano en un carromato de ambulantes. Al verme entre el público, interrumpió el retablo de guiñol que estaba representando y se acercó a mí. Cogió mis dos manos con expresión absorta.
En una, me clavó la uña larga y sucia del pulgar. Grité asustada. Pero en la otra mano, con sus pálidos labios de papel de biblia, me dio el beso más ligero que he sentido jamás.
Después, sin acabar la representación, nos mandó a todos a casa. Con un golpe seco de madera pintada, cerró las contraventanas de la magia y apagó el carromato.
A la mañana siguiente, del paso de aquel viejo por el pueblo solo quedaron los rescoldos en nuestra imaginación.
Eso y un hatillo que le dejó a un vecino para mí.
Sorprendida, me lo llevé a casa. Me escondí bajo la cama y fui desenvolviendo, trapo a trapo, aquella mugrienta flor, hasta que me herí con un cuchillo.
Un cuchillo tan afilado que cortaba porciones de aire. Al retirarlas, como ladrillos transparentes de un muro, descubría ventanas más allá del espacio. Paisajes asombrosos que me provocaban melancolía y malestar, pues todavía no estaba preparada para dejar mi casa. Las cerraba con un suspiro. «Cobarde, cobarde, cobarde», me llamaba a mí misma, y seguía con mi vida y mis obligaciones en el molino.
En cambio, Mairasi, la niña golpeada, cierta noche se abrió una puerta hacia la libertad.
De vez en cuando volvía a contarme cosas, a hablarme de caminos nuevos. Hasta que un día yo misma me decidí a pasar también al otro lado.
Y de mis idas y venidas por los Lugares Dúplices traje objetos y recuerdos que he intentado describir fielmente en estas Memorias de Dulcamara.
Es posible que los seres del Paramundo eviten su edición. Que la quemen. Que la alteren. Que manipulen la crítica y arruinen la visibilidad que pueda llegar a tener.
Pero llevo toda la vida arriesgándome. Y es un riesgo que decido tomar.
§ § §
Hay un nogal junto al molino que deja caer sus nueces en el agua. Cada nuez, como un cofre, corre su suerte.
Dentro de mí, igual que ellas, estas historias fluyen. Unas las dejé irse para siempre; otras las puse por escrito en hojas, pues aprendí a leer y también a escribir. Varios objetos que traje conmigo, con el tiempo, los regalé. Algunos se perdieron. Pero los pocos que aún conservo, en las noches en las que el viento suena como una ráfaga de cielo hambriento, los paseo entre los dedos y los contemplo con esos ojos grandes que mi madre llamaba de mochuelo.
Un camafeo. La mitad de una vela. Un poema de tarde Stradivarius. Un garbanzo negro. Un frasco con cenizas de papel quemado. La entrada de un Gran Incierto. Un sépalo de Esperanza…
Entre tantos recuerdos, hay algunos tan grandes que ya solo los puedo poseer en la memoria, como la casa de porcelana fina. Afortunadamente, conseguí salvar un fragmento.
«Siempre hay un antes y siempre hay un después», piensan algunos. Pero esto no es así en todos los casos. No me refiero solo a seccionar ventanas en el aire de los mundos opacos. No. Es la diferencia entre una reja y una puerta, entre «ver a través» y «atravesar». Hay aguarrás para disolver siglos. Mojad en él la punta del pañuelo y, una capa tras otra, veréis que, en la pintura, en el lienzo borroso de la vida, todo se superpone.
Todo está a menos de trescientos yámbicos. Todo al alcance de una mano cortada. Todo a la vista de una mirada perdida. Al brillo de un cuchillo forjado sobre fuego de palabras.
Dejad que os lo demuestre.
La mano cortada
Las manos tienen mucho poder.
Nos unen, nos enredan al mundo. No solo sirven para manipular objetos. Con gestos de manos abrimos y cerramos los momentos que compartimos con los demás. En tiempos de salud y prosperidad, concluimos acuerdos dándonos la mano. A través de ellas nos ofrecemos. A través de ellas también nos podemos perder.
Esta es la historia de una mano muy particular.
Una mano perdida.
§ § §
El director del Museo de Historia Paranatural, el joven Peter Riverbank, había heredado tres cosas de su padre, lord Thomas: el color tormenta de sus ojos, su pasión por las criaturas del Paramundo y una gran colección de piezas encontradas en sus excavaciones.
Lord Thomas Riverbank IV era originario del oeste de Irlanda y dedicó toda su vida a la arqueología relacionada con los seres mágicos. Había frecuentado los mercados negros de Dublín, Belfast y Cork, pero también hizo mucho trabajo de campo, y en las ciénagas (los bogs) de los condados de Mayo y Galway había ido desenterrando piezas diminutas de ropa magníficamente conservada, numerosos adornos, un librito ilegible en una bolsa de cuero, varias armas… y el gran tesoro de la colección: una mano del tamaño de un hueso de cereza.
Era una mano derecha y claramente había sido cortada. Lo extraño es que mantenía su frescura. Los años de cocción química entre los ácidos pantanosos del bog no la habían teñido, como a todo lo demás, de color pardo oscuro.
Sus dedos eran finos, delicados, de una blancura casi azul. Pero una de las cosas que más apreciaba lord Riverbank IV era que en ellos relucían varios anillos con joyas de colores desconocidos para el ojo humano.
Ahora esa mano y sus anillos pertenecían a su hijo Peter, lord Riverbank V. Y este llevaba varias semanas preocupado.
A la muerte de su padre se había trasladado con todos sus bienes al castillo señorial que su madre (también difunta) poseía en Segovia, en la villa de Sepúlveda.
Llevaba allí viviendo tres años. El español era su lengua materna y, gracias a ello, con sus contactos familiares, su simpatía y su porte apuesto, enseguida había conseguido unir voluntades y fundar la Sociedad de Amigos de lo Paranatural, en la España de Carlos III. Entre los miembros de esta sociedad estaban Melchor de Jovellanos, Floridablanca, Josefa Amar y Borbón, los condes del Astrolabio, Juan de Villanueva… Grandes nombres de la época que apoyaban el estudio científico de todo aquello que muchos habían considerado pura superstición.
Pero el mayor logro del joven Riverbank fue crear el museo. Para ello, había cedido el ala oeste de su castillo de Sepúlveda y la mitad de su jardín.1
En el ala este instaló su residencia. Todo era perfecto.
¿Qué empañaba entonces la felicidad del caballero, que llevaba unas semanas sin apetito, leyendo y releyendo papeles, rondando las vitrinas de cristal y los pasillos de piedra con la mirada perdida?
Había descubierto un documento en el cajón de un secreter. Y, a raíz de ello, había enviado misivas a ciertos coleccionistas irlandeses. Y se había atrevido a leer los diarios de su padre. Y, cuando los coleccionistas le respondieron, antes de abrir sus cartas ya sabía lo que iban a decir: que su progenitor, lord Thomas Riverbank IV, carecía de moral.
No había tenido escrúpulos a la hora de conseguir las piezas. Había usado métodos vergonzosos, tanto para alguien de su alcurnia como para cualquier ciudadano nacido en aquel Siglo de las Luces.
Y él, su hijo, se estaba aprovechando de ello.
Era cierto que el museo de momento no daba beneficios —el hecho de estar afincado a más de un día a caballo de la capital no ayudaba—, pero una pátina oscura comenzaba a cubrir todo el orgullo que sentía por su labor de dar a conocer el mundo mágico. De ofrecerlo al estudio, de preservarlo…
Aquellas piezas se habían conseguido mediante engaños, extorsiones…, y no solo a seres humanos. Las criaturas del Paramundo (hadas, trasgos, leprechauns…) habían sido los principales perjudicados. Víctimas de expolios. De robos. Tal vez incluso de crímenes.
Peter Riverbank se avergonzaba de su museo.
§ § §
Dándole vueltas a todo estaba cierto día, mirando sin ver desde la ventana el álamo amarillo del jardín, cuando escuchó a su espalda:
—Devuélveme mi mano.
El joven lord se giró y contempló a una dama del tamaño de un lápiz. Iba ricamente ataviada con un vestido de color oro rojo, con volutas bordadas que parecían coágulos de fuego.
Se le erizó el cabello de la nuca. Nunca había visto a un ser vivo más bello que aquel.
—Vengo desde muy lejos —dijo ella en perfecto gaélico—. Ha sido difícil encontrarte. Deambular por los mundos opacos, llegar a este país, conseguir rastrearte hasta este pueblo… Pero aquí estoy. —Levantó una ceja con altivez—. Devuélveme mi mano —repitió imperativamente sin el trato formal que todo lord merece.
Él, sobrecogido, bajó la cabeza en actitud de respeto y, llevándose el puño al corazón, murmuró, también en gaélico, con reverencia casi religiosa:
—Mi señora… Su mano…
—Mi mano derecha, me la cortó tu padre —dijo ella con severidad a la vez que levantaba la manga ancha de su vestido. El hueco que había dentro parecía una pupila dilatada en la oscuridad.
—Mi padre… —Peter Riverbank cayó de rodillas. Se abandonó por fin al arrepentimiento y la vergüenza que sentía desde hacía semanas—. Lo siento. No tengo palabras…
La dama dio un paso atrás, sorprendida. Esperaba pelea. Esperaba enfrentarse con un hombre ambicioso, de la estirpe del que ya conocía.
—Entonces… —preguntó—, ¿me la devolverás?
El joven lord alzó la cabeza.
—Por supuesto —respondió levantándose—. Sígame, es por aquí.
Le ofreció el brazo, pero enseguida volvió a ser consciente del tamaño real de aquella dama —cuya presencia, en cambio, parecía inundar la habitación— y le tendió la palma de la mano para que se subiera.
Ella se aproximó a él. Levantó un pie, pero retrocedió inmediatamente al reconocer en los ojos del caballero el mismo color de los de su padre. Alzó el dedo índice de su única mano, que emitió al momento una aguda vibración.
Desde detrás de un mueble llegó correteando un pequeño armiño. Con el frío, su pelaje había empezado a clarear, pero aún era marrón. Sobre el lomo llevaba una elegante silla de montar, de pétalos de rosa repujados. Por detrás, la cola negra característica de su especie parecía una bandera pirata en espera de que llegara el momento del ataque.
Ella se montó y, cabalgando al paso, fue atravesando los pasillos, guiada por el joven Riverbank, hasta llegar al ala opuesta del palacio. A la sala dedicada a los bogs del condado de Mayo.
Mientras caminaban, el caballero comenzó a hablarle del museo, de todo lo que había invertido en él, de lo difícil que había sido fabricar vitrinas para ciertas piezas que requerían cristal de aumento…
La pequeña dama, cuyo vestido había ido mudando hacia el color dorado del otoño, lo escuchaba en silencio. Él fue creciéndose.
—Además, después de mil gestiones, he conseguido crear la Sociedad de Amigos de lo Paranatural…
El monólogo se alargaba cada vez más. Pasó de hablar del museo a la Sociedad, de la Sociedad al contenido de las vitrinas que hallaban a su paso…
La dama se fue relajando y dejó que los levantara, al armiño y a ella, para poder contemplar los objetos.
—Los he catalogado y numerado yo mismo. Mire esos arcos y flechas fabricados con agujas de pino, los cuencos de arcilla… ¿Ve esos collares? Son de metales que aún no existen para la ciencia actual. Hay jarras de un cristal imposible, zapatos de tacón que ni el mejor orfebre…
Todo parecía hecho a la medida de la dama, que de repente lo interrumpió:
—¿Ves esa cesta de ahí? ¿Esa con el borde roto, de color pardo? Fue trenzada con los hilos más finos de las plumas del pecho de una golondrina. Era blanca.
—La turba del bog… lo oscurece todo —se justificó él, pero el hada levantó su única mano pidiéndole silencio.
—¿Ves lo minúscula que es? —le preguntó—. Es diminuta hasta para mí. Era una cesta ceremonial. Pues bien, en ella cabe toda la gratitud que mi gente y yo sentimos por la tuya.
Ante aquel reproche, Peter Riverbank se quedó callado.
No volvió a decir una palabra hasta que llegaron a la vitrina donde estaba la mano. Se sacó del bolsillo de la casaca varias llavecillas e introdujo una en la cerradura.
La vitrina, hecha de cristal de aumento, se abrió.
El hada se bajó del armiño, entró por aquella puerta transparente y fue caminando hacia la pequeña mano cortada, como hipnotizada por ella.
Tantos años de viaje. Tanta búsqueda… Pero, de pronto, algo le hizo levantar la vista y contemplar por un momento aquella caja donde se había metido.
Voluntariamente.
Aquella jaula rodeada de imágenes distorsionadas.
Se había dado cuenta demasiado tarde.
Buscó a través del cristal el rostro del caballero calculando a la vez la distancia que la separaba de la puertecilla, aún abierta.
Lo penetró con la mirada hasta el fondo, como con un estilete. Ni siquiera pudo disimular su horror.
Tenía los mismos ojos de tormenta…
Pero en los del joven no encontró ni una sombra de maldad. Ni una sola razón para correr. Solo extrañeza al verla debatirse, sin comprender por qué.
—¿Ocurre algo? —preguntó él.
El hada recuperó el aplomo y negó con la cabeza.
Llegó a la altura de su propia mano y extendió sobre ella la manga hueca del vestido. Los finos dedos cobraron vida inmediatamente.
A pesar de que la dama intentaba mantener la compostura, Peter Riverbank la vio sonreír, y, poco después, la vitrina amortiguó entre sus paredes de cristal una risa casi infantil, como un cascabeleo de estrellas.
El hada volvió los ojos hacia él, ahora alegre y confiada.
Había dejado atrás en un momento toda su carga de rencor y desprecio. Se sentía completa. Su vestido se iba volviendo de color oro blanco.
—¿Me ayudas a salir? —le preguntó.
Él le ofreció la palma de la mano y ella se subió sin dudar.
Al bajarse sobre el techo de la vitrina, señaló otra que estaba a su izquierda.
—Por favor, pásame el libro —le pidió.
El joven Riverbank la obedeció y sacó el pequeñísimo volumen marrón que había inventariado con el número treinta y siete.
El hada lo abrió con cuidado por la primera página y colocó sobre ella su mano derecha, sin llegar a tocar el papel. Los anillos se iluminaron.
—«Catálogo de los Lugares Dúplices —leyó con los ojos cerrados—,