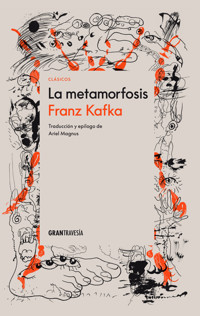
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Clásicos juveniles
- Sprache: Spanisch
«"¿Qué tal si durmiera un poquito más y me olvidara de todas estas tonterías?"». Gregor Samsa se hace esta pregunta, tal y como se la haría cualquier persona al despertar de una pesadilla. Pero la pesadilla de Samsa es real, se ha transformado en un enorme y horrendo insecto y no encuentra ninguna explicación. A través de este relato alegórico y fantástico, Franz Kafka expone la insensibilidad e incomprensión del ser humano hacia sus semejantes, al tiempo que nos lleva a reflexionar acerca de nuestro papel en el mundo. Una lectura emocionante e inspiradora que no se olvida jamás. «Una de las pocas obras grandes y perfectas de la imaginación poética escrita». Elias Canetti
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I
Al despertar una mañana, tras unos sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso. Estaba acostado sobre su espalda dura como un caparazón y, alzando un poco la cabeza, veía su panza abombada, marrón y dividida por unos endurecimientos en forma de arco, en cuya cima la frazada apenas lograba sostenerse y estaba a punto de resbalar hacia abajo por completo. Sus muchas patas, lastimosamente finas en comparación con el resto de su tamaño, vibraban desamparadas ante sus ojos.
“¿Qué me ha ocurrido?”, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, sólo que un poco demasiado chica, seguía ahí, tranquila, entre las cuatro paredes bien conocidas. Sobre la mesa, arriba de la que estaba desplegado un muestrario de telas desempaquetadas —Samsa era viajante—, colgaba una imagen que había recortado hacía poco de una revista ilustrada y había puesto dentro de un bonito marco dorado. Mostraba a una dama con un sombrero y una boa de piel, sentada muy erguida y alzando hacia el observador un pesado manguito de piel en el que tenía hundido todo su antebrazo.
La mirada de Gregor pasó luego a la ventana y el clima nublado —se escuchaban golpear las gotas de lluvia contra el alféizar de la ventana— lo puso muy melancólico. “¿Qué tal si durmiera un poquito más y me olvidara de todas estas tonterías?”, pensó, pero era algo del todo inviable, pues estaba acostumbrado a dormir sobre el lado derecho y en su estado actual no podía ponerse en esa postura. No importaba con cuánta fuerza se arrojase hacia la derecha, siempre volvía a balancearse hasta quedar nuevamente de espaldas. Probó como cien veces, cerrando los ojos para no tener que ver las patas pataleando, y sólo desistió cuando empezó a sentir de costado un leve dolor sordo que no había sentido nunca.
“¡Dios mío, qué oficio más agotador elegí! —pensó—. Día tras día de viaje. Los problemas de negocios son mucho más grandes en casa de uno que en un verdadero negocio, y además me impusieron esta molestia de viajar, la ansiedad por las combinaciones de tren, las comidas irregulares y malas, el contacto humano siempre cambiante, que nunca dura ni se vuelve afectuoso. ¡Al diablo con todo eso!”. Sintió un ligero picor sobre la panza y se fue acercando lentamente de espaldas a la cabecera de la cama, a fin de poder alzar mejor la cabeza; encontró el lugar de la picazón, todo cubierto de unos pequeños puntitos blancos que no supo interpretar, pero cuando quiso tocar el sitio con una pata, la retiró enseguida, pues el roce le produjo escalofríos.
Volvió a deslizarse hacia la posición anterior. “Esto de levantarse temprano lo deja a uno completamente idiota —pensó—. El hombre debe dormir. Otros viajantes viven como mujeres de un harén. Cuando, por ejemplo, vuelvo al hostal en el correr de la mañana para pasar los pedidos conseguidos, los señores estos apenas están desayunando. Si yo intentara hacer lo mismo con mi jefe, volaría al instante. ¿Quién sabe si eso no sería algo muy bueno para mí, dicho sea de paso? Me contengo por mis padres, de lo contrario hace tiempo que hubiera renunciado. Me habría plantado ante el jefe y le habría dicho lo que pienso de todo corazón. ¡Se habría caído del escritorio! Es realmente extraño eso de sentarse sobre el escritorio y hablar desde las alturas con el empleado, que además tiene que ponerse bien cerca, debido a la sordera del jefe. Pero no pierdo del todo las esperanzas: una vez que haya reunido el dinero como para pagarle la deuda de mis padres —serán unos cinco o seis años más—, lo haré seguro. Ahí vendrá el gran punto y aparte. Entretanto, tengo que levantarme, que mi tren sale a las cinco”.
Y miró el reloj que hacía tictac sobre el armario de enfrente. “¡Dios Santo!”, pensó. Eran las seis y media, y las agujas avanzaban con calma, eran incluso las seis y media pasadas, acercándose a las siete menos cuarto. ¿Será que el despertador no ha sonado? Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las cuatro, no había dudas de que también había sonado. Sí, pero ¿era posible quedarse tranquilamente dormido con ese sonido que hacía estremecer los muebles? O sea, bien no había dormido, pero tanto más profundo seguramente. ¿Qué debía hacer ahora? El próximo tren salía a las siete; para alcanzarlo hubiera tenido que apurarse a lo loco y el muestrario no estaba empaquetado aún, amén de que no se sentía muy despabilado ni ágil. Y aun si alcanzaba el tren, la reprimenda del jefe era inevitable, pues el cadete del negocio esperaba en el tren de las cinco y hacía rato que debía haber informado sobre su demora. Era un lacayo del jefe, sin agallas ni cabeza. ¿Y si decía que estaba enfermo? Pero eso hubiera sido sumamente degradante y sospechoso, ya que en los cinco años que llevaba de servicio Gregor no había estado enfermo ni una vez. El jefe vendría sin dudas con el médico laboral, les haría reproches a los padres por el hijo vago que tenían y cortaría todas las objeciones señalando al médico, para quien sólo existían personas completamente sanas con aversión al trabajo. ¿Y en este caso no hubiera tenido alguna razón? Porque más allá de una somnolencia de veras superflua después de haber dormido tanto, lo cierto es que Gregor se sentía muy bien y hasta tenía mucha hambre.
Mientras reflexionaba sobre estas cosas a toda velocidad, sin poder decidirse a dejar la cama —el despertador acababa de dar las siete menos cuarto—, golpearon con cuidado a la puerta que estaba a la cabecera.
—Gregor —se oyó (era su madre)—, son las siete menos cuarto. ¿No tenías que irte?
¡Qué voz más suave! Gregor se estremeció al escuchar la contestación de la propia, que era inconfundiblemente la de antes, pero en la que se mezclaba como desde el fondo un piar doloroso e irreprimible, que sólo en un primer momento dejaba que las palabras conservaran su claridad, por así decirlo, para luego destruirlas durante su resonancia, al punto de que no se sabía si uno había oído bien. Gregor hubiera querido contestar en detalle y explicarlo todo, pero ante esta circunstancia se limitó a decir:
—Sí, sí, gracias, madre, enseguida me levanto.
La puerta de madera no debió de haber permitido que el cambio en la voz se percibiera desde afuera, pues la madre se tranquilizó con esta aclaración y se alejó, arrastrando los pies. Pero el pequeño diálogo había advertido a los otros miembros de la familia de que, contra lo esperado, Gregor seguía en la casa, y ya el padre golpeaba una de las puertas laterales, débilmente, pero con el puño.
—Gregor, Gregor —exclamó—, ¿qué es lo que pasa? —y tras un breve momento le advirtió otra vez con voz más grave—: ¡Gregor, Gregor!
En la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana:
—¿Gregor? ¿No te sientes bien? ¿Necesitas algo?
Gregor contestó hacia ambos lados que ya estaba listo, esforzándose por quitarle a su voz todo lo llamativo mediante una pronunciación esmerada y largas pausas entre cada palabra. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró:
—Gregor, abre, te lo suplico.
Gregor ni pensaba en abrir, antes bien elogió la precaución, adoptada de los viajes, de trabar todas las puertas durante la noche, aun estando en su casa.
Primero quería levantarse con calma y sin ser molestado, vestirse y ante todo desayunar, sólo después reflexionaría acerca del resto, porque advertía que en la cama la reflexión no lo llevaría a ninguna conclusión sensata. Recordaba haber sentido con frecuencia en la cama algún leve dolor, producido tal vez por una mala postura, que al levantarse se revelaba como ilusorio, y estaba ansioso por ver cómo poco a poco se iban disipando sus fantasías de hoy. No tenía la menor duda de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un buen resfriado, enfermedad profesional de los viajantes.
Arrojar la frazada fue de lo más fácil; le bastó inflarse un poco y cayó por sí sola. Pero a partir de ese momento se hizo difícil, sobre todo por su extraordinaria anchura. Habría necesitado brazos y manos para ponerse derecho, pero en lugar de eso sólo tenía las muchas patitas, ocupadas de manera ininterrumpida con los movimientos más variados, que no lograba controlar. Si quería doblar una de ellas, lo primero que ocurría era que se estiraba, y si al fin conseguía hacer con esa pata lo que quería, las otras se agitaban como liberadas, presas de la exaltación más grande y dolorosa. “Lo importante es no quedarse acostado inútilmente”, se dijo Gregor.
Lo primero que quería hacer era salir de la cama con la parte baja de su cuerpo, pero esta parte baja, que dicho sea de paso aún no había visto y de la que tampoco se podía hacer una idea cabal, se mostró como muy difícil de mover. Todo iba muy despacio. Cuando finalmente, casi enfurecido, se lanzó hacia delante con todas sus fuerzas y sin miramientos, había elegido mal la dirección y se pegó fuertemente contra la barra a los pies de la cama. El dolor punzante le enseñó que la parte baja de su cuerpo era, de momento, tal vez la más sensible.
Intentó entonces sacar primero el torso, para lo que giró con cuidado la cabeza en dirección al borde de la cama. Lo consiguió con facilidad y, pese a su anchura y a su peso, la masa corporal siguió el giro de la cabeza. Cuando al fin la cabeza colgaba en el aire fuera de la cama, le dio miedo seguir avanzando, pues si se dejaba caer de esa manera tenía que ocurrir un auténtico milagro para no lastimarse la cabeza. Y justo ahora no era el momento de perder el juicio, para eso prefería quedarse acostado.
Otra vez en la posición precedente, resoplando tras haber hecho un esfuerzo similar, vio que sus patitas luchaban aún más entre sí y que no encontraba la oportunidad de imponer la calma y el orden en ese capricho, por lo que se repitió que era inadmisible quedarse en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si así existía la menor esperanza de liberarse de ella. Entretanto, no dejaba de recordarse que la reflexión serena y serenísima era mucho mejor que las decisiones desesperadas. En momentos como éste, dirigía los ojos con la mayor agudeza posible hacia la ventana, pero lastimosamente eran pocos la confianza y el ánimo que se podían extraer del panorama de niebla matinal que cubría hasta el otro lado de la estrecha calle. “Ya son las siete —se dijo, cuando el despertador volvió a dar la hora—, ya son las siete y todavía semejante niebla”. Y por un ratito se quedó tranquilo y respirando débilmente, como a la espera de que a partir de la calma total retornaran las circunstancias verdaderas y naturales.
Luego se dijo: “Antes de que sean las siete y cuarto tengo que haber dejado la cama. Para entonces vendrá también alguien del negocio a preguntar por mí, ya que abre antes de las siete”. Y empezó a balancear el cuerpo en toda su extensión y en completo equilibrio hacia fuera de la cama. Si se dejaba caer de esta manera, era de esperar que la cabeza, que pensaba alzar con ímpetu durante la caída, saliera ilesa. La espalda parecía ser dura, nada le pasaría por caer sobre la alfombra. Lo que más dudas le causaba era considerar el fuerte ruido que tendría que escucharse y que causaría, si no susto, al menos preocupación detrás de todas las puertas. Pero era un riesgo que había que correr.
Cuando Gregor ya asomaba a medias de la cama —el nuevo método era más un juego que un esfuerzo, sólo tenía que ir balanceándose a tirones—, se le ocurrió lo fácil que sería todo si vinieran a ayudarlo. Dos personas forzudas (pensó en su padre y en la criada) habrían sido más que suficiente; bastaba con que metieran sus brazos bajo el arco de su espalda para sacarlo de la cama, inclinarse luego con el peso y aguantar con cuidado a que completara la vuelta hacia el suelo, donde esperaba que las patitas al fin adquirieran sentido. Ahora bien, dejando de lado que todas las puertas estaban trabadas, ¿realmente debía pedir ayuda? Pese a todo el apuro, al pensar en esto no pudo reprimir una sonrisa.
Había llegado al punto en que balancearse con fuerza casi le impedía mantener el equilibrio y muy pronto tendría que tomar una decisión definitiva —en cinco minutos serían las siete y cuarto—, cuando tocaron el timbre de la casa. “Es alguien del negocio”, se dijo y quedó casi helado, mientras que sus patitas bailaban con mayor rapidez aún. Por un momento todo permaneció en silencio. “No abren”, se dijo Gregor, presa de alguna esperanza absurda. Pero por supuesto que la criada fue como siempre a paso firme hasta la puerta y abrió. A Gregor le bastó con oír el primer saludo del visitante para saber quién era: el apoderado en persona. ¿Por qué estaba Gregor condenado a prestar servicio en una empresa donde la menor negligencia enseguida daba lugar a las mayores sospechas? ¿Es que todos los empleados eran sin excepción unos canallas? ¿No había entre ellos ninguna persona fiel y leal que cuando pasaba un par de horas matutinas sin provecho para el negocio se volvía loco de remordimiento porque realmente no estaba en condiciones de abandonar la cama? ¿De verdad que no bastaba con mandar a un aprendiz a que preguntara, si es que era necesario andar preguntando? ¿Tenía que venir el apoderado en persona para mostrarle a toda la inocente familia que sólo a su capacidad de razonamiento se le podía confiar la investigación de esta circunstancia sospechosa? Por la exaltación que le provocaron estas reflexiones, más que como consecuencia de una decisión seria, Gregor se bamboleó con toda su energía hacia fuera de la cama. Se oyó un golpe fuerte, pero que no fue un verdadero ruido. La alfombra amortiguó un poco la caída, además de que la espalda era más elástica de lo que había imaginado, de ahí el sonido sordo y no tan llamativo. Sólo que la cabeza no la había sostenido con la suficiente cautela y se la había golpeado; la hizo girar y la frotó contra la alfombra, enojado y dolorido.















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













