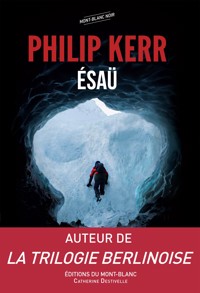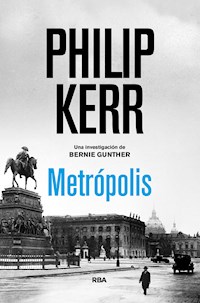
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther
- Sprache: Spanisch
En 1928, Berlín vive sus últimos días de desenfreno antes de la caída de la República de Weimar. En medio de toda esa vorágine, se encuentra Bernie Gunther, un joven policía que acaba de incorporarse al equipo de Homicidios. Su primer trabajo consiste en investigar las muertes de unas prostitutas a las que les han arrancado el cuero cabelludo. Cuando apenas ha empezado a estudiar el caso, aparece un nuevo cadáver. Y poco después, salen a la luz los ataques criminales a otro grupo marginal: el de los veteranos de guerra tullidos que malviven en la ciudad. Ante la indiferencia general, Gunther es uno de los pocos que cree que todo el mundo merece justicia. En la última novela que escribió, Philip Kerr explora los orígenes de Bernie Gunther, su personaje más emblemático. En un Berlín decadente en el que los nazis ya han iniciado su imparable ascenso, Gunther se convierte en un detective de Homicidios marcado por el oscuro destino de su país.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título original: Metropolis
© Thynker Ltd, 2019.
© de la traducción: Eduardo Iriarte, 2019.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO566
ISBN: 9788491875093
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PRÓLOGO
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
TERCERA PARTE
NOTA DEL AUTOR
KERR PHILIP. BERNIE GUNTHER
KERR PHILIP. SCOTT MANSON
NOTAS
PARA JANE, AHORA Y POR SIEMPRE
PRÓLOGO
Como cualquiera que haya leído la Biblia, me había acostumbrado a vivir con la idea de que la ciudad de Babilonia era sinónimo de todos los excesos y las abominaciones terrenales, fueran cuales fuesen. Y como cualquiera que viviese en Berlín durante la República de Weimar, también me había acostumbrado a la frecuente comparación entre ambas ciudades. En la berlinesa iglesia luterana de San Nicolás, a la que asistía con mis padres de niño, nuestro gritón y malcarado pastor, el doctor Rotpfad, daba la impresión de estar tan familiarizado con Babilonia y su topografía que yo estaba convencido de que había vivido allí. Y eso estimuló mi fascinación con el nombre y me llevó a consultarlo en la Meyers Konversations-Lexikon, que ocupaba toda una balda en la estantería de la familia. Pero la enciclopedia no decía gran cosa sobre las abominaciones. Y aunque es verdad que en Berlín abundaban las prostitutas y mujeres de vida alegre y había una amplia oferta de pecados al alcance de la mano, no estoy seguro de que fuera peor que cualquier otra gran metrópolis, como Londres, Nueva York o Shanghái.
Bernhard Weiss me dijo que la comparación era y siempre había sido una bobada, que era como comparar peras con manzanas. Él no creía en el mal y me recordó que no había leyes contra este en ninguna parte, ni siquiera en Inglaterra, donde había leyes contra prácticamente todo. En mayo de 1928, la famosa Puerta de Ishtar, la entrada norte a Babilonia, todavía no se había reconstruido en el Museo de Pérgamo de Berlín, de modo que la fama de la capital prusiana como el lugar más pervertido del mundo aún tenía que ser subrayado en rojo por los guardianes de la moral de la ciudad, lo que dejaba cierto margen para la duda. Quizá solo éramos más sinceros acerca de nuestras depravaciones y más tolerantes con los vicios ajenos. Pero qué me iban a contar: en 1928, el vicio y todas sus infinitas combinaciones eran responsabilidad de mi departamento en la Jefatura de Policía de la Alexanderplatz de Berlín. Desde el punto de vista de la criminalística —que era una palabra nueva para los polis como nosotros, gracias a Weiss—, sabía casi tanto sobre el vicio como Gilles de Rais. Pero, en realidad, con tantos millones de muertos en la Gran Guerra y la gripe que llegó justo después, y que, como una plaga bíblica, mató a otros tantos millones de personas, parecía irrelevante preocuparse por lo que los demás se metían por la nariz, o por lo que hacían en sus oscuros dormitorios Biedermeier cuando se desvestían. Y no solo en los dormitorios. Durante las noches de verano, a veces había tantas putas copulando sobre la hierba con sus clientes que el Tiergarten parecía un picadero. Supongo que no es de extrañar que después de una guerra, en la que tantos alemanes se vieron obligados a matar por su país, ahora prefirieran follar.
Teniendo en cuenta todo lo ocurrido antes y todo lo que pasó después, es difícil hablar con exactitud o imparcialidad sobre Berlín. En muchos sentidos, nunca fue un lugar agradable, y en ocasiones podía resultar incluso repugnante y absurdo. Demasiado frío en invierno, demasiado caluroso en verano, demasiado sucio, demasiado cargado de humo, demasiado apestoso, demasiado ruidoso y, por supuesto, tan sobrepoblado como Babel, que es el otro nombre que recibe Babilonia. Todos los edificios públicos de la ciudad se habían construido para la mayor gloria de un imperio alemán que apenas había existido y, como los peores tugurios y casas de vecinos, hacían sentir inhumano e insignificante a casi todo aquel que se los encontraba. Aunque tampoco es que los berlineses les importaran mucho a nadie (desde luego, no a sus dirigentes), pues no eran ni muy agradables, ni amistosos, ni bien educados. Es más, a menudo eran estúpidos, pesados, sosos y vulgares a más no poder. En todo momento eran crueles y brutales. Los homicidios violentos estaban a la orden del día. Los cometían, sobre todo, varones borrachos que volvían a casa de la cervecería y estrangulaban a sus respectivas esposas porque estaban tan embrutecidos por la cerveza y el schnapps que no sabían ni lo que hacían. Pero a veces era algo mucho peor: un Fritz Haarmann o un Karl Denke, uno de esos peculiares alemanes impíos que parecían disfrutar matando por matar.Aunque ni siquiera eso resultaba tan sorprendente. En la Alemania de Weimar había tal vez una indiferencia a la muerte súbita y al sufrimiento humano que cabía considerar como un legado inevitable de la Gran Guerra. Nuestros dos millones de muertos equivalían a la suma de los de Inglaterra y Francia. En algunos campos de Flandes los huesos de nuestros jóvenes abundan tanto que podríamos considerarlos más alemanes que Unter den Linden. E incluso hoy en día, diez años después del final de la guerra, las calles están siempre llenas de tullidos y lisiados, muchos de ellos todavía de uniforme, mendigando calderilla delante de las estaciones de ferrocarril y los bancos. Raro es el día en que los lugares públicos de Berlín no se parecen a un cuadro de Pieter Brueghel.
Y, sin embargo, pese a todo, Berlín también era un sitio maravilloso y estimulante. A pesar de todas las razones antes mencionadas para tenerle aversión, era un espejo enorme y luminoso del mundo y, en consecuencia, para cualquiera que estuviese interesado en vivir en él, un reflejo maravilloso de la vida humana en toda su fascinante gloria. No habría vivido en ningún lugar que no fuera Berlín ni aunque me hubieran pagado, sobre todo ahora que Alemania había dejado atrás lo peor. Después de la Gran Guerra, la gripe y la inflación, las cosas estaban mejorando, aunque poco a poco. Aún había mucha gente que lo pasaba mal, más que nada en el este de la ciudad. Pero era difícil imaginar que Berlín fuera a correr la misma suerte que Babilonia, que, según la Meyers Konversations-Lexikon, fue destruida por los caldeos; sus murallas, templos y palacios fueron saqueados y las ruinas lanzadas al mar. A nosotros no nos ocurriría nunca algo así. Fuera lo que fuese lo que nos esperaba, lo más probable era que estuviéramos a salvo de la destrucción bíblica. No le interesaba a nadie —ni a los franceses ni a los británicos ni, desde luego, a los rusos— ver Berlín y, por extensión, Alemania, sometido a una apocalíptica venganza divina.
PRIMERA PARTE
MUJERES
Por doquier el misterio del cadáver.
MAX BECKMANN,
Escritos, diarios y discursos
(1903-1950)
Cinco días después de las elecciones generales federales, Bernhard Weiss, el jefe de la Policía Criminal de Berlín, me citó a una reunión en su despacho de la sexta planta de la Alex. Engalanado con el humo de uno de sus puros Schwarze Weisheit preferidos y sentado a la mesa de reuniones junto a Ernst Gennat, uno de sus mejores inspectores de homicidios, me invitó a tomar asiento. Weiss tenía cuarenta y ocho años y era berlinés, pequeño, esbelto y pulcro, de aspecto académico incluso, con gafas redondas y un bigote fino y bien recortado. También era abogado y judío, lo que lo hacía impopular entre la mayoría de nuestros colegas, y había superado muchos prejuicios para llegar donde estaba: en tiempos de paz, a los judíos se les había prohibido llegar a oficiales del ejército prusiano; pero cuando estalló la guerra, Weiss se alistó al Ejército Real de Baviera, donde ascendió rápidamente al rango de capitán y ganó una Cruz de Hierro. Después de la guerra, a petición del Ministerio del Interior, reformó la policía de Berlín y la convirtió en uno de los cuerpos más modernos de Europa. Aun así, cabe decir que era un policía de aspecto improbable. Siempre me recordaba un poco a Toulouse-Lautrec.
Tenía ante sí un expediente abierto que, al parecer, versaba sobre mí.
—Han estado haciendo un buen trabajo en Antivicio —dijo con su voz engolada, casi dramática—. Aunque me temo que están librando una batalla perdida contra la prostitución en esta ciudad. Todas esas viudas de guerra y refugiadas rusas se ganan la vida como buenamente pueden. Yo no hago más que decirles a nuestros líderes que si nos esforzáramos más por conseguir la igualdad salarial para las mujeres, resolveríamos el problema de la prostitución en Berlín de un día para otro.
»Pero no está usted aquí por eso. Supongo que habrá oído que Heinrich Lindner ha abandonado el cuerpo para trabajar de controlador aéreo en Tempelhof, lo que deja un asiento libre en el furgón de homicidios.
—Sí, señor.
—¿Sabe por qué se fue?
Lo sabía, pero como daba la casualidad de que no quería decirlo, me vi haciendo una mueca.
—Puede decirlo. No me ofenderé lo más mínimo.
—Tengo entendido que dijo que no le gustaba acatar órdenes de un judío, señor.
—Así es, Gunther. No le gustaba acatar órdenes de un judío. —Weiss dio una calada al puro—. ¿Y usted? ¿Le supone algún problema acatar órdenes de un judío?
—No, señor.
—O acatar órdenes de cualquier otro, si a eso vamos.
—No, señor. No tengo problemas con la autoridad.
—No sabe cómo me gusta oír eso. Porque estamos pensando en ofrecerle un asiento permanente en el furgón. El asiento de Linder.
—¿A mí, señor?
—Parece sorprendido.
—¿Sabe? Es que se rumorea por la Alex que ese puesto llevaba escrito el nombre del inspector Reichenbach.
—No a menos que usted lo rechace. E incluso en ese caso, tengo mis dudas sobre ese hombre. Como es natural, habrá quien diga que no me atrevo a ofrecerle el puesto a otro judío. Pero no se trata de eso en absoluto. En nuestra opinión, tiene usted madera de buen inspector, Gunther. Es diligente y sabe cuándo tener la boca cerrada. Eso es bueno para un inspector. Muy bueno. Kurt Reichenbach también es un buen inspector, pero es bastante ligero de puños. Cuando aún iba de uniforme, otros colegas suyos de la policía comenzaron a apodarlo Sigfrido, por su querencia natural a blandir la espada y golpear a algunos de nuestros clientes con la empuñadura o el plano de la hoja. Me da igual lo que haga un agente de policía en defensa propia, pero no pienso tolerar que un agente se dedique a partir cráneos por placer. Da igual el de quién.
—Y carecer de espada no lo ha disuadido —señaló Gennat—. En fechas más recientes corrió el rumor de que había vapuleado a un hombre de las SA al que había detenido en Lichtenrade, un nazi que acuchilló a un comunista. No se demostró nada. Quizá goce de popularidad en la Alex, incluso algunos antisemitas parecen apreciarlo, pero tiene mal carácter.
—En efecto. No digo que sea mal policía. Solo que lo preferimos a usted. —Weiss miró la hoja de mi expediente—. Veo que obtuvo el grado de bachiller. Pero no asistió a la universidad.
—La guerra. Me presenté voluntario.
—Claro.
—Bien, entonces, ¿acepta el puesto? Si lo quiere, suyo es.
—Sí, señor. Con gusto.
—Ya ha trabajado otras veces en la Comisión de Homicidios, claro. Así que sabe investigar asesinatos, ¿verdad? El año pasado. En Schöneberg, ¿no? Como bien sabe, me gusta que todos mis inspectores hayan tenido la experiencia de investigar un homicidio junto a un hombre de primera como Gennat, aquí presente.
—Eso me lleva a preguntarme por qué cree que merezco ese puesto permanente —intervine—.Aún no hemos resuelto el caso de Frieda Ahrendt. Sigue pendiente de resolver.
—Igual que la mayoría de los casos —observó Gennat—. Y no solo los casos. Los investigadores también tienen sus periodos duros. Sobre todo, en esta ciudad. No lo olvide nunca. Es la naturaleza del trabajo. La clave para resolver casos pendientes es adoptar nuevos puntos de vista. De hecho, le puedo pasar otros casos a los que puede echar un vistazo si en algún momento tiene algo parecido a un rato libre. Los casos pendientes son lo que le permite a un inspector labrarse su reputación.
—Frieda Ahrendt —dijo Weiss—. Recuérdemelo.
—Un perro encontró trozos de un cadáver envueltos en papel de estraza y enterrados en el Grünewald —le informé—. Y fueron Hans Schnieckert y los chicos de la División J los que la identificaron. Gracias a que el asesino tuvo el detalle de dejarnos las manos de la joven. Las huellas dactilares de la chica muerta revelaron que estaba fichada por hurto menor. Era de suponer que eso habría abierto muchas puertas. Pero no hemos encontrado ni familiares suyos, ni un lugar de trabajo, ni siquiera una última dirección conocida. Y como un periódico cometió la insensatez de ofrecer una recompensa considerable a cambio de información, perdimos mucho tiempo entrevistando a ciudadanos más interesados en ganar mil marcos que en ayudar a la policía. Al menos cuatro mujeres nos dijeron que habían sido sus respectivos maridos. Una sugirió incluso que su marido había tenido intención de cocinar los trozos del cadáver. De ahí el epíteto que le adjudicó la prensa: el Charcutero de Grünewald.
—Es una manera de librarse del marido —comentó Gennat—. Colgarle un asesinato. Más barato que divorciarse.
Después de Bernhard Weiss, Ernst Gennat era el inspector de mayor rango de la Alex. También era el más corpulento. Por eso lo apodaban el Gran Buda. No sobraba el espacio en el furgón cuando Gennat iba a bordo. Weiss en persona había diseñado la furgoneta de homicidios, equipada con radio, una mesita plegable con máquina de escribir, botiquín, equipo fotográfico en abundancia y casi todo lo necesario para investigar un asesinato salvo un misal y una bola de cristal. Gennat poseía un mordaz ingenio berlinés. Ello se debía, según él, al hecho de haber nacido y crecido en las dependencias del personal de la cárcel de Plötzensee de Berlín, de la que su padre era vicealcaide. Se rumoreaba incluso que cuando había ejecuciones, Gennat desayunaba con los verdugos. Durante los primeros días que pasé en la Alex, decidí analizar a ese hombre y tomarlo como modelo.
Sonó el teléfono y contestó Weiss.
—Usted es del Partido Socialdemócrata, ¿verdad, Gunther? —preguntó Gennat.
—Así es.
—Porque no queremos política en el furgón. Comunistas, nazismo... Bastante me dan la lata en casa. Y está soltero, ¿verdad?
Asentí.
—Bien. Porque este trabajo da al traste con cualquier matrimonio. Igual me mira y piensa, no sin motivo, que gozo de mucho éxito entre las mujeres. Pero solo hasta que llega un caso que me obliga a pasar día y noche aquí en la Alex. Si algún día me da por casarme, tendré que echarme una novia policía. Bien, ¿dónde vive?
—Alquilo una habitación en una pensión de Nollendorfplatz.
—Este puesto significa un poco más de dinero y un ascenso, y quizás una habitación mejor. En ese orden. Y estará uno o dos meses a prueba. ¿Hay teléfono en esa pensión donde vive?
—Sí.
—¿Se droga?
—No.
—¿Ha probado a hacerlo alguna vez?
—Un poco de cocaína, una vez. Para saber a qué venía tanto revuelo. No era lo mío. Además, no me la podría permitir.
—No tiene nada de malo, supongo —comentó Gennat—. Después de la guerra, en este país queda todavía mucho dolor que aliviar.
—Mucha gente no la toma como analgésico —observé—. Por eso a veces los deja con un tipo de crisis muy diferente.
—Hay quien piensa que la policía de Berlín está en crisis —señaló Gennat—. Quien piensa que la ciudad entera está en crisis. ¿Qué cree usted, muchacho?
—Cuanto más grande sea una ciudad, más grande será la crisis, si la hay. Creo que siempre nos enfrentaremos a algún tipo de crisis. Más vale que nos hagamos a la idea. El mayor factor potencial de crisis es la indecisión. Esos gobiernos que no hacen nada. Sin una mayoría clara, no sé si este será distinto. Ahora mismo, nuestro mayor problema parece ser la democracia misma. ¿De qué sirve si no nos proporciona un gobierno viable? Es la paradoja de nuestros tiempos, y a veces me preocupa que nos hartemos antes de que la situación se solucione por sí sola.
Asintió, en apariencia porque estaba de acuerdo conmigo, y pasó a otro asunto.
—Hay políticos que no ven con muy buenos ojos nuestro índice de resolución de casos. ¿Qué dice usted al respecto, muchacho?
—Deberían venir a conocer a algunos clientes nuestros. Tal vez no les faltaría razón si los muertos fuesen un poco más habladores.
—Estamos obligados a prestarles oídos de todos modos —observó Gennat, que rebulló su enorme corpulencia un momento y se puso en pie. Fue como ver ascender un zepelín. El suelo crujió cuando fue hacia la ventana de torreta de la esquina—. Si escucha con suficiente atención, aún puede oírlos susurrar. Como esos asesinatos de Winnetou. Yo creo que sus víctimas siguen hablándonos, lo que pasa es que no hemos entendido su idioma—. Señaló la metrópolis que había al otro lado de la ventana—. Pero hay alguien que lo entiende. Alguien ahí abajo, quizá saliendo de los almacenes Hermann Tietz. Quizás el propio Winnetou.
Weiss acabó de hablar por teléfono y Gennat regresó a la mesa de reuniones, donde encendió un puro acre. A esas alturas ya había un buen manto de humo sobre la mesa que me hizo pensar en el gas arrastrándose a ras de la tierra de nadie.
Estaba demasiado nervioso como para encender un pitillo. Demasiado nervioso y azorado por el respeto a mis superiores; seguía impresionado y asombrado de que quisieran que formase parte de su equipo.
—Era el ViPoPra —dijo Weiss.
El ViPoPra era el «presidente» de la policía de Berlín, Karl Zörgiebel.
—Parece que la fábrica de bombillas Wolfmium en Stralau acaba de saltar por los aires. Las primeras informaciones sostienen que hay numerosos muertos. Quizás hasta treinta. Nos mantendrá al tanto.
—Permítame recordarle que acordamos no usar el nombre de Winnetou cuando nos refiramos a nuestro asesino cazador de cabelleras. Flaco favor les hacen a esas pobres chicas muertas usando nombres sensacionalistas. Ciñámonos al nombre que consta en el expediente, ¿de acuerdo, Ernst? Estación Silesia. Será mejor para garantizar la seguridad.
—Lo siento, señor. No volverá a ocurrir.
—Bueno, bienvenido a la Comisión de Homicidios, Gunther. Hoy es el primer día del resto de su vida. No volverá a ver a la gente de la misma manera. A partir de ahora, cuando esté junto a un hombre en una parada de autobús o en un tren, lo evaluará como un posible asesino.Y hará bien. Según las estadísticas, la mayoría de los asesinatos en Berlín los cometen ciudadanos normales y decentes. En resumidas cuentas, gente como usted y yo. ¿Verdad que sí, Ernst?
—Sí, señor. Rara vez he conocido a un asesino que lo pareciera.
—Verá cosas tan horribles como las que vio en las trincheras —añadió—. Solo que algunas víctimas serán mujeres y niños. Pero tenemos que ser duros. Y verá que tendemos a hacer chistes a los que la mayoría de la gente no le encontraría ninguna gracia.
—Sí, señor.
—¿Qué sabe sobre los asesinatos de la Estación Silesia, Gunther?
—Cuatro prostitutas de la zona asesinadas en otras tantas semanas. Siempre por la noche. La primera, cerca de la Estación Silesia. Las golpearon a todas en la cabeza con un martillo de bola y luego les arrancaron la cabellera con un cuchillo muy afilado. Como si lo hubiera hecho el Indio Rojo que da nombre a las famosas novelas de Karl May.
—Que usted ha leído, espero.
—Muéstreme a un alemán que no las haya leído y le mostraré a un alemán que no sabe leer.
—¿Le gustaron?
—Bueno..., hace unos cuantos años..., pero sí.
—Bien. No podría tomar aprecio a un hombre al que no le guste una buena novela del Oeste de Karl May. ¿Qué más sabe? Sobre los asesinatos, quiero decir.
—No gran cosa. —Meneé la cabeza—. Lo más probable es que el asesino no conociera a las víctimas, y ello hará más difícil atraparlo. Quizá sea el instinto del momento lo que motiva sus actos.
—Sí, sí —lo cortó Weiss, como si ya hubiera oído todo eso en otras ocasiones.
—Parece ser que los asesinatos tienen efecto sobre la cantidad de chicas presentes en las calles —señalé—. Hay menos prostitutas que antes. Algunas me han dicho que tienen miedo de trabajar.
—¿Algo más?
—Bueno...
Weiss me lanzó una mirada burlona.
—Suéltelo, hombre. Sea lo que sea. Espero de todos mis investigadores que hablen con franqueza.
—Es solo que las prostitutas se refieren a esas mujeres por otro nombre. Porque les arrancaron la cabellera. Cuando asesinaron a la última, empecé a oír que la describían como otra reina Pixavon. —Hice una pausa—. Como el champú, señor.
—Sí, ya he oído hablar del champú Pixavon. Según los anuncios, un champú usado por «buenas esposas y madres». Un toque de ironía callejera. ¿Algo más?
—La verdad es que no. Solo lo que dice el periódico. Mi casera, Frau Weitendorf, sigue el caso con mucha atención. Como cabría esperar, teniendo en cuenta lo escabrosos que son los detalles. Le encantan los buenos asesinatos. Nos vemos obligados a oírla mientras nos sirve el desayuno. No es un tema muy apetitoso que digamos, pero qué se le va a hacer.
—Me interesa. ¿Qué dice su casera al respecto?
Me callé, imaginando a Frau Weitendorf con su habitual verborrea, rebosante de una indignación casi santurrona y sin apenas interés en si le prestaba atención alguno de sus inquilinos. Grande, con una dentadura postiza que no acababa de encajarle, y dos dogos siempre pisándole los talones, era una de esas mujeres a las que les gusta hablar, con público o sin él. La bata acolchada de manga larga que llevaba a la hora del desayuno le daba el aspecto de un mugriento emperador chino, un efecto que su doble papada no hacía sino realzar.
Además de Weitendorf, éramos cuatro en la casa: un inglés llamado Robert Rankin que aseguraba ser escritor; un judío bávaro apellidado Fischer que decía ser viajante de comercio, aunque con toda probabilidad era alguna clase de maleante; y una mujer joven llamada Rosa Braun que tocaba el saxofón en una orquesta de baile pero que, casi con total seguridad, era medio fulana. Incluida Frau Weitendorf, éramos un quinteto insólito, aunque quizás una muestra representativa del Berlín moderno.
—Por lo que respecta a Frau Weitendorf, ella diría algo así: «El que a esas chicas les rebanen el gaznate son gajes del oficio. Bien pensado, se lo tenían merecido, la verdad. Bastante barata es la vida sin necesidad de asumir riesgos innecesarios, ¿no? Pero esto no fue siempre así. Esta era una ciudad respetable, antes de la guerra. La vida humana dejó de tener mucho valor después de 1914. Y para colmo de males, luego llegó la inflación en 1923 y nuestro dinero pasó a no valer nada. La vida es lo de menos cuando ya lo has perdido todo. Además, cualquiera puede ver que esta ciudad ha crecido demasiado. Cuatro millones de personas que viven codo con codo. No es natural. Y algunos de ellos viviendo como animales. Sobre todo, al este de Alexanderplatz. Así pues, ¿por qué debería sorprendernos que se comporten como animales? No hay valores morales. Y con tantos polacos y judíos y rusos que viven aquí desde la revolución bolchevique, no es de extrañar que a esas jóvenes las asesinen. Ya verán, al final resultará que quien mató a esas mujeres es uno de esos. Un judío. O un ruso. O un ruso judío. A mi modo de ver, por algo echaron de Rusia el zar y los bolcheviques a esa gentuza. Pero el auténtico motivo por el que mueren esas mujeres es el siguiente: los hombres que volvieron de las trincheras regresaron con un ansia de matar que necesitaban satisfacer. Igual que los vampiros que necesitan sangre para sobrevivir, esos tipos necesitan matar a alguien, a cualquiera. Enséñenme a un hombre que fue soldado en las trincheras que diga que no ha querido matar a nadie desde que volvió a casa y les enseñaré a un mentiroso. Es como la música jazz que tocan esos negros en las salas de fiestas. Les calienta la sangre, ya les digo yo que sí».
—Parece una mujer horrible —comentó Weiss—. Me sorprende que se quede a desayunar allí.
—Va incluido en el precio de la habitación, señor.
—Ya. Ahora, dígame qué opina esa mala pécora acerca de por qué el asesino les arranca la cabellera a esas mujeres.
—Porque odia a las mujeres. Cree que durante la guerra fueron las mujeres las que acuchillaron a los hombres por la espalda y ocuparon sus empleos por la mitad del sueldo, de modo que cuando los hombres regresaron ya no quedaba ningún trabajo porque las mujeres seguían en sus puestos. Por eso las mata y por eso les arranca la cabellera también. Por puro odio.
—¿Y qué cree usted? Sobre la razón por la que ese tipo les arranca la cabellera a sus víctimas.
—Creo que me gustaría saber algo más sobre el asunto antes de hacer especulaciones, señor.
—Sígame la corriente. Aunque tengo que advertirle una cosa: no se ha recuperado ninguna cabellera. Por lo tanto, debemos llegar a la conclusión de que las guarda. No parece tener preferencia por ningún color de cabello en particular. Bien podríamos deducir que las mata a fin de quedarse la cabellera. Lo que plantea la siguiente pregunta: ¿por qué? ¿Qué saca con eso? ¿Para qué iba a arrancarle alguien la cabellera a una prostituta?
—Igual es un extraño pervertido sexual que quiere ser mujer —aventuré—. Hay muchos travestidos en Berlín. Igual tenemos un hombre que quiere el pelo para hacerse una peluca. —Negué con la cabeza—. Ya lo sé, suena ridículo.
—No más ridículo que Fritz Haarmann, que cocinaba y se comía los órganos internos de sus víctimas —observó Gennat—. O Erich Kreuzberg, que se masturbaba sobre las tumbas de las mujeres a quienes había asesinado. Así fue como lo atrapamos.
—Visto así, no, supongo que no.
—Tenemos nuestras propias teorías acerca de por qué ese individuo les arranca la cabellera a sus víctimas —dijo Weiss—. O al menos la tiene el doctor Hirschfeld. Nos ha asesorado en este caso. Pero agradeceremos cualquier idea suya. La que sea. Por disparatada que parezca.
—Entonces se reduce a mera misoginia, señor. O mero sadismo. Un deseo de degradar y humillar, así como de destruir. Es muy fácil infligir humillación a una víctima de asesinato en Berlín. Siempre me ha parecido terrible que esta ciudad permita aún que cualquiera inspeccione los cadáveres de las víctimas de asesinato en el depósito municipal. No hace falta ir más allá para encontrar a alguien que quiera cerciorarse de que sus víctimas se vean humilladas y degradadas.Ya va siendo hora de que se ponga fin a esa práctica.
—Estoy de acuerdo —convino Weiss—. Y así se lo he dicho al ministro prusiano del Interior en más de una ocasión. Pero cuando parece que se va a hacer algo al respecto, nos encontramos con un nuevo ministro del Interior.
—¿Quién es esta vez? —inquirió Gennat.
—Albert Grzesinski —respondió Weiss—. Nuestro antiguo presidente de la policía.
—Bueno, es un paso en la dirección adecuada —observó Gennat.
—Carl Severing era un buen hombre —aseguró Weiss—, pero tenía demasiadas cosas entre manos, obligado como estaba a negociar con esos malnacidos del ejército, los mismos que ya se preparan en secreto para otra guerra. Pero no nos entusiasmemos demasiado con Grzesinski. Puesto que también es judío, lo más probable es que su nombramiento no despierte grandes entusiasmos. Grzesinski es el apellido de su padre adoptivo. En realidad, se apellida Lehmann.
—¿Cómo es que yo no lo sabía? —preguntó Gennat.
—Pues no lo sé, Ernst, porque tengo entendido que es usted inspector. No, me sorprendería mucho que Grzesinski dure en el puesto. Además, tiene un secreto que seguro que sus enemigos no tardan en aprovechar. No vive con su mujer, sino con su amante. Una actriz americana. Usted no le da mucha importancia, Bernie, pero solo los ciudadanos berlineses de a pie tienen derecho a ser inmorales. Nuestros representantes electos no están autorizados a ser representativos de veras; de hecho, se les prohíbe tener vicios propios. Sobre todo, si son judíos. Fíjese en mí. Soy prácticamente un santo. Estos puros son mi único vicio.
—Si usted lo dice, señor.
Weiss sonrió.
—Así es, Bernie. Nunca acepte la palabra de nadie cuando habla sobre sí mismo. No a menos que lo hayan declarado culpable. —Anotó algo en un papel y le aplicó el secante—. Llévelo a la oficina del cajero. Le darán una cartilla de cobro y una placa nuevas.
—¿Cuándo empiezo, señor?
Weiss tiró de la cadenilla del reloj de bolsillo hasta que tuvo el cazador repujado en oro en la palma de la mano.
—Ya ha empezado. Según su expediente, tiene unos días de permiso por delante, ¿no es así?
—Sí, señor. A partir del martes que viene.
—Bueno, hasta entonces es usted el agente de servicio en fin de semana de la Comisión. Tómese la tarde libre y familiarícese con los informes de la Estación Silesia. Eso lo ayudará a permanecer despierto. Porque si asesinan a alguien en Berlín de aquí al martes, usted será el primero en personarse en el escenario. Así que esperemos por su bien que sea un fin de semana tranquilo.
Hice efectivo un cheque en el Banco Nacional de Darmstadt para apañármelas el fin de semana y luego fui hasta la enorme estatua de Hércules. Musculoso y gruñón, llevaba una cachiporra de aspecto bastante útil sobre el hombro derecho y, salvo por el detalle de que estaba desnudo, me recordó mucho a un policía de ronda que acabara de imponer orden en algún garito nocturno de la zona este.A pesar de lo que había dicho Bernhard Weiss, un poli necesitaba algo más que una placa y una orden tajante para cerrar un bar a medianoche. Cuando unos alemanes no han dejado de empinar el codo todo el día y la media noche, es necesario algún objeto contundente con el que golpear el mostrador y conseguir que hagan caso.
Por supuesto, los niños que se asomaban al antepecho de la fuente no le hacían mucho caso a Hércules: les interesaban más las monedas que se habían lanzado al agua a lo largo de años y calcular la inmensa fortuna que había.Atravesé a paso ligero la plaza y me dirigí a una casa alta en la esquina de Massenstrasse con más volutas que una tarta nupcial de cinco pisos y una fachada sobrecargada con balcones que hacían pensar en la propia Frau Weitendorf.
Yo tenía dos habitaciones en la cuarta planta: un dormitorio muy estrecho y un estudio con una estufa de cerámica que parecía una catedral de color pistacho y un lavabo de mármol que siempre me hacía sentir como un cura cuando me plantaba delante para afeitarme y lavarme. El estudio también estaba amueblado con una mesita y una silla, así como un sillón de cuero tirando a cuadrado que crujía y pedorreaba más que un capitán de barco báltico. Todo en mis alojamientos era viejo y recio y probablemente indestructible; el tipo de muebles que los fabricantes guillerminos habían producido para que durasen tanto como nuestro imperio, fuera el tiempo que fuese. Mi pieza preferida era un grabado a media tinta enmarcado que representaba a Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Este tenía el pelo ralo, unas ojeras que semejaban hamacas y lo que parecía ser un acceso de flato galopante. Me gustaba porque cuando estaba de resaca lo miraba y me congratulaba de que por mal que me sintiera no me sentiría tan mal como Hegel cuando posó para el hombre conocido en son de broma como el artista. Frau Weitendorf me había dicho que estaba emparentada con Hegel por parte de madre, y quizá fuera cierto salvo porque me informó también de que Hegel era un compositor famoso, después de lo cual quedó claro que se refería a Georg Friedrich Händel, lo que tornó su historia un poco menos verosímil. Para sacar el máximo partido a sus ingresos por alquiler, tenía su propia habitación en el pasillo del piso superior, donde dormía detrás de un alto biombo en un maloliente diván que compartía con sus dos dogos franceses. El sentido práctico y la necesidad de dinero se imponían a su estatus. Quizá fuera la señora de la casa, pero desde luego nunca veía a ninguno de sus inquilinos tan servilmente subordinado a su destino; lo que era bastante hegeliano por su parte, supongo.
Los otros inquilinos guardaban las distancias salvo a las horas de las comidas, que era cuando había tenido ocasión de conocer a Robert Rankin, un inglés cadavérico cuyos aposentos estaban debajo de los míos.Al igual que yo, había luchado en el Frente Oeste, pero con los Fusileros Reales de Gales. Después de varias conversaciones caímos en la cuenta de que habíamos estado frente a frente separados por una franja de tierra de nadie durante la batalla de Loos, en 1915. Hablaba un alemán casi irreprochable, seguramente debido a que su auténtico apellido era Von Ranke, aunque se había visto obligado a cambiárselo durante la guerra por razones harto evidentes. Había escrito una novela sobre sus experiencias titulada Deja atrás los problemas, pero no había tenido mucho éxito en Inglaterra y esperaba vendérsela a algún editor alemán en cuanto la hubiera traducido. Como sucede con la mayoría de los veteranos, yo incluido, las cicatrices de Rankin eran más que nada invisibles: tenía los pulmones debilitados por una explosión en el Somme, pero, cosa más rara, se había electrocutado con un teléfono de campaña alcanzado por un rayo y eso le había provocado un miedo patológico a usar cualquier clase de teléfono. Frau Weitendorf lo apreciaba porque tenía unos modales impecables y porque pagaba extra para que le limpiaran la habitación, pero seguía llamándolo «el espía» cuando no estaba presente. Frau Weitendorf era nazi y pensaba que había que desconfiar de todos los extranjeros.
Volví a la casa con el maletín lleno de informes policiales y subí casi a hurtadillas a mi habitación, con la esperanza de no cruzarme con ninguno de los posibles moradores de la vivienda. Atiné a oír a Frau Weitendorf en la cocina hablando con Rosa. De un tiempo a esa parte, Rosa tocaba el saxo tenor en la selecta Haller-Revue en Friedrichstrasse, que era el espectáculo de destape más elegante de todos los que se celebraban en Berlín, con un casino y una sección VIP, además de un restaurante muy bueno. Pero había muchas razones para tenerle aversión a ese lugar —entre ellas, la cantidad de gente que lo abarrotaba, muchos de ellos extranjeros—, y la última vez que estuve me prometí y le prometí a mi bolsillo que no volvería a entrar. Estaba convencido de que cuando acababa de tocar el saxo, Rosa no tenía empacho en sacar un poco de dinero extra por otros medios. En un par de ocasiones había vuelto de la Alex y al llegar a casa me había encontrado a Rosa subiendo a escondidas con un cliente. No era asunto mío y desde luego no se lo habría dicho a la Gólem, que era como todos los inquilinos llamaban a Frau Weitendorf, debido a que llevaba una peluca amarilla grande y rígida que parecía una norme hogaza de pan y era exactamente como el monstruo de la película de terror homónima.
El caso era que yo tenía debilidad por Rosa y no me consideraba precisamente en posición de juzgarla por intentar sacar un poco más de dinero. Quizá me equivocara, pero un día que la escuchaba a escondidas en las escaleras me dio la impresión de que Frau Weitendorf intentaba liar a Rosa con uno de sus amigos del teatro de Nollendorfplatz, donde, como nunca se hartaba de contarnos, había trabajado antaño de actriz, lo que seguramente suponía que la gólem también se dedicaba a hacer un poco de alcahueta.
De hecho, después de la inflación de 1923, prácticamente todos, incluidos muchos polis, necesitaban algún arreglito bajo cuerda para llegar a fin de mes, y mi casera y Rosa no eran la excepción. La mayoría de la gente intentaba sacar lo suficiente para ir tirando, pero nunca bastaba para salir adelante. Conocía a muchos policías que vendían droga —a decir verdad, la cocaína no era ilegal—, alcohol ilícito, libros raros, postales pornográficas o relojes birlados a los muertos y los borrachos extraviados que se encontraban en la calle. Durante una temporada aumenté mis ingresos vendiéndole alguna que otra historia a Rudolf Olden, un amigo del Berliner Tageblatt. Olden era abogado además de periodista y, lo que era más importante, un liberal que creía en la libertad de expresión; pero dejé de hacerlo cuando Ernst Gennat me vio hablando con él y amenazó con atar cabos. Tampoco es que le hubiera facilitado a Olden ninguna información delicada. Se trataba, sobre todo, de soplos acerca de la presencia de nazis y comunistas en el departamento 1A, la policía política, que en teoría estaba formada por agentes que no le debían lealtad a ningún partido. Por ejemplo, le facilité a Olden unas notas que tomé en un discurso pronunciado por el inspector jefe Arthur Nebe en una reunión de la Asociación de Agentes de la policía prusiana, la Schrader-Verband. Y aunque Olden no mencionaba a Nebe por su nombre, todo el mundo en la Alex supo a quién se citaba en el periódico.
Un comisario anónimo y en teoría independiente de la policía política de Berlín pronunció anoche un discurso durante una reunión privada de la Schrader-Verband en el hotel Eden durante el que hizo los siguientes comentarios: «Nuestra nación ya no goza de buena salud. Hemos dejado de aspirar a metas más elevadas. Parece que nos conformamos con revolcarnos en el lodo y hundirnos cada vez más. A decir verdad, esta república me hace pensar en Sudamérica, o África, no en un país en el corazón de Europa.Y Berlín casi consigue que me avergüence de ser alemán. Cuesta creer que hace apenas catorce años fuéramos una potencia en cuanto a moralidad y uno de los países más poderosos del mundo. La gente nos temía; ahora todos se mofan de nosotros y nos ridiculizan. Vienen extranjeros en tropel con sus dólares y sus libras para aprovecharse no solo del marco devaluado, sino también de nuestras mujeres y nuestras leyes liberales en lo tocante al sexo. Berlín en especial se ha convertido en las nuevas Sodoma y Gomorra. Todos los alemanes de bien deberían sentir lo mismo que yo y, sin embargo, este gobierno de judíos y apólogos del bolchevismo no hace más que permanecer mano sobre mano con los dedos cubiertos de oro y mentir al pueblo sobre lo maravilloso que es todo en realidad. Son gente terrible. Desde luego que lo son. Mienten sin cesar. Pero, gracias a Dios, hay un hombre que promete decir la verdad y limpiar esta ciudad, depurar la mugre de las calles de Berlín, la gentuza que vemos todas las noches: traficantes de droga, prostitutas, proxenetas, travestidos, maricas, judíos y comunistas. Ese hombre es Adolf Hitler. Hay algo enfermizo en esta ciudad, y solo un hombre fuerte como Hitler, con su Partido Nazi, tiene la cura.Yo no soy nazi, solo un nacionalista conservador que ve lo que está ocurriendo en este país, que ve la mano siniestra de los comunistas tras la erosión de los valores de nuestra nación.Aspiran a socavar el alma moral de nuestra sociedad con la esperanza de que estalle otra revolución como la que ha destruido Rusia. Están detrás de todo ello. Ustedes saben que tengo razón. Todos los policías de Berlín saben que tengo razón. Todos los policías de Berlín saben que el gobierno actual no tiene la menor intención de hacer nada al respecto. Si no estuviera en lo cierto, quizá podría mostrarles alguna sentencia judicial que los indujera a creer que en Berlín se respeta la ley. Pero no puedo porque nuestra judicatura está plagada de judíos. Respóndanme una pregunta. ¿Qué clase de medida disuasoria es la pena de muerte si solo se ejecuta una de cada cinco sentencias? Escúchenme bien, caballeros, se avecina una tormenta; una tormenta de verdad, y todos esos degenerados serán barridos por la lluvia. Eso he dicho: «degenerados». No sé de qué otro modo llamarlos cuando hay aborto libre, madres que venden a sus hijas, embarazadas que venden el conejo y chavales que realizan actos innombrables con hombres en los callejones. El otro día fui al depósito de cadáveres y vi a un artista dibujando el cadáver de una mujer a quien su marido había asesinado. Sí, eso es lo que se considera arte hoy en día. Si quieren saber mi opinión, ese asesino al que la prensa ha apodado Winnetou no es más que otro ciudadano que ya se ha hartado de toda la prostitución que está echando a perder esta ciudad. Ya va siendo hora de que la policía prusiana reconozca que crímenes como los de Winnetou son quizás el resultado inevitable del gobierno blando y abúlico que amenaza el tejido mismo de la sociedad alemana.
Gennat debió de haber supuesto que tal vez fuera yo quien puso a Arthur Nebe en el punto de mira del Tageblatt y, aunque no dijo nada en ese momento, más adelante me recordó que no eran solo los agentes del departamento 1A los que debían dejar sus convicciones políticas en casa, sino también los inspectores de la jefatura. Sobre todo, los inspectores que aborrecían a Arthur Nebe tanto como él y yo. De gente como nosotros se esperaba un nivel de exigencia más alto, dijo Gennat. Bastante discordia había en la policía prusiana como para que echáramos más leña al fuego. Supuse que tenía razón y a partir de entonces dejé de llamar a Olden.
A solas en mi cuarto, lie y prendí un cigarrillo, humedecí la boquilla con un poco de ron y abrí la ventana para que saliera el humo. Luego saqué los documentos del maletín y me acomodé a leer los informes sobre la Estación Silesia. Incluso para mí eran una lectura ingrata, sobre todo las fotografías en blanco y negro tomadas por Hans Gross, el fotógrafo de la Alex.
Su trabajo en los escenarios de los crímenes tenía algo que a uno le tocaba la fibra. Dicen que toda imagen cuenta una historia, pero Hans Gross era un fotógrafo cuyo trabajo lo convertía en el Sherezade de la criminalística moderna. Ello se debía solo en parte a que su cámara preferida era la Folmer & Schwing Banquet sobre una plataforma rodante y una versión móvil de las mismas lámparas de arco voltaico de carbón que usaban en el aeropuerto de Tempelhof. Todo ese equipo ocupaba al menos la mitad del espacio del furgón de homicidios. Pero, a mi modo de ver, más importante que el material empleado era el hecho de que, en manos de Hans, el tratamiento del escenario del crimen era poco menos que cinematográfico. Fritz Lang no habría encuadrado mejor sus fotografías y, en ocasiones, las fotografías de Gross para la Comisión de Homicidios eran tan realistas que daba la impresión de que la pobre víctima no estaba muerta y solo lo estaba fingiendo. No era solo el encuadre y la nitidez lo que imprimía semejante efectividad a las fotos, sino también la manera en que los detalles en segundo plano contribuían a darles vida. Los inspectores solían ver cosas en esas fotografías que habían pasado por alto en el escenario del crimen propiamente dicho. Por eso los inspectores de la Alex le habían puesto el sobrenombre de Cecil. B. DeMorgue.
La fotografía adjunta al primer informe del caso, el de Mathilde Luz, hallada muerta en Andreasplatz, era tan nítida que se alcanzaban a ver todas y cada una de las líneas de la pintada del Frente Rojo en el muro medio desmoronado junto al que estaba el cadáver. Había unas gafas de montura gruesa justo a la derecha de su cabeza como si se las acabara de quitar un momento. Se atinaba a ver hasta la etiqueta de uno de los zapatos Hellstern que llevaba y que se le había caído durante la agonía. De no haberle faltado una tira de cuero cabelludo, Mathilde Luz habría presentado el mismo aspecto que si se hubiese tumbado un momento a echar la siesta.
Leí las notas y varias declaraciones, y luego intenté imaginar la conversación que habría tenido con ella si hubiera estado en situación de contarme lo que había ocurrido. Era una nueva técnica que Weiss nos instaba a adoptar, de resultas de un trabajo que había leído de un criminalista llamado Robert Heindl. «Deje que la víctima le hable —había dicho Heindl—. Procure imaginar lo que le diría si pudiera pasar un rato con ella». Y eso fue lo que hice.
Mathilde Luz era una chica de muy buen ver y seguía vestida con la ropa que llevaba cuando la habían asesinado: el sombrero, el abrigo y el vestido, todos de C&A, aunque no por ello menos favorecedores. Hay chicas que se las arreglan para llevar prendas baratas y estar guapas; Mathilde Luz era una de ellas. Según el informe de la policía, llevaba tal cantidad de perfume 4711 que todo hacía indicar que, más que atraer, trataba de disimular. El informe también mencionaba que era de piel morena, con grandes ojos castaños y labios del mismo rojo que su esmalte de uñas. Tenía el rostro empolvado de un blanco mortal. Al menos, supuse que era maquillaje. Quizá tuviera ese aspecto solo porque estaba muerta.
—Me dediqué a la fabricación de manguitos incandescentes en la Compañía Alemana de Lámparas Incandescentes durante dos años —la oí decir—. Me gustaba, además. Tenía buenas amigas. No cobraba gran cosa, pero con el sueldo de mi marido, Franz, que trabaja en la fábrica Julius Pintsch, haciendo contadores de gas para ganarse la vida, sacábamos justo lo justo para tener un techo sobre nuestra cabeza. No era un techo muy allá, dicho sea de paso.Vivíamos en Koppenstrasse en un apartamento de una habitación, si puede llamarse así; era más bien un tugurio. Es una zona pobre, como probablemente sabrá. Hubo disturbios por causa de la mantequilla en dos ocasiones en 1915. ¿Se imagina Berlín sin mantequilla? Sería impensable. Los recuerdo bien. Supongo que por aquel entonces debía de tener unos catorce años.
—Lo que quiere decir que tendrías unos veintisiete en el momento de tu lamentable muerte.
—Así es. En todo caso, el casero, Lansky, era judío como nosotros, pero no era de los que anteponen la tribu a las oportunidades de obtener beneficio. Si no hubiéramos pagado el alquiler a tiempo, el alguacil nos habría puesto de patitas en la calle. Siempre nos decía lo afortunados que éramos de tener un techo sobre nuestra cabeza, pero él nunca había tenido que vivir allí. Sé a ciencia cierta que vive en un buen apartamento cerca de Tauentzienstrasse. Un auténtico gonif, ¿sabe? En todo caso, me despidieron justo después de Navidad el año pasado. Busqué otro empleo, claro, pero la mitad de las mujeres de Berlín están buscando trabajo, por lo que enseguida tuve claro que no lo encontraría nunca. De no haberme despedido, no habría tenido que hacer la calle. Con el alquiler pendiente, fue idea de Franz y yo le seguí la corriente porque era mejor que recibir una paliza.
—Los zapatos que calzabas. Style Salome, de Hellstern. Caros.
—Una chica tiene que lucirse.
—¿De dónde los sacaste?
—Un amigo los robó de Wertheim por encargo.
—¿Y las gafas?
—Hay hombres a quienes les gustan las que parecen secretarias. Sobre todo en esa zona que hay al norte de la Estación Silesia. Tienen la sensación de que eres una chica del montón, lo que les da confianza.
—Está a tiro de piedra de la fábrica Julius Pintsch, ¿verdad?
—Así es. A veces mi querido esposo hacía el turno de noche e iba a buscarme para ver qué había ganado y así tomarse una o dos cervezas. Franz era muy atento en ese sentido. Decía que velaba por mí, como un auténtico Alphonse, pero de eso nada.
»Corría peligro, claro. Eso ya lo sabía yo. Lo sabíamos todas. Quién no recuerda a Carl Grossmann. Mató Dios sabe a cuántas mujeres justo en esa zona de Berlín. ¿Cuándo fue?
—Entre 1919 y 1921.
—Dicen que se comía a sus víctimas.
—No, ese fue Haarmann. Grossmann solo descuartizaba a sus víctimas después de haberlas matado. Por lo general, en su apartamento de Lange Strasse. Pero tienes razón. No queda lejos de donde te mataron.
—Cabrones. Si quiere saber mi opinión, todos los hombres son unos cabrones.
—Seguramente tengas razón.
—Usted también, lo más probable. Los polis son tan mala gente como todos los demás. Peores aún. Se dedican a aceptar dinero de las chicas o a mover coca, fingiendo que respetan la ley. Pero a veces son peores que los demás. ¿Quién fue aquel poli cabrón de la Alex que mataba a mujeres? El que se fue de rositas, digo.
—Bruno Gerth.
—¿Lo conocía?
—Sí. Pero yo no diría que se fuera de rositas, precisamente.
—Ah, ¿no? No le cortaron la cabeza, ¿verdad?
—Es cierto, pero está en un psiquiátrico.Y lo más probable es que se quede allí de por vida. De hecho, fui a visitarlo hace un par de meses.
—Debió de ser muy agradable para ambos. Dicen que lo montó para el juez. El numerito del lunático. Sabía cómo manipular el sistema y el tribunal se lo tragó.
—No te digo que no. Ni idea. No asistí al juicio. Pero volvamos a lo que te ocurrió a ti, Mathilde. Háblame de la noche en que te asesinaron. Y lamento lo que ocurrió.
—Empecé la noche en el Hackebär. Era habitual. Muchas chontes como yo van a tomarse un par de tragos para reunir ánimos antes de salir a buscar clientes.
—También encontraron restos de cocaína en tu organismo.
—Claro, ¿por qué no? Te da un poco de brío. Ayuda cuando le tiras la caña a un Fritz que parece adecuado. Te ayuda incluso a disfrutar, ya sabe. Cuando te follan. Y no es que sea difícil de conseguir ni especialmente cara. El salchichero de delante de la Estación Silesia suele tener suficiente para un tirito.
—Le preguntamos. Pero lo negó.
—Seguro que le preguntaron en mal momento. Cuando no tenía más que sal y pimienta.
—¿Qué pasó luego?
—Un par de chicas fuimos al teatro Rose y quizás al Zur Möwe.
—El salón de baile. En Frankfurter.
—Sí. Es un sitio un poco anticuado, pero suele haber hombres de sobra que buscan pillar cacho. Más que nada, hombres como Franz, todo hay que decirlo. Alguien me vio salir con un tipo, pero no puedo decirle nada sobre él por razones evidentes. Hay cosas que empiezo a no tener nada claras. Por alguna parte en Andreasplatz hay una fuente con una estatua de un Fritz que empuña un martillo.
—Un testigo dice que vio a un hombre que se lavaba las manos en esa fuente más o menos un cuarto de hora después del momento en que creemos que te asesinaron.
—Lógico. En todo caso, creo que fue eso lo que me mató. Un martillo como ese. Noté un fuerte golpe en la nuca.
—Eso fue lo que te mató. Mathilde. El asesino te partió el cuello de un golpe.
—Luego. Nada. El gran vacío. Cambio y corto, poli.
—Y luego te arrancó la cabellera.
—Qué pena. Tenía el pelo bonito. Pregúnteselo a Franz. Me lo cepillaba cuando estaba en plan cariñoso. Era muy relajante después de pasarme la noche abierta de piernas. Tenía la sensación de que alguien me apreciaba como persona, y no como un mero conejo.
—Eso nos dijo él. Pero a mis jefes les pareció un poco raro. No hay muchos hombres que le cepillen el pelo a su esposa. Igual es que tenía un interés fuera de lo normal en el cabello femenino.
—No tenía nada de raro. Era consciente de lo cansada que estaba y quería hacer algo por mí. Algo agradable. Algo que me ayudara a relajarme.
—Hablemos de Franz. Lo interrogamos en varias ocasiones. Más que nada porque nos consta que tuvisteis varias peleas violentas.
—Aquello era Koppenstrasse, ¿verdad? No una suite en el hotel Adlon. En un sitio tan cutre discute todo el mundo. Muéstreme una pareja que viva allí y no tenga peleas violentas.
—A Franz lo han condenado unas cuantas veces por agresión. Y tiene cuchillos afilados para dar y regalar. Cuchillos lo bastante afilados como para arrancar una cabellera sin problema.
—Se dedicaba a la ebanistería. Hacía juguetes para venderlos en los mercadillos navideños. Para sacar algo más de dinero. No se le daba nada mal. Pero tenía coartada la noche en que me asesinaron. Estaba trabajando en el turno de noche en Julius Pintsch.
—Mi trabajo consiste en desmontar coartadas.Y estaba lo bastante cerca como para ausentarse a escondidas de la fábrica durante diez minutos, matarte y luego volver al trabajo.
—¿Y matar a su gallina de los huevos de oro? No creo. El putiferio se me daba de maravilla, poli. Quizá Franz sea un cabrón, pero no es idiota del todo. Y muchos compañeros suyos de la fábrica, incluido el capataz, aseguran que no lo perdieron de vista ni un instante.
—La policía también encontró unas novelas de Karl May en vuestro apartamento. Entre ellas, Winnetou. De hecho, fue eso lo que llevó a la prensa a apodar Winnetou a tu asesino.
Por alguna razón, no me imaginaba al agresor como el asesino de la Estación Silesia. Sabía que Gennat era de la misma opinión y, siempre y cuando no estuviera Weiss presente, lo llamaba Winnetou. Todo el mundo lo llamaba así, y yo no era una excepción.
—Yo no leo mucho. Pero, por lo que me dijo Franz, la mitad de los hombres de Alemania han leído esos puñeteros libros.
—Seguramente.
—Mire, Franz era muchas cosas, amigo mío. Pero en lo más hondo de ese pecho abombado suyo había un corazón que me amaba. Eso era lo que nos mantenía unidos. Discutíamos, sí, pero sobre todo porque él había empinado el codo. ¿Qué Fritz no se pone como una cuba el viernes por la noche y luego vapulea a su mujer un poco solo porque sí? En un cuartito tan mono como este nadie se lo imaginaría. Moqueta en el suelo. Cortinas en las ventanas. Ventanas por las que se puede mirar. Le metía un par de golpes al Fritz con una pata de silla de vez en cuando si se pasaba demasiado de la raya. Una vez pensé incluso que lo había matado. Pero tiene una cabeza de alcornoque y volvió en sí una hora después. Se deshizo en disculpas por haber perdido los estribos. Ni siquiera estaba resentido. De hecho, estoy casi segura de que no recordaba que yo le había pegado. Hicimos las paces a base de bien aquella vez.
—Qué romántico.
—Desde luego, ¿por qué no? Eso es amor, al estilo berlinés. Déjeme que le diga una cosa, poli: solo cuando un hombre yace inconsciente a tus pies y te das cuenta de que podrías machacarle los sesos con la pata de una silla si te diera la gana sabes de verdad si lo quieres o no.
—Como decía, lamento lo que te ocurrió. Y haré todo lo posible por atrapar al que lo hizo. Te doy mi palabra.
—Pero qué mono es usted, Herr Gunther. Aunque, para serle sincera, en realidad me trae sin cuidado que lo atrape o no.
—¿Puedes contarme algo más?
—No.
—Según el informe del laboratorio, estabas embarazada. ¿Lo sabías?
—No. Yo... siempre había querido un bebé. Aunque no nos lo podíamos permitir.
Se enjugó una lágrima y quedó sumida en un hondo silencio un momento.
Y luego quedó sumida en un hondo silencio eterno.
No acostumbraba a volver a la pensión de Nollendorfplatz para cenar, pero como era viernes y me había saltado la comida, me alegré de hacerlo, porque era la noche en que Frau Weitendorf solía ir al teatro y dejaba unas asaduras de pulmón que solo había que recalentar en la cocina. Siempre había suficiente para unas diez personas y, como las asaduras de pulmón me pirraban desde niño, me alegré de unirme a mis compañeros de pensión en torno a la mesa. Rosa hizo los honores con las asaduras y unas patatas cocidas, mientras Fischer, el viajante bávaro, cortaba el pan negro, y Rankin servía café malteado en tazas grandes. Puse la mesa con la segunda mejor vajilla de porcelana. Claro está, sentían curiosidad por saber qué hacía yo allí, pero no me lo preguntaron directamente. De todos modos, tampoco les habría contado que acababan de ascenderme a la Comisión de Homicidios. De lo último que me apetecía hablar en casa era de crímenes. Pero charlamos sobre todo acerca de la explosión en la fábrica Wolfmium y de todos los obreros fallecidos, y Fischer nos contó que ese era uno de los motivos por los que iba a manifestarse por Berlín con los comunistas al día siguiente, cosa que no habría mencionado de estar presente Frau Weitendorf. Si había algún asunto capaz de provocarle un acceso de ira incontrolable a nuestra casera, ese era el bolchevismo. No era rotundamente anticomunista solo por el hecho de ser nazi, sino también por los numerosos orificios de bala que la milicia había dejado en la fachada de la casa durante la revolución bolchevique de 1919 en Berlín. Frau Weitendorf se tomó todos y cada uno de ellos a título personal.
—¿Por qué zona? —pregunté—. De Berlín.
—Vamos a salir de Charlottenburg.
—Yo diría que allí no hay muchos comunistas.
—E iremos hacia el este, por Bismarckstrasse.
—No sabía que fuera comunista, Herr Fischer —comentó Rosa.
—No lo soy. Pero creo que, después de la terrible tragedia de Wolfmium, debo hacer algo. Quiero mostrar un poco de solidaridad obrera, por así decirlo. Pero no me sorprende que ocurran cosas así. A los patrones de este país no les importan nada sus trabajadores ni las condiciones que estos tienen que soportar. No se creerían las cosas que veo cuando estoy de viaje y visito a mis clientes. Fábricas clandestinas ilegales, talleres donde explotan a los obreros y otros lugares que nadie creería que existen en una ciudad como Berlín.
—Así se habla, Herr Fischer —lo animó Rankin—. Estoy de acuerdo con usted en lo de las condiciones laborales. Aquí y en Inglaterra son horribles. Pero no irá a decirme que la causa de lo que ocurrió en Wolfmium fue la negligencia de los patrones, ¿verdad? Bueno, no hay indicio de ello. Fue un accidente. Supongo que algunos materiales que usan en la fabricación de las bombillas eléctricas son intrínsecamente peligrosos.
—Hagamos una apuesta —insistió Fischer—. A que le echan la culpa a alguien. Alguien que se saltó las normas de seguridad para obtener mayores beneficios.
Rankin prendió un cigarrillo con un elegante encendedor de oro, se quedó mirando la llama durante un momento, como si fuera a aportar indicios sobre las causas de la explosión, y luego me interpeló:
—¿Qué cree usted, Herr Gunther? ¿Está investigando la policía lo ocurrido?
—Mi departamento, no —respondí—. De ese tipo de investigaciones se encarga la Brigada Antiincendios. —Sonreí con aire calmoso y cogí un cigarrillo de la pitillera de Rankin. Cuando me inclinaba hacia su mechero, me llegó un intenso olor a alcohol. Le di una larga calada al pitillo y luego lo hice girar con aire pensativo entre los dedos—. Pero una cosa está clara: un pitillo es siempre la manera más eficaz de ocasionar un incendio de lo más efectivo. Lo más probable es que fuera eso. Un descuido con una colilla. En ese sentido, todos somos pirómanos en potencia.
Fischer se mostró desdeñoso.
—La policía de Berlín —aseguró—. Forman parte de la misma conspiración. Hoy en día el único delito es dejar que te detengan.
Rankin sonrió con amabilidad. Quizá fuera un poco achispado, pero seguía estando a la altura en cuanto a cambiar de tema en mi nombre por cortesía.
—Estaba leyendo el periódico —comentó, a nadie en particular—. Benito Mussolini ha derogado los derechos de la mujer en Italia el mismo día en que mi país ha rebajado la edad mínima para votar de las mujeres de los treinta años a los veintiuno. Más o menos el mismo día, a ojo. Por una vez, casi me enorgullezco de ser inglés.
Acabamos de cenar sin decir nada de mucha transcendencia. Por mí, estupendo. Después de que recogiéramos la mesa, volví a mi cuarto y me dispuse a leer el informe del segundo asesinato de Winnetou. Entonces oí el teléfono abajo. Un par de minutos después, Rosa subió y me llamó. Se había cambiado y vestía el traje de etiqueta de hombre que la obligaban a llevar en la orquesta de la Haller-Revue. La corbata y el chaqué blancos le conferían un aire curiosamente atractivo. Como inspector de Antivicio, estaba acostumbrado a ver travestis —el Eldorado en Lutherstrasse era famoso por los travestidos y a menudo permitía obtener información sobre lo que se cocía en los ambientes clandestinos de Berlín—, pero no estaba seguro en absoluto de ser uno de esos que se sienten a gusto en compañía de una mujer vestida de hombre. No mientras siguiera habiendo tantas mujeres que vestían de mujer.
—Era de la Jefatura de Policía de Alexanderplatz —dijo—. Un tal Hans Gross ha dicho que pasaría a recogerlo en media hora delante del portal.
Le di las gracias, miré la hora y disfruté en silencio del aroma de su perfume Coty en mi habitación. Era un cambio agradable con respecto al tabaco y ron, Lux, Nivea, patatas fritas y brillantina barata, por no hablar de un montón de libros viejos y ropa sucia.
—¿Cree que trabajará hasta tarde? —preguntó.
—No estaré seguro hasta que llegue ese coche de policía. Pero sí, es posible. Me temo que este trabajo es así.