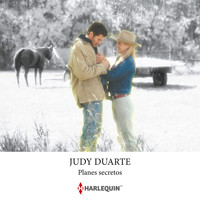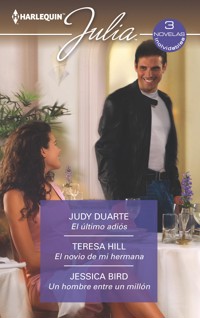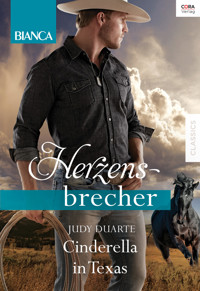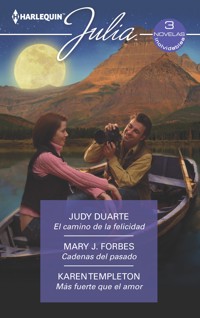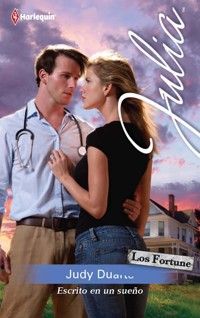3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Julia
- Sprache: Spanisch
Quinto de la serie. Samantha Keating siempre había querido tener un hijo y, a pesar de haber enviudado, con la ayuda de la clínica de fertilidad Armstrong, su sueño estaba a punto de hacerse realidad... ¡por triplicado! Y aunque no estaba buscando un padre para sus trillizos, de pronto se encontró con que estaba empezando a albergar sentimientos hacia su vecino, el atractivo soltero Héctor Garza. Tenía que ser porque sus hormonas estaban dislocadas con el embarazo, se decía. Además, ¿estaría dispuesto Héctor a aceptar como suyos a los bebés de otro hombre?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
MI ADORABLE VECINO, N.º 53 - mayo 2011
Título original: And Babies Make Five
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-340-4
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo 1
SAMANTHA Keating estaba feliz. Hacía sólo cuarenta y cinco minutos había estado en la consulta de su obstetra, nerviosa, esperando para escuchar de sus labios que todo iba bien, aunque su barriga, cada vez más abultada, era una evidencia de que así era.
Tendida en la camilla con el abdomen desnudo y untado con gel, el doctor Demetrios le había pasado el aparato para hacer la ecografía y le había dicho con una sonrisa:
—Felicidades, futura mamá. Los bebés tienen buen aspecto, y tenemos al menos un chico.
—Pero... ¿y los otros dos; están bien? —le había preguntado ella—. ¿Son demasiado pequeños como para que se pueda saber si están bien o no?
El doctor Demetrios se rió suavemente.
—No, tienen el tamaño adecuado y tienen todos los dedos de las manos y de los pies, pero por cómo están colocados no puedo ver qué sexo tienen.
—Eso no me importa —respondió ella—. Los querré igual sean niños o niñas.
Y en ese momento, con la buena noticia de que todo iba bien resonando aún en sus oídos y en su corazón, no podría ser más feliz.
Cuatro meses atrás se había sometido a una fecundación in vitro en el afamado Instituto Armstrong, una clínica a la cabeza del tratamiento de la infertilidad. El doctor Demetrios le había implantado tres embriones con la esperanza de que uno anidara. Había sido todo tan técnico, y tan impredecible...
—Ahora lo único que hay que hacer es esperar —le había dicho el médico.
Pero Samantha, ansiosa por saber si estaba o no embarazada, no había sido capaz de quedarse sentada en casa de su madre, mordiéndose las uñas. Por eso, antes de que la clínica tuviera los resultados, había comprado un test de embarazo, y se había puesto loca de contento cuando había dado positivo.
Luego, al volver a la consulta del médico, éste le había dicho que los tres embriones habían anidado y que iba a tener trillizos, y su felicidad había sido aún mayor, pero aquella noticia también la había hecho preocuparse. Había tantas cosas que podían salir mal...
Era un alivio que el difícil primer trimestre hubiera transcurrido sin problemas. A cada mes que pasaba viendo que los bebés se desarrollaban con normalidad se sentía un poco más tranquila, más esperanzada. Y ahora que ya estaba bien avanzado el segundo trimestre y que sabía que los tres bebés estaban sanos, por fin podía relajarse y disfrutar del embarazo.
Y había llegado también el momento de volver a instalarse en la casa que había compartido con Peter, la casa que había dejado después de su muerte. La casa que era una mansión comparada con el hogar en el que se había criado.
Claro que las cosas nunca volverían a ser iguales, ni ella esperaba que lo fueran. Su vida estaba a punto de dar otra vez un giro de ciento ochenta grados, pero en aquella ocasión no sería algo triste, sino maravilloso.
Sin embargo, eso no significaba que estuviese engañándose a sí misma y que lo viese todo de color de rosa. Criar a tres hijos sola no sería fácil; había sido consciente de ello desde el momento en que había decidido someterse a la fecundación in vitro, y había aceptado aquel desafío. Había tomado aquella decisión hacía cinco años, y jamás se arrepentiría de ello.
Muchas de las mujeres que recurrían al Instituto Armstrong no podían concebir, pero sus circunstancias habían sido distintas. Ella no era infértil, pero había necesitado ayuda médica para concebir esos tres hijos de su difunto marido.
Peter había sufrido un accidente de coche en el que había resultado gravemente herido, y ella, sentada junto a su cama en el hospital, rota de dolor, observando los aparatos que lo mantenían con vida, se había dado cuenta de que sus esperanzas y sus sueños de formar una familia morirían con él.
Hacía tiempo que Peter había firmado su consentimiento para donar sus órganos en caso de que falleciera, y cuando los médicos habían empezado a hacer los preparativos necesarios para extraer sus órganos y emplearlos para trasplantes, Samantha les había pedido también que extrajeran su esperma. No se lo había dicho a nadie; ni siquiera a la familia de Peter.
Miró por el retrovisor, y vio la sonrisa en sus labios, el brillo maternal en sus ojos y cómo resplandecía su rostro por su feliz estado.
Por supuesto que podían presentarse complicaciones, pues un embarazo múltiple era siempre un embarazo de riesgo, y era posible que el parto fuese prematuro, pero el doctor Demetrios no preveía de momento ningún problema, y no iba a ser ella quien se pusiese en lo peor. En vez de eso se concentraría en comer bien, descansar y tomar el aire fresco y el sol.
«Aunque parece que hoy no va a haber nada de sol», pensó mirando el cielo con sus nubes de tormenta. A cada bloque que pasaba se ponía más oscuro.
Cuando estaba llegando a Primrose Lane, la calle flanqueada por frondosos árboles en la que vivía, vio una furgoneta de mudanzas unos metros por delante de ella. Parecía que los muebles nuevos iban a llegar al mismo tiempo que ella.
No estaba segura de dónde iba a ponerlos. Después del funeral se había ido a vivir con su madre y no había vuelto a poner los pies en la casa desde entonces. Tenía pensado redecorarla un poco en los próximos meses, y probablemente se desharía de bastantes cosas.
Durante todo ese tiempo un jardinero se había encargado del mantenimiento de los jardines delantero y trasero, y la semana anterior había contratado los servicios de una empresa de limpieza para que adecentaran la casa para su llegada.
Incluso se había asegurado de que lavasen toda la vajilla antes de volver a colocarla en las alacenas, pero todavía quedaba mucho por hacer para poner a punto la casa, que llevaba tanto tiempo deshabitada.
Había decidido irse con su madre porque le había resultado demasiado doloroso estar allí sin Peter, y también porque siempre había tenido la impresión de que no encajaba allí, en un barrio tan exclusivo como Beacon Hill. De hecho, durante el tiempo que había pasado con su madre había considerado la posibilidad de venderla y rehacer su vida en otro lugar, pero al final no se había sentido capaz de hacerlo.
Y ahora se alegraba de no haberlo hecho. Difícilmente podría criar a los tres bebés en camino en la pequeña vivienda de dos habitaciones de su madre en Cambridge, por muy cómoda que se sintiese allí.
No, los hijos de Peter debían crecer en la casa que él tanto había amado, y haría las reformas necesarias para que todo estuviera dispuesto cuando llegara el momento.
Iba a costarle una fortuna, pero gracias al fideicomiso que le había dejado Peter, no tendría que preocuparse por el dinero. Podría criar a sus hijos holgadamente sin tener que buscar un trabajo y dejarlos al cuidado de una niñera.
Cuando un par de gotas cayeron sobre el parabrisas, alzó la mirada hacia el cielo, cada vez más oscuro. Aunque quería llegar a la casa antes de que empezase a llover, había hecho una parada en el supermercado después de salir de la clínica. Sólo había comprado lo estrictamente necesario, y había decidido que ya iría a por el resto cuando hubiese pasado la tormenta.
Además, un día lluvioso de finales de primavera no iba a echar a perder su buen humor. Se prepararía una buena sopita, y hornearía unos cuantos bollos de pan casero.
Mientras avanzaba por la tranquila calle bordeada de árboles, un cosquilleo de emoción recorrió su cuerpo. Paseó la mirada por las antiguas casas de aquel barrio histórico de Boston, y cuando estaba llegando al final, donde estaba la suya, una vivienda de dos pisos, vio una figura familiar: su vecino, Héctor Garza, un abogado dedicado a la gestión de empresas.
Con su más de metro ochenta, su físico atlético, y sus atractivas facciones, era imposible no fijarse en él.
Samantha recordó entonces el día que Héctor se había mudado allí. Ella había salido a cortar unas rosas de su rosal, cuando sus ojos se habían posado en su nuevo vecino, que estaba regando el césped de su jardín.
Ella se paró en seco y casi se le cayeron las tijeras, pero recobró la compostura y se recordó que estaba casada y que no debería estar mirando a otro hombre.
Nunca le habría faltado el respeto a su marido ni habría hecho nada que pudiera hacerle daño, pero alguna vez, cuando estaba segura de que no había nadie que pudiera verla, no había podido evitar echarle una mirada a escondidas a Héctor.
Su vecino levantó la cabeza en ese momento, al oír acercarse la furgoneta, y cuando sus ojos se posaron en su coche, de forma inconsciente, Samantha se apresuró a apartar la mirada para evitar el contacto visual.
«Parece que es difícil romper con los viejos hábitos», se dijo. El conductor de la furgoneta aminoró la velocidad, y mientras Samantha esperaba a que aparcara, le echó una mirada discreta al jardín de su vecino. Tanto el césped, bien recortado, como la casa, tenían mejor aspecto del que recordaba.
Héctor había comprado aquella vivienda en una venta por embargo en un estado casi ruinoso, y era evidente que le había echado mucho trabajo para reformarla.
Samantha sabía que al mudarse allí apenas acababa de divorciarse, y se preguntó si se habría vuelto a casar. Tal vez fuera la mano de una mujer la que estuviera detrás del lavado de cara de la casa y el jardín, que estaban de exposición.
Probablemente. Ese tipo de hombres, altos, guapos y de éxito, casi nunca permanecían mucho tiempo solteros. Claro que a ella le daba igual si se había vuelto a casar o no, porque no entraba en sus planes estrechar lazos con sus vecinos, y mucho menos con ése.
Antes de que Peter muriera, los dos habían tenido un altercado. Samantha no conocía los detalles; Peter sólo le había dicho que Héctor era un cretino y que harían bien en evitarlo.
Evitar a los vecinos nunca había sido un problema para ella porque ya entonces algunos le habían parecido bastante estirados, y no esperaba que fuesen a cambiar. Sin embargo, un par de días después del encontronazo entre Peter y Héctor, había ocurrido algo que le había hecho pensar a Samantha que no podía ser tan malo. Ella llegaba cargada con varias bolsas de papel del supermercado, y una de ellas, que tenía una botella de vino tinto y naranjas, se le había resbalado. La cara botella se había roto, y todo el líquido se había derramado por la acera, y las naranjas habían salido rodando.
Héctor, que estaba regando su jardín en ese momento, se había acercado y la había ayudado a recoger aquel desaguisado. Aquel gesto amable y atento la había sorprendido. Según parecía, el problema que había tenido con su marido no lo había indispuesto contra ella.
Como siempre había apreciado la amabilidad en las personas, le había dado a Héctor una bandeja con brownies caseros a modo de agradecimiento, pero no le había dicho nada a Peter. Probablemente no habría entendido por qué lo había hecho.
En cualquier caso, se dio cuenta de que Héctor podía haber pensado que había rehuido su mirada por arrogancia, cuando no había sido así, y por alguna razón no quería que pensara mal de ella.
Por eso, cuando pasó por delante de él con el coche, Héctor miró hacia ella, y ella lo miró. En el momento en que sus ojos se encontraron, vio que él la había reconocido. No habría sabido decir por qué, pero la expresión de sorpresa que se reflejó en el rostro de él lo hizo parecer aún más guapo, y un nuevo e inesperado cosquilleo le recorrió la espalda, haciéndola estremecer.
Héctor levantó la mano para saludarla, y ella le sonrió automáticamente y respondió al saludo. Sólo había sido eso, un saludo inocente entre vecinos; nada más. Al fin y al cabo, lo único que ella pretendía era que supiese que, al contrario que otras personas que vivían en aquella calle, no era una esnob.
Pero justo entonces, aquel cosquilleo que había sentido cuando se encontraron sus miradas, se tornó en una ola de calor que se asentó en su vientre, donde hacía mucho que no sentía nada. Tenía que ser cosa de las hormonas, se dijo de nuevo.
Sin embargo, al verse de reojo en el retrovisor se dio cuenta de que se había puesto colorada, y de inmediato apartó la mirada. Tomó el mando a distancia y apretó el botón para que se abriera la puerta del garaje. Entró, y cerró de nuevo detrás de sí, ocultándose de los ojos curiosos de su atractivo vecino.
—Vaya, vaya... —murmuró Héctor Garza, al ver a la rubia que conducía el Jaguar blanco que pasaba en ese momento por delante de su casa.
No le llevó más que un instante reconocerla: era su antigua vecina, Samantha Keating. En los últimos años había pensado mucho en ella, probablemente porque le daba lástima. Era tan joven para ser viuda...
Antes de la muerte de su marido ya tenía una sonrisa que la mayoría de la gente habría calificado de «melancólica», pero él siempre había pensado que había algo más que eso, algo que lo había intrigado desde el primer día que la había visto.
No sabía muy bien por qué, sobre todo teniendo en cuenta que por lo que a él respectaba las mujeres casadas estaban vetadas, fueran cuales fueran las circunstancias. Claro que eso no había logrado obligarlo a reprimir su curiosidad, ni entonces, ni ahora.
En apariencia, Samantha y su marido le habían dado la impresión de ser felices, pero él, que había pasado por un divorcio inesperado y doloroso, sabía muy bien que muchos matrimonios no eran tan felices de puertas para adentro.
O quizá fuera que le gustase pensar que ni siquiera alguien como Peter Keating, que se había criado entre algodones, lo tenía todo. Pero probablemente eso lo pensaba porque al poco de mudarse a aquel vecindario había tenido un encontronazo con él.
Una mañana, cuando estaba bajando sus cubos de basura a la acera para que los recogieran los basureros, se había encontrado con Peter, que había salido a hacer lo mismo. Claro que los cubos de él, al contrario que los suyos, estaban diferenciados por colores para reciclar.
Se presentaron, y cuando Héctor le preguntó a qué se dedicaba, Peter le respondió que podría decirse que estaba «jubilado», y luego se había reído y había añadido: «Mi abuelo ya trabajó bastante, así que yo no tengo que hacerlo».
A Héctor, que había llegado donde estaba a base de esfuerzo, aquel comentario no le había hecho ni pizca de gracia, y desde aquel día cuando se cruzaban se limitaba a saludarlo educadamente con un asentimiento de cabeza, pero eso era todo. Además, él no tenía tiempo para socializar, y menos con un tipo que no valoraba el trabajo duro.
Luego, unas semanas después, Héctor se había encontrado inmerso en un caso en el que había tenido que defender a una empresa de un grupo de activistas ecologistas. Aquellos «abraza-árboles» habían lanzado acusaciones falsas que habían puesto en apuros a los dueños de la empresa, y había resultado que actuaban con el respaldo financiero de Peter Keating.
Por eso, la siguiente vez que se encontraron al sacar la basura, Héctor no pudo reprimirse y le dijo a Peter un par de cosas sobre su «entusiasta» defensa del medioambiente.
No era que a él no le preocupase el medioambiente, y hacía lo posible para colaborar en su conservación, pero no de un modo obsesivo. Además, sentía un gran respeto por aquellos empresarios que se habían dejado la piel para sacar el negocio adelante.
Peter se había molestado, y le había lanzado un dardo envenenado sobre las multinacionales ambiciosas y los «picapleitos» sin escrúpulos que las defendían. Desde ese día, Héctor había empezado a sacar la basura por la noche, para no encontrarse con él.
Claro que no tenía nada en contra de Samantha, a excepción del poco criterio que había tenido para casarse con un tipo como Peter. De hecho, aquella rubia escultural siempre le había parecido atractiva. Recordaba el día que ella subía hacia su casa, cuando se le había caído una bolsa de la compra en la que llevaba una botella de cabernet sauvignon y unas naranjas. La botella se había roto y las naranjas habían rodado hasta la carretera.
Él nunca había sido lo que se decía caballeroso, pero no había vacilado en ir en su auxilio, para recoger los cristales y las naranjas fugitivas. Luego la había ayudado a subir las bolsas a la casa.
Le gustaron el tono amable de su voz y su bonita sonrisa. Ella, en agradecimiento a su ayuda, le había dado una bandeja de los mejores brownies caseros que había probado.
Si no hubiera estado casada le habría pedido salir en aquel mismo momento. Pero estaba casada, y con un tipo que no le caía bien, además. Aunque tenía que decir en favor de Peter que tenía buen gusto con las mujeres.
Cuando Samantha, sentada al volante del Jaguar lo miró, le sonrió, y le saludó con la mano, el corazón le palpitó con fuerza y sintió que la curiosidad se apoderaba de él.
Si se hubiera parado a decirle hola, quizá habría ido a su casa para decirle que se alegraba de verla de vuelta en el barrio, y tal vez se habría atrevido a hacerle alguna pregunta, como «¿cómo has estado?» o «¿estás saliendo con alguien?».
Pero ella había abierto la puerta del garaje con el mando a distancia y había aparcado dentro, aislándose del mundo exterior.
«Lástima», pensó, y no pudo evitar preguntarse si seguiría teniendo esa figura tan elegante que recordaba. Parecía que tendría que esperar un poco para averiguarlo.
Dos horas más tarde, Héctor volvía a casa en coche, con los limpiaparabrisas moviéndose sin cesar de un lado a otro del cristal.
Había tenido que ir a ver a un cliente hospitalizado por una grave enfermedad del corazón, y no había sido una visita de cortesía, sino más bien una reunión de trabajo. Había intentado convencerlo de que deberían posponerlo, porque dudaba que el estrés de tratar sobre un litigio multimillonario fuese a hacerle ningún bien, pero el hombre, presidente de una compañía, había insistido para desesperación de su esposa y de los médicos.
Y para desesperación suya también. Había oído el parte meteorológico por la radio y habría preferido no estar fuera cuando se desatara la tormenta, pero lo había pillado de lleno al ponerse en camino, de regreso a casa.
Cuando estaba en el hospital ya había empezado a levantarse un ventarrón tremendo, regando las calles de la ciudad con hojas y ramitas. Habían dicho que iba a ser una tormenta tremenda, y se esperaba que cayese una buena tromba de agua. Podría haberse quedado tranquilamente en casa, seco y calentito, viendo el canal de golf, pero gracias a Bradley Langston y su cabezonería no había tenido esa suerte. Y encima el tipo quería que volvieran a reunirse el lunes por la mañana.
Un relámpago rasgó el cielo por el este, seguido de un restallido y el retumbar de un trueno, y de pronto una rama de un arce cayó a la acera, con una buena parte de ella sobresaliendo al asfalto.
Héctor maldijo entre dientes y dio un volantazo para esquivarla, frustrado por verse en medio de aquella tormenta de mil demonios por satisfacer los caprichos de un cliente impaciente y competitivo, que no estaba tranquilo si no lo tenía todo bajo control.
Héctor comprendía que lo irritaran las falsas acusaciones de acoso sexual que habían vertido en su contra, pero una persona normal, estando hospitalizada como él, habría hecho lo posible por dejar sus preocupaciones a un lado. A él, en cambio, parecía que no le importaba nada aumentar su nivel de estrés.
El caso era que, para que su situación no empeorara, había accedido a ir a verle, y le había reiterado lo que ya le había dicho por teléfono, que tanto él como el bufete entero tenían aquel litigio como prioridad, y que ni él ni los otros miembros de la junta directiva tenían que preocuparse por nada.
Lógicamente, no estaba seguro de que las cosas se resolverían tan fácilmente. Cabía la posibilidad de que el caso no fuera desestimado, como le había dicho a él y a los otros ejecutivos de la compañía que se habían reunido con ellos en el hospital a petición de Langston. Era más probable que tuviesen que llegar a un acuerdo... a menos que Langston hubiese omitido algún detalle y surgiera algo inesperado cuando fuera llamado a declarar.
En cualquier caso, lo que le preocupaba en ese momento era llegar a casa antes de que aquella tormenta se volviera aún más peligroso.
Cuando por fin giró al llegar a Primrose Lane, parecía como si todo el barrio se hubiera atrincherado en previsión de la tormenta. Y la furgoneta de mudanzas ya no estaba allí aparcada.
Hacía un par de horas, cuando había salido de casa para ir a su reunión con Langston, lo había sorprendido ver aquella furgoneta bajando la calle para luego aparcar frente a la casa de Samantha Keating. Después de todo, Samantha se había ido el día después del funeral de su marido, dejando la vivienda desocupada durante cinco años.
Entendía que tras la muerte de su esposo quisiera escapar de los recuerdos de todo lo que había perdido y, si hubiera vendido la casa, o la hubiera alquilado, lo habría visto como algo lógico, pero el que no hubiera hecho ni lo uno ni lo otro le resultaba bastante chocante.
Hasta ese día, cada jueves por la tarde, cuando él llegaba a casa del trabajo, había visto a los jardineros arreglando el jardín, y en el verano los aspersores se ponían en marcha cada día a las cuatro de la mañana. Le parecía bien que no hubiera dejado que la propiedad se deteriorase, pero le parecía que era tirar el dinero pagar durante cinco años el mantenimiento de una casa vacía. Claro que él nunca había entendido a la gente a la que le sobraba el dinero.
Peter Keating había sido un niño de papá, así que probablemente por eso su esposa no se había visto en la necesidad de poner la casa a la venta.
De todos modos, el regreso de Samantha lo había sorprendido. En ese momento no se veía ninguna luz en las ventanas. ¿Estaría siquiera en casa?
Echó un rápido vistazo al resto de las casas de la calle, y vio que estaban todas a oscuras. ¿Se habría ido la luz en todo el barrio? No le sorprendería. Con tantos rayos era posible que uno de ellos hubiera alcanzado a un transformador.
Mientras subía con el coche, apretó el mando a distancia para abrir la puerta del garaje, pero no funcionaba. Pues sí, parecía que se había ido la luz.
Dejó el coche fuera y entró en la casa, dejando el paraguas mojado y los zapatos en el vestíbulo. Luego fue a la cocina y salió al porche de atrás, donde había puesto unas estanterías con las cosas que pudiera necesitar en un caso de emergencia como aquél.
No era exactamente un experto en cuestiones de supervivencia, pero tenía más o menos todo lo que podría necesitar: un botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, velas, cerillas, linternas, pilas y latas de comida. Tenía almacenada suficiente comida para un par de semanas, algo a lo que los habían acostumbrado sus padres, ambos inmigrantes, a sus hermanos y a él.
Jorge y Carmen Garza no sólo les habían inculcado que las cosas se conseguían con esfuerzo y que debían tener ambiciones, sino también a que debían estar siempre preparados para lo imprevisible.
Mientras tomaba una caja con velas, se preguntó cómo se las estaría apañando Samantha sin electricidad. Si era como Patrice, su ex, seguramente no estaría preparada para afrontar ninguna clase de imprevisto; ni siquiera el que se le rompiera una uña. Pronto oscurecería, y quizá no tuviera velas ni una linterna.
—¿Por qué seré tan blandengue? —masculló antes de tomar unas cuantas cosas para llevárselas.
Después de ponerlas en una caja vacía, volvió al vestíbulo, se puso otra vez los zapatos, agarró el paraguas y salió.
El viento le revolvía el cabello y le levantaba los faldones de la chaqueta, pero no se detuvo y siguió avanzando en medio del aguacero, haciendo todo lo posible por esquivar los charcos.
Por lo general, no podía decirse que fuese un vecino solícito, y probablemente no habría hecho aquello por ninguna otra persona del barrio, excepto por la vieja señora Reynolds, una anciana viuda de ochenta años que vivía tres casas más abajo. Pero su nieto se había ido a vivir con ella hacía unas semanas, así que suponía que estaría bien.
—Diablos —maldijo entre dientes, al meterse en un charco y salpicarse todo el dobladillo de los pantalones.
Desde luego esperaba que Samantha agradeciese las molestias que estaba tomándose por ella.
Cuando llegó a la puerta, como el timbre no funcionaría, llamó a la puerta con un par de golpes fuertes.
Al cabo de un rato la puerta se abrió unos centímetros, y cuando sus miradas se encontraron, Samantha abrió mucho los ojos y se quedó con la boca abierta.
—Pensé que quizá necesitaras unas velas. Como antes vi la furgoneta de las mudanzas he imaginado que no te habría dado tiempo a desembalarlo todo.
La sonrisa de Samantha pareció iluminar el vestíbulo en penumbra, y por un instante casi pareció como si la tormenta hubiera parado.
—Gracias por pensar en mí. La verdad es que no tengo ni velas ni una mala linterna, y estaba empezando a preguntarme qué iba a hacer si la luz no volvía pronto.
Se quedaron allí plantados un momento, él con la caja en las manos y ella sosteniendo la puerta entreabierta. De pronto, ella pareció darse cuenta de que él estaba ahí de pie, bajo la lluvia.
—Perdona, no sé en qué estaba pensando —le dijo—. ¿Quieres pasar? ¿Te apetece algo caliente? Como mi cocina es de gas al menos eso funciona y acabo de hacer chocolate.
¿Por qué no?, pensó él. Además, la curiosidad estaba matándolo. No podía dejar de preguntarse por qué habría vuelto después de tantos años.
—Claro; nunca rechazaría una taza de chocolate caliente.
Fue entonces, cuando Samantha abrió la puerta del todo y se hizo a un lado para dejarlo pasar, cuando Héctor se fijó en que bajo la camisola que llevaba puesta, se marcaba un pronunciado vientre. ¿Estaba embarazada?
Bueno, desde luego eso respondía a una de sus preguntas: debía haber vuelto a casarse. O, si no, debía estar con alguien.
Quizá habría sido mejor que hubiese declinado su ofrecimiento de entrar, se dijo, pero la siguió hasta la cocina, donde flotaba el delicioso olor del chocolate y lo que fuera que estuviera cocinando para la cena.
¿Dónde estaría el padre del bebé para haberla dejado sola en una tarde de tormenta como aquélla?
Debería haberle dejado las cerillas y las velas y marcharse, pero le apetecía esa taza de chocolate, y la curiosidad se resistía a abandonarlo.
—Me ha sorprendido tu regreso —le confesó—. Creía que acabarías vendiendo la casa.
—No, siempre tuve intención de volver, pero entre unas cosas y otras... —Samantha señaló la mesa con un movimiento de cabeza—. ¿Por qué no te sientas?
Héctor sacó una vela pequeña y gruesa de la caja, y le pidió un platillo para colocarla encima. Ella sacó uno de un armarito y Héctor, después de encender la vela, la puso en el centro de la mesa y se sentó mientras ella abría otro armarito para sacar un par de tazas verdes.
Los ojos de Héctor estudiaron su rostro, y luego descendieron, admirando su silueta. De algún modo el embarazo la hacía aún más hermosa. Se preguntó de cuánto tiempo estaría. Su hermana, que estaba embarazada de su primer hijo y salía de cuentas en agosto tenía más o menos la misma barriga, así que dedujo que Samantha debía estar al menos de seis meses.
Probablemente su curiosidad acabaría un día con él, pero no pudo evitar preguntarse de nuevo por qué habría vuelto, y dónde habría estado esos cinco años.
—Me alegra que hayas vuelto al barrio; creía que te habías ido para siempre —dijo para intentar sonsacarle información de un modo indirecto.
—Después del funeral de Peter decidí ir a pasar unos meses con mi madre en Cambridge para reponerme de la pérdida, y al final esos meses acabaron convirtiéndose en un año, y luego a mi madre le diagnosticaron un cáncer terminal.
—Vaya, lo siento mucho.
Ella apretó los labios, como si estuviera reprimiendo sus emociones, y asintió.
—Gracias.
—Entonces, ¿te quedaste allí para cuidar de ella?
—Sí, quería estar a su lado. Pasamos por muchos momentos difíciles juntas, y estábamos muy unidas —Samantha vertió el chocolate en las tazas y le tendió una—. Cuando murió, decidí hacer un viaje por Europa, para alejarme de todo por un tiempo y cambiar de aires.
Vaya, parecía que aquellos cinco años habían sido muy duros para ella, pensó Héctor. No la culpaba por haber sentido esa necesidad de escapar, de tomarse un respiro.
—En fin, el caso es que he vuelto y ahora sólo pienso mirar hacia delante.
Él miró su vientre hinchado y sonrió.
—Sí, ya lo veo —la condenada curiosidad, unida a una ligera decepción, le hizo preguntar—: Bueno, ¿y dónde conociste a tu nuevo marido? ¿En Cambridge o en Europa?
—Ni en un sitio ni en otro —respondió ella.
Él iba a preguntarle dónde entonces, pero lo pensó mejor y en vez de eso se llevó la taza a los labios para tomar un sorbo del dulce y cremoso chocolate.
—No he vuelto a casarme —dijo Samantha de pronto—. ¿Y tú?
Él, incapaz de articular palabra por la sorpresa, sacudió la cabeza para indicarle que no.
Había muchas mujeres que no necesitaban un papel para formalizar la relación con su pareja, pero nunca hubiera pensado que Samantha pudiera ser una de ellas.
Pero bueno, sus razones tendría. A veces la vida tenía sus complicaciones, ¿no? Además, no era asunto suyo. Sin embargo, no pudo contenerse, y le preguntó:
—Pero... ¿estás viviendo con alguien? —se rió suavemente y añadió—: No querría que llegara tu pareja y me encontrara aquí y pensara algo que no es.
—No tienes que preocuparte por eso —replicó ella sentándose frente a él—. No estoy saliendo con nadie.
Oh. Pero era impepinable que tenía que haber habido un hombre en su vida en los últimos seis meses. Era evidente que la relación no había funcionado, y una vez más se preguntó por qué. Samantha tampoco le parecía la clase de mujer que tendría un romance de una noche, aunque la verdad era que no sabía demasiado de ella.
Cuando Samantha fue a tomar su taza, ésta se volcó, derramándose el chocolate sobre la mesa.
—Vaya, qué patosa soy —murmuró sonrojándose, y chasqueó la lengua.
Se levantó y fue hasta el fregadero a por una bayeta. Mientras la mojaba bajo el grifo, Héctor la observó. Viéndola por detrás, casi no parecía que estuviera embarazada.
—Supongo que podría decirse que voy a unirme a las filas de madres solteras de este país —dijo ella mientras escurría la bayeta—. La verdad es que estoy deseando ser madre.
Héctor parpadeó. De modo que no se había quedado embarazada por accidente.
—¿Quieres decir que tu embarazo ha sido planeado? —inquirió sin poder contener su lengua a tiempo.
Ella se quedó muy quieta, cerró el grifo, y se volvió lentamente hacia él con la bayeta húmeda colgando de su mano. Parecía algo perpleja. O quizá molesta. Y tendría motivos para estarlo.