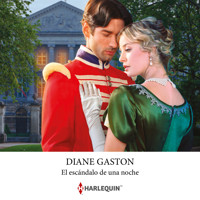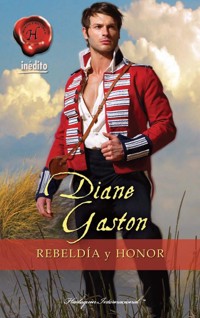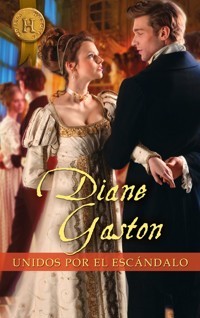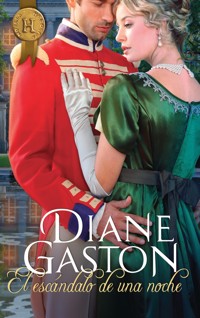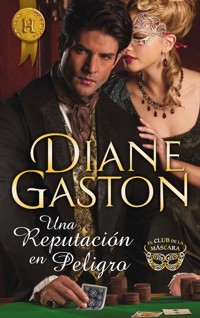3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Podría ser una segunda oportunidad… El capitán Gabriel Deane había sufrido toda clase de horrores en la guerra, pero no hay peor tortura que ser rechazado por la mujer que se ama. Para Emmaline Mableau no hubo decisión más dolorosa que negarse a ser la esposa de Gabriel. Como su anterior matrimonio con otro soldado había tenido trágicas consecuencias no estaba dispuesta a cometer el mismo error. Dos años después, Emmaline volvía en busca de Gabriel con el corazón en un puño. En esa ocasión era ella la que tenía una proposición que hacerle…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Diane Perkins. Todos los derechos reservados.
MI BELLA ENEMIGA, Nº 504 - mayo 2012
Título original: Valiant Soldier, Beautiful Enemy
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0116-5
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Prólogo
Badajoz, España, 1812
El grito de una mujer se elevó sobre el fragor nocturno, semejante a los incontables gritos de horror que el capitán Gabriel Deane llevaba oyendo aquella noche dantesca entre el ruido de cristales rotos, las llamas descontroladas y las voces de los soldados enloquecidos. El asedio de Badajoz contra los franceses llegaba a su fin y daba comienzo el saqueo de la ciudad por parte de los británicos, compatriotas de Gabriel, que invadían las calles como bestias salvajes, asesinando, violando y arrasando cuanto se encontraran a su paso. La chispa la había prendido un falso rumor según el cual Wellington permitía los abusos de sus tropas entre la población.
Gabe y su teniente, Allan Landon, habían recibido la orden de introducirse en la ciudad en llamas, pero su misión no era detener los disturbios, sino encontrar a un hombre en particular.
Edwin Tranville.
Su padre, el general Tranville, les había dado la orden de encontrar a su hijo, quien se había unido estúpidamente a la turba de saqueadores. Pero una vez en el interior de la ciudad, Gabe y Landon ya tuvieron bastante con intentar salvar su propio pellejo de los salvajes ebrios de sangre.
El grito volvió a oírse, pero a diferencia de los escalofriantes chillidos de mujeres y niños indefensos, aquel grito procedía de algún lugar cercano.
Echaron a correr en la dirección de la voz. Se oyó un disparo y dos soldados salieron de un callejón, estando a punto de chocar con ellos. Gabe y Landon entraron en el callejón y salieron a un patio iluminado por las llamas de un edificio que ardía a escasa distancia.
Una mujer se erguía sobre la figura encogida de un oficial británico. Tenía un cuchillo en la mano y se disponía a hundirlo en la espalda del hombre.
Gabe la agarró por detrás y le arrebató el cuchillo.
—Quieta, señora.
—¡Ha intentado matarme! —el oficial se cubrió el rostro con manos ensangrentadas e intentó levantarse, pero se desplomó en un montón de adoquines.
En aquel momento apareció otro hombre en el patio y el teniente Landon lo encañonó inmediatamente con su pistola.
—¡Espere! —exclamó el hombre, levantando las manos—. Soy el alférez Vernon, de East Essex —señaló al oficial inconsciente—. Lo he visto todo. Él y otros dos que han escapado intentaban matar al niño y violar a la mujer.
¿Serían los dos soldados que se habían cruzado con ellos a la entrada del callejón? Si eran ellos, ya era demasiado tarde para perseguirlos.
—¿De qué niño está hablando? —preguntó Gabe, mirando al derredor. Allí solo estaban, aparte de ellos, la mujer y el oficial con la casaca roja al que ella había estado a punto de matar. También estaba el cuerpo de un soldado francés, tirado sobre un charco de sangre.
Gabe agarró a la mujer y con el pie le dio la vuelta al oficial inglés. Un profundo corte le atravesaba el rostro desde la sien hasta la mandíbula, pero Gabe lo reconoció al instante.
—Santo Dios, Landon… ¿Ves quién es?
—Edwin Tranville —fue el alférez Vernon quien se adelantó con la respuesta y una voz cargada de desprecio—. El hijo del general Tranville.
—Edwin Tranville —corroboró Gabriel. La persona a la que habían ido a buscar.
—El maldito bastardo —masculló Landon.
Vernon asintió.
—Está borracho.
Edwin siempre estaba borracho, pensó Gabe.
Otra figura emergió de las sombras y una vez más Landon estuvo a punto de abrir fuego.
—No dispare —lo detuvo el alférez—. Es el chico.
El niño, que no debía de tener más de doce años, se arrojó sobre el cuerpo del soldado francés.
—¡Papá!
—Non, non, non, Claude —gritó la mujer, intentando zafarse de Gabe. Él la soltó y ella echó a correr hacia su hijo.
—Son franceses… —no eran ciudadanos españoles de Badajoz, sino una familia francesa intentando escapar de la matanza.
¿En qué demonios había estado pensando aquel francés al poner a su familia en un peligro semejante? Gabe no toleraba a los hombres que llevaban a sus esposas y sus hijos a la guerra. Se arrodilló junto al cuerpo y le puso los dedos en el cuello.
—Está muerto.
La mujer lo miró desde abajo.
—Mon mari —su marido. Gabe respiró profundamente.
Era una mujer preciosa, a pesar de la angustia que ensombrecía sus rasgos. Tenía el pelo negro, como el de la mayoría de las españolas, pero su piel era tan blanca como el lino más delicado. Sus ojos eran grandes y expresivos, de un intenso color azul y llenos de emoción.
Gabe apretó los puños, invadido por una furia asesina hacia Edwin Tranville. ¿Había matado a aquel hombre delante de su familia? ¿Había intentado matar al niño y violar a la mujer, según afirmaba haber visto el alférez? ¿Qué le habrían hecho los otros dos hombres antes de que le llegara el turno a Edwin?
—Papa! Papa! —gritaba el niño—. Réveillez!
—Il es mort, Claude —el tono de la mujer, bajo y suave, evocó en Gabe el recuerdo de su madre susurrándoles a sus hermanos y hermanas.
Apretó los puños y se lanzó contra Edwin con la intención de destrozarlo a patadas, pero consiguió refrenarse en el último momento. Edwin hizo un ovillo con su cuerpo y se puso a gimotear de miedo y dolor.
—¿Lo ha matado Edwin? —le preguntó Gabe al alférez Vernon, señalando al soldado francés muerto.
El alférez negó con la cabeza.
—No lo he visto.
—¿Qué será de ella? —a Gabe le temblaba la voz de furia, y hablaba más para sí mismo que para los demás.
La mujer apretaba a su hijo contra el pecho, intentando consolarlo mientras se oían gritos cercanos.
—Tenemos que sacarlos de aquí —dijo Gabe—. Landon, llévate a Tranville al campamento. Alférez Vernon, voy a necesitar su ayuda.
—¿No vas a entregarla? —preguntó Landon con gran asombro.
—Pues claro que no —espetó él—. Voy a buscarle un lugar seguro. Una iglesia o algo así —miró fijamente a Landon y a Vernon—. Ni una palabra de esto a nadie, ¿de acuerdo?
Landon señaló a Edwin.
—Deberían colgarlo por esto.
Gabe no podría estar más de acuerdo con él, pero los quince años que había servido en el ejército le habían enseñado a ser práctico. No era probable que ningún soldado se enfrentara a una pena de ahorcamiento. Wellington necesitaba a todos sus efectivos y no podía permitirse ajusticiar a nadie. Y el general Tranville no correría ningún riesgo con la vida y la reputación de su hijo. Gabe y Landon tenían que andarse con mucho cuidado para no incurrir en su ira.
Y, sobre todo, tenían que proteger a aquella mujer.
—Es el hijo del general —declaró con voz tajante—. Si lo denunciamos, seremos nosotros y no él quienes acabemos en la horca —señaló a la mujer con la cabeza—. Y hasta puede que fuera a por ella y el niño —miró al hombre inconsciente que había causado aquel drama—. Este idiota está tan borracho que ni siquiera recordará lo que ha hecho. No dirá nada.
—Eso no es excusa para… —empezó Landon, pero se lo pensó mejor y acabó asintiendo—. De acuerdo. No diremos nada a nadie.
Gabe se giró hacia Vernon.
—¿Tengo su palabra, alférez?
—La tiene, señor.
Los cristales del edificio en llamas se hicieron añicos y el tejado se derrumbó, lanzando una lluvia de chispas al aire.
—Debemos darnos prisa —Gabe le estrechó la mano al alférez—. Soy el capitán Deane, y este es el teniente Landon —se volvió hacia la mujer y su hijo—. ¿Hay alguna iglesia por aquí cerca? —se llevó la mano a la frente—. ¿Cómo se dice iglesia en francés? ¿Eglise? ¿Se dice así? ¿Eglise?
—Non. No… hay iglesia, capitaine —respondió la mujer—. Mi… mi maison… mi casa. Vamos.
—¿Habla inglés, madame?
—Oui, un peu… un poco.
Landon se cargó a Edwin al hombro.
—Ten cuidado —le dijo Gabe.
Landon asintió brevemente con la cabeza y se marchó por el callejón.
—Quiero que venga conmigo —miró el cadáver del francés—. Vamos a tener que dejarlo aquí.
—Sí, señor.
La mujer miró el cuerpo sin vida de su marido, muy rígida, como si se sintiera impelida a quedarse a su lado. Rodeó a su hijo con el brazo, quien se resistía a abandonar a su padre, y Gabe se compadeció de ambos.
—Vamos —dijo ella finalmente, y les hizo un gesto para que la siguieran.
Recorrieron el callejón y se internaron por una callejuela.
—Ma maison —susurró la mujer ante una puerta de madera entreabierta.
Gabe les indicó que se quedaran donde estaban y entró él solo en la casa. Los incendios cercanos le proporcionaban la luz suficiente para ver los restos de un hogar destrozados y esparcidos por el suelo: las patas de una silla, la vajilla hecha pedazos, los papeles desperdigados… Todo lo que una vez constituyó la esencia de la vida doméstica. Inspeccionó también la pequeña cocina y un dormitorio, ambos saqueados a conciencia.
Volvió a la puerta, donde lo esperaban los otros.
—No hay nadie.
El alférez acompañó a la madre y al hijo al interior. La mujer se llevó la mano a la boca al ver lo que una vez fue su casa, y el hijo enterró la cara contra su costado. Ella lo abrazó con fuerza mientras avanzaba entre los restos hacia la cocina.
Decidido a que se sintiera lo mejor posible. Gabe entró en el dormitorio y sacó el jergón y una manta hecha jirones, que colocó en un rincón. La mujer salió de la cocina y le ofreció una taza descascarillada con agua. El niño se aferraba a su falda, muerto de miedo.
Gabe le dio las gracias con una sonrisa. Sus dedos le rozaron la mano al aceptar la taza y un hormigueo se propagó por su piel. Se tomó rápidamente el agua y le devolvió la taza.
—¿Los… los anglais… te hicieron daño? —¿cómo se diría «violar» en francés?—. Violate? Moleste?
La mujer agarró la taza con sus largos y esbeltos dedos.
—Non. Ils m’ont pas moleste…
Gabe asintió. Gracias a Dios.
—¿Le importa hacer la primera guardia? —le preguntó al alférez Vernon—. Lo relevaré dentro de una hora, más o menos —no había dormido desde que empezó el asedio, hacía más de veinticuatro horas.
—Sí, señor.
Atrancaron la puerta con los muebles rotos y el alférez encontró una silla intacta para sentarse junto a la ventana.
La madre y el hijo se acurrucaron en el colchón, y Gabe se sentó en el suelo con la espalda pegada a la pared. Miró a la mujer y sus ojos se encontraron durante unos segundos tan prolongados e intensos como si estuvieran abrazándose.
El efecto lo dejó anonadado. ¿Cómo podía sentir atracción por una mujer que acababa de sufrir el peor trauma de su vida?
Tal vez fuera la devoción que mostraba hacia su hijo lo que tan poderosamente lo conmovía. A menudo había visto a su madre prodigar la misma atención y ternura a sus hermanas pequeñas.
O quizá aquella devoción estuviera despertando un anhelo dormido en su interior. Sus hermanas habían nacido una detrás de otra después de que él naciera, y a Gabe lo habían dejado en compañía de sus hermanos mayores.
Se sacudió a sí mismo mentalmente. Él nunca había tenido la necesidad de que lo cuidaran, como a sus hermanas. Era mucho mejor que sus hermanos lo curtieran y endurecieran para convertirse en un hombre.
Se obligó a cerrar los ojos. Tenía que dormir. Al cabo de una o dos horas de sueño, volvería a pensar como un soldado.
El saqueo y los disturbios continuaban sin descanso en las calles, pero fue la voz de la mujer, susurrándole palabras de consuelo a su hijo, lo que acompañó a Gabe al sueño.
La carnicería se prolongó durante dos días. Gabe, el alférez Vernon y la mujer y su hijo permanecieron en la relativa seguridad de la vivienda saqueada, aunque Gabe hubiera preferido abrirse camino por la ciudad en vez de soportar aquella inactividad forzada. Pero sus deseos y necesidades quedaban en un segundo plano, pues lo primero era proteger a la madre y el hijo.
La poca comida que pudieron encontrar fue toda para el niño, que estaba permanentemente hambriento. El alférez Vernon mataba el tiempo dibujando animales, bocetos que no enseñaba a nadie y otros con los que intentaba entretener al niño. Pero este no les prestaba atención y permanecía pegado a su madre mientras miraba con miedo y odio a los dos hombres.
Nadie hablaba. Gabe podía contar con los dedos de una mano las palabras que había intercambiado con la mujer, quien sin embargo parecía haberse convertido en el centro de su existencia. Ningún ruido que hiciera o gesto que pusiera le pasaba desapercibido a Gabe. Las largas horas de espera no habían disminuido ni un ápice su determinación por ponerlos a salvo a ella y al niño.
Al tercer día volvió el orden a la ciudad y Gabe los hizo salir. La mujer tan solo le echó un breve vistazo a lo que quedaba de su casa. El aire olía a humo y madera quemada, pero lo único que se oía eran las pisadas de los soldados marchando.
Se dirigieron al centro de la ciudad, donde Gabe suponía que debía de encontrarse el cuartel general. Allí le indicaron el edificio al que habían sido llevados los civiles franceses, pero Gabe titubeó antes de llevar a la madre y el hijo al interior. Le costaba dejar el destino de aquella mujer en manos desconocidas. Era extraño pero se había convertido en alguien más importante para él que cualquier otra cosa.
Por desgracia, no tenía elección.
—Deberíamos entrar —le dijo.
—Yo me quedaré aquí, señor, si le parece bien —le pidió el alférez Vernon.
—Como quiera.
—Adiós, madame —se despidió el alférez, antes de alejarse.
La mujer se limitó a asentir con la cabeza, asustada y resignada.
Gabe los llevó hasta el final de un pasillo donde había dos soldados montando guardia. La sala que custodiaban estaba desprovista de muebles, salvo una mesa y una silla donde se sentaba un oficial británico. Había una veintena de personas, hombres mayores que tal vez fueron oficiales franceses, y mujeres y niños cuyas familias habían quedado destrozadas para siempre.
Gabe se dirigió al oficial británico y le explicó la situación de la mujer.
—¿Qué será de ellos? —le preguntó al acabar.
—Las mujeres y niños serán deportados a Francia… si es que tienen dinero para el viaje.
Gabe se apartó de la mesa y sacó un monedero del bolsillo interior de su uniforme. Era casi todo lo que tenía. Miró alrededor para asegurarse de que nadie lo veía y puso la bolsita en las manos de la mujer.
—Necesitarás esto.
Los ojos de la mujer se abrieron como platos mientras sus dedos se cerraban alrededor de la pequeña bolsa de cuero.
—Capitaine…
—No discutas —le apretó la mano—. No… discute —añadió en francés.
Ella colocó la otra mano sobre la de Gabe y lo miró con una intensidad que alcanzó lo más profundo de su alma. De repente, la idea de despedirse de ella le resultó tan dolorosa como si le arrancaran una parte de sí mismo.
Y ni siquiera sabía su nombre.
Apartó la mano y se señaló a sí mismo.
—Gabriel Deane —si ella lo necesitaba, al menos sabría su nombre.
—Gabriel —repitió ella en voz baja, pronunciando el nombre con la sensualidad característica del acento francés—. Merci. Que Dieu vous bénisse.
Gabe frunció el ceño, sin comprender. Había olvidado casi todo el francés que aprendió en la escuela.
La mujer hizo un evidente esfuerzo por traducírselo.
—Dieu… Dios… —se santiguó—. Bénisse…
—¿Bendiga? —adivinó él.
Ella asintió enérgicamente, y Gabe se obligó a dar un paso atrás.
—Au revoir, madame.
Apretó los dientes y se giró para alejarse antes de hacer algo realmente estúpido, como darle un beso o marcharse con ella a Francia. Era una desconocida y no significaba nada para él. Todo quedaba en una fantasía irrealizable…
—¡Gabriel!
Se detuvo de golpe al oír su voz y se giró de nuevo.
Ella corrió hacia él, le puso las manos en las mejillas y tiró de su cabeza hacia abajo para besarlo en los labios.
—Me llamo Emmaline Mableau —le susurró sin apenas despegar la boca de la suya.
Gabe no se atrevió a hablar por temor a que sus emociones lo delataran. Un incontenible arrebato de anhelo y nostalgia se había desatado en su interior.
La deseaba como si fuera la última mujer de la tierra. Era absurdo, incomprensible más allá de toda lógica. Incluso deshonroso, ya que ella acababa de perder a su marido. La miró un instante más y salió velozmente por la puerta.
Pero un eco seguía resonando una y otra vez en su cabeza…
Emmaline Mableau.
Uno
Bruselas, Bélgica, mayo de 1815
¡Emmaline Mableau!
A Gabe le dio un vuelco el corazón al ver a la mujer de la que se había separado tres años antes. Avanzaba rápidamente por las estrechas calles de Bruselas con una bolsa. Era Emmaline Mableau, estaba totalmente convencido de ello.
O casi.
Hasta ese momento se la había imaginado viviendo en algún pueblecito de Francia, con sus padres, o con un nuevo marido quizá. Y sin embargo allí estaba, en Bélgica.
En Bruselas vivían muchos franceses, por lo que no era tan raro encontrársela allí. La larga dominación francesa había llegado a su fin el año anterior, con la derrota de Napoleón.
Con la primera derrota de Napoleón, más bien. El Emperador había escapado de su exilio en Elba y había reclutado un ejército con el que aspiraba a recuperar su imperio. El regimiento de Gabe, los Royal Scots, formaban parte de la coalición liderada por Wellington y muy pronto volverían a enfrentarse a las fuerzas de Napoleón.
Gran parte de la aristocracia británica se había instalado en Bruselas después del tratado, buscando mantener su estilo de vida a un precio mucho más bajo que en Inglaterra. A pesar de la nutrida presencia extranjera, la ciudad seguía bajo la tutela francesa, como si sus habitantes esperasen la entrada triunfal de Napoleón en cualquier momento. Casi todo el mundo hablaba francés. Los rótulos y letreros de las tiendas estaban en francés. El hotel donde se hospedaba Gabe tenía un nombre francés. Hôtel de Flandre.
Gabe se había levantado temprano para estirar las piernas con el aire fresco de la mañana. Tenía pocas obligaciones que atender y se pasaba los días explorando la ciudad. Bruselas era mucho más que su famoso parque y catedral, y lo que a Gabe más le gustaba, siendo hijo de un comerciante de telas, era pasearse por las estrechas callejuelas atestadas de tiendas y tenderetes.
Y fue mientras bajaba una cuesta para visitar aquella parte de Bruselas cuando vio a Emmaline Mableau, deambulando entre los comercios que empezaban a abrir las puertas y ventanas. Gabe bajó a toda velocidad la cuesta para seguirla de cerca. Tal vez se hubiera confundido y no se tratara de Emmaline Mableau. Sus ojos podían haberle jugado una mala pasada, contando además con que había pensado a menudo en ella.
Fuera lo que fuera, estaba decidido a averiguarlo.
La mujer torció en una esquina y Gabe aceleró el paso para intentar no perderla de vista. Al final de la hilera de puestos vio el destello de una falda y una mujer entrando por una puerta. El corazón le latía desbocado. Tenía que ser ella. Nadie más en la calle se le asemejaba.
Aminoró el paso a medida que se acercaba a la tienda en la que había entrado. En el cartel que había sobre la puerta se leía Magasin de Lacet. Los postigos estaban abiertos y a través de las ventanas se veían retazos de telas y encajes sobre las mesas.
Gabe abrió la puerta y cruzó el umbral al tiempo que se quitaba su chacó. Al momento se vio sumergido en un mar de blancura y encaje. Cintas de varias longitudes y grosores colgaban de cuerdas extendidas por toda la tienda. En las mesas se apilaban pulcramente los paños, pañuelos y tocados. La inconfundible fragancia de la lavanda mezclada con el olor a lino le hizo recordar los inmensos rollos de tela del almacén de su padre.
La vio salir de una habitación al fondo, a través de las ondeantes cintas de encaje. Estaba de espaldas a él y doblaba unos pañuelos que alguna mujer debía de haberse pasado horas cosiendo.
Respiró hondo y caminó lentamente hacia ella.
—¿Madame Mableau?
Emmaline se sobresaltó al oír la voz. Se giró sin soltar el encaje y ahogó una exclamación al ver de quién se trataba.
—Mon Dieu!
Lo reconoció al instante. Era el capitaine que la salvó en Badajoz cuando todo parecía perdido. Había intentado olvidar aquellos días de horror y desolación en la ciudad española, pero nunca consiguió borrar del todo el recuerdo de Gabriel Deane. Sus ojos marrones, que tan atentos habían permanecido durante el asedio, la miraban ahora con una expresión cauta y reservada. Pero su mentón seguía igual de recio, sus labios igual de expresivos y su pelo igual de oscuro y alborotado.
—Madame… —hizo una reverencia—. ¿Me recuerda? La he visto de lejos, pero no estaba seguro de que fuera usted.
Emmaline se había quedado sobrecogida ante aquella imponente presencia que parecía llenar el interior de la tienda con la misma autoridad que irradiaba en Badajoz. Alto, fuerte y poderoso, se había convertido en la única esperanza para ella y su hijo durante aquellos días de caos y desolación.
—Pardon —dijo él—. Había olvidado que apenas habla inglés. Un peu anglais…
Ella sonrió. Le había dicho aquellas mismas palabras en Badajoz.
—Lo recuerdo, naturellement —nunca había imaginado que volvería a verlo—. Ya… ya sé un poco más de inglés. Es necesario. En Bruselas viven muchos ingleses —cerró la boca de golpe. Estaba hablando más de la cuenta.
—¿Se encuentra bien? —le preguntó él con el ceño fruncido.
—Sí, muy bien —si no fuera por el temblor de piernas y lo mucho que le estaba costando respirar. Todo provocado por él.
Los rasgos del capitaine parecieron relajarse.
—¿Y su hijo?
Emmaline bajó la mirada.
—Claude estaba bien la última vez que lo vi…
El capitaine se quedó callado, como si supiera que su respuesta ocultaba algo que ella no quería compartir.
—Creía que estaría en Francia —dijo finalmente.
—Mi tía vive aquí —repuso ella—. Esta tienda es suya. Ella necesitaba ayuda y nosotros necesitábamos un hogar. Vraiment, Bélgica es un lugar mejor para… ¿cómo se dice? Para criar a Claude.
Había creído, ingenuamente, que si se quedaban en Bélgica su hijo estaría protegido de ese fervor patriótico que Napoleón había sembrado y avivado en la población, y muy especialmente en la familia de Emmaline.
Y se había equivocado.
—Entiendo —dijo Gabriel con expresión preocupada—. Espero que su viaje desde España no fuera demasiado difícil.
Había pasado mucho tiempo de aquello. El calvario de Badajoz fue traumático, pero al menos no sufrió más ataques durante el viaje, ni su hijo se vio obligado a arriesgar su vida por ella.
—Nos llevaron a Lisboa, donde nos subimos a un barco rumbo a San Sebastián y desde allí embarcamos para Francia.
Llevaba dinero en una bolsa cosida a su ropa, pero sin la ayuda que le ofreció el capitaine no habría tenido suficiente para pagar el pasaje y los sobornos necesarios.
Sin aquel dinero su destino y el de su hijo habría sido muy diferente…
El dinero.
De repente entendió por qué el capitaine la había seguido a la tienda.
—Le devolveré el dinero. Si vuelve mañana, lo tendrá —tendría que pagarle con todos sus ahorros, pero estaba en deuda con él.
—El dinero no significa nada para mí —contestó el capitán con un destello de dolor en su mirada.
A Emmaline le ardieron las mejillas. Lo había ofendido.
—Perdóneme, Gabriel.
Un atisbo de sonrisa asomó a sus labios.
—Recuerda mi nombre…
—Y usted recuerda el mío —Nunca podría olvidarla, Emmaline Mableau —bajó la voz a un tono tan sensual que pareció envolverla como un manto de terciopelo.
Todo se hizo borroso a su alrededor. Todo salvo él, tan claro y nítido que podía ver hasta el último pelo del bigote, aunque sin duda se había afeitado aquella mañana. Volvió a recordar los tres días que pasaron escondidos en su casa de Badajoz, cuando el capitaine tenía el mismo aspecto basto y desaliñado que un pirata, un pícaro o un libertino. Y en aquellos momentos de angustia y desesperación se sorprendió imaginando el tacto de su barba contra la punta de sus dedos y su mejilla…
Claro que en aquellos días había agradecido cualquier pensamiento que la distrajera del horror que supuso ver cómo asesinaban a su marido y oír los gritos de su hijo mientras el cuerpo de su padre caía sin vida en los fríos adoquines de la calle.
El capitaine parpadeó y apartó la mirada.
—Quizá no debería haber venido.
Ella le tocó el brazo sin pensar.
—Non, non, Gabriel. Me alegro de verlo. Es una… sorpresa, ¿no?
La puerta se abrió y entraron dos señoras, una de ellas hablando en inglés.
—Qué tienda tan bonita… Nunca había visto tanto encaje.
Era el tipo de clientela para el que Emmaline había mejorado su inglés. El número de damas británicas que llegaban a Bruselas para gastar su dinero no había dejado de aumentar desde que terminara la guerra.
Si es que la guerra había terminado…
Las tropas inglesas estaban acuarteladas en Bruselas preparándose para una batalla inminente contra Napoleón. Sin duda Gabriel estaba allí por esa razón.
Las señoras inglesas miraron con curiosidad al oficial alto y apuesto, cuya presencia se antojaba bastante incongruente entre todo aquel encaje.
—Debería irme —le murmuró él a Emmaline.
Su voz hizo que volvieran a temblarle las rodillas. No quería perderlo otra vez. No tan pronto.
—Me alegra saber que se encuentra bien —añadió. Asintió brevemente y se giró.
Realmente iba a marcharse…
—Un moment, Gabriel —se apresuró a llamarlo—. Me… me gustaría invitarlo a cenar, pero no tengo nada que ofrecerle, salvo pan y queso.
Gabriel clavó la mirada en sus ojos y Emmaline sintió que se quedaba sin aire.
—Me gusta el pan con queso.
Emmaline casi perdió el conocimiento por la emoción.
—Cerraré a las siete. ¿Querrá volver a cenar pan y queso conmigo?
A su tía Voletta le daría una apoplexie si supiera que iba a comer con un oficial británico. Pero con un poco de suerte nunca se enteraría.
—¿Vendrá, Gabriel?
La expresión del capitaine permaneció sería e impasible.
—Volveré a las siete —dijo. Hizo una reverencia y salió rápidamente de la tienda.
Las señoras lo siguieron con la mirada hasta que la puerta se cerró tras él, y entonces se volvieron hacia Emmaline. Ella se obligó a sonreírles y comportarse como si nada hubiera pasado.
—Buenos días, mes dames —las saludó con una reverencia—. Por favor, avísenme si necesitan algo.
Las dos mujeres asintieron, todavía boquiabiertas, antes de darle la espalda y ponerse a cuchichear entre ellas, mientras fingían examinar los tocados de encaje.
Emmaline siguió doblando el paño que había estado aferrando desde que Gabriel la llamara por su nombre.
No tenía sentido experimentar un frisson de excitación simplemente por hablar con un hombre. Y desde luego no le había pasado con ningún otro. De hecho, desde la muerte de su marido había procurado evitar al sexo opuesto.
Enterró la cara en el paño de encaje y volvió a recordar aquella noche en que cambió su vida para siempre. Los gritos, chillidos y el rugido de las llamas volvieron a invadir su cabeza con un eco escalofriante. Los temblores la sacudieron y el olor a sangre, humo y sudor le provocó náuseas en el estómago.
Levantó la cabeza del oscuro rincón para llenarse la vista con la radiante blancura de la tienda. Debería haber perdonado a su marido por llevarlos a ella y a su hijo a España, pero la compasión se le resistía. Fue el egoísmo de Remy lo que los llevó a sufrir la peor pesadilla imaginable en la ciudad sitiada.
Se sacudió mentalmente. No era a Remy a quien no podía perdonar, sino a sí misma. Debería haberse mantenido firme en su rechazo ante la insistencia de su marido por no separarse de su hijo. Preferible hubiera sido aceptar los gritos, amenazas y bofetadas que verlo morir. Tal vez si se hubiera negado a acompañarlo, Remy aún seguiría vivo y Claude no estaría consumido por un odio salvaje.
¿Cómo le sentaría a Claude que su madre invitara a un oficial británico a cenar con ella? El simple hecho de hablar con Gabriel Deane sería visto por su hijo como una traición imperdonable. El odio de Claude alcanzaba a todos los ingleses, incluido el hombre que los había puesto a salvo.
Pero ni su tía ni su hijo sabrían que iba a cenar con Gabriel Deane, por lo que no había de qué preocuparse.
Al fin y al cabo, la invitación para cenar no era más que una muestra de agradecimiento por lo bien que se había portado con ellos.
Nada más.
La tarde era cálida y apacible, como correspondía a finales de mayo. Gabe aspiró el aire fresco y caminó a paso tan rápido como cuando siguió a Emmaline aquella mañana. Estaba embargado por una excitación que no debería sentir.
Había estado con muchas mujeres, como cualquier soldado, pero ninguna había significado nada para él. Nunca había experimentado una expectación tan intensa.
Se obligó a caminar más despacio e intentó calmarse y pensar con sentido común. Lo único que lo había llevado a aceptar la invitación de Emmaline Mableau a cenar era la curiosidad por saber cómo se las había arreglado desde que abandonó Badajoz. El poco tiempo que compartieron bastó para que se estableciera un vínculo muy especial con ella y su hijo. Lo único que quería era asegurarse de que Emmaline era feliz.
Gimió para sus adentros. No debería pensar en ella como Emmaline, pues suponía un nivel de intimidad que no tenía derecho a utilizar.
Sin embargo… ella lo había llamado por su nombre de pila. Y oírlo en sus labios era como escuchar música celestial.
Volvió a acelerar el paso.
Al acercarse a la tienda se detuvo y volvió a sofocar sus emociones. Cuando estuvo más o menos tranquilo, giró el pomo y abrió la puerta.
Emmaline estaba con una clienta bajo una cuerda de donde colgaban cintas de encaje. Al oír la puerta giró la cabeza y lo miró. La clienta era otra dama británica, al igual que las dos que habían visitado la tienda aquella mañana. Iba ataviada con gran lujo y refinamiento y regateaba en voz alta el precio de una tela, aunque la diferencia entre el precio de Emmaline y lo que la mujer quería pagar era casi insignificante.
«Páguele lo que vale», quiso gritarle Gabe a la señora. Tenía el presentimiento de que Emmaline necesitaba mucho más el dinero que ella.
—Très bien, madame —aceptó Emmaline en tono resignado.
Gabe se desplazó hasta un rincón para esperar mientras Emmaline envolvía el encaje y lo ataba con un cordón. Cuando la señora pasó junto a él lo miró con una expresión crítica en los ojos y la boca.
¿Por qué tenía que censurar su presencia en aquel lugar. Aquella mujer no conocía las razones por las que Gabe estaba en la tienda. ¿Acaso un soldado no podía estar en una tienda para mujeres sin despertar sospechas? Los escrúpulos de la sociedad londinense no tenían cabida allí.
Gabe avanzó hacia ella. Emmaline sonrió, pero evitó mirarlo a los ojos.
—Enseguida estoy lista. Tengo que cerrar la tienda.
—Dígame lo que hay que hacer y la ayudaré —sería mejor para él tener las manos ocupadas que quedarse observándola.
—Cierre los postigos de las ventanas, si es tan amable —le pidió mientras volvía a colocar los artículos sobre las mesas.
Gabe lo hizo y dejó el interior en penumbra, tan solo iluminada por una pequeña lámpara al fondo de la tienda. El encaje, tan blanco y resplandeciente a la luz del sol, adquirió unos tonos grises y morados y ofrecía un decorado casi onírico para los sensuales movimientos de Emmaline.
Al acabar de doblar las telas, Emmaline sacó una llave del bolsillo y echó el cerrojo de la puerta principal.
—C’est fait! —exclamó—. Ya he acabado. Venga conmigo.
Lo condujo a la parte de atrás de la tienda, agarró la caja del dinero y encendió una vela con la llama de la lámpara antes de apagarla.
—Saldremos por la puerta trasera.
Gabe se ofreció a llevar la caja por ella y la siguió a través de una cortina a una estancia tan limpia y ordenada como la tienda. Emmaline levantó la vela y le señaló una escalera.
—Ma tante, mi tía, vive encima de la tienda, pero ahora no está. Ha ido al campo, a visitar a las mujeres que hacen las telas para comprarles algunas.
Gabe esperó por el bien de su tía que no se encontrara con las tropas aliadas marchando hacia Francia.
La orden de atacar a Napoleón podía llegar en cualquier momento.
—¿Dónde está su hijo? ¿En la escuela, quizá? —el chico no debía de tener más de quince años, si Gabe recordaba bien.
Emmaline agachó la cabeza.
—Non.
Cada vez que se mencionaba a su hijo su expresión se volvía triste y sombría.
Detrás de la tienda había un pequeño patio compartido con otras tiendas. A unos pocos metros había un edificio de piedra, de dos plantas, con maceteros floridos en las ventanas.
—Ma maison —dijo ella mientras abría la puerta.
El contraste entre aquel lugar y la casa de Badajoz no podría haber sido más extremo. La vivienda de Badajoz estaba destrozada y saqueada. Aquella, en cambio, ofrecía un aspecto sumamente acogedor. Constaba de una sola pieza, pero con el comedor y el salón bien delimitados. Al fondo se veía una pequeña cocina.
Emmaline encendió una lámpara, luego otra, y la estancia pareció cobrar vida. Una alfombra de color cubría gran parte de un suelo de madera pulida. Frente a una chimenea con la repisa pintada de blanco había un sofá tapizado en rojo, flanqueado por dos mesitas y dos sillones. En todas las mesas había jarrones con flores sobre manteles de encaje.
—Pase, Gabriel —lo invitó ella—. Abriré las ventanas.
Gabe cerró la puerta tras él y avanzó unos pasos.
Era una casa más pequeña que la de su tío, en el campo, pero se respiraba la misma sensación cálida y acogedora. Su tío Will, el más humilde de la familia Deane, tenía una granja en Lancashire y en ella Gabe había pasado los momentos más felices de su vida. Al pensar en aquellos lejanos días de duro y gratificante trabajo en la granja, lo invadían la nostalgia y la culpa. Hacía años que no le escribía a su tío.
Emmaline se apartó de la ventana y vio que Gabe seguía mirando a su alrededor.
—Es pequeña, pero no necesitamos más.
Parecía un lugar seguro. Y después de lo de Badajoz, ella merecía seguridad, ante todo.
—Está muy bien.
Ella levantó un hombro, como si hubiera percibido una nota de desaprobación en las palabras de Gabe. Él quería explicarle que le gustaba mucho su casa, pero quizá costase hacérselo entender.
Emmaline le quitó la caja del dinero de las manos y la metió en un armario, cerrándolo con llave.
—Lamento no poder ofrecerle una comida decente. Apenas cocino en casa, pues solo estoy yo.
Así que su hijo no vivía con ella…
—No tiene que disculparse por nada, madame —y además, él no había aceptado su invitación pensando en la comida.
—En ese caso, tome asiento, por favor, mientras preparo las cosas.
Gabe se sentó junto a la mesa, frente a la cocina, para poder observarla.
Emmaline colocó unos vasos y una botella de vino en la mesa.
—Es vino francés. Espero que no le importe.
—Los ingleses pagan una auténtica fortuna por el vino francés de contrabando. Es todo un lujo.
Ella lo miró con ojos como platos.
—C’est vrai? No lo sabía. No creo que mi vino sea tan bueno.
Sirvió el vino en los vasos y volvió a la cocina a por los platos, cubiertos y servilletas de lino con ribetes de encaje. Después llevó los quesos y una tabla de cortar, un cuenco de fresas y una hogaza de pan junto a otra tabla.
—Debemos cortar cada uno el suyo, ¿no? —lo invitó a elegir el queso mientras ella se cortaba un pedazo de pan.
Para ser una cena tan simple, a Gabe le supo mejor que cualquier comida que hubiese tomado en meses. Le preguntó a Emmaline por el viaje y le complació saber que había transcurrido sin grandes problemas. Por su parte, ella le preguntó por las batallas que había librado desde el sitio de Badajoz y qué había hecho en la breve paz que siguió.
La conversación fluyó con naturalidad, facilitada además por el entorno tranquilo y acogedor. Gabe rellenaba los vasos y pronto se sintió tan relajado como si hubieran compartido muchas cenas en aquella mesa. Al acabar, ella llevó los restos a la cocina y él se levantó para llevar los platos a la pileta. Entonces ella se volvió y lo rozó accidentalmente en el brazo.
—Gracias, Gabriel.
El roce fortuito prendió la piel de Gabe, y su olfato se vio embriagado por el olor a lavanda que emanaba de los cabellos de Emmaline. La misma fragancia que impregnaba la tienda.
Ella echó la cabeza hacia atrás y lo miró fijamente mientras se ponía colorada. ¿Sería posible que también ella lo hubiera sentido? ¿Sería consciente de la tensión que vibraba entre los dos, un hombre y una mujer a solas?
La sangre le hirvió en las venas y sintió un impulso casi irrefrenable de agachar la cabeza y saborear aquellos labios ligeramente separados… Pero entonces ella se volvió de nuevo hacia el fregadero y empezó a bombear agua para llenar una tetera.
—Voy a hacer café —dijo con decisión, y enseguida adoptó un tono más humilde—. Lamento no tener té.
—El café está bien —respondió él, apartándose con el cuerpo todavía excitado.
Emmaline encendió el fuego, llenó la cafetera y la puso a hervir.
—¿Nos sentamos? —le indicó el sofá rojo.
¿Se sentaría junto a él en el sofá? Si así fuera, Gabe tal vez no fuera capaz de resistirse.
Cuando el café estuvo listo, Emmaline lo sirvió en dos tazas y llevó la bandeja a una mesa colocada ante el sofá. En vez de sentarse junto a Gabe, eligió uno de los sillones y le preguntó cómo le gustaba el café.
Gabe tuvo que hacer un esfuerzo por recordarlo.
—Con leche y un poco de azúcar.
Mientras ella se lo preparaba, él se puso a frotar distraídamente el dedo contra el mantel de encaje. Sus dedos tocaron una miniatura que estaba bocabajo en la mesa. Le dio la vuelta y vio que era el retrato de un joven con el pelo oscuro y los ojos azules.
—¿Es tu hijo? —se había convertido en un joven a puesto, fuerte y con expresión desafiante.
—Sí, es Claude —respondió ella mientras le tendía la taza. Un destello apareció en sus ojos y parpadeó rápidamente para ocultarlo.
—¿Qué le pasó, Emmaline? —le preguntó en voz baja, casi un susurro—. ¿Dónde está?
Ella giró la cabeza y se secó los ojos con los dedos.
—Nada, pero… —la voz se le quebró.
Él se limitó a observarla, hasta que finalmente volvió a mirarlo con una débil sonrisa.
—Claude era muy pequeño. No… no entendía lo que significaba la guerra. No entendía que los hombres hicieran cosas horribles. Los soldados mueren en la guerra, pero Claude no comprendía que su padre hubiera muerto por ser soldado…
—Tu marido murió porque nuestros soldados dejaron de ser hombres para convertirse en animales —la interrumpió él, pero ella levantó una mano para seguir.
—Por estar en guerra. Remy me decía que fue un asedio muy duro para los ingleses. Lo mataron por el asedio. Por la guerra.
Gabe se inclinó hacia delante.
—Quiero preguntarte algo… El hombre que intentó violarte… ¿fue él quien mató a tu marido?
Ella agachó la cabeza.
—Non. Lo mataron los otros. Ese se mantuvo apartado, hasta que sus compañeros le dijeron que me violara.
A Gabe se le hizo un nudo en el estómago.
—Lo siento, Emmaline. Lo siento muchísimo —el deseo por consolarla entre sus brazos era tan fuerte que le tocó la mano, pero la retiró inmediatamente.