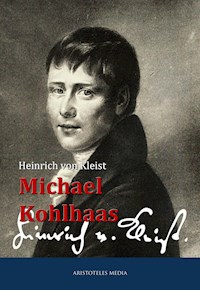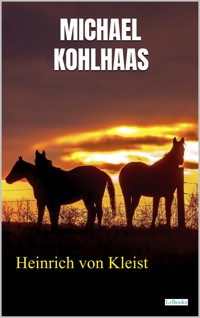
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Michael Kohlhaas, de Heinrich von Kleist, narra la historia de un comerciante de caballos honrado cuya vida cambia radicalmente tras sufrir una injusticia. Al intentar atravesar las tierras de la familia Tronka, se le exige un peaje ilegal y le retienen dos caballos de gran valor, que luego son explotados y maltratados. Cuando intenta reclamar por vías legales, descubre que la corrupción y los privilegios de los poderosos lo dejan sin amparo frente a la ley. La tragedia se intensifica con la muerte de su esposa Lisbeth, herida cuando buscaba entregar una petición al príncipe elector. A partir de ese momento, Kohlhaas convierte su reclamo en una causa de honor y organiza una rebelión armada. Con sus seguidores incendia aldeas y ataca castillos, exigiendo la restitución de sus caballos y la reparación de su dignidad, mientras su lucha se transforma en una amenaza para la estabilidad política. El relato muestra el dilema entre la justicia individual y el orden social. Kohlhaas se enfrenta incluso a Martín Lutero, quien valida la legitimidad de su queja pero condena sus métodos violentos. Aunque al final obtiene el reconocimiento de que fue víctima de una injusticia, es condenado a muerte por los crímenes de su rebelión, revelando la paradoja de un hombre que buscó justicia absoluta y encontró la destrucción. Heinrich von Kleist (1777–1811) fue un destacado narrador y dramaturgo del Romanticismo alemán. Su obra se caracteriza por situar a los personajes en circunstancias límite, donde chocan la moral, la ley y las pasiones humanas. En Michael Kohlhaas, Kleist ofrece una de sus narraciones más influyentes, que inspiró a autores posteriores como Franz Kafka y sigue siendo una reflexión actual sobre los límites de la justicia, la corrupción del poder y la fragilidad del orden humano.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Heinrich von Kleist
MICHAEL KOHLHAAS
Sumario
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Heinrich von Kleist
1777–1811
Heinrich von Kleistfue un dramaturgo, narrador y poeta alemán, considerado una de las figuras más originales y controvertidas de la literatura alemana de principios del siglo XIX. Su obra, marcada por la intensidad emocional, la paradoja y la exploración de los conflictos humanos, se aparta del clasicismo de su tiempo y anticipa temas que influirían en el romanticismo tardío y el modernismo. Aunque en vida no fue plenamente reconocido, hoy es visto como uno de los grandes innovadores de la literatura alemana.
Infancia y educación
Nacido en Fráncfort del Óder, Kleist provenía de una familia aristocrática prusiana con tradición militar. En su juventud ingresó al ejército prusiano, participando en campañas militares, pero pronto se desilusionó de la vida castrense. Estudió matemáticas, filosofía y derecho en la Universidad de Viadrina, aunque su verdadera pasión se orientaba hacia la literatura y el pensamiento filosófico. Desde joven, mostró un temperamento inquieto, intelectual y atormentado.
Carrera y contribuciones
Kleist desarrolló una obra literaria breve pero intensa. Entre sus piezas teatrales más destacadas se encuentran La familia Schroffenstein (1803), Penthesilea (1808), El Príncipe de Homburg (1810) y Kätchen de Heilbronn (1810). Sus dramas se caracterizan por la tensión extrema, el enfrentamiento entre pasión y deber, y la exploración de lo irracional en la conducta humana.
Además de su teatro, escribió relatos que hoy son considerados obras maestras de la narrativa alemana, como Michael Kohlhaas (1810), un relato sobre justicia y venganza, y La Marquesa de O… (1808), que aborda temas de honor, violencia y moralidad en un estilo narrativo innovador. Su prosa, cargada de paradojas y giros inesperados, revela la complejidad psicológica de sus personajes.
Impacto y legado
Durante su vida, Kleist tuvo grandes dificultades para obtener reconocimiento. Su estilo, demasiado intenso y desconcertante para el gusto de su época, le generó incomprensión y rechazo. Sin embargo, escritores y críticos posteriores, como Thomas Mann, Franz Kafka y Heinrich Heine, lo reconocieron como un precursor del modernismo y un maestro de la tensión dramática y narrativa.
Hoy, su obra es valorada por su originalidad, su exploración de lo trágico y lo absurdo, y su capacidad para mostrar los dilemas existenciales del ser humano. Su teatro sigue representándose y sus relatos son estudiados como piezas centrales de la literatura alemana.
La vida de Kleist estuvo marcada por la inestabilidad y el tormento interior. En 1811, junto con su amiga Henriette Vogel, decidió poner fin a su vida en un pacto suicida a orillas del Wannsee, cerca de Berlín. Tenía apenas 34 años.
Pese a su trágico final y a la falta de reconocimiento en vida, Heinrich von Kleist ocupa hoy un lugar central en el canon literario alemán y europeo. Su obra, intensa y visionaria, continúa fascinando por la profundidad de sus conflictos morales, la fuerza de su lenguaje y la modernidad de sus planteamientos.
Sobre la obra
Michael Kohlhaas, de Heinrich von Kleist, narra la historia de un comerciante de caballos honrado cuya vida cambia radicalmente tras sufrir una injusticia. Al intentar atravesar las tierras de la familia Tronka, se le exige un peaje ilegal y le retienen dos caballos de gran valor, que luego son explotados y maltratados. Cuando intenta reclamar por vías legales, descubre que la corrupción y los privilegios de los poderosos lo dejan sin amparo frente a la ley.
La tragedia se intensifica con la muerte de su esposa Lisbeth, herida cuando buscaba entregar una petición al príncipe elector. A partir de ese momento, Kohlhaas convierte su reclamo en una causa de honor y organiza una rebelión armada. Con sus seguidores incendia aldeas y ataca castillos, exigiendo la restitución de sus caballos y la reparación de su dignidad, mientras su lucha se transforma en una amenaza para la estabilidad política.
El relato muestra el dilema entre la justicia individual y el orden social. Kohlhaas se enfrenta incluso a Martín Lutero, quien valida la legitimidad de su queja pero condena sus métodos violentos. Aunque al final obtiene el reconocimiento de que fue víctima de una injusticia, es condenado a muerte por los crímenes de su rebelión, revelando la paradoja de un hombre que buscó justicia absoluta y encontró la destrucción.
Heinrich von Kleist (1777–1811) fue un destacado narrador y dramaturgo del Romanticismo alemán. Su obra se caracteriza por situar a los personajes en circunstancias límite, donde chocan la moral, la ley y las pasiones humanas. En Michael Kohlhaas, Kleist ofrece una de sus narraciones más influyentes, que inspiró a autores posteriores como Franz Kafka y sigue siendo una reflexión actual sobre los límites de la justicia, la corrupción del poder y la fragilidad del orden humano.
MICHAEL KOHLAAS
En las riberas del Havel vivía hacia mediados del siglo XVI un tratante de caballos llamado Michael Kohlhaas, hijo de un maestro de primeras letras, y uno de los hombres más honrados y a la vez más terribles de toda su época. Hasta sus treinta años de edad, este hombre tan fuera de lo común hubiera podido ser considerado como modelo de ciudadanos. En una aldea que todavía hoy lleva su nombre, poseía una granja en la cual vivía tranquilamente con lo que le producía su oficio, educando a sus hijos en el temor de Dios, en el amor al trabajo y en la lealtad. No había uno solo de sus vecinos que no se hubiera aprovechado alguna vez de su generosidad o de su justicia; en una palabra, el mundo hubiera bendecido todavía hoy su memoria, si no hubiera pecado de excesivo en una virtud. Su sentimiento de la justicia, empero, le convirtió en asesino y bandolero.
Un buen día se dirigía Michael Kohlhaas al extranjero con unos cuantos caballos jóvenes, todos bien alimentados y de pelo brillante, y caminaba pensando en qué emplearía la ganancia que pensaba obtener en el mercado con la venta de los animales; de un lado, como corresponde a todo buen comerciante, invirtiéndola de tal suerte que le produjera nueva ganancia, y en parte dedicándola al goce del presente. Así iba meditando, cuando llegó al Elba y, ya en territorio de Sajonia, encontró al lado de un castillo una barrera que atravesaba el camino y que Michael Kohlhaas no recordaba haber visto nunca allí. Se detuvo un momento, pues la lluvia le azotaba violentamente, y llamó a voces al encargado de la barrera, el cual apareció pronto en una ventana con cara de pocos amigos. El tratante le dijo que le abriera la barrera.
— ¿Qué novedades son estas? — preguntó al guardabarrera cuando este salió de la casa después de algún tiempo.
— Un nuevo privilegio concedido a nuestro señor, el caballero Wenzel von Tronka — respondió el guarda mientras abría la barrera.
— De manera que Wenzel se llama el nuevo señor — dijo Kohlhaas, y paseó la mirada por la mole del castillo, que alzaba orgullosamente sus almenas sobre el paisaje — . ¿Ha muerto el viejo señor?
— De un ataque — replicó el guarda, mientras alzaba la barrera y daba paso al tratante.
— ¡Lástima! — dijo Kohlhaas — . Un anciano lleno de dignidad, que gustaba del trato con la gente, que protegió siempre el comercio y el tráfico y que hizo arreglar la calzada al saber que una yegua mía se había roto una pata en el sitio en que el camino entra en la aldea. En fin, ¿qué le debo?
Y Kohlhaas comenzó a buscar las monedas con trabajo, porque el viento le llevaba la esclavina de un lado para otro.
— Sí, buen hombre — siguió diciendo al oír que el guardabarrera murmuraba por la tardanza — . Si el tronco con que se ha hecho la barrera hubiera permanecido en el bosque, ello hubiera sido mejor para vos y para mí.
Y así diciendo entregó el dinero y se dispuso a seguir su viaje. No había pasado apenas, sin embargo, la barrera, cuando otra voz comenzó a gritar.
— ¡Eh! ¡El de los caballos! ¡Un momento!
Volvió la cabeza y apenas tuvo tiempo para ver cómo el alcaide del castillo cerraba una ventana y salía a poco por la puerta, dirigiéndose a él. Kohlhaas se detuvo y detuvo a sus caballos, preguntándose qué nueva novedad le traería el alcaide. Este último, abotonándose la chupa sobre su nada esbelto cuerpo y manteniéndose de espaldas contra la lluvia, preguntó al tratante si llevaba documento de paso.
Con un gesto de extrañeza, Kohlhaas preguntó al alcaide qué era un documento de paso y que le dijera lo que tal cosa podía ser, que quizás la llevara consigo casualmente. El alcaide, a su vez, le replicó que sin un permiso del señor del territorio ningún tratante podía atravesar la frontera. El tratante aseguró que era esta la dieciseisava vez que atravesaba la frontera, sin que nunca le hubiera sido necesario un documento de paso, que conocía perfectamente todas las disposiciones concernientes a su oficio y que lo que el alcaide decía no podía ser otra cosa que un error. Finalmente, añadió que tenía mucho camino por delante y que le dispensara, por eso, de discusiones inútiles.
El alcaide, sin embargo, le replicó que fuera de ello lo que quisiera, esta vez no atravesaba la frontera, pues para ello había sido renovada la disposición correspondiente, y que, o sacaba el documento de paso allí mismo, o que ya podía volverse al sitio de donde venía.
El tratante, a quien esta actitud comenzaba ya a irritar, se paró a meditar un momento, dio los caballos a un criado y dijo que quería hablar sobre el asunto personalmente con el señor Tronka.
Y, efectivamente, al castillo se dirigió, seguido por el alcaide, que no hacía más que murmurar sobre la necesidad de hacer una sangría en el saco de ciertos tacaños y avaros. Ambos, el tratante y el alcaide, penetraron poco después en una sala, midiéndose los dos con la mirada. En la sala se encontraba el de Tronka con unos amigos, todos bebiendo y del mejor humor, riéndose a carcajadas por algún chiste que se acababa de contar. Dirigiéndose a Kohlhaas, el caballero le preguntó qué era lo que se le ofrecía. Los amigos enmudecieron, a su vez, tan pronto como vieron al tratante, y todos se dispusieron a escuchar lo que iba a decir.
Apenas, empero, había comenzado a exponer su caso, cuando toda la reunión se precipitó a la ventana preguntando:
— ¿Caballos? ¿Dónde están?
Al ver el magnífico grupo de caballos que el tratante había dejado al pie del castillo, el de Tronka propuso que bajaran todos al patio para verlos más de cerca. La lluvia había cesado y a poco el señor del castillo, sus amigos, el alcaide y un grupo decriados consideraban y examinaban los caballos. El uno alababa el tordo con el lucero en la frente, al otro le gustaba más el alazán, el tercero pasaba la mano por el careto con manchas negro amarillentas y todos coincidían en que los caballos eran como gamos y en que en todo el país no los había mejores.
Kohlhaas replicó alegremente que los caballos no eran mejores que los caballeros que habían de montarlos y les invitó a que le compraran los animales.
El de Tronka, al que le había gustado extraordinariamente un bayo de gran alzada, le preguntó a Kohlhaas cuánto quería por él. El administrador le sugirió, por su parte, que comprara dos caballos negros, que creía habrían de darle excelentes resultados en las labores del campo. Sin embargo, una vez que el tratante expuso el precio que quería por los caballos, los allí reunidos encontraron que eran muy caros y el de Tronka llegó incluso a decirle que debería ir a la Tabla Redonda y proponerle la compra al mismo rey Arturo. Kohlhaas, que veía cuchichear entre sí al alcaide y al administrador, mientras lanzaban miradas a los dos caballos negros, no quiso que quedara por él y le dijo al señor del castillo:
— Los dos caballos negros los he comprado hace seis meses por veinticinco florines; dadme treinta y son vuestros.
Dos caballeros que se hallaban al lado del de Tronka expusieron francamente que no les parecían caros los caballos por este precio, pero el señor del castillo replicó que, si acaso, gastaría dinero por el bayo, pero no por los dos negros. Y así diciendo, hizo ademán de retirarse.
Kohlhaas, por su parte, le dijo que quizás llegara a cerrar algún trato con él la próxima vez que pasara por el castillo con sus caballos y, haciendo una reverencia, se dispuso a partir. En este momento salió el alcaide del grupo y dirigiéndose al tratante le preguntó si no había oído que sin un documento de paso no podía seguir el camino. Kohlhaas se volvió al de Tronka y le preguntó si efectivamente era necesaria esa formalidad, que destruía todo su negocio.
— Sí, Kohlhaas; tienes que sacar el documento — respondió el de Tronka con un gesto forzado — . Habla con el alcaide y sigue después tu camino.
El tratante aseguró que no era su intención burlar las disposiciones legales concernientes a su oficio y negocio, que en cuanto pasase por Dresde haría que la cancillería le extendiese el documento deseado y que, dado que nada había sabido de ello hasta aquel momento, se le permitiese seguir su camino por esta vez.
— ¡Bueno! — dijo el señor del castillo, viendo que comenzaba de nuevo a llover — . Déjale marchar por esta vez.
Y haciendo un gesto a sus amigos para que entraran con él en el castillo, volvió las espaldas y se dispuso a marcharse. En este momento, empero, el alcaide dijo a su señor que el tratante debería dejar al menos una garantía de que, efectivamente, sacaría el documento en Dresde. A sus palabras, el de Tronka se detuvo un momento en la puerta del castillo. Kohlhaas preguntó qué dinero o qué cosas debería dejar en prenda por causa de los caballos.
— ¿Qué cosas? — dijo el administrador entre dientes — . ¡Los dos caballos negros!
— ¡Es verdad! — añadió el alcaide — . Esto es lo mejor. Sacad el documento y una vez sacado podéis recoger otra vez vuestros caballos.
Indignado ante tal pretensión y dirigiéndose al de Tronka, que se estremecía de frío bajo su jubón, Kohlhaas dijo que todos habían visto que su intención había sido la de vender los caballos. En este momento, sin embargo, una ráfaga de viento más violenta que las otras azotó al de Tronka, cubriéndole de lluvia y granizo, y este, malhumorado y a fin de poner término a la cuestión, penetró en el castillo, gritándole al alcaide:
— Pues bien, si no quiere dejar los caballos aquí, dadle con la barrera en las narices.
El tratante, que vio que no le quedaba otro remedio que ceder a la violencia, desató a los dos caballos negros y los llevó a una cuadra que le indicó el alcaide. Dejó a uno de sus criados junto a los caballos con el encargo de que se los cuidara bien hasta su vuelta, le proveyó con una suma de dinero y prosiguió su viaje a Leipzig, a cuya feria pensaba asistir, dándole vueltas en la cabeza al asunto y pensando que quizás hubiera sido promulgada, en efecto, tal disposición en Sajonia, a fin de proteger la cría caballar en el propio territorio.
Una vez en Dresde, en las afueras de cuya ciudad poseía una casa con establos, pues desde aquí partía para las ferias de poblaciones menores, Michael Kohlhaas se dirigió inmediatamente a la cancillería, donde los funcionarios de la misma, a algunos de los cuales conocía, le confirmaron en lo que él mismo había pensado en los primeros momentos: que toda la historia del documento de paso era pura fábula.
Kohlhaas se hizo dar en la cancillería una certificación comprobando la inexistencia de disposiciones que obligaran a proveerse de tal documento a los tratantes de caballos, y se rio entre sí de la partida que le había jugado el de Tronka, aunque sin poder comprender qué era lo que le había movido a tan pesada broma.
Al cabo de unas semanas, después de haber vendido a su satisfacción los demás caballos que había llevado consigo, Kohlhaas rehizo su camino, dirigiéndose al castillo de Tronka sin una sola sombra en sus pensamientos. Llegado al castillo, lo primero que hizo fue presentar el escrito que le habían dado en Dresde, pero el alcaide, como si no quisiera perder más palabras en el asunto, se contentó con decirle que podía bajar a las cuadras y recoger sus caballos.
Mientras atravesaba el patio le comunicaron ya la mala noticia de que, por razón de su mala conducta, el criado que había dejado al cuidado de los caballos había sido azotado y arrojado del castillo. Kohlhaas preguntó al mozo que le comunicó lo sucedido qué había hecho su criado para hacerse acreedor a tal correctivo y quién sehabía cuidado entretanto de los caballos. Pero el mozo nada sabía y el tratante, con el corazón lleno de presentimientos, alzó la albadilla que cerraba la puerta del establo en que se encontraban sus dos caballos negros. Cuál no sería, empero, su asombro cuando, en lugar de sus dos magníficos caballos, bien alimentados y relucientes, se vio frente a dos jamelgos esqueléticos y esquilmados. En sus cuerpos se señalaban de tal manera los huesos, que hubieran podido colgarse cosas en ellos; sus crines y pelo, faltos de cuidado, se hallaban cubiertos de suciedad, y todo, en fin, era una verdadera estampa de miseria y abandono. Kohlhaas, a quien saludaron los caballos con un débil relincho, sintió que la ira se apoderaba de él y preguntó indignado qué es lo que había sucedido a sus caballos. El mozo que le acompañaba dijo que en realidad no les había pasado nada, que habían recibido también el pienso necesario y que lo único que había ocurrido es que, por estar precisamente en época de recolección y carecerse en el castillo de animales de tiro, se les había utilizado un poco en las faenas del campo. Kohlhaas comenzó a proferir maldiciones ante este abuso y ante esta forma de tratar a sus caballos; pero dándose cuenta de su impotencia, ocultó su ira y se dispuso a partir con sus dos pobres animales. En este momento apareció el alcaide, atraído por la disputa, y preguntó qué era lo que ocurría.
— ¿Que qué ocurre? ¿Quién ha dado permiso al señor de Tronka y a su gente para utilizar mis caballos en las faenas del campo? ¿Es esto un comportamiento de cristianos? — y así diciendo fustigó con el látigo a sus agotados animales para mostrar al alcaide que ni aun así eran capaces de moverse.
El alcaide, que durante todo este tiempo no había dejado de mirarle descaradamente a los ojos, replicó:
— ¡Miren al impertinente este! Como si el majadero no debiera estar todavía agradecido a Dios de haber encontrado vivos a sus jamelgos. ¿Quién iba a cuidarles, una vez que se hizo necesario arrojar del castillo al criado? ¿No ha sido obrar en justicia hacer que los caballos se ganen con su trabajo el pienso que han comido?
Por lo demás, concluyó diciendo el alcaide que allí no se toleraba que nadie alzara la voz y que si seguía por ese camino sus perros se encargarían de hacerle hablar con más comedimiento. El tratante sentía que el corazón se le saltaba del pecho al ver la desvergüenza con que todavía se atrevía a tratarle aquel personajuelo, y momento hubo en que sintió la tentación de arrojarlo al estiércol y pisarle la cara abotargada, como hubiera podido hacerlo con una cucaracha. Sin embargo, su sentimiento de la justicia, que en él era escrupuloso y exacto, como si de una balanza de precisión se tratase, no había dicho todavía su última palabra; ante el tribunal de su propia conciencia no había adquirido aún la seguridad de que sus contrarios eran realmente culpables. Se dirigió, pues, de nuevo a los caballos, acariciándoles maquinalmente, mientras meditaba en lo que era del caso, y preguntando, finalmente, el alcaide qué era lo que había hecho el criado para que hubiera habido que arrojarlo del castillo.
— Se le ha arrojado del castillo — dijo el alcaide — por que el sinvergüenza de él se ha comportado irrespetuosamente. Se ha llegado incluso a oponer a un cambio de cuadra, pretendiendo que pasasen la noche al sereno los caballos de dos caballeros recién llegados al castillo, solo para que estuvieran mejor sus dos jamelgos.
Kohlhaas hubiera dado el valor de sus dos caballos por que en aquel momento hubiera estado presente su criado, a fin de contrastar sus palabras con las del impertinente alcaide. Con la cabeza baja seguía pasando la mano por las crines de los animales, cuando la escena experimentó un cambio repentino al aparecer el señor de Tronka con toda una cohorte de caballeros, criados y perros, de regreso de una partida de caza. Como preguntara qué había pasado, el alcaide le presentó una versión tendenciosa y totalmente desfigurada del asunto, diciendo que el tratante estaba armando un escándalo inusitado solo porque sus caballos habían sido utilizados un poco en las labores de recolección.
— Figuraos, señor — continuó con ironía — , que se niega incluso a tenerlos por los suyos.
— No, noble señor — dijo en este momento Michael Kohlhaas — ; estos no son mis caballos, los caballos que valían treinta florines. ¡Yo quiero mis caballos bien alimentados y sanos, como eran!
El de Tronka, a quien las palabras del tratante le habían hecho empalidecer un momento, respondió bruscamente:
— Pues bien; si el puerco no quiere aceptar sus caballos, que los deje. ¡Vamos, Günther, Hans!
Y sacudiéndose con la mano el polvo de la ropa y pidiendo vino entró en el castillo.
Kohlhaas, por su parte, dijo que antes llamaría al desollador y mataría a sus caballos que llevarlos en el estado en que estaban a Kohlhaasenbrück. Dejó a los caballos en el lugar en que estaban, sin preocuparse ni un momento de ellos, saltó al alazán que le había traído y, advirtiendo que ya encontraría la manera de lograr justicia, partió del castillo.
Ya se hallaba en camino hacia Dresde cuando, pensando en su criado y en las acusaciones que contra él se habían formulado en el castillo, pensó si no sería mejor interrogarle antes de emprender ninguna otra gestión. Comprendiéndolo, así, hizo volver grupas a su caballo y partió a buen paso hacia Kohlhaasenbrück. La experiencia, en efecto, de la fragilidad de las instituciones humanas, le decía que, caso de que el criado hubiera dado realmente algún motivo para lo sucedido, como el alcaide afirmaba, su obligación era, pese a las ofensas sufridas, conformarse sin más con la pérdida de los caballos. Otro sentimiento, en cambio, cada vez más arraigado en él, a medida que oía por el camino nuevos desafueros del señor de Tronka contra los viandantes que pasaban por su castillo, le decía que en caso de que, como toda parecía indicar, lo que había pasado fuera una comedia jugada contra él, su obligación más sagrada le imponía el deber de procurarse satisfacción por las ofensas recibidas, protegiendo a sus conciudadanos de otras semejantes.
Tan pronto como llegó a Kohlhaasenbrück y abrazó a Lisbeth, su fiel compañera, y besó a los niños que se le entrelazaban entre las piernas locos de alegría, lo primero que hizo fue preguntar por su criado.