
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ficción
- Sprache: Spanisch
Después de debutar con la magnífica trilogía que comenzó con La Lectora, Traci Chee regresa con una historia de fantasía feminista de influencia japonesa repleta de demonios, aventuras y planes que salen mal. « Miuko se dio cuenta de que algo había cambiado en cuanto la shaoha la besó. Lo había sentido muy dentro de ella: la sensación de una semilla abriéndose, un zarcillo frío arrastrándose hacia fuera. Durante cuatro días, se había permitido creer que sólo su aspecto exterior se había visto afectado, pero ya no podía ignorarlo. La maldición no sólo había cambiado su piel. Temió que también estuviera cambiando su corazón».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Para los raros, los diferentes, los valientes
1
LA ALDEA ABANDONADA DE NIHAOI
Hace mucho tiempo, en el noble reino de Awara, donde la creación entera, desde los picos más altos hasta los insectos más bajos, tenían formas tan humanas como divinas, vivía una chica poco notable de nombre Otori Miuko. Hija del dueño de la única posada en la aldea de Nihaoi,* Miuko era alguien promedio según todos los criterios imaginables —belleza, inteligencia, circunferencia de sus caderas—, salvo por uno.
Era extraordinariamente ruidosa.
Una vez, cuando tenía dos años, su madre la metió en una de las bañeras de cedro de la posada y entonces Miuko, que no tenía planes de bañarse ese día, gritó tan violentamente que los cimientos temblaron, las campanas retumbaron en el templo cercano y un trozo respetable del puente en ruinas que cruzaba el río a casi medio kilómetro de distancia soltó un gemido horrorizado y se deslizó, desfallecido, hacia el agua.
Fue una mera coincidencia. Miuko no había sido, de hecho, la causa de un terremoto (al menos, no en esta ocasión), pero varios de los sacerdotes, al enterarse de las peculiares facultades vocales de la niña, se apresuraron a exorcizarla de cualquier forma. Sin embargo, no importaron los hechizos que entonaron ni el incienso que quemaron, al final se decepcionaron al descubrir que ella no estaba, en realidad, poseída. En lugar de un demonio, lo que sus padres tenían en sus manos era tan sólo una criatura ruidosa. Peor aún, una niña ruidosa.
Entre otras cosas, se esperaba que las niñas de la clase sirviente —y, de hecho, las niñas de todas las clases en Awara—, tuvieran una voz suave y buenos modales, que fueran atractivas, encantadoras, obedientes, elegantes, dóciles, complacientes, serviciales, indefensas y, en todos los aspectos, más débiles física y mentalmente que los hombres. Por desgracia para Miuko, ella contaba con muy pocas de estas cualidades y, como resultado, a los diecisiete años ya había descubierto que no sólo era capaz de aterrorizar a un hombre con el solo poder de su voz, sino que también tenía lamentables inclinaciones a derramar el té sobre sus invitados, a patear y agujerear por accidente los biombos de papel arroz y a decir lo que pensaba, sin importar si se le invitaba o no a hacerlo.
Su padre, Rohiro, tenía la delicadeza de nunca mencionarlo —y su madre los había abandonado a ambos mucho tiempo antes de que esto tuviera importancia—, pero Miuko sabía que era su deber como hija única atraer a un marido, dar a luz a un hijo y asegurar el legado de su padre al pasar la posada familiar a las futuras generaciones. Con los años, ella aprendió a esconder sus opiniones detrás de una sonrisa, y sus expresiones detrás de sus mangas; sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no se adaptaba a ser una chica de la clase sirviente. Simplemente, era demasiado visible y, para ser franca, eso la hacía poco atractiva como sirvienta y como mujer.
Con pocas perspectivas, entonces, Miuko dedicó con fervor sus días al mantenimiento de la posada de su padre. Al igual que el resto de Nihaoi, la posada estaba deteriorada. El techo necesitaba cubrirse de paja. Las esteras necesitaban remiendos. Ella y Rohiro reparaban cuanto podían, y si no podían reparar algo, prescindían de eso. En general, era una vida tranquila, y Miuko no se sentía (o eso se decía ella) insatisfecha.
Todo cambió, sin embargo, el día que dejó caer la última taza de té.
Era una tarde a finales de agosto, y no parecía estar pasando nada fuera de lo común. En el templo de la aldea, los sacerdotes meditaban sentados con las piernas cruzadas, con mayor o menor éxito, según el orden del cosmos. En la casa del té, el propietario pesaba jazmines secos con unidades de bronce con forma de mariposas emperador. En la posada, una taza de té resbaló de los dedos de Miuko cuando la estaba guardando y se hizo pedazos en el suelo.
Miuko suspiró. A lo largo de los años, había dañado cada una de las tazas del juego. Estaban las que se le habían caído, las que había desportillado al limpiarlas, las que había hecho galopar sobre las piedras del patio, jugando a que eran ponis (pero de eso ya habían pasado diez años). Al ser de cerámica, las tazas de té eran nerviosas por naturaleza, pero la torpeza de Miuko había aumentado tanto su ansiedad que parecía que lo único que tenía que hacer era mirarlas para que se rompieran.
Dado que las únicas tazas que quedaban estaban desportilladas o ya habían sido reparadas con pegamento, Rohiro determinó que finalmente había llegado el momento de sustituirlas. Lo normal habría sido que él mismo caminara el kilómetro y medio hasta la alfarería, pero como se estaba recuperando de un pie roto, se decidió que se quedaría en la posada para atender al único huésped que habían tenido en toda la semana —un misántropo criador de gusanos de seda con un solo brazo—, en tanto Miuko fue enviada a recoger las tazas de té.
La joven tomó una sombrilla y salió con entusiasmo de la posada. Dado que era una chica, se suponía que la debía acompañar un pariente masculino cada vez que salía, pero, debido a la ausencia de su madre y al estado de deterioro de la posada, su padre era ciertamente permisivo con respecto a esta costumbre, por lo que a Miuko ya antes se le había permitido salir sola para recoger té de la casa de té o huevos de uno de los granjeros que todavía quedaban. Sin embargo, estas encomiendas siempre se habían limitado a la aldea y la perspectiva de aventurarse tan lejos, hasta el horno, mucho más allá de los bordes de Nihaoi, la llenaba de un vértigo que no conseguía reprimir del todo.
Rohiro, un hombre apuesto y de anchos hombros, observó a Miuko desde la puerta. La madre de la chica solía decir que Otori Rohiro era más hermoso de lo que un hombre en una aldea en decadencia tenía derecho, y a menudo lo decía al pasar los dedos por el espeso cabello negro de su esposo o al contar las arrugas que su sonrisa dibujaba en las esquinas de sus ojos.
No es que Miuko lo recordara muy claramente.
—Al alfarero no le va a gustar —murmuró Rohiro, preocupado.
En opinión de Miuko, el habitual murmullo de su padre atenuaba de alguna manera el efecto de su buena apariencia, ya que ella pensaba que lo hacía ver mayor de sus cuarenta y tres años. Él había perdido la mitad de su audición de niño: se encontraba nadando en el río Ozotso cuando un ávido geriigi** la succionó de su cráneo como si se tratara de la yema de un huevo, lo cual hizo que perdiera la noción de lo alto o bajo de su voz cuando hablaba.
—¿No le va a gustar qué cosa? —preguntó Miuko—. ¿Que no podremos pagarle hasta que el criador de gusanos de seda deje la posada o que llegue una chica sin la compañía de un hombre?
—¡Ambas!
Ella se encogió de hombros.
—Tendrá que lidiar con esto.
—Suenas como tu madre —la sonrisa de su padre se volvió lánguida, como pasaba cada vez que pensaba en su esposa (hermosa, según decían todos, pero completamente incapaz de doblegarse)—. Cada día te pareces más a ella.
A pesar de ella misma , Miuko hizo una mueca.
—¡No lo permitan los dioses!
Su padre frunció el ceño, aunque sus ojos eran demasiado suaves para ello. En lugar de verse enojado, como otros padres, su ceño sólo lo hacía ver triste… o, en el mejor de los casos, calladamente decepcionado, lo cual era infinitamente peor, como todos lo saben.
—Podrías convertirte en algo peor que tu madre, ¿sabes? —dijo.
—Ciertamente —las palabras salieron volando de su boca antes de que pudiera detenerlas—. Podría convertirme en una demonio.
Su padre se quedó en silencio, con el rostro contraído por la tristeza.
Miuko maldijo en su interior su lengua recalcitrante. Algunas veces, en contra de las conclusiones de los sacerdotes, estaba segura de que estaba poseída, pues ninguna otra chica que conociera soltaba cada comentario que pasaba por su cabeza.
—Lo siento, padre —hizo una profunda reverencia. Por más ruidosa y obstinada que fuera, no tenía ningún deseo de causar dolor a su padre—. Por favor, perdóname.
Con un suspiro, él se inclinó hacia ella y la besó en la parte superior de su cabeza, de la misma manera en que lo había hecho desde que era una bebé.
—Eres mi única hija. Todo ya está perdonado.
Ella lo miró con ironía.
—Y si tuvieras otra hija, ¿serías más rápido para guardar rencor?
Con una risita, él la empujó hacia el Antiguo Camino.
—¡Fuera de aquí ahora! Y date prisa. Nadie está a salvo a la hora límite.
Al atravesar el jardín delantero, Miuko estuvo cerca de mutilar los arbustos de camelia con la punta de su sombrilla.
—¡Falta más de una hora para que anochezca! —replicó.
—Mejor no tomar riesgos —respondió él—. El primo de mi tío abuelo conoció alguna vez a un guerrero que fue sorprendido afuera al anochecer y regresó a casa con la cabeza hacia atrás.
—¿Qué? —dijo ella, riendo.
Rohiro sacudió la cabeza.
—Fue terrible. Primero, su esposa lo dejó, luego se rompió las dos piernas tratando de alcanzarla. Al final, intentó cortarse la garganta, pero no pudo alcanzar el ángulo correcto…
Miuko pensó que la partida de la esposa debería haberle dejado muy claro a su marido que no quería ser perseguida, pero conocía demasiado bien a su padre para saber que le respondería que ése no era el punto.
El punto, por supuesto, era éste: era más seguro estar dentro de las fronteras humanas al amanecer y al atardecer, cuando el velo entre Ada y Ana —el mundo de los mortales y el de los espíritus— era más delgado. La madre de Miuko siempre había sido particularmente cautelosa con las horas límite, porque era en esos momentos en que los demonios atacaban a los viajeros por sus untuosos y mantecosos hígados, los guls aparecían en los espejos para robar rostros humanos y los fantasmas se deslizaban desde las puertas para retorcer el cuello de los desprevenidos caminantes que pasaran debajo.
Tan supersticiosa era la madre de Miuko que se negaba a cruzar un umbral durante el amanecer o el atardecer. Mantenía muñecas de espíritu en las vigas, escribía bendiciones para las arañas que tejían sus redes en las bañeras, dejaba cáscaras de huevo trituradas para los tachanagri† que vivían en las paredes de la posada.
Por otro lado, también había robado un caballo y cabalgado en la oscuridad una tarde, cuando se suponía que iría a buscar agua para la tetera, dejando a Miuko, con nueve años, y a su padre sentados a la mesa, viendo cómo se enfriaba el arroz.
Como su madre había preferido desafiar la hora del crepúsculo antes que pasar un segundo más con su familia, Miuko sospechaba, con cierta amargura, que quizá su madre no había sido tan supersticiosa, después de todo.
—Estaré de regreso antes de la puesta de sol —le aseguró Miuko a su padre.
—¿Con todas las tazas de té intactas?
—¡No prometo nada! —hizo otra reverencia, salió del jardín delantero y se puso en marcha a través de la aldea, rebotando en cada paso. Caminó frente a tiendas vacías y tiendas en ruinas, y observó las puertas que se habían salido de sus marcos y los ratones que se escabullían por las hendiduras de los cimientos como pequeños duendes violeta de la suerte. Para cualquier otra persona, el aspecto de la aldea podría haber sido motivo de alarma, pero para Miuko, que sólo había conocido tal deterioro, era hermoso en su cotidianidad.
El suspiro de las tablas del suelo hundiéndose en la tierra.
El lento arrastre de las enredaderas derribando un muro.
En el centro de la aldea, Miuko trotó por el maltratado camino de grava conocido como el Antiguo Camino, que en años pasados había servido como ruta principal hacia Udaiwa, la capital de Awara. En la antigüedad, Nihaoi, a sólo media jornada de viaje de la ciudad, había atendido a viajeros de todo tipo: nobles y sus vasallos, monjes libidinosos, mendigos, compañías de circo que presumían de coléricos adivinos y espíritus de mapaches bailarines y, al menos en cuatro ocasiones, mujeres solteras.
Casi trescientos años atrás, en las postrimerías de la Era de las Cinco Espadas, el entonces yotokai,†† el oficial militar de más alto rango en Awara —segundo en autoridad, después del propio emperador, y, a todos los efectos, el verdadero soberano gobernante— había ordenado la construcción de los Grandes Caminos para unificar el reino. En los siglos posteriores, el tránsito por el Antiguo Camino había disminuido, y Nihaoi había entrado en un sostenido periodo de declive: las tabernas cerraron; los dueños de establos, los zapateros y los comerciantes se vieron obligados a abandonar sus negocios; los agricultores dejaron sus campos sin sembrar y se pudrieron; los emisarios de gobierno, que alguna vez habían sido ricos y complacientes en sus finos pabellones, se trasladaron a otros puestos más prometedores.
Desde entonces, nada en Nihaoi se había salvado del toque de la decadencia: ni las tiendas, ni el templo, que albergaba a cuatro lúgubres sacerdotes, y ni siquiera la puerta de los espíritus, que marcaba el límite de la aldea. Generaciones de insectos habían dejado sus túneles a lo largo de los pilares, formando retorcidos laberintos bajo la pintura bermellón descascarillada. Los líquenes se aferraban a las vigas. Los grabados, que debían ser pintados cada año con tinta índigo sagrada para renovar su magia protectora, se habían desvanecido hasta alcanzar un tono tan tenue como ineficaz.
Aunque intentaba no hacerlo, Miuko no pudo evitar pensar en su madre cuando se acercó a la puerta. Había hecho suficiente escándalo para esta diminuta aldea, e incluso los rumores sobre cómo la esposa de Otori Rohiro era, en realidad, una tskegaira‡ —una esposa espíritu— que había tomado forma humana para atraer a los mortales al matrimonio. Aun cuando Miuko no creía en tales cosas, per se, no podía evitar pensar que, en efecto, había habido algo extraño y salvaje en su madre, algo que ahora corría por sus propias venas como un enérgico torrente o un viento del sur.
A pesar de sí, entonces, no podía evitar preguntarse cómo había lucido su madre trepada en aquel caballo robado, con las crines y la cola fluyendo oscuras como un río en medio de la noche. ¿Su madre habría mirado atrás al menos una única vez, con su ovalado rostro pálido como la luna, antes de salir disparada hacia la triste y salvaje campiña como una guerrera de algún antiguo relato o una reina de la sombra y la luz de las estrellas?
¡Qué melodramática! Enfadada consigo, Miuko pateó una piedra y la mandó repiqueteando hasta que se estrelló con un peñasco cercano con un ¡clac! que resonó a través de la aldea en ruinas.
No importaba cómo había lucido su madre, si había dudado o no, porque el resultado al final era el mismo: había partido. Miuko y su padre habían sido abandonados, igual que el resto de Nihaoi.
Los límites de la aldea ya se habían estrechado una vez desde que la madre de Miuko se había ido, cuando los negocios se fueron a la quiebra y las familias salieron en busca de circunstancias más prósperas, pero el alfarero se había negado rotundamente a reubicarse, ya que tanto él como su esposa afirmaban que el espíritu de su hijo muerto seguía rondando el horno. Tal vez el niño había roto algún jarrón o urna ceremonial, pero en términos generales, seguía siendo un chico parlanchín y bondadoso, y ninguno de los dos estaba dispuesto a sacrificar su feliz familia por algo tan frívolo como la seguridad.
En general, esta situación tenía pocos inconvenientes, pues a la luz del día una distancia de kilómetro y medio en el Antiguo Camino, que no tenía el tráfico necesario para atraer a tipos desagradables, como bandoleros y monstruos voraces, apenas representaba un peligro. De hecho, Miuko disfrutaba de la oportunidad de estirar las piernas y, dado que aún faltaba una hora para el anochecer, no tenía razón alguna para preocuparse.
Caminó alegremente más allá de la puerta de la aldea, a lo largo del Antiguo Camino, que serpenteaba a través de los campos abandonados. Durante la Era de las Cinco Espadas, estas llanuras habían sido el escenario de una gran batalla, cuando el poderoso Clan Ogawa había cabalgado hacia Udaiwa —fortaleza de sus enemigos, los Omaizi— y fue masacrado en los campos. Cuando era niña, Miuko había anhelado cavar entre los surcos con los chicos de su edad, para desenterrar puntas de flecha oxidadas y trozos de lámina de armadura, pero el decoro se lo había impedido. Y después de escuchar una serie de historias espeluznantes sobre fantasmas guerreros que surgían de la tierra, había decidido que tal vez era mejor quedarse a jugar dentro de casa.
Balanceando su sombrilla, Miuko avanzó a través del destartalado puente que cruzaba el río Ozotso, una serpiente de color esmeralda que siseaba y centelleaba a lo largo de sus empinadas orillas en su zigzagueante paso hacia la capital. En otro tiempo, el puente había sido lo suficientemente ancho para que pasaran cómodamente dos carruajes, pero el terremoto que había acompañado al infame berrinche de Miuko había acabado con eso. Ahora, con sus vigas medio podridas y un enorme agujero del lado del río, el puente apenas era lo suficientemente ancho para un solo caballo.
Mientras cruzaba, una urraca solitaria surcó el cielo con un medallón dorado colgando del pico.
Era un mal presagio, que Miuko no vio.
Entonces, entre la maleza de las descuidadas zanjas, un insecto chirrió once veces y se detuvo.
Un presagio de desgracia, que Miuko no escuchó.
Finalmente, un viento helado sopló sobre los campos vacíos, arrastrando las hojas muertas en el camino de Miuko para puntualizar un mensaje de fatalidad.
Si hubiera prestado más atención a las historias de su madre, tal vez Miuko hubiera sabido que, antes de una terrible calamidad, el mundo a menudo se llena de advertencias y oportunidades para cambiar el destino. Pero a ella no le gustaban las historias y, desde la abrupta partida de su madre, se había esforzado por evitarlas, por lo que no vio las señales; o, si las vio, se dijo a sí misma que no significaban nada. Era una joven sencilla, con la cabeza bien puesta sobre los hombros, demasiado sensible para preocuparse por algo que no fuera el aspecto de las nubes, que parecía como si se fueran a disolver, de cualquier forma.
Si hubiera prestado más atención, quizá se podría haber salvado de una gran cantidad de problemas al volver rápidamente por donde había venido, aunque (sin que ella lo supiera) hacerlo habría tenido las mismas posibilidades de provocar un cataclismo tan veloz y absoluto que ni la aldea abandonada de Nihaoi habría escapado.
En cualquier caso, ella siguió caminando.
*Niha-oi significa, literalmente, “casi allí”. Según la tradición de la aldea, muchos siglos atrás, cuando el Antiguo Camino no era más que un simple sendero, un padre y su hijo viajaban hacia la ciudad cercana. El hijo, cada vez más impaciente por la duración del viaje, no paraba de preguntar: “¿Dónde estamos, padre? ¿Dónde estamos?”, y el padre, cada vez más impaciente por las incesantes preguntas del hijo, no paraba de responder: “Nihaoi. Nihaoi”. Casi allí. Casi allí. Se dice que el hijo, tiempo después, regresó a fundar la aldea como una parada de descanso para los viajeros, y la nombró “Nihaoi” en honor de su padre.
**Geri-igi significa, literalmente, “dedo que agarra”. Se trata de un demonio de extremidades delgadas que habita bajo el agua. Según los relatos, los geriigisu acechan a lo largo de los fondos fangosos de los ríos y en lagos poco profundos, donde se lanzan directo hacia los tobillos de los nadadores incautos y los arrastran a las profundidades para ahogarlos o, como en el caso de Otori Rohiro, robarles la audición.
†Tacha-nagri significa, literalmente, “duende de los árboles”. En Awara, se dice que los tachanagrisu son pequeñas criaturas de piel verde que rara vez son vistas, a menos que sus árboles sean derribados y se utilicen como madera, momento en que sus afilados rasgos se vuelven visibles para el ojo perspicaz, entre las finas espirales de la madera.
††Yoto-kai significa, literalmente, “comandante” o, en términos más poéticos, “aquel que señala el camino”.
‡Tske-gai-ra significa, literalmente, “amor no duradero” o, para decirlo más poéticamente, “ella te amará, pero no por mucho tiempo”. En Awara, los tskegairasu podían ser cualquier número de espíritus, incluyendo los de los zorros, gorriones, grullas y serpientes, y no siempre eran esposas, ya que hay varios relatos raros en los que se habla también de esposos espíritu. Aunque los relatos varían enormemente, hay dos características que definen a las esposas espíritu: primero, un humano las desposa después de que toman forma humana; segundo, de una forma u otra, siempre se van.
2
LA HORA LÍMITE
Una vez que el alfarero le entregó las tazas de té, no sin antes comentar tres veces lo impropio que era para una chica hacer estos encargos, Miuko regresó al centro de la aldea, tratando de no sacudir demasiado la caja de tazas, forrada de tela, que llevaba bajo el brazo.
Aquí, cerca de los viejos límites, la aldea se había rendido por completo a la ruina: tejados derrumbados, árboles jóvenes brotando de las tablas de los pisos, pájaros revoloteando a través de grandes huecos en las paredes. Cuando Miuko pasó por ahí, la niebla comenzó a levantarse de los campos cercanos, flotando de forma inquietante sobre las zanjas. En algún lugar de una de las granjas abandonadas, un gato chilló.
Al menos, Miuko esperaba que se tratara de un gato. Según la leyenda, la espesa niebla de las llanuras del río estaba llena de los fantasmas de los soldados Ogawa muertos que surgían de la tierra con la niebla, cargados de sed de sangre. Los aldeanos llamaban a la niebla naiana, “vapor de espíritus”.
Bajo su brazo, las tazas de té tintinearon con nerviosismo.
Miuko dio una palmadita reconfortante a la caja y aceleró el paso. Tal vez no había prestado mucha atención a las historias de fantasmas de su madre, pero no era tan tonta para quedarse donde pudiera haber espíritus vengativos.
Estaba pasando frente a la vieja mansión del alcalde, con su puerta derrumbada y sus jardines en ruinas, cuando vio a tres niños contoneándose y saltando en el camino, más adelante.
Se oyó un graznido, seguido de una ronda de aclamaciones y aplausos. Los niños habían rodeado a un pájaro: una urraca con cabeza de ébano, cuerpo gris, y alas y cola con puntas azules. Cojeaba, arrastrando su ala derecha mientras uno de los niños daba vueltas alrededor de él y lo pinchaba con un palo. Saltó fuera del camino, aterrizó de lado y se levantó de nuevo cuando un segundo niño lo golpeó con una piedra. El tercero ya se estaba preparando para atacar cuando la voz de Miuko rasgó el aire.
—¡Basta! ¡Déjenlo en paz!
Los niños se detuvieron a medio paso, con las miradas fijas en ella, feroces como pequeños zorros.
Uno de ellos le sonrió con los dientes torcidos.
—¡Oblíguenos, señora!
—¡Eso, señora! —dijo otro con los ojos entrecerrados.
Olvidando por el momento que no era una guerrera, sino una sirvienta que nunca había peleado con otros niños —y que, en estricto sentido, no sabía pelear—, Miuko se lanzó al ataque, blandiendo su sombrilla de manera amenazante, o eso esperaba.
Los niños se dispersaron, gritando:
—¡Señora! ¡Señora! ¡Señora!
El que tenía los dientes torcidos la golpeó en los muslos con un palo. Ella trató de darle una patada, pero tropezó. Maldijo su ineptitud, y luego maldijo su tobillo, que se había torcido.
Miuko intentó recuperar el equilibrio, y uno de los niños se dio la vuelta y se bajó los pantalones, para dejar al descubierto su pálido trasero, que ella golpeó con su sombrilla.
El papel se desgarró. El armazón de bambú se rompió.
El trasero se puso rojo.
El chico se apartó de un salto chillando y se frotó el adolorido trasero.
Los otros dos rieron y lo empujaron, y después de un momento de forcejeo entre ellos, al parecer olvidándose de Miuko por completo, se escabulleron entre la niebla y la dejaron sola con un tobillo herido, un paraguas roto y una vajilla de cerámica muy sacudida.
Tras recomponerse, Miuko miró a su alrededor en busca de la urraca, pero lo único que conseguía ver ahora era la puerta derrumbada de la mansión del alcalde y las ramas negras de un pino hendido que se asomaba por encima de los tejados como los haces de un relámpago. La niebla se acercó y se cerró alrededor de ella como una soga.
Miuko se puso de pie y probó el tobillo. No estaba roto, pero tendría que volver cojeando a la aldea con el crepúsculo pisándole los talones. Rápidamente, revisó las tazas de té, tocándolas una a una con el dedo índice: bien… bien… bien… rotas.
Los fragmentos de cerámica tintineaban unos contra otros mientras ella rebuscaba en la caja. La mitad del juego estaba dañado, y las otras estaban claramente destrozadas. Miuko maldijo en su interior su propia torpeza, colocó las piezas de regreso en su sitio y alisó el forro de tela como una pequeña mortaja antes de volver a cerrar la caja.
¿No podía hacer nada bien?
Las tazas quedaron en silencio.
Con un suspiro, Miuko comenzó a cojear de regreso a Nihaoi con su sombrilla rota y los fríos fragmentos de las tazas de té rotas deslizándose de un lado a otro entre sus compañeras.
La niebla se hizo más espesa. La oscuridad se cernió sobre el Antiguo Camino. Arriba, una delgada luna creciente, no más gruesa que la aguja de un abeto, apareció entre la niebla. Nerviosa, se preguntó si todavía se dirigía hacia la aldea o si se habría desviado de alguna manera, en algún tortuoso camino hilado por espíritus embaucadores. A través de la niebla, podría haber jurado que vio una forma, enorme y etérea a la vez, revoloteando sobre ella.
¿Había caído el sol? ¿La había sorprendido afuera la hora límite?
Avanzó tambaleante entre la niebla, respirando más rápido a cada paso. Parecía que habían pasado horas desde su encuentro con los niños rabiosos, una era desde que había salido de la posada.
Así que cuando vio emerger los balaustres del puente en ruinas entre la niebla, casi jadeó de alivio. Cojeando, empezó a avanzar, pero antes de llegar al puente, una oleada de frío la golpeó, gélida como el invierno.
El mundo dio vueltas. La caja de tazas de té cayó de sus manos y se estrelló en el suelo. La sombrilla rota se inclinó hacia el camino como un árbol caído.
Vacilante, Miuko miró hacia la niebla, que se arremolinó a través de su visión en vertiginosas espirales, moviéndose y separándose, revelando árboles, ruinas y una figura solitaria a unos seis metros, por el Antiguo Camino.
Una mujer.
No, no era una mujer.
Estaba vestida con la túnica de un sacerdote, pero su piel era de un azul vivo y enigmático, como la más sagrada de las tintas índigo, y sus ojos eran blancos como la nieve, y revoloteaban por el camino como si estuvieran buscando —no, como si tuvieran hambre de algo.
O de alguien.
Miuko dio un torpe paso hacia atrás, sobresaltada. Los espíritus podían ser buenos o malvados, embaucadores o guías, pero éste no parecía estar allí para ayudarla. No con esa mirada voraz en sus ojos.
—Yagra —susurró Miuko.
Demonio. Un espíritu maligno.
Al ver a Miuko en el camino, la criatura avanzó tambaleante, con los brazos balanceándose a sus costados. Con un alarido espeluznante, se abalanzó hacia ella.
Miuko intentó correr, pero ella era demasiado lenta o el espíritu demasiado rápido. Estaba a seis metros de distancia. Estaba lo suficientemente cerca para tocarla. Estaba parada frente a Miuko, con el cabello cayendo en cascada sobre sus hombros como largas hebras de algas negras. Sus manos se enredaban en la túnica de Miuko, atrayéndola tan cerca que podía sentir el aliento helado de la demonio en su mejilla.
Miuko sabía que debía luchar. Si hubiera sido más valiente, o más aventurera, como su madre, lo habría hecho.
Pero no era su madre, y no era valiente.
La criatura estaba hablando ahora, susurrando. Sus palabras parecían humo sobre el aire helado. Paralizada, Miuko observó cómo los labios de la demonio se separaban, escuchó la voz que era a un tiempo una voz de mujer y una voz no de mujer en absoluto, tan humana como no-de-esta-tierra:
—Así debe ser.
Entonces, el espíritu se inclinó hacia delante y, antes de que Miuko pudiera detenerla. presionó su boca con la de ella en un beso perfecto y redondo.
3
DORO YAGRA
El primer pensamiento de Miuko fue que estaba teniendo el primer beso de su vida, y que lo estaba teniendo con una demonio.
La gente en Awara tiene una palabra para esto. Yazai.* Más intenso que la simple mala suerte, yazai era el resultado de todos los malos pensamientos y acciones acumulados que se vuelven contra uno mismo multiplicados por cien. Yazai era la razón por la que el guerrero de la historia de Rohiro tenía la cabeza torcida hacia atrás, y la razón por la que su esposa lo dejó, y la razón por la que no pudo morir honorablemente por su propia mano. Yazai, o eso se decía, era la razón por la que Nihaoi se estaba desmoronando y regresando poco a poco a la tierra, el resultado de alguna transgresión de uno de los aldeanos contra un poderoso espíritu ocurrida mucho tiempo atrás.
Yazai debía ser la razón de lo que le estaba sucediendo a Miuko, aunque ella no tenía idea de lo que había hecho para merecerlo. Dado que se trataba de una simple joven de la clase sirviente, poco tiempo había dedicado a considerar cosas como la retribución divina antes, pero, dadas las circunstancias, ciertamente estaba comenzando a considerarla ahora.
Y eso la llevó a su segundo pensamiento, o tal vez al tercero (a estas alturas, no podía molestarse en llevar la cuenta): el beso no se sentía en absoluto como lo había imaginado. Es verdad que no había imaginado mucho sobre cómo sería recibir un beso de una demonio, pero lo que sentía de la yagra no era pasión, ni siquiera deseo, ni romántico ni de otro tipo. En cambio, lo que Miuko experimentó fue la curiosa sensación de ser abierta: un árbol cortado por el hacha, una geoda partida a la mitad por el martillo. Era como si el beso la dividiera en dos y, dentro de la cavidad de su pecho, algo estuviera cambiando. Una semilla, echando raíz. La putrefacción, extendiéndose lentamente, alterando la carne de un cadáver.
Excepto que no estaba muerta. O eso esperaba, al menos.
De pronto, el espíritu la empujó hacia atrás. Tropezando, Miuko vislumbró por un instante la luna en forma de hoz, que brillaba débilmente en la niebla.
Se tambaleó hacia el puente, con la única intención de llegar a la puerta de los espíritus, en los límites de la aldea. Si la cansada magia de la puerta se mantenía, la demonio ya no podría perseguirla. Dentro de las fronteras humanas, estaría a salvo.
Pero ya no sentía un aliento helado en la nuca, ni dedos en forma de gancho arañando sus muñecas. Tal vez la demonio la había dejado ir. Tal vez ella había logrado escapar.
Miuko entornó los ojos en el aire gris, aunque sabía que si no podía ver siquiera el enorme agujero en el puente, en algún lugar a uno de los costados, no podía esperar ver a una demonio que se movía más rápido de lo que sus ojos podían seguir.
Avanzó tambaleante, aferrándose a la barandilla.
Y entonces, un tamborileo de cascos.
El sonido provenía detrás de ella: el ritmo constante de los zapatos de hierro sobre la tierra dura. Miuko se giró, preparando un grito de advertencia.
Pero cuando miró atrás, no vio al demonio de piel azul ni a un caballo, sino una luz en la niebla, que rebotaba con rapidez hacia ella, como la pelota abandonada de un niño.
Por un momento, Miuko se preguntó si se trataba de una baigava, una luz que llevaban los espíritus de monos para guiar a los viajeros perdidos hasta un lugar seguro.
Estuvo a punto de reír. ¿Cuántos espíritus se iba a encontrar esta noche? ¿Dos? ¿Diecinueve? ¿Los doce mil Ogawa que habían sido masacrados en la llanura del río?
Era yazai… tenía que serlo. Diecisiete años de su vida, y nunca se había encontrado un espíritu. Ahora había enfadado a los nasu,** aunque hubiera sido sin querer, y éste era su castigo.
Pero conforme se acercaba la luz, distinguió en el Antiguo Camino no a un espíritu de mono u otra criatura inhumana, sino a un hombre, uno joven, y aunque nunca lo había visto en persona, reconoció sus rasgos por los anuncios oficiales y los carteles públicos: las curvas de sus mejillas, el alto arco de su frente. Era apuesto y simétrico, a la manera de todos los individuos ricos y poderosos, para quienes el dinero y el prestigio han comprado generaciones de buena educación; no obstante, en opinión de Miuko, el resultado final era un poco falto de carácter.
Aquí, en el Antiguo Camino, estaba Omaizi Ruhai, el doro,† único heredero del yotokai y futuro gobernante de toda Awara.
Miuko parpadeó, con la boca abierta.
Podría haber lidiado con un espíritu. Se las habría arreglado, de alguna manera.
Pero ¿el único heredero del hombre más poderoso del reino? Esto no lo podía comprender.
Se suponía que el doro se encontraba veraneando en las prefecturas del sur con los otros jóvenes nobles, como hacía cada año. ¿Qué hacía galopando hacia el pueblo abandonado de Nihaoi sin ningún tipo de séquito?
Aunque sabía que el doro era unos cuantos años mayor que ella, lucía más joven de lo que aparecía en sus retratos, y sus dignificados rasgos brillaban como si estuvieran encendidos desde su interior.
Miuko tardó otro segundo en darse cuenta de que sí estaba iluminado por dentro, su piel era tan luminosa como una linterna de papel. Más que eso, estaba ardiendo. Observó, atónita, cómo fragmentos de su carne se carbonizaban y desprendían, revelando no músculo y hueso, sino otra cara debajo, una con fosas ardientes donde deberían haber estado sus ojos y cuernos estriados que se retorcían en su frente como los de un siervo. A medida que se acercaba, retumbando, el calor parecía irradiar de él, bañándola en una ola tras otra, haciendo que su piel se sintiera resbaladiza y que su agarre se deslizara sobre la balaustrada.
Omaizi Ruhai, el heredero de Awara, había sido poseído por un demonio.
Y estaba a punto de pasar por encima de ella.
No había espacio suficiente en el destartalado puente para los dos, así que Miuko se agarró a la barandilla y se arrastró hacia delante sobre su pierna herida al tiempo que el espíritu se precipitaba por el Antiguo Camino en su enorme corcel negro.
Tal vez el demonio no la vio en la naiana. Tal vez tenía demasiada prisa como para reducir la velocidad. Tal vez la vio y no le importó lo suficiente para detenerse.
Cualquiera que fuera el caso, estaría sobre ella en sólo segundos. Miuko fue lanzada contra la balaustrada y cayó hacia atrás cuando el caballo y el jinete se abalanzaron alrededor del gigantesco agujero en el puente. En su caída, miró hacia arriba para ver al doro darse la vuelta, con la mirada sin ojos del demonio clavada en ella y los labios entreabiertos en una expresión de gran sorpresa.
Entonces, ella golpeó el agua, y el río Ozotso la succionó, gritando, en sus turbulentas profundidades.
*Ya-zai significa, literalmente, “malo otra vez”, un poco el equivalente al concepto de mal karma.
**na-su es el plural de na, que significa “espíritu”.
†doro es un título de nobleza, similar en importancia a “príncipe”. Debo señalar que, técnicamente, el yotokai de Awara no es un rey, por lo que su hijo no es, técnicamente, un príncipe. Sin embargo, dado que el yotokai es la posición política y militar más poderosa en toda Awara, y la verdadera autoridad detrás de la figura espiritual y ceremonial del emperador, el doro ocupa una posición equivalente a un príncipe, por lo que a menudo aquí es traducida como tal.
4
EL SACERDOTE LÚGUBRE
Cuando Miuko despertó, a la orilla del río, era de mañana y le faltaba uno de sus zapatos. Mientras el agua lamía sus pies como un perro ansioso, se retiró de la orilla, gimiendo. Nunca había sido lo que se dice una “persona madrugadora”, y el hecho de que éste fuera el día siguiente a un encuentro no con uno, sino con dos espíritus no ayudaba mucho.
Sin embargo, lo que la despertó fue el recuerdo del doro yagra* cabalgando hacia Nihaoi. Miuko subió trastabillante por la ribera, esperando que la desatendida puerta espiritual hubiera sido lo suficientemente fuerte para evitar que el demonio entrara en la aldea, aunque lo dudaba. No sabía con exactitud qué clase de demonio era, pero teniendo en cuenta que había logrado poseer a alguien con tantas protecciones espirituales como seguramente tenía el doro, no dudaba de que fuera más poderoso que cualquier magia de protección desvanecida. Imposible saber qué clase de carnicería podría haber causado en su aldea durante la noche.
Miuko subió la pendiente hasta encontrarse a sólo cuatrocientos metros de los límites del pueblo. Con una rápida reverencia y una oración de agradecimiento al espíritu de río por haberla depositado tan cerca de casa, comenzó a cojear sobre la suave hierba hacia Nihaoi.
No había llegado muy lejos cuando vio a uno de los lúgubres sacerdotes trotando hacia ella, con su túnica ondeando de una forma cómica sobre su delgada figura, y una ristra de cuentas de madera para rezar rebotando en su cuello.
Miuko no pudo evitar hacer una mueca.
Sólo uno de los sacerdotes era tan alto y tenía un caminar tan cómico, y resultaba ser su segundo menos favorito. Laido, un hombre espigado, tenía una halitosis terrible —su aliento siempre apestaba a podredumbre y a cualquier hierba picante con la que hubiera intentado disimularlo—, pero su aliento no era la razón por la que le caía tan mal.
—¡Miuko! —gritó el sacerdote.
Ella inclinó rápidamente la cabeza para ocultar su expresión. Se sintió culpable, sabía que debería haberse sentido aliviada de que alguien hubiera sobrevivido al doro yagra, pues eso significaba que su padre tal vez había escapado también.
Pero ¿tenía que ser Laido?
—Laido-jai** —dijo—. ¿Qué ha sucedido? ¿Está mi padre…?
—¡Así que estás viva! —declaró él con voz grave. Su fétido aliento la inundó y ella reclinó otra vez la cabeza para ocultar la forma en que se arrugaba su nariz—. Tu padre ha estado loco de preocupación. ¿Dónde estabas?
Entonces, su padre estaba a salvo. El terrible nudo de preocupación que había estado apretando en su interior comenzó a aflojarse.
—Yo… —comenzó a responder.
—Nos rogó que te encontráramos, ¿sabes? Hemos estado buscando en el Antiguo Camino durante toda la noche.
El sacerdote tenía una forma de hablar enloquecedora, demasiado explicativa y demasiado insistente a la vez, como si Miuko fuera tanto una niña como una seductora mujer: demasiado ingenua para entender incluso los conceptos más básicos, y demasiado astuta para que se le permitiera hablar.
—Pero ¿qué…?
—Habría venido él mismo, por supuesto, de no haber sido por su pie… —Laido la tomó del brazo, aunque ella no necesitaba su ayuda ni la había pedido—. No creerás quién llegó a la posada anoche. Fue…
—¡El doro! Lo sé. Él…
—¿Así que sabes lo importante que era esta visita y, sin embargo, no te molestaste en venir a ayudar a tu pobre padre? Cuando el doro se fue esta mañana, él…
—¡Laido-jai! —intervino de nuevo en la conversación, esta vez con toda la fuerza de su voz—. ¡El doro fue poseído por un demonio!
Laido se detuvo en seco (y la sacudió para detenerla también, cabe señalar), y le lanzó una mirada, con la barbilla metida en el cuello como solía hacer cuando estaba preocupado, lo que le daba la apariencia de una tortuga malhumorada.
—¡Qué disparates estás diciendo! Debes haberte golpeado la cabeza.
Ella se zafó de su agarre cuando él alargó la mano para examinar su frente.
Al ver su resistencia, Laido suspiró.
—Miu-miu —dijo, jalándola otra vez—, si no tienes cuidado, terminarás como tu madre.
“Miu-miu” había sido también el apodo de su madre. Su madre, que había salido cabalgando de Nihaoi con el mismo dramatismo con el que había entrado, que siempre había soñado con lugares lejanos, historias fantásticas y aventuras entre los nasu. Durante un tiempo, eso le había hecho ganarse la simpatía de los aldeanos, que se detenían en la posada para escuchar, embelesados, donde ella les obsequiaba con historias que iban más allá de su limitada imaginación, pero entre más tiempo permanecía entre ellos, más se extendían los rumores —era demasiado libre, no actuaba como tendría que hacerlo una mujer, no era parte de ellos, era una tskegaira, pobre Rohiro—, y pronto aquello que había sido lo más atractivo de ella se convirtió en el motivo por el que fue más ridiculizada.
—Pero…
—La naiana se levantó ayer por la noche, ¿no? —preguntó Laido. Luego siguió, sin esperar respuesta—. Uno nunca puede estar seguro de qué trucos jugarán las nieblas con los ingenuos. No te preocupes, Miu-miu. Un baño, ropa limpia y una buena siesta serán suficientes para recomponerte…
Para entonces, ya habían llegado al templo situado en las afueras de la aldea, con los jardines sembrados de hojas caídas y las tejas de color índigo descascarilladas y rotas por el paso del tiempo. Mientras Miuko y Laido se deslizaban por la puerta de bambú de la parte trasera del recinto, ella no podía negar que los lujos que él describía sonaban celestiales —agua caliente para calmar sus huesos helados, túnicas de cáñamo limpias para reemplazar su ropa enfangada—, pero tampoco podía negar las ganas que sentía de golpearlo en la cara con la palma de la mano.
Como si temiera que ella pudiera decir algo más sobre el doro yagra, Laido habló de cómo los aldeanos esperaban que la visita de Omaizi Ruhai lo forzara a reparar el Antiguo Camino y a rejuvenecer la maltrecha economía de la aldea. Miuko cojeaba a su lado, caminando en silencio sobre el musgo que alfombraba las piedras del camino. Entre más se acercaba a su casa, más cansada se sentía.
Le dolía el tobillo lastimado. Sus pensamientos estaban desorientados debido al cansancio. En realidad, lo único que quería era asegurarse de que su padre en verdad hubiera escapado del doro yagra, al parecer sin siquiera saberlo. Estaba tan ocupada en sus pensamientos que no debió mirar por dónde iba, porque lo siguiente que supo fue que estaba resbalando sobre un montón de hojas mojadas.
Gritó y se aferró al apoyo más cercano, que por desgracia resultó ser Laido. Él la agarró del brazo y la mantuvo en pie.
—¡Ya está, Miu-miu! —gritó—. Te tengo. Pronto estarás de regreso con tu padre y…
La mirada del sacerdote se desvió hacia el camino que habían atravesado por los jardines del templo y se quedó allí congelado, paralizado. Sorprendida de que nada que no fuera una intervención divina pudiera silenciarlo, Miuko se dio la vuelta.
Detrás de ellos, a intervalos regulares, se veían parches marchitos y ennegrecidos en el musgo. Atravesaban la puerta trasera del templo y recorrían la hierba cubierta de rocío, más allá de los límites de la aldea, como un estrecho sendero de pequeñas piedras negras, cada una colocada precisamente donde el pie desnudo de Miuko había hecho contacto con la tierra.
Laido tomó la pierna de Miuko y se inclinó para examinar la planta de su pie. Ella estuvo a punto de gritar de nuevo, pues su tobillo herido todavía estaba muy sensible, pero se detuvo al ver en su pálida carne expuesta una única mancha, de color azul brillante. Por un momento, Miuko pensó que tal vez habría pisado la tinta sagrada de los sacerdotes, y por costumbre estaba empezando a disculparse por su torpeza cuando Laido la detuvo.
—Shaoha —susurró.
La mujer de la muerte.
Y entonces, recordó.
La demonio en el camino. Su piel azul marino. El beso.
La mente de Miuko regresó a ese momento en la hora límite: la sensación de haber sido abierta, de que algo había sido plantado dentro de ella. ¿Era esto?
¿Una marca?
¿Una maldición?
Laido retrocedió, aferrando sus cuentas de oración.
—¡Demonio!
¿Ella?
¿Cómo podía saber algo así el sacerdote? ¿Por una mancha? ¿Una mancha azul? Pero era un color sagrado, ¿cierto? ¿Divino?
Sus pensamientos corrían juntos, revueltos como piedras de río. Su segundo menos favorito de los lúgubres sacerdotes tenía razón. Necesitaba una siesta. Sólo una siesta rápida, y entonces se sentiría como ella misma de nuevo…
Laido se apartó de ella e hizo una señal de protección con los dedos.
—¡Fuera! ¡Tú no puedes estar aquí!
La mente de Miuko finalmente alcanzó a su cuerpo. Laido le estaba gritando. No sólo le gritaba, sino que estaba agarrando una escoba en desuso. Estaba corriendo hacia ella, sin nada de gracia, de la misma manera en que ella había corrido hacia los niños un día antes.
—¡Malvada! —bramó él.
Ella huyó, pero sus gritos la siguieron hasta el frente del templo, donde voló bajó la puerta, tras tropezar con el mendigo acurrucado en una manta para caballo, cerca de uno de los pilares.
Miuko gritó. El mendigo gruñó.
Pero ella no se detuvo. Corrió hacia la posada, pasando por encima de punzantes cáscaras de semillas y trozos de grava que, en su pánico, apenas sentía, y aunque no se atrevió a mirar atrás… sabía que si lo hacía, vería plántulas muertas y mechones de hierba marchitándose bajo sus pisadas.
—¡Yagra!
*doro yagra se traduce, más o menos, como “príncipe demonio”.
** El sufijo -jai es un honorífico que se añade al final a nombres y sustantivos para denotar cortesía. Donde los hispanoparlantes podrían utilizar “Señor”, “Señora” o “Señore”, por ejemplo, los habitantes de Awara usarían, en cambio “-jai”.
5
UNA BUENA SIESTA
Cuando Miuko llegó a la posada, casi llorando y salpicada de barro, su padre no hizo preguntas. La arrulló a la manera de las palomas y los padres preocupados, dejó caer su bastón y la abrazó en el jardín delantero, entre las camelias.
—Mi pobre hija —murmuró entre sus cabellos enmarañados—. Por favor, perdóname. Habría ido a buscarte yo mismo, pero el doro… y además… —dudó, como si no estuviera seguro de cómo continuar.
Miuko, que a esas alturas estaba bastante fuera de sí, no se dio cuenta. Si el doro yagra —quien, al parecer, había simplemente aparecido como el doro ante su padre y el resto de los aldeanos— se había detenido en la posada, no había sido posible que su padre lo rechazara. Al fin y al cabo, era un hombre de la clase sirviente: su propósito era servir. Rechazar a un huésped como Omaizi Ruhai era tan imposible como volar sobre los vientos como un espíritu de nubes.
Que hubiera solicitado a los demás que la buscaran, que estuviera a salvo, que se alegrara de verla: estas cosas eran más que suficientes para Miuko.
—Eres mi único padre —dijo ella—. Todo ya está perdonado.
Él la soltó con una sonrisa cariñosa.
—¡Qué noche debes haber pasado! ¿Qué fue lo que sucedió, cariño?
Miuko abrió la boca para responder, pero descubrió con sorpresa que, por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Tras haber sobrevivido, en las últimas doce horas, a encuentros con demonios, niños y un lúgubre sacerdote, no tenía ni la energía para explicar ni el ingenio para saber por dónde empezar su relato.
—Lamento haberte preocupado, padre —dijo en un susurro.
—Tal parece que los dos tuvimos algo de emoción anoche. Podremos intercambiar historias después de que hayas descansado —recogió su bastón y señaló la parte trasera de la posada, donde estaban las tinas de cedro—. Deja que te caliente el agua. ¿Ya comiste algo? Mientras te bañas, puedo preparar algo para ti. ¿Qué tal…?
A pesar del cansancio que sentía, Miuko caminó de puntillas para sortear los parches de musgo, lo que hizo que su cojera fuera todavía más incómoda.
Su padre hizo una pausa.
—¿Estás herida?
—No mucho —respondió ella con sinceridad, pues la hinchazón parecía estar remitiendo y el dolor no era, en realidad, gran cosa.
Él rio y le ofreció el brazo para que se apoyara.
—¡Vaya pareja hacemos! Si paisha, si chirei.*
De tal padre, tal hija.
Con delicadeza, la ayudó a subir al porche, donde encendió un fuego bajo la bañera, platicándole acerca del doro y del sericultor, que habían partido juntos hacia la capital poco después del amanecer.
Escuchando sólo a medias, Miuko se miraba los dedos de sus sucios pies. Yagra, la había llamado Laido, y shaoha.
Ella no era una demonio, de eso estaba segura. Ser un demonio seguramente se sentiría de alguna manera diferente, como un dolor de estómago o un galope sobre un caballo. Sin embargo, desde esta mañana, cuando había despertado a la orilla del río, lo único que sentía era a sí misma: demasiado ruidosa, demasiado impaciente, fuera de lugar en todas partes a excepción de la posada de su padre.
Pero esa mancha azul…
Quizá no se trataba de la marca de una demonio, sino de la de una diosa. Al fin y al cabo, el añil era el color de Amyunasa,** el Dios de Diciembre y el primero de todos los Dioses Lunares en surgir de las aguas primordiales, de las que fueron creadas todas las cosas y a las que finalmente todas las cosas retornan. Tal vez la criatura del camino no había sido una demonio, sino una emisaria enviada por Amyunasa con algún propósito insondable para la débil mente humana de Miuko.
Se escuchó el sonido del agua cayendo en la bañera, seguido del suave cloc-cloc de un par de sandalias de madera, al ser colocadas sobre las losas.
Pero Laido había sabido lo que ella era —shaoha— y estaba seguro de que era una demonio. Más que eso, Miuko no podía negar la malevolencia que había sentido emanar de la criatura en el Antiguo Camino… ese frío siniestro.
Si, de hecho, se trataba de una maldición, tendría que deshacerse de ella de inmediato. Unos cuantos conjuros murmurados, algunas hierbas quemadas, tal vez un remojo —como si fuera un trapo sucio— en algunas aguas benditas, y entonces se vería liberada de demonios. Podría volver a ser Miuko, hija de los Otori, y chica de pocas aventuras.
Extrañamente, este pensamiento no la llenó de alivio.
—Entra cuando el agua esté caliente. Hablaremos después. Tengo mucho que contarte —dijo su padre y la besó en la coronilla. Enseguida hizo una mueca y se limpió la boca—. Puaj. Estás asquerosa.
—¡Ja! —con algo de su habitual desparpajo, Miuko le gritó, mientras él cojeaba de regreso a la cocina—. ¡Ahora podré ahuyentar a los pretendientes sin abrir la boca siquiera!
Su padre mostró su desacuerdo con un movimiento de la mano y murmuró algo que ella no alcanzó a escuchar.
Sola en el baño, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo para examinar la planta de su pie. La maldición seguía allí, entre la suciedad y los arañazos. Ahora que tenía tiempo para analizarla con atención, pensó que se parecía a un beso.
Con un bostezo, se tumbó sobre las gastadas tablas del suelo para esperar a que el agua se calentara. Le contaría a su padre sobre la maldición en cuanto se hubiera lavado y vestido. Eso no le llevaría mucho tiempo, y no pasaría nada si guardaba el secreto media hora más.
Miuko no recordaba haber cerrado los ojos, pero antes de que se diera cuenta siquiera, el sueño la había alcanzado, rápido como el doro en su corcel. Sus sueños, sin embargo, no fueron un respiro, pues se agitaron con imágenes de sacerdotes, antorchas, cánticos, la marea negra del pánico y algo más que no podía nombrar, pero que sentía detrás de los ojos y bajo la piel, algo frío, asesino.
Se sentó y paladeó el humo en el aire, demasiado espeso y sucio para provenir de la pequeña hoguera bajo la bañera.
Algo más, algo grande, algo cercano, estaba ardiendo.
* En la lengua de Awara, los términos paisha y chirei son de género neutro, por lo que Si paisha, si chirei también pudiera significar “de tal madre, tal hija”, pero ése es un significado en el que Miuko intentó no pensar.
**A-muy-na-sa significa, literalmente, “formador de espíritus desconocidos”. El cuerpo de Amyunasa, el más poderoso y misterioso de los dioses lunares, está compuesto por las aguas primordiales de las que ellos surgieron por vez primera, con un rostro tan blanco y ausente como la luna.
6
ABANDONO DEL PUEBLO DE NIHAOI
La posada estaba en llamas. El humo negro salía de la fachada del edificio, sofocando el aire, el fuego destrozaba las pantallas de papel de arroz.
Miuko salió de la bañera, deslizó los pies en el par de sandalias extra y descubrió con sorpresa que el tobillo ya no le dolía. ¿Un efecto secundario de la maldición? Sin embargo, no se quedó ahí pensando mucho tiempo, porque en su carrera a través del patio interior, unos gritos resonaron por encima del fuego.
Su padre. Le estaba rogando a alguien para que apagara el fuego. Por favor, éste era su hogar. Éste había sido el hogar de su padre y el de su padre, antes de él.
—¡Entréganos a la yagra, Otori-jai!
Miuko reconoció esa voz profunda.
Laido. Él y los sacerdotes debían haber venido por ella.
—¡Están locos! —les dijo su padre—. ¡Puede que haya demonios, pero mi hija no es uno de ellos!
Podía verlo a través de las pantallas carbonizadas. Estaba en la puerta principal, donde las llamas empezaban a lamer las vigas con avidez. Una de las muñecas espirituales de su madre se desplomó desde un travesaño, con la boca abierta en una silenciosa mueca de horror, mientras su cuerpo era consumido por el fuego.
—¡Padre! —Miuko intentó acercarse, pero fue repelida por una repentina ráfaga de calor.
Él se giró hacia ella.
—¡Miuko, vete de aquí!
Ella siempre había intentado, con mediano éxito, ser una hija buena y obediente, pero en este caso, no creía que su padre se opusiera a un poco de insubordinación.
Era su padre.
Era la única familia que le quedaba.
Ahora, él cojeaba de una habitación a otra, deteniéndose y avanzando conforme nuevas llamas surgían en su camino. En el jardín delantero, los sacerdotes estaban cantando.
Miuko miró a su alrededor. En un rincón del patio había un comedero que pertenecía a los establos y un par de mantas para caballos que debían estar guardadas hasta el otoño. Se preguntó por un instante por qué estaban fuera de su lugar, pero no tuvo tiempo de preguntarse mucho. Ya estaba tomando la manta. Ya la estaba mojando. Ya estaba corriendo de regreso al edificio principal para azotar las llamas.
Sin embargo, antes de que pudiera entrar en el edificio, las vigas se derrumbaron. El fuego rugió. Salió expulsada hacia el patio y aterrizó con fuerza sobre las baldosas.
Sin inmutarse, se levantó de nuevo y corrió a lo largo de la veranda, intentando localizar a su padre en el incendio.
Allí estaba, en el suelo de lo que antes había sido su cocina, medio escondido detrás de un montículo de lo que antes había sido una pared. Tenía la cabeza llena de cabello patéticamente chamuscado, y el cuello y el hombro muy quemados, pero estaba vivo.
—¡Padre! —gritó Miuko.
Él miró en su dirección. A través del humo, ella vio que sus ojos se abrían de par en par. Vio cómo su rostro pasaba de la esperanza al horror. El asco destelló en su mirada.
—No… —estaba murmurando de nuevo, pero Miuko pudo ver la palabra en sus labios—. No, no. ¡Tú no eres mi hija! ¡Aléjate de mí!
Miuko se detuvo. Le ardían los ojos. Sin quererlo, se tocó las mejillas, temiendo por un momento que se hubieran vuelto azules como las aguas del mar.
Pero sus manos eran del mismo color de crema de castañas, sus uñas necesitaban un recorte.
¿Qué había cambiado desde la última vez que la había visto?
¿Una siesta? ¿Un cuarteto de sacerdotes melodramáticos? ¿Una amenaza de ruina sobre su legado familiar? ¿Cómo podían estas cosas poner a Otori Rohiro en contra de su propia hija?
¿Su única hija?
—¡Shaoha! —gritó él—. ¿Qué hiciste con ella?
Ahí estaba esa palabra de nuevo: mujer de la muerte.
—Padre, soy yo…
Miuko comenzó a avanzar, pero antes de que pudiera llegar a la pared derrumbada de la cocina, los sacerdotes irrumpieron por un costado del edificio. Dos llevaban estandartes entintados con magia. Los otros, varas de bambú.
Al verla, gritaron y corrieron hacia ella, cantando.
Miuko no podía moverse. Esto no podía ser real. Los sacerdotes, sus canciones, el humo que se enroscaba en el cielo como las manos de múltiples dedos de algún dios depravado… no era más que un sueño. Ella seguía en el suelo del baño. Despertaría en cualquier momento. El agua estaría caliente y, en la cocina, su padre estaría formando bolas de arroz con sus manos robustas…
—¡Desaparece de este lugar!
Él estaba en la cocina, no deambulando por ella, sino atacándola desde las ruinas. Aunque estaba herido, su voz era como una avalancha, tan fuerte que seguramente habría asustado a todos los perros y gatos y a los sensibles ozomachu,* los espíritus del sueño, en kilómetros a la redonda.
Atónita, Miuko comprendió en ese momento que él no estaba murmurando porque no entendiera cómo regular su volumen. Lo hacía porque, de lo contrario, él también sería inusualmente ruidoso.
Si paisha si chirei.
—¡Largo! —resonó—. ¡No eres bienvenida aquí!
Miuko no pudo evitarlo. Se estaba transformando de nuevo en la buena hija, la hija obediente, la que habría hecho cualquier cosa que su padre le pidiera.
Corrió.
Los sacerdotes, ya no lúgubres, sino inflamados de fervor espiritual, la persiguieron hasta los límites de la aldea, pero ella no dejó de correr. Más allá de los mercados abandonados, los campos desbordados, los gallineros derrumbados, que ya habían sucumbido a la tierra, corrió.
Sólo miró atrás una vez.
En las afueras de la aldea, tres de los sacerdotes levantaban estandartes en varas de bambú, con la tinta añil fresca brillando bajo el sol de la mañana. Más allá de ellos, el fuego de la posada se estaba apagando, desapareciendo del edificio como una marea que deja un naufragio en la playa. Junto a las ruinas, su padre estaba de pie con un sacerdote tan alto que sólo podía ser Laido, y quien parecía estar consolándolo.
Su padre estaba vivo, pero esa idea no le sirvió de mucho consuelo a Miuko. Estaba vivo, pero creía que su hija era un demonio.
Y él ya no la quería.
*Ozo-machu significa, literalmente, “oso perezoso”. Aunque los ozomachusu
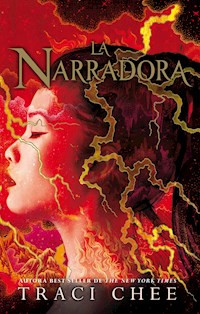














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













