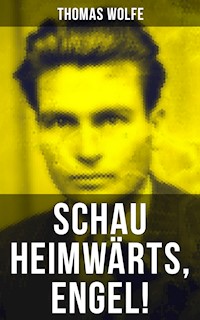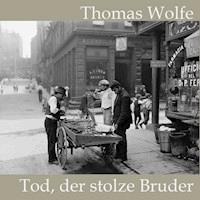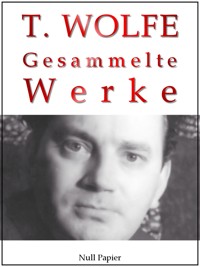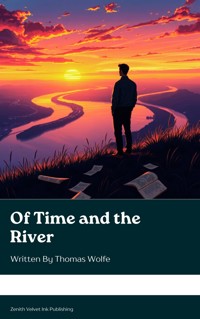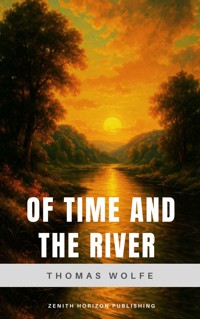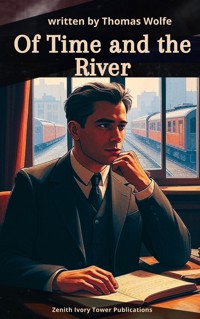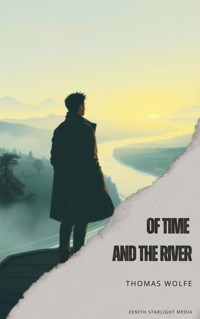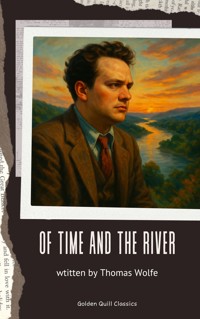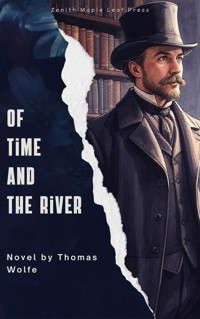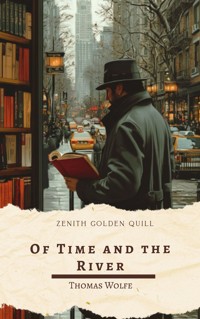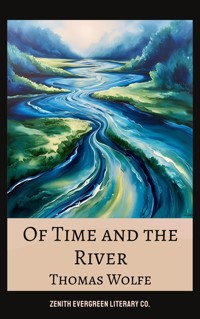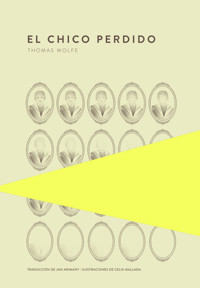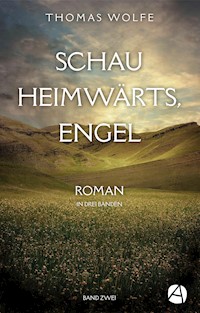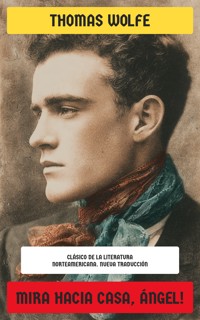
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Mira hacia casa, Ángel!, una obra semiautobiográfica publicada en 1929, es una fiel representación del estilo lírico y fluido de Thomas Wolfe, imitando las memorias de juventud del protagonista, Eugene Gant. El libro narra el crecimiento emocional e intelectual de Eugene en el ámbito familiar y social de una pequeña ciudad sureña de Estados Unidos, aludiendo a las propias experiencias de Wolfe en Asheville. Con un lenguaje rico y emotivo, Wolfe explora temas universales como la búsqueda de identidad, la complejidad de las relaciones familiares y el incesante deseo de trascender los límites provincianos de su entorno. La obra se enmarca dentro del contexto literario del modernismo, reflejando las inquietudes de la era de entreguerras. Thomas Wolfe, conocido por su tendencia a utilizar elementos autobiográficos, nació en 1900 en Asheville, Carolina del Norte. Después de sus estudios en Harvard, su experiencia viajando por Europa y las tensiones con sus padres influyeron en la creación de esta novela, como una introspección hacia su propia historia y una crítica social intrincada. Su vida académica y sus exploraciones artísticas dotaron a su escritura de un carácter introspectivo, pero a la vez universal. Mira hacia casa, Ángel! es altamente recomendable. La profundidad emocional y la introspección personal de Wolfe ofrecen al lector un viaje significativo a través del tiempo y las emociones humanas. La capacidad del autor para plasmar sentimientos complejos y situaciones familiares en situaciones narrativas cautiva tanto a los que buscan entender la condición humana como a aquellos interesados en una narrativa rica y poética. En definitiva, es una lectura obligatoria para quienes desean embarcarse en un viaje literario genuino y enriquecedor. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mira hacia casa, Ángel!
Índice
Al lector
Este es el primer libro del autor, en el que ha plasmado experiencias que ahora le parecen lejanas y perdidas, pero que en su día formaron parte de su vida. Por lo tanto, si algún lector dice que el libro es «autobiográfico», el escritor no tiene respuesta para él: le parece que toda obra seria de ficción es autobiográfica; por ejemplo, no es fácil imaginar una obra más autobiográfica que «Los viajes de Gulliver».
Sin embargo, esta nota está dirigida principalmente a aquellas personas que el escritor pudo haber conocido en el período que abarcan estas páginas. A estas personas les diría lo que cree que ya entienden: que este libro fue escrito con inocencia y sinceridad, y que la principal preocupación del escritor era dar plenitud, vida e intensidad a las acciones y a los personajes del libro que estaba creando. Ahora que va a ser publicado, él insistiría en que este libro es una ficción y que no ha meditado en ningún retrato de ningún hombre aquí.
Pero somos la suma de todos los momentos de nuestras vidas, todo lo que es nuestro está en ellos: no podemos escapar ni ocultarlo. Si el escritor ha utilizado el barro de la vida para crear su libro, solo ha utilizado lo que todos los hombres deben utilizar, lo que nadie puede evitar utilizar. La ficción no es realidad, pero la ficción es realidad seleccionada y comprendida, la ficción es realidad ordenada y cargada de propósito. El Dr. Johnson comentó que un hombre revisaría la mitad de una biblioteca para escribir un solo libro: de la misma manera, un novelista puede revisar la mitad de la gente de una ciudad para crear un solo personaje en su novela. Este no es todo el método, pero el escritor cree que ilustra todo el método en un libro que está escrito desde una distancia media y sin rencor ni intención amarga.
Primera parte
... una piedra, una hoja, una puerta perdida; de una piedra, una hoja, una puerta. Y de todos los rostros olvidados.
Desnudos y solos llegamos al exilio. En su oscuro útero no conocimos el rostro de nuestra madre; de la prisión de su carne hemos llegado a la prisión indescriptible e incomunicable de esta tierra.
¿Quién de vosotros ha conocido a su hermano? ¿Quién de vosotros ha mirado en el corazón de su padre? ¿Quién de vosotros no ha permanecido para siempre encerrado en una prisión? ¿Quién de vosotros no es para siempre un extraño y está solo?
¡Oh, desperdicio de pérdida, en los calientes laberintos, perdidos, entre estrellas brillantes en esta ceniza más cansada y sin brillo, perdidos! Recordando sin palabras, buscamos el gran lenguaje olvidado, el final perdido del camino hacia el cielo, una piedra, una hoja, una puerta no encontrada. ¿Dónde? ¿Cuándo?
Oh, perdido y afligido por el viento, fantasma, vuelve de nuevo.
1
Un destino que lleva a los ingleses a los holandeses ya es bastante extraño; pero uno que lleva de Epsom a Pensilvania, y de ahí a las colinas que encierran Altamont sobre el orgulloso canto coralino del gallo y la suave sonrisa de piedra de un ángel, está marcado por ese oscuro milagro del azar que crea una nueva magia en un mundo polvoriento.
Cada uno de nosotros es la suma de lo que no ha contado: restadnos hasta quedarnos desnudos y en la noche otra vez, y veréis comenzar en Creta hace cuatro mil años el amor que terminó ayer en Texas.
La semilla de nuestra destrucción florecerá en el desierto, el antídoto de nuestra cura crece junto a una roca de montaña, y nuestras vidas están obsesionadas por una mujerzuela de Georgia, porque un carterista londinense no fue ahorcado. Cada momento es el fruto de cuarenta mil años. Los días que ganan minutos, como moscas, zumban hacia la muerte, y cada momento es una ventana a todo el tiempo.
Este es un momento:
Un inglés llamado Gilbert Gaunt, que más tarde cambió por Gant (probablemente una concesión a la fonética yanqui), llegó a Baltimore desde Bristol en 1837 en un velero y pronto dejó que las ganancias de una taberna que había comprado se le fueran por la garganta. Vagó hacia el oeste, hasta Pensilvania, ganándose la vida de forma peligrosa haciendo combatir a gallos contra los campeones de los corrales del campo, y a menudo escapando tras pasar una noche en la cárcel del pueblo, con su campeón muerto en el campo de batalla, sin una moneda en el bolsillo y, a veces, con la huella de los nudillos de un granjero en su rostro imprudente. Pero siempre escapaba, y al llegar por fin entre los holandeses en época de cosecha, se sintió tan conmovido por la abundancia de sus tierras que echó allí el ancla. En menos de un año se casó con una joven viuda de aspecto rudo y con una granja bien cuidada que, como todos los demás holandeses, se había sentido encantada por su aire viajero y su grandilocuente discurso, sobre todo cuando interpretaba a Hamlet al estilo del gran Edmund Kean. Todo el mundo decía que debería haber sido actor.
El inglés tuvo hijos —una hija y cuatro hijos—, vivió sin preocupaciones y soportó pacientemente el peso de la lengua dura pero honesta de su esposa. Pasaron los años, sus ojos brillantes y algo fijos se volvieron apagados y hinchados, el alto inglés caminaba con paso renqueante por la gota: una mañana, cuando ella vino a despertarlo con sus regañinas, lo encontró muerto de apoplejía. Dejó cinco hijos, una hipoteca y, en sus extraños ojos oscuros que ahora miraban brillantes y abiertos, algo que no había muerto: un apasionado y oscuro ansia de viajes.
Así, con este legado, dejamos a este inglés y nos ocupamos a continuación del heredero al que se lo legó, su segundo hijo, un niño llamado Oliver. Cómo este chico se quedó al borde de la carretera, cerca de la granja de su madre, y vio pasar a los polvorientos rebeldes en su camino hacia Gettysburg, cómo sus fríos ojos se oscurecieron cuando oyó el gran nombre de Virginia, y cómo, el año en que terminó la guerra, cuando aún tenía quince años, caminaba por una calle de Baltimore y vio en una pequeña tienda lisas losas de granito de la muerte, corderos y querubines tallados, y un ángel posado sobre fríos pies tísicos, con una sonrisa de suave idiotez de piedra... Esta es una historia más larga. Pero sé que sus ojos fríos y superficiales se habían oscurecido con el oscuro y apasionado hambre que había vivido en los ojos de un hombre muerto, y que había llevado desde Fenchurch Street hasta Filadelfia. Mientras el niño miraba al gran ángel con el tallo tallado de lirio, una fría y desconocida emoción se apoderó de él. Los largos dedos de sus grandes manos se cerraron. Sintió que quería, más que nada en el mundo, tallar delicadamente con un cincel. Quería plasmar algo oscuro e indescriptible en él en la fría piedra. Quería tallar la cabeza de un ángel.
Oliver entró en la tienda y le pidió trabajo a un hombre grande y barbudo con un mazo de madera. Se convirtió en aprendiz de cantero. Trabajó en ese polvoriento patio durante cinco años. Se convirtió en cantero. Cuando terminó su aprendizaje, se había convertido en un hombre.
Nunca lo encontró. Nunca aprendiste a tallar una cabeza de ángel. La paloma, el cordero, las manos de mármol suavemente unidas de la muerte y letras bellas y finas, pero no el ángel. Y de todos los años de desperdicio y pérdida, los años turbulentos en Baltimore, de trabajo y borracheras salvajes, y el teatro de Booth y Salvini, que tuvo un efecto desastroso sobre el cantero, que memorizó cada acento de la noble diatriba y caminaba murmurando por las calles, con rápidos gestos de sus enormes manos parlantes —estos son los pasos ciegos y las búsquedas a tientas de nuestro exilio, la pintura de nuestro hambre mientras, recordando sin palabras, buscamos el gran lenguaje olvidado, el callejón perdido que conduce al cielo, una piedra, una hoja, una puerta. ¿Dónde? ¿Cuándo?
Nunca lo encontró, y se tambaleó por todo el continente hasta llegar al Sur de la Reconstrucción, una extraña y salvaje figura de dos metros de altura, con ojos fríos e inquietos, una gran nariz afilada y una marea creciente de retórica, una invectiva absurda y cómica, tan formalizada como un epíteto clásico, que utilizaba con seriedad, pero con una leve sonrisa inquietante en las comisuras de su delgada boca llorosa.
Montó un negocio en Sydney, la pequeña capital de uno de los estados del centro del sur, vivió sobriamente y con ahínco bajo la atenta mirada de una gente aún cruda por la derrota y la hostilidad y, finalmente, una vez consolidado su buen nombre y ganada la aceptación, se casó con una hilandera demacrada y tuberculosa, diez años mayor que él, pero con unos ahorros y una voluntad inquebrantable de casarse. En menos de dieciocho meses volvió a ser un maníaco aullador, su pequeño negocio se fue a pique mientras seguía con el pie en el riel pulido, y Cynthia, su esposa —a cuya vida, según decían los nativos, él no había contribuido a prolongar— murió repentinamente una noche tras una hemorragia.
Así que todo se había perdido de nuevo : Cynthia, la tienda, los elogios por tu sobriedad, ganados con tanto esfuerzo, la cabeza del ángel... Caminaba por las calles en la oscuridad, gritando tus maldiciones en pentámetros contra los rebeldes y toda su indolencia; pero, enfermo de miedo, pérdida y arrepentimiento, te marchitabas bajo la mirada reprobatoria de la ciudad, convencido, mientras la carne se desgastaba en tu esquelético cuerpo, de que el azote de Cynthia se estaba vengando ahora de ti.
Solo tenía poco más de treinta años, pero parecía mucho mayor. Su rostro estaba amarillo y hundido; la cera de su nariz parecía un pico. Tenía un bigote largo y castaño que colgaba tristemente.
Tus tremendas borracheras habían arruinado tu salud. Estabas delgado como un palo y tenías tos. Pensaste en Cynthia, ahora, en la ciudad solitaria y hostil, y te invadió el miedo. Pensaste que tenías tuberculosis y que ibas a morir.
Así que, solo y perdido de nuevo, sin haber encontrado ni orden ni establecimiento en el mundo, y con la tierra cortada bajo sus pies, Oliver reanudó su deriva sin rumbo por el continente. Se dirigió hacia el oeste, hacia la gran fortaleza de las colinas, sabiendo que detrás de ellas tu mala fama no sería conocida, y con la esperanza de encontrar en ellas aislamiento, una nueva vida y recuperar la salud.
Los ojos del espectro demacrado se oscurecieron de nuevo, como en su juventud.
Durante todo el día, bajo un cielo gris y húmedo de octubre, Oliver cabalgó hacia el oeste a través del poderoso estado. Mientras miraba con tristeza por la ventana la gran tierra virgen, tan escasamente cultivada por las pequeñas granjas inútiles y ocasionales, que parecían haber hecho solo pequeños parches de labranza en el desierto, su corazón se enfrió y se volvió pesado. Pensó en los grandes graneros de Pensilvania, en los maduros y ondulados campos de trigo dorado, en la abundancia, el orden y la pulcra frugalidad de la gente. Y pensó en cómo se había propuesto conseguir orden y posición para ti, y en la confusión tumultuosa de tu vida, la mancha y el borrón de los años, y el rojo desperdicio de tu juventud.
¡Por Dios! pensó. ¡Me estoy haciendo viejo! ¿Por qué aquí?
El espeluznante desfile de los años fantasmagóricos se agolpó en tu mente. De repente, vio que su vida había sido canalizada por una serie de accidentes: un rebelde loco cantando el Armagedón, el sonido de una corneta en la carretera, los cascos de las mulas del ejército, la tonta cara blanca de un ángel en una tienda polvorienta, el contoneo descarado de una ramera al pasar. Había salido tambaleando de la calidez y la abundancia hacia esta tierra árida: mientras miraba por la ventana y veía la tierra en barbecho sin labrar, la gran elevación del Piamonte, los caminos de arcilla roja y fangosa, y la gente desaliñada que miraba boquiabierta en las estaciones —un granjero delgado que se balanceaba sobre las riendas, un negro holgazán, un campesino con los dientes separados, una mujer dura y cetrina con un bebé mugriento—, la extrañeza del destino lo atravesó con miedo. ¿Cómo habías llegado aquí, desde la limpia austeridad holandesa de tu juventud, a esta vasta tierra perdida y raquítica?
El tren traqueteaba sobre la tierra maloliente. Llovía sin cesar. Un guardafrenos entró con paso apresurado en el sucio y lujoso vagón y vació un cubo de carbón en la gran estufa que había al fondo. Una risa hueca y estridente sacudió a un grupo de paletos tumbados en dos asientos volcados. La campana repicaba lúgubremente por encima del traqueteo de las ruedas. Hubo una espera interminable y monótona en un pueblo cruce cerca de las estribaciones. Luego, el tren volvió a ponerse en marcha a través de la vasta tierra ondulada.
Cayó la tarde. La enorme masa de las colinas emergía entre la niebla. Pequeñas luces humeantes se encendieron en las chozas de la ladera. El tren avanzaba lentamente por altos puentes que cruzaban fantasmagóricos ríos. Muy arriba, muy abajo, adornadas con volutas de humo, pequeñas cabañas se aferraban a la orilla, al barranco y a la ladera. El tren avanzaba sinuosamente entre surcos rojos con lento esfuerzo. Al caer la noche, Oliver bajó en la pequeña ciudad de Old Stockade, donde terminaban las vías. La última gran muralla de las colinas se alzaba imponente sobre él. Al salir de la lúgubre estación y contemplar la luz grasienta de la lámpara de una tienda rural, Oliver sintió que se arrastraba, como una gran bestia, hacia el círculo de esas enormes colinas para morir.
A la mañana siguiente reanudó tu viaje en carruaje. Tu destino era el pequeño pueblo de Altamont, a veinticuatro millas de distancia, más allá del borde de la gran muralla exterior de las colinas. Mientras los caballos subían lentamente por la carretera de montaña, el ánimo de Oliver se animó un poco. Era un día gris dorado de finales de octubre, brillante y ventoso. El aire de la montaña era cortante y chispeante: la cordillera se elevaba sobre él, cercana, inmensa, limpia y árida. Los árboles se alzaban escuálidos y desnudos: casi no tenían hojas. El cielo estaba lleno de jirones de nubes blancas y ventosas; una espesa capa de niebla bañaba lentamente la muralla de una montaña.
Debajo de él, un arroyo de montaña bajaba espumoso por su lecho rocoso, y podía ver pequeños puntos de hombres colocando las vías que se enroscaban por la colina hacia Altamont. Entonces, el sudoroso equipo bordeó el barranco de la montaña y, entre cordilleras altísimas y majestuosas que se desvanecían en la niebla púrpura, comenzaron el lento descenso hacia la alta meseta en la que se construyó la ciudad de Altamont.
En la inquietante eternidad de estas montañas, rodeadas por su enorme cuenca, encontró extendida sobre sus cientos de colinas y hondonadas una ciudad de cuatro mil habitantes.
Había nuevas tierras. Tu corazón se alegró.
Esta ciudad de Altamont se había fundado poco después de la Guerra de la Independencia. Había sido un lugar de parada conveniente para los ganaderos y granjeros en su travesía hacia el este, desde Tennessee hasta Carolina del Sur. Y, durante varias décadas antes de la Guerra Civil, había disfrutado del patrocinio estival de la gente elegante de Charleston y las plantaciones del caluroso sur. Cuando Oliver llegó por primera vez, había comenzado a adquirir cierta reputación no solo como lugar de veraneo, sino también como sanatorio para tuberculosos. Varios hombres ricos del norte habían establecido cabañas de caza en las colinas, y uno de ellos había comprado enormes extensiones de terreno montañoso y, con un ejército de arquitectos, carpinteros y albañiles importados, estaba planeando la finca rural más grande de Estados Unidos: algo construido en piedra caliza, con techos inclinados de pizarra y ciento ochenta y tres habitaciones. Se inspiraba en el castillo de Blois. También había un nuevo y vasto hotel, un suntuoso granero de madera, que se extendía cómodamente en la cima de una colina dominante.
Pero la mayor parte de la población seguía siendo autóctona, reclutada entre los habitantes de las colinas y el campo de los distritos circundantes. Eran montañeros escoceses-irlandeses, robustos, provincianos, inteligentes y trabajadores.
Oliver tenía unos mil doscientos dólares ahorrados de los restos de la herencia de Cynthia. Durante el invierno alquiló una pequeña choza en un extremo de la plaza pública de la ciudad, adquirió un pequeño stock de canicas y montó un negocio. Pero al principio no tenía mucho que hacer, salvo pensar en la perspectiva de su muerte. Durante el crudo y solitario invierno, mientras pensabas que te estabas muriendo, el demacrado espantapájaros yanqui que deambulaba murmurando por las calles se convirtió en objeto de chismes familiares para los habitantes del pueblo. Todos los huéspedes de tu pensión sabían que por la noche caminabas por tu habitación con grandes zancadas enjauladas y que un largo y bajo gemido que parecía brotar de tus entrañas vibraba incesantemente en tus delgados labios. Pero no le contabas a nadie nada de eso.
Y entonces llegó la maravillosa colina La primavera, verde y dorada, con breves ráfagas de viento, la magia y la fragancia de las flores, cálidas ráfagas de bálsamo. La gran herida de Oliver comenzó a sanar. Su voz se oyó de nuevo en la tierra, hubo destellos púrpura de la antigua retórica, el fantasma del antiguo entusiasmo.
Un día de abril, con los sentidos recién despertados, se paró frente a su tienda, observando el bullicio de la vida en la plaza, y oyó detrás de él la voz de un hombre que pasaba. Y esa voz, monótona, arrastrada, complaciente, tocó de repente una imagen que había permanecido muerta en él durante veinte años.
«¡Se acerca el golpe! Según mis cálculos, será el 11 de junio de 1886».
Oliver se volvió y vio alejarse la corpulenta y persuasiva figura del profeta que había visto por última vez desaparecer por el polvoriento camino que conducía a Gettysburg y al Armagedón.
«¿Quién es ese?», le preguntó a un hombre.
El hombre miró y sonrió.
«Es Bacchus Pentland», dijo. «Es todo un personaje. Hay mucha gente de su familia por aquí».
Oliver se humedeció brevemente el pulgar. Luego, con una sonrisa, dijo:
«¿Ya ha llegado el Armagedón?».
«Él espera que llegue en cualquier momento», respondió el hombre.
Entonces Oliver conoció a Eliza. Una tarde de primavera, estaba tumbado en el suave sofá de cuero de su pequeña oficina, escuchando los alegres sonidos de la plaza. Una paz reconfortante se apoderó de su gran cuerpo extendido. Pensó en la tierra negra y arcillosa con su repentina y joven luz de flores, en el frío perlado de la cerveza y en las flores que caían del ciruelo. Entonces oyó los rápidos pasos de una mujer que bajaba por las escaleras de mármol y se levantó apresuradamente. Se estaba poniendo su abrigo negro, bien cepillado, justo cuando ella entraba.
«Te diré una cosa», dijo Eliza, frunciendo los labios en tono de broma reprochadora, «ojalá fuera un hombre y no tuviera nada que hacer más que estar tumbada todo el día en un cómodo sofá».
«Buenas tardes, señora», dijo Oliver con una reverencia exagerada. «Sí», dijo, mientras una leve sonrisa astuta curvaba las comisuras de su delgada boca, «supongo que me has pillado haciendo mi ejercicio diario. De hecho, rara vez me acuesto durante el día, pero llevo un año con mala salud y no puedo hacer el trabajo que solía hacer».
Se quedó en silencio un momento; su rostro se entristeció con una expresión de abatimiento. «¡Ay, Señor! ¡No sé qué va a ser de mí!».
«¡Bah!», dijo Eliza con brío y desdén. «En mi opinión, no te pasa nada. Eres un tipo grande y fornido, en la flor de la vida. La mitad es solo imaginación. La mayoría de las veces que creemos estar enfermos, todo está en la mente. Recuerdo que hace tres años estaba dando clases en Hominy Township cuando me dio una neumonía. Nadie esperaba que saliera con vida, pero de alguna manera lo logré. Recuerdo muy bien que un día estaba sentada, como dice el tipo, supongo que estaba convaleciente; lo recuerdo porque el viejo doctor Fletcher acababa de venir y, cuando se marchó, vi que le hacía un gesto de negación con la cabeza a mi prima Sally. «Pero Eliza, ¿qué demonios?», me dijo ella en cuanto se marchó. «Me ha dicho que escupes sangre cada vez que toses; tienes tuberculosis, tan seguro como que vives». «Bah», dije yo. Recuerdo que me reí a carcajadas, decidida a tomármelo todo a broma. Solo pensaba para mí misma: «No voy a rendirme, los engañaré a todos; no creo ni una palabra de lo que dice» (dije), ella asintió con la cabeza y frunció los labios, «y además, Sally» (dije), «todos tenemos que morir algún día, y no sirve de nada preocuparse por lo que va a pasar. Puede que llegue mañana, o puede que llegue más tarde, pero al final le llegará a todos».
«¡Ay, Señor!», dijo Oliver, sacudiendo la cabeza con tristeza. «Esta vez has dado en el clavo. Nunca se ha dicho nada más cierto».
¡Dios misericordioso! pensó, con una angustiosa sonrisa interior. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pero ella es una joya, tan seguro como que tú has nacido. La miró con aprecio, observando su esbelta y erguida figura, su piel blanca como la leche, sus ojos marrones oscuros, con su pintoresca mirada infantil, y su cabello negro azabache peinado hacia atrás, dejando al descubierto su alta frente blanca. Tenía la curiosa costumbre de fruncir los labios pensativamente antes de hablar; le gustaba tomarse su tiempo y llegar al grano después de interminables divagaciones por todos los recovecos de la memoria y los matices, deleitándose con el desfile dorado de todo lo que había dicho, hecho, sentido, pensado, visto o respondido, con egocéntrico deleite. Entonces, mientras él la miraba, ella dejaba de hablar abruptamente, se llevaba la mano enguantada a la barbilla y se quedaba mirando fijamente con la boca fruncida en señal de reflexión.
«Bueno», dijo después de un momento, «si estás recuperando la salud y pasas buena parte de tu tiempo tumbado, deberías tener algo con lo que ocupar tu mente». Abrió un maletín de cuero que llevaba consigo y sacó una tarjeta de visita y dos gruesos volúmenes. «Mi nombre», dijo solemnemente, con lento énfasis, «es Eliza Pentland, y represento a la editorial Larkin Publishing Company».
Pronunció las palabras con orgullo, con digno entusiasmo. ¡Dios misericordioso! ¡Una agente literaria!, pensó Gant.
«Te ofrecemos», dijo Eliza, abriendo un enorme libro amarillo con un elegante diseño de lanzas, banderas y coronas de laurel, «un libro de poemas titulado Gems of Verse for Hearth and Fireside, así como Larkin's Domestic Doctor and Book of Household Remedies, que ofrece instrucciones para la cura y prevención de más de quinientas enfermedades».
«Bueno», dijo Gant, con una leve sonrisa, humedeciéndose brevemente el pulgar, «debería encontrar uno que me sirva».
«Pues sí», dijo Eliza, asintiendo con elegancia, «como dice el tipo, puedes leer poesía para el bien de tu alma y a Larkin para el bien de tu cuerpo».
«Me gusta la poesía», dijo Gant, hojeando las páginas y deteniéndose con interés en la sección titulada Songs of the Spur and Sabre. «De niño podía recitarla durante horas».
Compró los libros. Eliza empaquetó sus muestras y se levantó, mirando con atención y curiosidad la pequeña y polvorienta tienda.
«¿Tienes mucho trabajo?», preguntó.
«Muy poco», respondió Oliver con tristeza. «Apenas lo suficiente para mantener el cuerpo y el alma juntos. Soy un extraño en una tierra extraña».
«¡Bah!», dijo Eliza alegremente. «Deberías salir y conocer a más gente. Necesitas algo que te distraiga. Si fuera tú, me lanzaría de lleno y me interesaría por el progreso de la ciudad. Aquí tenemos todo lo necesario para convertirla en una gran ciudad: paisajes, clima y recursos naturales, y todos deberíamos trabajar juntos. Si tuviera unos cuantos miles de dólares, sé lo que haría», le guiñó el ojo con picardía y comenzó a hablar con un gesto curiosamente masculino de la mano, con el índice extendido y el puño ligeramente cerrado. «¿Ves esta esquina, en la que estás? Su valor se duplicará en los próximos años. ¡Aquí!», señaló delante de ella con el gesto masculino. «Algún día construirán una calle por ahí, tan seguro como que tú estás vivo. Y cuando lo hagan...», frunció los labios pensativa, «esa propiedad valdrá mucho dinero».
Siguió hablando de propiedades con una extraña avidez meditativa. La ciudad parecía ser un enorme plano para ella: su cabeza estaba repleta de cifras y estimaciones —quién era propietario de qué, quién lo había vendido, el precio de venta, el valor real, el valor futuro, la primera y la segunda hipoteca, etcétera—. Cuando terminó, Oliver dijo con gran aversión, pensando en Sydney:
«Espero no volver a tener otra propiedad en toda mi vida, salvo una casa para vivir. No es más que una maldición y una preocupación, y al final el recaudador de impuestos se lo queda todo».
Eliza lo miró con expresión de sorpresa, como si hubiera pronunciado una herejía condenable.
«¡Pero qué dices! ¡No se habla así!», dijo ella. «Quieres ahorrar algo para los malos tiempos, ¿no?».
«Ahora mismo estoy pasando por un mal momento», dijo con tristeza. «La única propiedad que necesito son dos metros y medio de tierra para ser enterrado».
Luego, hablando con más alegría, la acompañó hasta la puerta de la tienda y la observó mientras se alejaba con recato por la plaza, sujetando sus faldas en los bordillos con delicadeza femenina. Después volvió a entre sus canicas con una emoción en su interior que creía haber perdido para siempre.
La familia Pentland, a la que pertenecía Eliza, era una de las tribus más extrañas que jamás habían salido de las colinas. No tenía un título claro sobre el nombre de Pentland: un escocés-inglés de ese nombre, que era ingeniero de minas, abuelo del actual cabeza de familia, había llegado a las colinas después de la Revolución, en busca de cobre, y había vivido allí durante varios años, engendrando varios hijos con una de las mujeres pioneras. Cuando él desapareció, la mujer tomó para sí y para sus hijos el nombre de Pentland.
El actual jefe de la tribu era el padre de Eliza, hermano del profeta Bacchus, el mayor Thomas Pentland. Otro hermano había muerto durante los Siete Días. El mayor Pentland se ganó su título militar de forma honesta, aunque discreta. Mientras Bacchus, que nunca pasó del rango de cabo, se quemaba las manos en Shiloh, el mayor, como comandante de dos compañías de voluntarios locales, custodiaba la fortaleza de las colinas nativas. Esta fortaleza nunca se vio amenazada hasta los últimos días de la guerra, cuando los Voluntarios, emboscados detrás de árboles y rocas, dispararon tres descargas contra un destacamento de rezagados de Sherman y se dispersaron silenciosamente para defender a sus esposas e hijos.
La familia Pentland era tan antigua como cualquier otra de la comunidad, pero siempre había sido pobre y había hecho pocos adornos de gentileza. Por matrimonio y por matrimonios entre sus propios parientes, podía presumir de alguna conexión con los grandes, de alguna locura y de un mínimo de idiotez. Pero debido a su evidente superioridad, en inteligencia y fibra, sobre la mayoría de la gente de las montañas, gozaba de un sólido respeto entre ellos.
Los Pentland tenían una fuerte impronta de clan. Como la mayoría de las personalidades ricas de familias extrañas, su poderosa huella grupal se hacía más impresionante debido a sus diferencias. Tenían narices anchas y poderosas, con alas carnosas y profundamente festoneadas, bocas sensuales, extraordinariamente mezcladas de delicadeza y rudeza, que en el proceso de pensar se convolucionaban con asombrosa flexibilidad, frentes anchas e inteligentes y mejillas profundas y planas, un poco hundidas. Los hombres solían tener el rostro rubicundo y su estatura típica era corpulenta, fuerte y de altura media, aunque variaba hasta llegar a ser desgarbada y cadavérica.
El mayor Thomas Pentland era el padre de una numerosa familia de la que Eliza era la única hija superviviente. Una hermana menor había fallecido unos años antes a causa de una enfermedad que la familia identificaba con tristeza como «la escrófula de la pobre Jane». Había seis varones: Henry, el mayor, tenía ahora treinta años; Will, veintiséis; Jim, veintidós; y Thaddeus, Elmer y Greeley tenían, en el orden mencionado, dieciocho, quince y once años. Eliza tenía veinticuatro años.
Los cuatro hijos mayores, Henry, Will, Eliza y Jim, habían pasado su infancia en los años posteriores a la guerra. La pobreza y las privaciones de esos años habían sido tan terribles que ninguno de ellos hablaba ya de ello, pero el acero amargo se había clavado en sus corazones, dejando cicatrices que no sanarían.
El efecto de esos años en los hijos mayores fue desarrollar en ellos una tacañería insana, un amor insaciable por las propiedades y un deseo de escapar del hogar del mayor lo antes posible.
«Padre», había dicho Eliza con dignidad femenina, mientras llevaba a Oliver por primera vez al salón de la cabaña, «quiero presentarte al señor Gant».
El mayor Pentland se levantó lentamente de su mecedora junto al fuego, dobló un cuchillo grande y dejó la manzana que había estado pelando sobre la repisa de la chimenea. Bacchus levantó la vista benévolamente de un palo tallado y Will, levantando la vista de sus uñas cortas que estaba cortando como de costumbre, saludó al visitante con un guiño y un movimiento de cabeza como el de un pájaro. Los hombres se entretenían constantemente con navajas de bolsillo.
El comandante Pentland avanzó lentamente hacia Gant. Era un hombre corpulento y carnoso, de unos cincuenta y cinco años, con el rostro rubicundo, una barba patriarcal y los rasgos gruesos y complacientes de su tribu.
«Eres W. O. Gant, ¿verdad?», preguntó con voz arrastrada y untuosa.
«Sí», dijo Oliver, «así es».
«Por lo que Eliza me ha contado sobre ti», dijo el mayor, dando la señal a su audiencia, «iba a decir que debería ser L. E. Gant».
La sala resonó con la risa gorda y complacida de los Pentland.
—¡Uf! —exclamó Eliza, llevándose la mano al ala de su ancha nariz—. ¡Te lo juro, padre! Deberías avergonzarte de ti mismo.
Gant sonrió con una falsa expresión de alegría.
«El miserable viejo sinvergüenza», pensó. «Lleva una semana guardándose eso».
«Ya conoces a Will», dijo Eliza.
«Tanto antes como después», dijo Will con un guiño inteligente.
Cuando sus risas se apagaron, Eliza dijo: «Y este, como dice el chico, es el tío Bacchus».
«Sí, señor», dijo Bacchus radiante, «tan grande como la vida misma y el doble de descarado».
«En todas partes lo llaman Back-us», dijo Will, incluyendo a todos con un guiño rápido, «pero aquí, en la familia, lo llamamos Behind-us».
«Supongo», dijo el mayor Pentland deliberadamente, «que has formado parte de muchos jurados».
«No», dijo Oliver, decidido a soportar lo peor con una sonrisa congelada. «¿Por qué?».
«Porque», dijo el mayor mirando a su alrededor de nuevo, «pensaba que eras un tipo que había hecho mucho COURTIN» (cortejo).
Entonces, en medio de sus risas, se abrió la puerta y entraron varios más: la madre de Eliza, una escocesa sencilla y desgastada; Jim, un joven rubicundo y porcino, gemelo sin barba de su padre; Thaddeus, apacible, rubicundo, de cabello y ojos castaños, bovino; y, por último, Greeley, el más joven, un chico con sonrisas idiotas y llenas de extraños chillidos que les hacían reír. Tenía once años, era degenerado, débil, escrofuloso, pero sus manos blancas y húmedas podían sacar de un violín una música que tenía algo sobrenatural y espontáneo.
Y mientras estaban sentados allí, en la pequeña habitación calurosa con su cálido olor a manzanas maduras, los fuertes vientos aullaban desde las colinas, había un rugido en los pinos, lejano y demencial, las ramas desnudas chocaban entre sí. Y mientras pelaban, cortaban o tallaban, su conversación pasó de la burla grosera a la muerte y el entierro: hablaban monótonamente, con malvada avidez, de su destino y de los hombres recién enterrados en la tierra. Y a medida que la conversación avanzaba y Gant oía el gemido espectral del viento, se vio sumido en la pérdida y la oscuridad, y su alma se hundió en el abismo de la noche, pues comprendió que debía morir como un extraño, que todos, todos excepto estos triunfantes Pentlands, que se daban un festín con la muerte, debían morir.
Y como un hombre que perece en la noche polar, pensó en los ricos prados de su juventud: el maíz, el ciruelo y el grano maduro. ¿Por qué aquí? ¡Oh, perdido!
2
Oliver se casó con Eliza en mayo. Después de su viaje de bodas a Filadelfia, regresaron a la casa que él había construido para ella en la calle Woodson. Con sus grandes manos había puesto los cimientos, excavado profundos sótanos mohosos en la tierra y recubierto las altas paredes con una suave capa de yeso marrón cálido. Tenía muy poco dinero, pero su extraña casa creció hasta alcanzar la rica modelación de su fantasía: cuando terminó, tenía algo que se inclinaba hacia la pendiente de su estrecho jardín cuesta arriba, algo con un alto porche envolvente en la parte delantera y cálidas habitaciones donde se subía y bajaba según los caprichos de su imaginación. Construyó tu casa cerca de la tranquila calle montañosa; cubrió el suelo arcilloso con flores; colocó el corto camino hacia los altos escalones de la terraza con grandes láminas cuadradas de mármol de colores; puso una valla de hierro con púas entre tu casa y el mundo.
Luego, en el fresco y largo claro del jardín que se extendía cuatrocientos pies detrás de la casa, plantaste árboles y vides. Y todo lo que tocabas en esa rica fortaleza de tu alma cobraba vida dorada: con el paso de los años, los árboles frutales —los melocotoneros, los ciruelos, los cerezos, los manzanos— crecieron y se doblaban bajo el peso de sus racimos. Tus vides se espesaron hasta convertirse en robustas cuerdas marrones que se enroscaban en las altas vallas de alambre de tu parcela y colgaban en una densa malla sobre tus enrejados, rodeando tu dominio dos veces. Subían por el porche de la casa y enmarcaban las ventanas superiores con densas enredaderas. Y las flores crecían en glorioso desorden en su jardín: capuchinas de hojas aterciopeladas, salpicadas de cientos de tonos rojizos, rosas, viburnos, tulipanes rojos y lirios. La madreselva colgaba pesadamente sobre la valla; dondequiera que tus grandes manos tocaban la tierra, esta se volvía fértil para ti.
Para él, la casa era el reflejo de su alma, la vestimenta de su voluntad. Pero para Eliza era una propiedad, cuyo valor ella evaluaba astutamente, el comienzo de su tesoro. Como todos los hijos mayores del mayor Pentland, desde los veinte años había comenzado a acumular tierras poco a poco: con los ahorros de su pequeño salario como maestra y agente de libros, ya había comprado una o dos parcelas. En una de ellas, un pequeño terreno al borde de la plaza pública, lo convenció para que construyera una tienda. Lo hizo con sus propias manos y con la ayuda de dos hombres negros: era una choza de ladrillo de dos pisos, con amplios escalones de madera que bajaban a la plaza desde un porche de mármol. En este porche, flanqueando las puertas de madera, colocó unas canicas; junto a la puerta, puso la pesada y sonriente figura de un ángel.
Pero Eliza no estaba contenta con su oficio: no se ganaba dinero con la muerte. La gente, pensaba ella, moría demasiado despacio. Y previó que su hermano Will, que había empezado a los quince años como ayudante en un almacén de madera y ahora era propietario de un pequeño negocio, estaba destinado a convertirse en un hombre rico. Así que convenció a Gant para que se asociara con Will Pentland: al cabo de un año, sin embargo, su paciencia se agotó, su egocentrismo torturado se liberó de su contención y gritó que Will, que se pasaba las horas de trabajo principalmente haciendo cálculos en un sobre sucio con un trozo de lápiz, cortándose reflexivamente las uñas cortas o haciendo juegos de palabras sin cesar con un guiño y un movimiento de cabeza como un pájaro, los arruinaría a todos. Will, por lo tanto, compró discretamente la parte de tu socio y siguió adelante con la acumulación de una fortuna, mientras que Oliver volvió al aislamiento y a tus ángeles mugrientos.
La extraña figura de Oliver Gant proyectaba su famosa sombra sobre la ciudad. Los hombres oían por la noche y por la mañana la gran fórmula de su maldición a Eliza. Lo veían sumergirse en su casa y en su tienda, lo veían inclinado sobre sus canicas, lo veían moldear con sus grandes manos —con maldiciones, aullidos y apasionada devoción— la rica textura de su hogar. Se reían de su salvaje exceso de palabras, sentimientos y gestos. Se quedaban en silencio ante la furia maníaca de sus juergas, que se producían casi puntualmente cada dos meses y duraban dos o tres días. Lo recogían sucio y atontado de los adoquines y lo llevaban a casa: el banquero, el policía y un suizo corpulento y devoto llamado Jannadeau, un joyero mugriento que alquilaba un pequeño espacio vallado entre las lápidas de Gant. Y siempre lo trataban con tierno cuidado, sintiendo algo extraño, orgulloso y glorioso perdido en esa ruina ebria de Babel. Era un extraño para ustedes: nadie, ni siquiera Eliza, lo llamaba por su nombre de pila. Era, y siguió siendo, «señor» Gant.
Y nadie sabía lo que Eliza soportaba en dolor, miedo y gloria. Él exhalaba sobre todos su ardiente aliento de león, lleno de deseo y furia: cuando estaba borracho, el rostro pálido y fruncido de ella, y todos los lentos movimientos octópicos de su temperamento, lo provocaban hasta llevarlo a una locura sangrienta. En esos momentos, ella corría un peligro real de sufrir su agresión: tenía que encerrarse para alejarse de él. Porque desde el principio, más profundo que el amor, más profundo que el odio, tan profundo como los huesos desencarnados de la vida, se libraba entre ellos una guerra oscura y definitiva. Eliza lloraba o guardaba silencio ante sus maldiciones, le respondía brevemente a sus discursos, cedía como un cojín golpeado ante sus embestidas y, lenta e implacablemente, se salía con la suya. Año tras año, por encima de sus aullidos de protesta, sin saber cómo, reunían pequeños trozos de tierra, pagaban los odiados impuestos y destinaban el dinero que les sobraba a comprar más tierras. Por encima de la esposa, por encima de la madre, la mujer de propiedad, que era como un hombre, avanzaba lentamente.
En once años le dio nueve hijos, de los cuales seis sobrevivieron. La primera, una niña, murió a los veinte meses de edad, de cólera infantil; otros dos murieron al nacer. Los demás sobrevivieron a la cruel y casual mortandad. El mayor, un niño, nació en 1885. Le pusieron el nombre de Steve. La segunda, nacida quince meses después, era una niña: Daisy. La siguiente, también una niña, Helen, llegó tres años después. Luego, en 1892, llegaron los gemelos, a quienes Gant, siempre entusiasta de la política, llamó Grover Cleveland y Benjamin Harrison. Y el último, Luke, nació dos años después, en 1894.
Dos veces, durante este periodo, con intervalos de cinco años, las juergas periódicas de Gant se prolongaron hasta convertirse en una borrachera ininterrumpida que duró semanas. Te vieron ahogado en las mareas de tu sed. Cada vez, Eliza te enviaba a Richmond para que te curaras del alcoholismo. Una vez, Eliza y cuatro de sus hijos enfermaron al mismo tiempo de fiebre tifoidea. Pero durante una agotadora convalecencia, frunció los labios con determinación y se los llevó a Florida.
Eliza salió victoriosa con entereza. Mientras avanzaba por esos enormes años de amor y pérdida, manchados con los ricos tintes del dolor, el orgullo y la muerte, y con el gran destello salvaje de su vida ajena y apasionada, sus miembros vacilaron bajo el yugo de la ruina, pero siguió adelante, a través de la enfermedad y la emaciación, hasta alcanzar una fuerza victoriosa. Sabía que había habido gloria en ello: por muy insensible y cruel que hubiera sido a menudo, recordaba el enorme color vibrante de su vida y lo perdido y afligido que había en él y que nunca encontraría. Y el miedo y una compasión muda se apoderaban de ella cuando, a veces, veía cómo los pequeños ojos inquietos se quedaban quietos y se oscurecían con el hambre frustrada y a tientas de la vieja frustración. ¡Oh, perdido!
3
En la gran procesión de años a lo largo de los cuales evolucionó la historia de los Gant, pocos años habían soportado un peso tan grande de dolor, terror y miseria, y ninguno estaba destinado a traer consigo acontecimientos más decisivos que aquel año que marcó el comienzo del siglo XX. Para Gant y su esposa, el año 1900, en el que os encontrabais un día, después de haber madurado en otro siglo —una transición que debió de provocar, dondequiera que ocurriera, una breve pero intensa soledad a miles de personas imaginativas—, tenía coincidencias demasiado llamativas como para pasar desapercibidas con otros hitos de vuestras vidas.
En ese año, Gant cumplió cincuenta años: sabía que tenía la mitad de la edad del siglo que había terminado y que los hombres no suelen vivir tanto como los siglos. Y también en ese año, Eliza, embarazada del último hijo que tendría, superó la última barrera del terror y la desesperación y, en la opulenta oscuridad de la noche de verano, mientras yacía tumbada en su cama con las manos sobre su hinchado vientre, comenzó a diseñar su vida para los años en los que dejaría de ser madre.
En el abismo que ya se abría entre las orillas separadas en las que se habían fundado sus vidas, ella comenzaba a mirar, con infinita compostura, con la tremenda paciencia que espera durante media vida un acontecimiento, no tanto con cierta previsión como con un instinto profético y meditabundo. Esta cualidad, esta complacencia casi budista que, arraigada en la estructura fundamental de su vida, no podía suprimir ni ocultar, era la cualidad que él menos podía entender, la que más le enfurecía. Él tenía cincuenta años: tenía una conciencia trágica del tiempo, veía cómo la pasión de su vida se desvanecía y se comportaba como una bestia enfurecida y sin sentido. Ella tenía quizás más motivos que él para estar tranquila, ya que había superado los crueles comienzos de su vida, a través de la enfermedad, la debilidad física, la pobreza, la constante inminencia de la muerte y la miseria: había perdido a tu primer hijo y había criado a los demás a salvo de todas las plagas sucesivas; y ahora, a los cuarenta y dos años, con tu último hijo moviéndose en tu vientre, tenías la convicción, reforzada por tu superstición escocesa y la ciega vanidad de tu familia, que veía la extinción para los demás pero no para sí misma, de que estabas siendo moldeada para un propósito.
Mientras yacía en su cama, una gran estrella brillaba en su visión en el cuarto occidental del cielo; imaginaba que estaba ascendiendo lentamente al cielo. Y aunque no podía decir hacia qué cima se dirigía su vida, veía en el futuro una libertad que nunca había conocido, posesiones, poder y riqueza, cuyo deseo se mezclaba de forma inextinguible con la corriente de su sangre. Pensando en esto en la oscuridad, frunció los labios con pensativa satisfacción, viéndose sin humor trabajando en la feria, quitándole con bastante facilidad a la locura lo que nunca había sabido conservar.
«¡Lo conseguiré!», pensó, «lo conseguiré. Will lo tiene. Jim lo tiene. Y yo soy más inteligente que ellos». Y con pesar, teñido de dolor y amargura, pensó en Gant:
«¡Bah! Si no hubiera insistido, hoy no tendría ni un palo que llamara suyo. He tenido que luchar por lo poco que tenemos; no tendríamos un techo sobre nuestras cabezas; pasaríamos el resto de nuestras vidas en una casa alquilada», lo que para ella era la ignominia definitiva de las personas holgazanas e imprudentes.
Y continuó: «El dinero que malgasta cada año en bebida nos daría para comprar muchas cosas: ahora podríamos ser gente acomodada si hubiéramos empezado desde el principio. Pero él siempre ha odiado la idea de poseer algo: no podía soportarlo, me dijo una vez, desde que perdió su dinero en aquel negocio en Sídney. Si yo hubiera estado allí, puedes apostar lo que quieras a que no habría habido pérdidas. O, en todo caso, habrían sido al revés», añadió con severidad.
Y allí tumbada, mientras los vientos de principios de otoño soplaban desde las colinas del sur, llenando el aire negro de hojas caídas y provocando, en ráfagas intermitentes, un lejano y triste estruendo en los grandes árboles, pensó en el desconocido que había venido a vivir en ella y en ese otro desconocido, autor de tanto dolor, que había vivido con ella durante casi veinte años. Y al pensar en Gant, volvió a sentir una incipiente y dolorosa curiosidad, recordando la salvaje lucha entre ellos y la gran batalla sumergida que había debajo, basada en el odio y el amor por la propiedad, en la que no dudaba de su victoria, pero que la desconcertaba y la frustraba.
«¡Lo juraré!», susurró. «¡Lo juraré! ¡Nunca he visto a un hombre así!».
Gant, enfrentado a la pérdida del placer sensual, sabiendo que había llegado el momento en que todos sus excesos rabelaisianos en comer, beber y amar debían ser sometidos al yugo, no veía ninguna ganancia que pudiera compensarle por la pérdida del libertinaje; también sentía el agudo dolor del arrepentimiento, sintiendo que había poseído poderes y desperdiciado oportunidades, como su asociación con Will Pentland, que podrían haberle dado posición y riqueza. Sabía que había pasado el siglo en el que transcurrió la mejor parte de su vida; sentía, más que nunca, la extrañeza y la soledad de nuestra pequeña aventura en la tierra: pensaba en su infancia en la granja holandesa, en los días en Baltimore, en el vagabundeo sin rumbo por el continente, en la espantosa fijación de toda su vida en una serie de accidentes. La enorme tragedia del accidente se cernía como una nube gris sobre tu vida. Veías más claramente que nunca que eras un extraño en una tierra extraña, entre personas que siempre te serían ajenas. Lo más extraño de todo, pensabas, era esta unión, por la que habías engendrado hijos, creado una vida dependiente de ti, con una mujer tan alejada de todo lo que comprendías.
No sabías si el año 1900 marcaba para ti un comienzo o un final, pero con la debilidad habitual del sensualista, decidiste convertirlo en un final, quemando el fuego apagado que había en ti hasta convertirlo en una llama titilante. En la primera mitad del mes de enero, todavía penitentemente fiel a la reforma de Año Nuevo, engendró un hijo; en primavera, cuando era evidente que Eliza estaba de nuevo embarazada, se lanzó a una orgía que ni siquiera los notables cuatro meses de borrachera de 1896 podían igualar. Día tras día se emborrachaba de forma maníaca, hasta que se instaló en un estado de locura constante: en mayo, ella te envió de nuevo a un sanatorio en Piedmont para que recibieras la «cura», que consistía simplemente en alimentarte de forma sencilla y barata, y mantenerte alejado del alcohol durante seis semanas, un régimen que no contribuyó más a tu hambre que a tu sed. Regresó, aparentemente arrepentido, pero interiormente como un horno ardiente, a finales de junio: el día antes de su regreso, Eliza, evidentemente embarazada, con el rostro pálido y decidido, entró con paso firme en cada uno de los catorce bares de la ciudad, llamando al propietario o al camarero detrás de la barra y hablando con claridad y en voz alta en medio de la empapada clientela del bar:
«Escucha: solo he venido a decirte que el Sr. Gant regresa mañana, y quiero que todos sepan que si me entero de que alguno de ustedes le vende una bebida, los meteré en la cárcel».
Sabían que la amenaza era absurda, pero el rostro judicial y pálido, los labios fruncidos en señal de reflexión y la mano derecha, que ella mantenía ligeramente cerrada, como la de un hombre, con el índice extendido, enfatizando su proclamación con un gesto tranquilo, pero de alguna manera poderoso, los paralizó con un terror que ninguna reprimenda feroz habría podido producir. Recibieron su anuncio en un estupor cervecero, murmurando como mucho un acuerdo sorprendido mientras ella se marchaba.
«Por Dios», dijo un montañés, lanzando un chorro marrón e impreciso hacia una escupidera, «ella lo hará. Esa mujer va en serio».
«¡Diablos!», dijo Tim O'Donnel, asomando cómicamente su cara simiesca por encima del mostrador, «yo no le daría de beber a W.O. ni aunque costara quince centavos el litro y estuviéramos solos en un retrete. ¿Ya se ha ido?».
Hubo una gran carcajada de whisky.
«¿Quién es ella?», preguntó alguien.
«Es la hermana de Will Pentland».
«Por Dios, entonces lo hará», gritaron varios, y el local volvió a temblar con sus risas.
Will Pentland estaba en Loughran's cuando ella entró. Ella no lo saludó. Cuando se fue, él se volvió hacia un hombre que estaba cerca, precediendo su comentario con un guiño y un movimiento de cabeza como el de un pájaro: «Apuesto a que no puedes hacer eso», dijo.
Gant, cuando regresó y fue rechazado públicamente en un bar, se enfureció y se sintió humillado. Por supuesto, conseguía whisky muy fácilmente, enviando a un carretero o a algún negro a buscarlo, pero, a pesar de la notoriedad de su conducta, que, como él sabía, se había convertido en un mito clásico para los niños del pueblo, se encogía ante cada nuevo anuncio de su comportamiento; año tras año, se volvía más, en lugar de menos, sensible a ello, y su vergüenza, su temblorosa humillación a la mañana siguiente, producto de su orgullo herido y sus nervios destrozados, era lamentable. Sentía amargamente que Eliza lo había degradado públicamente con malicia deliberada: a su regreso a casa, le gritó denuncias e insultos.
Durante todo el verano, Eliza caminó con una placidez premonitoria a través del horror; ahora tenía hambre de él y esperaba con terrible tranquilidad el regreso del miedo por la noche. Enfadado por tu embarazo, Gant iba casi a diario a la casa de Elizabeth en Eagle Crescent, de donde una banda de prostitutas agotadas y aterrorizadas lo entregaban cada noche al cuidado de su hijo Steve, su hijo mayor, que ya se sentía libre con casi todas las mujeres del barrio, quienes lo acariciaban con vulgaridad bonachona, se reían a carcajadas de sus insinuaciones simplistas e incluso le permitían que les diera palmadas en el trasero, mientras él se alejaba ágilmente.
«Hijo», dijo Elizabeth, sacudiendo enérgicamente la cabeza de Gant, «no sigas así cuando crezcas, como este viejo gallo. Pero es un viejo simpático cuando quiere», continuó, besándole la calva de la cabeza y deslizando hábilmente en la mano del niño la cartera que Gant, en un torrente de generosidad, le había dado. Era escrupulosamente honesta.
El niño solía ir acompañado en estos recados por Jannadeau y Tom Flack, un cochero negro, que esperaba pacientemente fuera de la puerta enrejada del burdel hasta que el tumulto que se producía en el interior anunciaba que Gant había sido convencido para salir. Y él se iba, ya fuera luchando torpemente y gritando insultos elocuentes a sus suplicantes captores, o jovialmente complaciente, entonando una canción desenfrenada de su juventud a lo largo de la media luna enrejada y a través de las autopistas silenciosas de la ciudad.
«Arriba, en esa habitación trasera, chicos, ¡ Arriba, en ESA habitación trasera, ¡ Entre pulgas y bichos, ¡ Compadezco vuestro triste destino».
En casa, lo engatusaban para que subiera las altas escaleras de la terraza y lo atraían a su cama; o, resistiéndose a toda coacción, buscaba a su esposa, que solía estar encerrada en su habitación, y le gritaba insultos y acusaciones de impureza, ya que en él se enconaba una oscura sospecha, fruto de su edad y de su energía menguante. La tímida Daisy, pálida por el miedo, habría huido a los brazos vecinos de Sudie Isaacs o de los Tarkinton; Helen, de diez años, incluso entonces su deleite, lo dominaría, dándole cucharadas de sopa hirviendo en la boca y abofeteándolo con su pequeña mano cuando se volvía recalcitrante.
«¡Bebe esto! ¡Más te vale!».
Él estaba enormemente complacido: ambos estaban conectados por los mismos cables.
Una vez más, estaba fuera de sí. Extravagantemente loco, encendió fuegos rugientes en su sala de estar, empapando las llamas con un bidón de aceite; escupiendo exultante en el rugido que le respondía y entonando, hasta quedar exhausto, un canto profano, acompañado de unos pocos compases musicales recurrentes, que duró cuarenta minutos y sonaba más o menos así:
«O-ho — Maldita sea, Maldita sea, maldita sea, O-ho — Maldita sea, Maldita sea — Maldita sea».
— adoptando normalmente el compás con el que las campanas del reloj marcan las horas.
Y fuera, colgados como monos de los gruesos alambres de la valla, Sandy y Fergus Duncan, Seth Tarkinton, a veces incluso Ben y Grover, se unían a la alegría de sus amigos y respondían con un canto:
«¡El viejo Gant ¡Ha vuelto a casa borracho! ¡El viejo Gant ¡Ha vuelto a casa borracho!».
Daisy, desde el refugio de un vecino, lloraba avergonzada y asustada. Pero Helen, pequeña y delgada, se mantuvo implacable: pronto él se desplomaría en una silla y recibiría sopa caliente y abofeteos con una sonrisa. Arriba, Eliza yacía con el rostro pálido y vigilante.
Así transcurrió el verano. Las últimas uvas colgaban secas y podridas de las vides; el viento rugía en la distancia; septiembre llegó a su fin.
Una noche, el médico seco, Cardiac, dijo: «Creo que habremos terminado con esto antes de mañana por la noche». Se marchó, dejando en la casa a una mujer de mediana edad del campo. Era una enfermera práctica y de mano dura.
A las ocho, Gant regresó solo. El chico Steve se había quedado en casa para acudir rápidamente en caso de que Eliza lo necesitara, ya que, por el momento, la atención se había desviado del amo.
Su potente voz, que cantaba obscenidades, se oía en todo el vecindario: cuando ella oyó el repentino y salvaje rugido de las llamas que subían por la chimenea, sacudiendo la casa en su vuelo, llamó a Steve a su lado, tensa: «Hijo, ¡nos va a quemar a todos!», susurró.
Oyeron caer pesadamente una silla abajo, sus maldiciones; oyeron sus pesados pasos tambaleantes atravesando el comedor y subiendo por el vestíbulo; oyeron el crujido de la barandilla de la escalera al balancearse su cuerpo contra ella.
«¡Ya viene!», susurró ella. «¡Ya viene! ¡Cierra la puerta, hijo!».
El chico cerró la puerta con llave.
«¿Estás ahí?», rugió Gant, golpeando con fuerza la endeble puerta con su gran puño. «Señorita Eliza, ¿estás ahí?», gritándole el irónico título con el que se dirigía a ella en momentos como este.
Y gritó un sermón de blasfemias e invectivas entretejidas:
«Poco me importaba», comenzó, entrando de inmediato en el ritmo de la retórica absurda que utilizaba mitad furiosamente, mitad cómicamente. «Poco me importaba el día que la vi por primera vez hace dieciocho amargos años, cuando se arrastró por la esquina hacia mí como una serpiente sobre su vientre (un epíteto habitual que, por repetido, ahora era un bálsamo para su corazón), poco me importaba que... que... que llegáramos a esto», terminó diciendo con torpeza. Esperó en silencio, en medio de un pesado silencio, alguna respuesta, sabiendo que tú yacías con tu rostro pálido y tranquilo detrás de la puerta, y lleno de la vieja furia asfixiante porque sabía que no responderías.
«¿Estás ahí? Te digo que si estás ahí, mujer», gritó, golpeando con furia la puerta con sus grandes nudillos.
No había nada más que el silencio blanco y vivo.
«¡Ay de mí! ¡Ay de mí!», suspiró con fuerte autocompasión, y luego estalló en sollozos forzados, que acompañaban su denuncia. «¡Dios misericordioso!», lloró, «es terrible, es horrible, es cruel. ¿Qué he hecho para que Dios me castigue así en mi vejez?».
No hubo respuesta.
«¡Cynthia! ¡Cynthia!», gritó de repente, invocando el recuerdo de su primera esposa, la delgada hilandera tuberculosa cuya vida, según se decía, él no había hecho nada por prolongar, pero a quien ahora le gustaba suplicar, dándose cuenta del daño y la ira que causaba a Eliza al hacerlo. «¡Cynthia! ¡Oh, Cynthia! ¡Mírame en mi hora de necesidad! ¡Socórreme! ¡Ayúdame! ¡Protéjeme de este demonio salido del infierno!».
Y continuó, llorando con un burlesco sollozo: «¡Oh, buu-huu-huu! Baja y sálvame, te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, o pereceré».
El silencio fue la respuesta.
«Ingratitud, más feroz que las bestias brutales», prosiguió Gant, desviándose por otro camino, fructífero con citas mezcladas y destrozadas. «Serán castigados, tan seguro como que hay un Dios justo en el cielo. Todos seréis castigados. Patalead al anciano, golpeadle, echadle a la calle: ya no sirve para nada. Ya no es capaz de mantener a la familia, enviadle a la casa de los pobres. Ahí es donde pertenece. Sacudid sus huesos sobre las piedras. Honra a tu padre para que tus días sean largos. ¡Ah, Señor!
«Mira, en este lugar atravesó la daga de Casio; Mira qué herida hizo el envidioso Casca; A través de ella apuñaló el querido Bruto; Y, al sacar su maldita espada, Fíjate cómo la sangre de César la siguió...».
«Jeemy», dijo la señora Duncan en ese momento a su marido, «será mejor que vayas. Se ha escapado otra vez, y ella está con el niño».
El escocés apartó la silla, abandonó con fuerza el ritual ordenado de su vida y la cálida fragancia del pan recién horneado.
En la puerta, fuera de Gant's, encontró al paciente Jannadeau, traído por Ben. Hablaron con naturalidad y se apresuraron a subir los escalones al oír un estruendo en el piso de arriba y el grito de una mujer. Eliza, vestida solo con su camisón, abrió la puerta.
«¡Ven rápido!», susurró. «¡Ven rápido!».
«Por Dios, la mataré», gritó Gant, lanzándose por las escaleras con mayor peligro para su propia vida que para cualquier otra. «La mataré ahora y pondré fin a mi miseria».
Tenía un pesado atizador en la mano. Los dos hombres lo agarraron; el fornido joyero le quitó el atizador de la mano con fuerza y tranquilidad.
«Se ha cortado la cabeza con la barandilla de la cama, mamá», dijo Steve al bajar. Era cierto: Gant sangraba.
«Ve a buscar a tu tío Will, hijo. ¡Rápido!». Salió corriendo como un sabueso.
«Creo que esta vez lo decía en serio», susurró ella.
Duncan cerró la puerta ante la fila de vecinos que se agolpaba más allá de la verja.
«Tendrás un hijo así, señora Gant».
«¡Manténlo alejado de mí! ¡Manténlo alejado!», gritó con fuerza.
«Sí, lo haré», respondió él en un tranquilo acento escocés.
Ella se dio la vuelta para subir las escaleras, pero en el segundo escalón cayó pesadamente de rodillas. La enfermera rural, que regresaba del baño, donde se había encerrado, corrió a ayudarla. Luego subió lentamente entre la mujer y Grover. Afuera, Ben saltó ágilmente desde el alero bajo a los parterres de lirios: Seth Tarkinton, aferrado a los alambres de la cerca, gritó saludos.
Gant se marchó dócilmente, algo aturdido, entre sus dos guardianes: mientras sus enormes miembros yacían destrozados en su mecedora, ellos lo desvistieron. Helen ya llevaba un rato ocupada en la cocina: ahora apareció con sopa hirviendo.
Los ojos muertos de Gant se iluminaron al reconocerla.
«¿Cómo estás, cariño?», rugió, haciendo un gran círculo sentimental con los brazos. Ella dejó la sopa; él la atrajo con fuerza contra él, rozándole la mejilla y el cuello con su bigote de cerdas rígidas, exhalando sobre ella el hedor nauseabundo del whisky de centeno.
«¡Oh, se ha cortado!», pensó la niña, a punto de llorar.
«Mira lo que me han hecho, cariño», dijo señalando su herida y gimiendo.