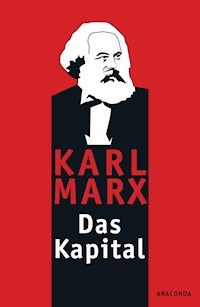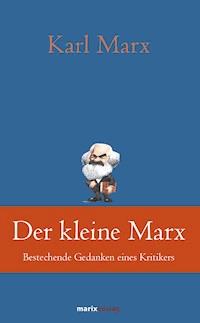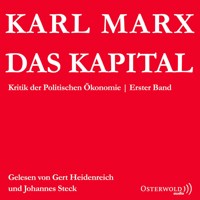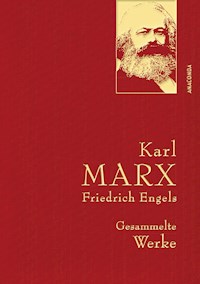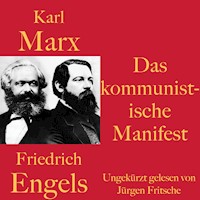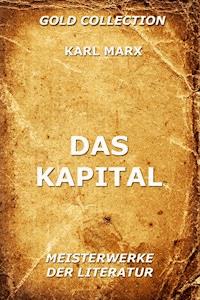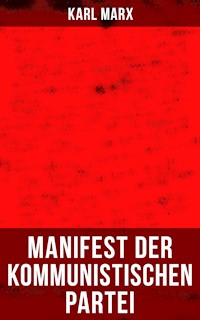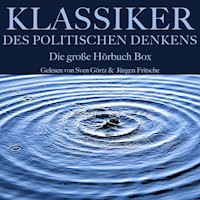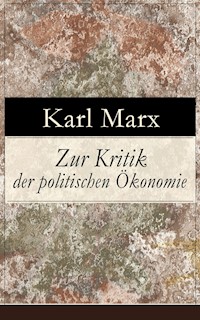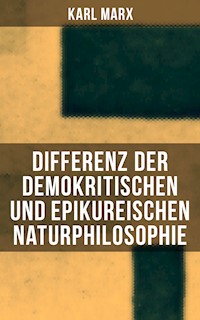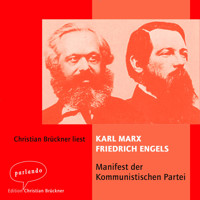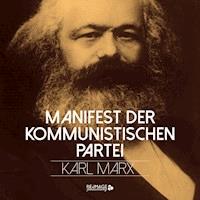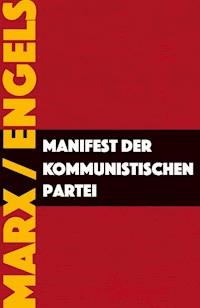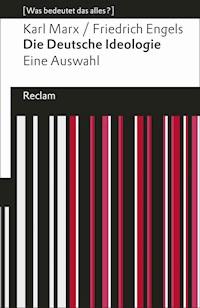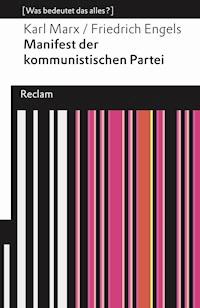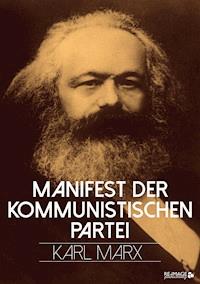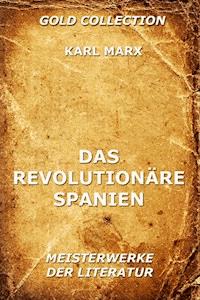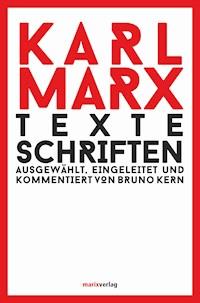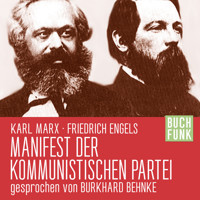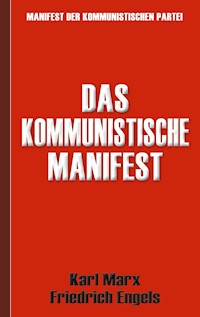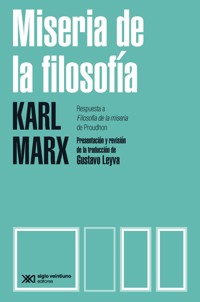
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca del pensamiento socialista
- Sprache: Spanisch
Sin haber cumplido treinta años, Karl Marx escribió Miseria de la filosofía en francés, como una respuesta airada a un libro de Pierre-Joseph Proudhon, quien hasta poco tiempo atrás había sido un compañero de lucha. Con su característico humor mordaz, Marx no se priva de ridiculizar al autor de Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria, afirmando que "tiene la desgracia de ser singularmente incomprendido en Europa. En Francia se le reconoce el derecho de ser un mal economista, porque tiene fama de ser un buen filósofo alemán. En Alemania se le reconoce el derecho de ser un mal filósofo porque tiene fama de ser un economista francés de los más fuertes". Si la obra del anarquista galo, publicada en 1846, buscaba explicar las paradojas subyacentes a las sociedades de su época, la de Marx parte de un juego de palabras (la inversión del título) para desplegar una aguda crítica a ese colega con quien pasaría a tener diferencias irreconciliables. Pero el libro está muy lejos de agotarse en la polémica circunstancial: se trata de una pieza de fundamental importancia en la evolución del pensamiento marxista, pues constituye una exposición concreta y global de la concepción materialista de la historia, hasta entonces presentada de manera desarticulada. Según el propio Marx, es el primer estudio económico que podría considerarse parte de su obra científica de madurez. Esta edición revisada y corregida incluye también los prefacios de Friedrich Engels y parte de la correspondencia entre Proudhon y Marx —punto inicial de la ruptura entre ambos pensadores—, además de una bibliografía sustancialmente ampliada. Al cuidado del filósofo mexicano Gustavo Leyva, quien escribió una presentación que reconstruye el contexto de esta obra y ofrece pistas de lectura, Miseria de la filosofía confirma su condición de clásico ineludible de la economía política y la filosofía.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Índice
Presentación
Prólogo
Parte I
Un descubrimiento científico
1.Oposición entre el valor de uso y el valor de cambio
2. Valor constituido o valor sintético
3.Aplicación de la ley de proporcionalidad de los valores
El dinero
El excedente del trabajo
Parte II
La metafísica de la economía política
1.El método
Primera observación
Segunda observación
Tercera observación
Cuarta observación
Quinta observación
Sexta observación
Séptima y última observación
2.La división del trabajo y las máquinas
3.La competencia y el monopolio
4.La propiedad de la tierra o la renta
5.Huelgas y coaliciones de los trabajadores
Parte III
Apéndices
1.Carta de Marx a P.-J.Proudhon
2.Carta deProudhon a Karl Marx
3.Carta de Marx a P. V. Annenkov
4.Discurso sobre el libre comercio
5.Karl Marx: Proudhon
6.Prefacio de Engels a la primera edición alemana
7.Carta a José Mesa sobre la edición en español de la Miseria de la filosofía
8. Prefacio a la segunda edición alemana
Bibliografía
I. Bibliografía primaria: obras de Marx y Engels
II. Ediciones de la Miseria de la filosofía publicadas en vida de Marx y Engels
III. Biografías escogidas de Marx
IV. Bibliografía secundaria sobre la Miseria de la filosofía
Notas
Índice onomástico y bibliográfico
BIBLIOTECA DEL PENSAMIENTO SOCIALISTA
Marx, Karl
Miseria de la filosofía. Respuesta “Filosofía de la miseria” de Proudhon / Karl Marx ; editor y revisión trad. de Gustavo Leyva. – 2a. ed. – México : Siglo XXI Editores, 2022
320 p. ; 13.5 × 21 cm – (Colec. Biblioteca del pensamiento socialista)
Título original: Misère de la philosophie
ISBN: 978-607-03-1279-3
1. Economía marxista 2. Política económica 3. Economía I. Ser. II. t.
LC HB163.P67 M326mDewey 335.411 M3921mtítulo original: misère de la philosophie
© 2022, siglo xxi editores, s. a. de c. v.
primera edición, 1970
segunda edición, 2022
isbn: 978-607-03-1279-3
isbn-e: 978-607-03-1278-6
Presentación
Atendiendo a una solicitud planteada por Siglo XXI Editores México hace ya poco más de un año, emprendí la labor de revisar, corregir y actualizar la edición y traducción de la Miseria de la Filosofía. Respuesta a Filosofía de la miseria deProudhon. Como se sabe, este libro fue publicado por Marx originalmente en francés durante su exilio en Bruselas con el título Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M.Proudhon en 1847 y fue traducido al alemán por Eduard Bernstein y Karl Kautsky en una edición coordinada por Friedrich Engels, publicada en Stuttgart en 1885. Para esta edición he tomado como base no el texto original en francés, en el que se basó la edición anterior publicada por esta misma casa editorial en 1970 en una edición que fue posteriormente revisada por Martí Soler,1 sino el texto en alemán que aparece en la Marx-Engels-GesamtausgabeMEGA: Karl Marx, Das Elend der Philosophie. Von Friedrich Engels redigierte Übersetzung von Eduard Bernstein und Karl Kautsky (en Marx-Engels-Gesamtausgabe, Abteilung 1, Band 30, Berlín, Akademie-Verlag, 2011, pp. 238-333), pues en la edición original en francés se deslizaron algunas imprecisiones conceptuales que fueron corregidas en la versión alemana. Esto fue señalado ya por el propio Engels al final de su prefacio a la primera edición alemana (véanse las pp. 187-202 de esta edición) donde apunta que, en algunos pasajes, la traducción alemana se distinguía del original francés debido a enmiendas hechas por el propio Marx de su puño y letra al hacer correcciones que también debían ser incorporadas a una nueva edición francesa. Por mi parte menciono algunas de las modificaciones más importantes: En la versión francesa aparece la expresión “valeur vénale” que en la anterior versión en español se traducía por valor dinerario. Esa misma expresión en francés fue traducida por Kautsky y Bernstein, bajo el cuidado de Engels —quien, a su vez, como él mismo lo señala en el prefacio anteriormente citado, seguía las correcciones planteadas por el propio Marx— por “Tauschwert”, esto es, valor de cambio. Es ésta, pues, la traducción por la que yo he optado al seguir la edición alemana y no el original en francés. En forma análoga, en la edición francesa, especialmente en el parágrafo 4 del Capítulo Segundo (véase 4 La propiedad de la tierra o la renta en las pp. 125-135 de esta edición) cuyo título en el original francés reza La proprieté ou la rente foncière, pero que, en la edición alemana, aparece como Das Grundeigentum oder die Rente, traduciendo de este modo “proprieté” no como “propiedad” en general, sino más específicamente y con mayor precisión, como propiedad de la tierra, tema central de ese parágrafo en el que se discuten las teorías de David Ricardo sobre la propiedad de la tierra, la renta de la tierra, las relaciones entre los poseedores de la tierra y los arrendatarios, la transformación de la economía feudal en industria, la aplicación del capital industrial a la tierra, la implantación de la burguesía urbana en el campo, etc. Se ha corregido en esta edición también la traducción de algunas apariciones de la expresión francesa “monnaie” que, contrariamente a lo que se podría considerar a primera vista como la opción literal correcta, no debe ser traducida por moneda —como aparecía en la anterior edición en español— sino por dinero, siguiendo también a la edición alemana que emplea el término “Geld”. En algunos pasajes de su crítica a Proudhon, Marx se refiere a Kant y a Hegel recurriendo al término “Vernunft” que en la edición en español se había traducido incorrectamente por “entendimiento” y no, como debe ser, por “razón”. Igualmente, he corregido algunos errores como, para dar un único ejemplo, el de una aparición de la expresión “Antinomie” que Proudhon recoge de Kant y que fue traducida incorrectamente en la versión anterior por autonomía y no, como debe ser, por antinomia.
Por lo que se refiere al profuso aparato crítico de notas al texto de Marx hechas por Maximilien Rubel y tomadas de la edición francesa de Gallimard anteriormente mencionada, he decidido eliminarlas y dejar en el texto solamente las insertadas por Engels, introducidas como notas a pie en el propio cuerpo del texto. La razón de ello ha sido, en primer lugar, que su presencia dificultaba una lectura más ágil y fluida del texto. En segundo lugar, introducían consideraciones del propio Rubel que, a pesar de su merecido prestigio como gran conocedor de la obra de Marx, no siempre encontraban apoyo en este texto ni tampoco en otros escritos de Marx, y podían, en tercer lugar, inducir la lectura de la obra en una cierta dirección e interpretación, impidiendo así una aproximación y estudio autónomos de este escrito de Marx por parte de los y las lectoras. De esas notas he dejado sólo seis que contribuyen efectivamente a esclarecer el contexto del escrito o aportan alguna información relevante para su adecuada comprensión. Ellas han sido colocadas como notas al final para no confundirlas con las de Engels y para no obstaculizar la lectura del propio texto de Marx saturándola con informaciones excesivas que más bien la entorpecerían. He incorporado a la presente edición, en cambio, y creo que esto puede ser de gran ayuda para su lectura y estudio, la paginación original de la versión alemana que aparece en la Marx-Engels-Gesamtausgabe MEGA, indicándola entre corchetes.
En el apartado consagrado a los Apéndices (véanse las pp. 145-205 de esta edición) se han conservado, además de los prefacios de Engels y de las cartas a P. V. Annenkov y J. B. von Schweitzer (con las que, habitualmente, siguiendo en ello los lineamientos ofrecidos por Bernstein y Kautsky en la primera edición alemana de esta obra, se ha publicado la Miseria de la filosofía), la carta de Marx, Engels y Ph. Gigot a Proudhon y la respuesta de éste. Se agregan también el Discurso sobre el libre intercambio siguiendo la edición alemana de 1885 y una carta de Friedrich Engels dirigida a José Mesa, traductor español de la primera edición de la Miseria de la filosofía en nuestra lengua en el año de 1891, no incluida en la edición anterior.
Finalmente, he ampliado sustancialmente la bibliografía (véanse las pp. 208-212 de esta edición), incorporando, entre otras cosas, el enlistado de las ediciones de esta obra publicadas en vida de Marx y Engels. Agregué, sin embargo, por su importancia no solamente en Gran Bretaña y en los Estados Unidos de Norteamérica, las primeras ediciones de esta obra en lengua inglesa y, como homenaje a la casa editorial que me permite ahora editar de nuevo esta obra, la edición publicada por Siglo XXI en español en el segundo tercio del siglo anterior. El libro se cierra con el índice onomástico que ya había aparecido en la edición anterior.
Espero que esta nueva edición encuentre una buena recepción dentro y fuera del ámbito académico hispanoamericano. Agradezco a Siglo XXI Editores, especialmente a José María Castro Mussot, Tomás Granados Salinas, Ricardo Valdés y Yael Brito, por la gran confianza depositada en quien esto escribe. Espero haber correspondido a ella de la mejor manera posible. Agradezco también a la Universidad Autónoma Metropolitana–Unidad Iztapalapa por haberme ofrecido el ambiente académico propicio y el tiempo requerido para poder llevar a buen término esta labor. No puedo dejar de mencionar, finalmente, la ayuda ofrecida por Alejandra Tovilla en la organización de la paginación del texto original.
GUSTAVO LEYVASão Paulo/Ciudad de México, mayo de 2022
1 Martí Soler tomó como base para su edición la versión española realizada por el Instituto Marx-Engels-Lenin de Moscú e impresa en distintas ocasiones por Ediciones en Lenguas Extranjeras. Sin embargo, esa versión fue revisada y corregida por el propio Soler utilizando para ello la nueva edición de Misère de la philosophie incluida en las Œuvres de Karl Marx, Économie, bajo el cuidado de Maximilien Rubel y publicadas por la editorial Gallimard en su prestigiosa coleccion Bibliothèque de la Pléiade (París, 1963).
Prólogo
[238] Proudhon tiene la desgracia de ser peculiarmente incomprendido. En Francia se le reconoce el derecho de ser un mal economista, porque tiene fama de ser un buen filósofo alemán. En Alemania se le reconoce el derecho de ser un mal filósofo porque tiene fama de ser un economista francés de los más fuertes. En nuestra doble cualidad de alemán y de economista a la vez, hemos querido protestar contra este doble error.
El lector comprenderá que, en esta labor ingrata, hemos tenido que abandonar frecuentemente la crítica de Proudhon sobre la filosofía alemana y permitirnos, al mismo tiempo, algunas observaciones sobre la economía política en general.
KARL MARXBruselas, 15 de junio de 1847
Parte I
Un descubrimiento científicoI
1. Oposición entre el valor de uso y el valor de cambio
La propiedad de todos los productos, sean industriales o de la naturaleza, de servir a la subsistencia del hombre recibe la denominación particular de valor de uso; la capacidad que tienen de intercambiarse unos por otros se llama valor de cambio […] ¿Cómo se convierte el valor de uso en valor de cambio? […] La generación de la idea del valor [de cambio] no ha sido esclarecida por los economistas con el debido esmero, por eso es necesario que nos detengamos en este punto. Como muchos de los objetos que necesito se encuentran en la naturaleza en cantidad limitada o ni siquiera existen, me veo [239] [240] [241] forzado a contribuir a la producción de lo que me falta, y como yo no puedo producir tantas cosas, propondré a otros hombres, colaboradores míos en funciones diversas, que me cedan una parte de sus productos a cambio del mío (Proudhon, Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la misère [1846], t. I, cap. II [1923, I: 91 y 92]).
Proudhon se propone explicarnos ante todo la doble naturaleza del valor, la distinción del valor dentro de sí, el proceso que convierte el valor de uso en valor de cambio. Tenemos que detenernos con Proudhon en este acto de transustanciación. He aquí cómo se realiza este acto, según nuestro autor.
Hay un gran número de productos que no se encuentran en la naturaleza, son obra de la industria. Puesto que las necesidades rebasan la producción espontánea de la naturaleza, el hombre se ve precisado a recurrir a la producción industrial. ¿Qué es esta industria, según la idea de Proudhon? ¿Cuál es su origen? Un hombre solo que necesite un gran número de objetos “no puede producir tantas cosas”. Muchas necesidades que satisfacer suponen muchas cosas que producir: sin producción no hay productos, y muchas cosas que producir suponen la participación de más de un hombre individual en su producción. Ahora bien, en cuanto se admite que en la producción participa más de un hombre, se admite ya toda una producción basada en la división del trabajo. De este modo, la necesidad, tal como la concibe Proudhon, supone a su vez toda la división del trabajo. Al presuponer la división del trabajo, se presupone también el intercambio y, en consecuencia, el valor de cambio. Con el mismo derecho se habría podido suponer desde un principio el valor de cambio, mas Proudhon ha preferido correr en círculos. Sigámosle en todos sus rodeos, que siempre nos habrán de conducir a su punto de partida.
Para salir del estado de cosas en que cada uno produce aislado de los demás, y para llegar al intercambio, “recurro —dice Proudhon— a mis colaboradores en funciones diversas”. Así, pues, tengo colaboradores, encargados de funciones diversas, sin que por eso yo y todos los demás, siempre según la suposición del señor Proudhon, dejemos de ser robinsones aislados y desligados de la sociedad. Los colaboradores y las funciones diversas, la división del trabajo y el intercambio que implica, surgen como caídos del cielo.
Resumamos: tengo necesidades fundadas en la división del trabajo y en el intercambio. Al suponer estas necesidades, Proudhon se encuentra con que supone el intercambio y el valor de cambio, del cual se propone precisamente “esclarecer el surgimiento con más esmero que los demás economistas”.
Proudhon habría podido con el mismo derecho invertir la sucesión de los procesos, sin trastocar con ello la corrección de sus conclusiones. Para explicar el valor de cambio, hace falta el intercambio. Para explicar el intercambio hace falta [242] la división del trabajo. Para explicar la división del trabajo hacen falta necesidades que requieran la división del trabajo. Para explicar estas necesidades, es menester “suponerlas”, lo que no significa negarlas, contrariamente al primer axioma del prólogo de Proudhon: “Suponer a Dios es negarlo” (Proudhon, 1846: 1 [1923, I: 33-34]).II
¿Cómo Proudhon, que supone conocida la división del trabajo, explica con ella el valor de cambio, que para él es siempre una incógnita?
“Un hombre” se decide a “proponer a otros hombres, colaboradores suyos en funciones diversas”, establecer el intercambio y hacer una distinción entre el valor de uso y el valor de cambio. Al aceptar esta distinción propuesta, los colaboradores sólo han dejado a Proudhon el “cuidado” de consignar el hecho, señalar, “anotar” en su tratado de economía política “la generación de la idea del valor”. Pero lo que debe explicarnos es “la generación” de esta propuesta, decirnos, en suma, cómo este hombre solo, este Robinsón, tuvo de pronto la idea de hacer “a sus colaboradores” una proposición de género conocido y cómo estos colaboradores la aceptaron sin ninguna objeción.
Proudhon no entra en estos detalles genealógicos. Simplemente estampa en el hecho del intercambio una especie de sello histórico al presentarlo como una propuesta, formulada por una tercera persona, que busca establecer el intercambio.
He aquí una muestra del “método histórico y descriptivo” de Proudhon, que profesa un desprecio soberbio por el “método histórico y descriptivo” de los Adam Smith y los Ricardo.
El intercambio tiene su historia. Atraviesa diferentes fases.
Hubo un tiempo, por ejemplo en la Edad Media, en que no se intercambiaba más que lo superfluo, el excedente de la producción sobre el consumo.
Hubo luego un tiempo en que no solamente lo superfluo sino todos los productos, la existencia industrial completa, pasaron a la esfera del comercio, un tiempo en que la producción entera dependía del intercambio. ¿Cómo explicar esta segunda fase del intercambio: el valor de cambio elevado a su segunda potencia?
Proudhon tendría una respuesta preparada: supongamos que un hombre hubiera “propuesto a otros hombres, colaboradores suyos en funciones diversas”, elevar el valor de cambio a su segunda potencia.
Por último, llegó un momento en que todo lo que los hombres habían venido considerando como inalienable se hizo objeto de intercambio, de tráfico y podía enajenarse.
Es el momento en que incluso las cosas que hasta entonces se transmitían, pero nunca se intercambiaban, se donaban, pero nunca se vendían, se adquirían, pero nunca se compraban, tales como virtud, amor, opinión, ciencia, conciencia, etc., todo, en suma, pasó a la esfera del comercio. Es el tiempo de la corrupción general, de la venalidad universal, o, para expresarnos en términos de economía política, el tiempo en que cada cosa, moral o física, convertida en valor comercial, es llevada al mercado para ser apreciada en su más justo valor. [243]
¿Cómo explicar esta nueva y última fase del intercambio, es decir, el valor de cambio elevado a su tercera potencia?
Proudhon tendría una respuesta preparada también para eso: supongamos que una persona hubiera “propuesto a otras, colaboradoras suyas en funciones diversas”, hacer de la virtud, del amor, etc., un valor de cambio, elevar el valor de cambio a su tercera y última potencia.
Como se ve, “el método histórico y descriptivo” de Proudhon es bueno para todo, responde a todo y lo explica todo. En particular, cuando se trata de explicar históricamente “la generación de una idea económica”, Proudhon supone a un hombre que propone a otros hombres, colaboradores suyos en funciones diversas, llevar a término este acto de generación, y asunto concluido.
A partir de aquí aceptamos “la generación” del valor de cambio como un hecho consumado; ahora no nos resta sino exponer la relación entre el valor de cambio y el valor de uso. Oigamos a Proudhon:
Los economistas han puesto de relieve con gran claridad el doble carácter del valor: pero lo que no han esclarecido con la misma nitidez es su naturaleza contradictoria; aquí es donde comienza nuestra crítica […] No basta haber señalado este asombroso contraste entre el valor de uso y el valor de cambio, contraste en el que los economistas están acostumbrados a no ver sino una cosa muy simple: es preciso mostrar que esta pretendida simplicidad oculta un misterio profundo que tenemos el deber de desentrañar […] En términos técnicos, el valor de uso y el valor de cambio están en razón inversa el uno del otro (Proudhon, 1923, I: 93 y 95).
Si hemos captado bien el pensamiento de Proudhon, he aquí los cuatro puntos que se propone establecer:
1] El valor de uso y el valor de cambio forman “un contraste sorprendente”, están en mutua oposición.
2] El valor de uso y el valor de cambio están en razón inversa el uno del otro, se contradicen entre sí.
3] Los economistas no han visto ni conocido la oposición ni la contradicción.
4] La crítica de Proudhon comienza por el final.
Nosotros también comenzaremos por el final, y para librar a los economistas de las acusaciones de Proudhon, dejaremos que hablen dos economistas bastante importantes.
Sismondi: “El comercio ha reducido todas las cosas a la oposición entre el valor de uso y el valor de cambio, etc.” (Sismondi, 1837, II: 162).
Lauderdale: “En general, la riqueza nacional [el valor de uso] disminuye a medida que las fortunas individuales se acrecientan por el aumento del valor de cambio; y a medida que estas últimas se reducen por la disminución de ese valor, la riqueza nacional aumenta generalmente” (Lauderdale, 1808: 33).
Sismondi ha fundado sobre la oposición entre el valor de uso y el valor de cambio su principal teoría, según la cual la disminución del ingreso es proporcional al crecimiento de la producción. [244]
Lauderdale ha fundado un sistema sobre la razón inversa de las dos clases de valor, y su teoría era tan popular en los tiempos de Ricardo, que éste podía hablar de ella como de una cosa generalmente conocida. “Confundiendo las ideas del valor de cambio y de las riquezas [valor de uso] aseverar que es posible aumentar las riquezas disminuyendo la cantidad de cosas necesarias, útiles o agradables para la vida” (Ricardo, 1835, II: 65).
Acabamos de ver que los economistas, antes de Proudhon, han “señalado” el misterio profundo de la oposición y de la contradicción. Veamos ahora cómo Proudhon explica a su vez este misterio después de los economistas.
Si la demanda permanece invariable, el valor de cambio de un producto baja a medida que la oferta crece; en otros términos: cuanto más abundante es un producto en relación con la demanda, más bajo es su valor de cambio o su precio. Viceversa: cuanto más débil es la oferta en relación con la demanda, más sube el valor de cambio o el precio del producto ofrecido; en otros términos, cuanto más escasean los productos ofrecidos, con respecto a la demanda, más caros son. El valor de cambio de un producto depende de su abundancia o de su escasez, pero siempre en relación con la demanda. Supongamos que un producto, más que raro, es único en su género: este producto único será más que abundante, será superfluo, si no encuentra demanda. Por el contrario, supongamos un producto multiplicado por millones, que será siempre raro si no basta para satisfacer la demanda, es decir, si es demasiado solicitado.
Éstas son verdades, diríamos casi banales, pero que hemos tenido que reproducir aquí para hacer comprender los misterios de Proudhon.
Así, pues, siguiendo el principio hasta sus últimas consecuencias, se llegaría a la conclusión más lógica del mundo: las cosas cuyo uso es necesario y cuya cantidad es ilimitada, no deben valer nada; en cambio, las cosas cuya utilidad es nula y cuya escasez es extraordinaria deben tener un precio inestimable. Para colmo de males, la práctica no admite estos extremos: por un lado, ningún producto humano puede aumentar jamás en cantidad hasta el infinito; por el otro, las cosas más raras deben ser útiles en un cierto grado, sin lo cual no tendrían ningún valor. El valor de uso y el valor de cambio están, pues, fatalmente encadenados el uno al otro, si bien por su naturaleza tienden de continuo a excluirse” (Proudhon, 1846, I: 39 [1923, I, p. 96]).
¿Cuál es el colmo de los males de Proudhon? Que ha olvidado simplemente la demanda, y que una cosa no puede ser escasa o abundante sino en tanto que sea demandada. Dejando de lado la demanda, identifica el valor de cambio con la escasez y el valor de uso con la abundancia. En efecto, diciendo que las cosas “cuyo valor útil es nulo y [245] cuya escasez es extraordinaria”, tienen “un precio infinitamente alto”, afirma simplemente que el valor de cambio no es sino la escasez. “Escasez extrema y utilidad nula” es escasez pura. “Precio infinitamente alto” es el máximo del valor de cambio, es el valor de cambio puro. Entre estos dos términos coloca el signo de igualdad. Así, valor de cambio y escasez son dos términos equivalentes. Llegando a estas pretendidas “consecuencias extremas”, Proudhon lleva hasta el extremo no las cosas, sino los términos que las expresan, dando así pruebas de tener más capacidad para la retórica que para la lógica. Vuelve a encontrar sus hipótesis primeras en toda su desnudez, cuando cree haber encontrado nuevas consecuencias. Gracias a este mismo procedimiento, consigue identificar el valor de uso con la abundancia pura.
Después de haber puesto en los dos términos de una ecuación el valor de cambio y la escasez, el valor de uso y la abundancia, Proudhon se asombra de no encontrar ni el valor de uso en la escasez y en el valor de cambio, ni el valor de cambio en la abundancia y en el valor de uso; y viendo que la práctica no admite estos extremos, lo único que le queda es creer en el misterio. Para él existe precio ilimitadamente alto justamente porque no hay compradores, y no los encontrará jamás mientras haga abstracción de la demanda.
Por otra parte, la abundancia de Proudhon parece ser una cosa espontánea. Olvida por completo que hay gentes que la producen y que están interesadas en no perder nunca de vista la demanda. Si no, ¿cómo habría podido decir Proudhon que las cosas que tienen un gran valor útil deben tener un precio muy bajo o incluso no costar nada? Por el contrario, debería haber llegado a la conclusión de que hace falta restringir la abundancia, la producción de cosas muy útiles, si se quiere elevar su precio, su valor de cambio.
Los antiguos viñadores de Francia que solicitaban una ley que prohibiera la plantación de nuevas viñas; los holandeses que quemaban las especias de Asia y arrancaban los claveros de las islas Molucas, querían simplemente reducir la abundancia para elevar el valor de cambio. En el curso de toda la Edad Media se procedía de acuerdo con este mismo principio, al limitar por medio de leyes el número de compañeros que podía tener un maestro y el número de instrumentos que podía emplear (véase Anderson, Histoire du commerce).
Después de haber presentado la abundancia como el valor de uso y la escasez como el valor de cambio —nada más fácil que demostrar que la abundancia y la escasez están en razón inversa—, Proudhon identifica el valor de uso con la oferta y el valor de cambio con la demanda. Para hacer la antítesis aún más tajante, sustituye los términos poniendo valor de opinión en lugar de valor de cambio. De esta manera, la lucha cambia de terreno, y tenemos de un lado la utilidad (el valor de uso, la oferta) y de otro la opinión (el valor de cambio, la demanda).
¿Quién conciliará estos factores contradictorios? ¿Cómo ponerlos de acuerdo? ¿Se puede establecer por lo menos un punto que sea común a ellos? [246]
“Naturalmente —exclama Proudhon— existe ese punto de comparación: es la voluntad libre. El precio resultante de esta lucha entre la oferta y la demanda, entre la utilidad y la opinión, no será la expresión de la justicia eterna.”
Proudhon sigue desarrollando esta antítesis:
En mi calidad de comprador libre, soy el juez de mi necesidad de la finalidad del objeto, del precio que quiero pagar por él. Por otra parte, en su calidad de productor libre, usted es dueño de los medios de producción, y, por consiguiente, tiene facultad de reducir sus gastos (Proudhon, 1846, I: 41 [1923, I: 97]).
Y como la demanda o el valor de cambio es lo mismo que la opinión, Proudhon se ve precisado a decir:
Está demostrado que es la voluntad libre del hombre la que da lugar a la oposición entre el valor de uso y el valor de cambio. ¿Cómo resolver esta oposición en tanto que subsista la voluntad libre? Y cómo sacrificar a ésta, a menos de sacrificar al hombre? (idem).
De este modo no se puede llegar a ningún resultado. Hay una lucha entre los poderes, por decirlo así, inconmensurables, entre lo útil y la opinión, entre el comprador libre y el productor libre.
Veamos las cosas un poco más de cerca. La oferta no representa exclusivamente la utilidad, la demanda no representa exclusivamente la opinión. ¿Acaso el que demanda no ofrece también un producto cualquiera o el signo representativo de todos los productos, el dinero? Y al ofrecerlo, ¿no representa, según Proudhon, la utilidad o el valor de uso?
Por otra parte, ¿el que ofrece no demanda también un producto cualquiera o el signo representativo de todos los productos, el dinero? ¿Y acaso no se transforma así en el representante de la opinión, del valor de opinión o del valor de cambio?
La demanda es, al mismo tiempo, una oferta; la oferta es, al mismo tiempo, una demanda. Así, la antítesis de Proudhon, identificando simplemente la oferta y la demanda, la una con la utilidad y la otra con la opinión, sólo descansa sobre una abstracción hueca.
Lo que Proudhon denomina valor de uso, otros economistas lo llaman, con el mismo derecho, valor de opinión. Sólo citaremos a Storch (Cours d’économie politique, 1823: pp. 48 y 49).
Según éste, se denominan necesidades las cosas por las que sentimos necesidad, y valores las cosas a las que atribuimos valor. La mayoría de las cosas tienen valor únicamente porque satisfacen las necesidades engendradas por la opinión. La opinión sobre nuestras necesidades puede cambiar, por lo que la utilidad de las cosas, que no expresa más que una relación entre estas cosas y nuestras necesidades, también puede cambiar. Incluso las necesidades naturales cambian continuamente. En efecto, ¡qué gran variedad no habrá en los principales artículos alimenticios de los diferentes pueblos!
La lucha no se entabla entre la utilidad y la opinión: se entabla entre el valor comercial que demanda el que ofrece y el valor comercial que ofrece el que demanda. El valor de cambio del producto es en todo momento la resultante de estas apreciaciones contradictorias. [247]
En última instancia, la oferta y la demanda colocan frente a frente la producción y el consumo, pero la producción y el consumo basados en intercambios entre individuos.
El producto que se ofrece no es lo útil en y para sí mismo. Su utilidad la prueba el consumidor. Y aun cuando le reconozca la cualidad de ser útil, no representa exclusivamente lo útil. En el curso de la producción, ha sido cambiado por todos los costos de producción, como las materias primas, los salarios de los trabajadores, etc., cosas todas ellas que tienen valor comercial. Por consiguiente, el producto representa, a los ojos del productor, una suma de valores de cambio. Lo que el producto ofrece no es solamente un objeto útil, sino además y sobre todo un valor de cambio.
En cuanto a la demanda, sólo será efectiva a condición de tener a su disposición medios de cambio. Estos medios, a su vez, son productos, valores de cambio.
Por lo tanto, en la oferta y la demanda encontramos, por una parte, un producto que ha costado valores de cambio y la necesidad de vender; y por otra parte, medios que han costado valores de cambio y el deseo de comprar.
Proudhon opone el comprador libre al productor libre. Atribuye al uno y al otro cualidades puramente metafísicas. Esto le hace decir: “Está demostrado que la voluntad libre del hombre es la que da lugar a la oposición entre el valor de uso y el valor de cambio”.
El productor, desde el momento que ha producido en una sociedad basada en la división del trabajo y en el intercambio individual —y tal es la hipótesis de Proudhon—, está obligado a vender. Proudhon hace al productor dueño de los medios de producción; pero convendrá con nosotros en que la posesión de estos medios de producción no depende de la voluntad libre. Más aún: estos medios de producción son en gran parte productos que le vienen desde el extranjero, y en la producción moderna no posee ni siquiera la libertad de producir la cantidad que desee. El grado actual de desarrollo de las fuerzas productivas le obliga a producir en tal o cual escala.
El consumidor no es más libre que el productor. Su opinión depende de sus medios y sus necesidades. Los unos y las otras están determinados por su situación social, la cual depende a su vez de la organización social general. Desde luego, el trabajador que compra papas y la concubina que compra encajes se atienen a su opinión respectiva. Pero la variedad de sus opiniones se explica por la diferencia de la posición que ocupan en el mundo, y esta diferencia de posición es a su vez un producto de la organización social.
¿En qué se funda el sistema de necesidades? ¿En la opinión o en toda la organización de la producción? Lo más frecuente es que las necesidades nazcan directamente de la producción o de un estado de cosas basado en la producción. El comercio mundial gira casi por entero en torno a las necesidades, no del consumo individual, sino de la producción. Así, eligiendo otro ejemplo, ¿la necesidad que hay de notarios no supone un derecho civil dado, que no es sino una expresión de un cierto desarrollo de la propiedad, es decir, de la producción? [248]
A Proudhon no le basta haber eliminado de la relación entre la oferta y la demanda los elementos que acabamos de mencionar. Lleva la abstracción a los últimos límites, fundiendo a todos los productores en un único productor y a todos los consumidores en un único consumidor, y haciendo que la lucha se entable entre estas dos personas quiméricas. Pero en el mundo real las cosas ocurren de otro modo. La competencia entre los representantes de la oferta y la competencia entre los representantes de la demanda forman un elemento necesario de lucha entre los compradores y los vendedores, de donde resulta el valor de cambio.
Después de haber eliminado los costos de producción y la competencia, Proudhon puede a su gusto reducir al absurdo la fórmula de la oferta y de la demanda.
La oferta y la demanda —dice él— no son otra cosa que dos formas ceremoniales que sirven para poner frente a frente el valor de uso y el valor de cambio y para provocar su reconciliación. Son los dos polos eléctricos cuya unión debe producir el fenómeno de afinidad denominado intercambio (Proudhon, 1846, I: 49-50 [1923, I: 103]).
Con el mismo derecho podría decirse que el intercambio no es sino una “forma ceremonial”, necesaria para poner frente a frente al consumidor y al objeto de consumo. Y también se podría decir que todas las relaciones económicas son “formas ceremoniales” para mediar el consumo inmediato. La oferta y la demanda son relaciones de una producción dada, ni más ni menos que de los intercambios individuales.
Así, pues, ¿en qué consiste toda la dialéctica de Proudhon? En sustituir el valor de uso y el valor de cambio, la oferta y la demanda, por conceptos abstractos y contradictorios, tales como la escasez y la abundancia, la utilidad y la opinión, un productor y un consumidor, ambos caballeros de la voluntad libre
¿A dónde quería llegar por ese camino?
A procurarse el medio de introducir más tarde uno de los elementos que había eliminado, los costos de producción, como la síntesis entre el valor de uso y el valor de cambio. Así es como los costos de producción constituyen a sus ojos el valor sintético o constituido.
2. Valor constituido o valor sintético
“El valor de cambio es la piedra angular del edificio económico” [Proudhon, 1923, I: 90]. El valor “constituido” es la piedra angular del sistema de las contradicciones económicas.
Ahora bien, ¿qué es este “valor constituido” que representa todo el descubrimiento de Proudhon en economía política?
Una vez admitida la utilidad, el trabajo es la fuente del valor. La medida del trabajo es el tiempo. El valor de los productos es determinado por el tiempo de trabajo necesario para producirlos. El precio es la expresión monetaria del valor de un producto. Por último, el valor constituido de un producto es simplemente el valor que se forma por el tiempo de trabajo fijado en él. [249]
Así como Adam Smith descubrió la división del trabajo, así también Proudhon pretende haber descubierto el valor constituido. Esto no es precisamente “algo inaudito”, pero convengamos también en que no hay nada de inaudito en ningún descubrimiento de la ciencia económica. Proudhon, que sabe el significado entero de su invención, trata, sin embargo, de atenuar el mérito “para tranquilizar al lector a propósito de sus pretensiones de originalidad y buscar la reconciliación con los espíritus que por timidez son poco inclinados a las ideas nuevas”. Pero conforme va exponiendo lo que cada uno de sus predecesores ha hecho para determinar el valor, se ve forzosamente impulsado a proclamar a los cuatro vientos que a él le pertenece la mayor parte, la parte del león.
La idea sintética del valor había sido percibida de modo indeterminado por Adam Smith […] Pero en Adam Smith esta idea de valor era completamente intuitiva […]; ahora bien, la sociedad no cambia sus hábitos en virtud de la fe en intuiciones: lo que la hace decidirse es la autoridad de los hechos. Era preciso que la antinomia se expresase de una manera más palpable y más nítida: J.-B. Say fue su principal intérprete [Proudhon, 1923, I: 116–117].
He aquí la historia acabada del descubrimiento del valor sintético: A. Smith posee la intuición vaga, J.-B. Say la antinomia y Proudhon la verdad constituyente y “constituida”. Y nada de ofuscaciones al respecto: todos los demás economistas, de Say a Proudhon, no han hecho más que afanarse en el camino trillado de la antinomia.
Es increíble que tantos hombres inteligentes se devanen los sesos desde hace cuarenta años en torno a una idea tan simple. Pero no, la comparación de los valores se efectúa sin que haya entre ellos ningún punto de comparación y sin unidad de medida. Esto es lo que decidieron sostener los economistas del sigloXIX contra todos, en lugar de abrazar la teoría revolucionaria de la igualdad. ¿Qué dirá la posteridad? (Proudhon, 1846, I: 68 [1923, I: 118]).
La posteridad tan bruscamente apostrofada, comenzará por sentirse perpleja en lo que atañe a la cronología. Necesariamente tendrá que preguntarse: ¿acaso Ricardo y su escuela no son economistas del siglo XIX? El sistema de Ricardo, fundado en el principio de que “el valor de las mercancías depende exclusivamente de la cantidad de trabajo requerida para su producción” data de 1817. Ricardo es el jefe de toda una escuela, que reina en Inglaterra desde la Restauración. La doctrina ricardiana resume, rigurosa y despiadadamente, el punto de vista de toda la burguesía inglesa que, a su vez, representa el tipo de la burguesía moderna. “¿Qué dirá la posteridad?” No dirá que Proudhon desconocía en absoluto a Ricardo porque habla de él, y habla no poco, lo invoca constantemente y termina por decir que es un “cúmulo de frases incoherentes”. Si la posteridad interviene en este asunto algún día, dirá tal vez que Proudhon, temiendo herir la anglofobia de sus lectores, prefirió hacerse el editor responsable de las ideas de Ricardo. De cualquier modo, considerará muy ingenuo que Proudhon presente como “teoría revolucionaria del futuro” lo que Ricardo ha expuesto científicamente como la teoría de la sociedad actual, de la sociedad burguesa, y que, por lo tanto, acepte como solución de la antinomia entre valor de uso y valor de cambio lo que Ricardo y su escuela [250] han presentado mucho antes que él como la fórmula científica de un solo aspecto de la antinomia, del valor de cambio. Pero dejemos de lado de una vez y para siempre la posteridad y confrontemos a Proudhon con su predecesor Ricardo. He aquí algunos pasajes de este autor, que resumen su doctrina sobre el valor: “La utilidad no es la medida del valor de cambio, aunque es absolutamente necesaria para este último” (Ricardo, 1835, I: 3).
Las cosas, una vez reconocidas como útiles por sí mismas, extraen su valor de cambio de dos fuentes: de su escasez y de la cantidad de trabajo necesario para adquirirlas. Hay cosas cuyo valor sólo depende de la escasez. Como ningún trabajo puede aumentar su cantidad, el valor no puede bajar por su mayor abundancia. Tal es el caso de las estatuas o los cuadros de gran valor, etc. Este valor depende únicamente de la riqueza, de los gustos o del capricho de quienes desean poseer semejantes objetos […] Pero en el conjunto de mercancías que se cambian a diario, el número de esos objetos es muy reducido. Como la inmensa mayoría de las cosas que se desea poseer son fruto del trabajo, se las puede multiplicar, no solamente en un país, sino en muchos, hasta un grado que es casi imposible limitar, siempre que se quiera emplear el trabajo necesario para crearlas […]. Por eso, cuando hablamos de mercancías, de su valor de cambio y de los principios que regulan su precio, sólo tenemos en cuenta aquellas mercancías cuya cantidad puede acrecentarse por el trabajo humano y cuya producción es estimulada por la competencia y no tropieza con traba alguna (Ricardo, 1835, I: 3-5).
Ricardo cita a A. Smith que, según él, “definió con gran precisión la primera fuente de todo valor de cambio” (Smith, t. I, cap. V), y agrega:
La doctrina según la cual esto [es decir, el tiempo de trabajo] es en realidad la base del valor de cambio de todas las cosas, excepto las que el trabajo humano no puede multiplicar a su voluntad, reviste la más alta imagen a tantos errores y divergencias en esta ciencia como el sentido vago y poco preciso que se asigna a la palabra valor […]. Si el valor de cambio de una cosa es determinado por la cantidad de trabajo contenido en ella, de aquí se deduce que todo aumento de la cantidad de trabajo debe necesariamente aumentar el valor del objeto en cuya producción ha ya sido empleado el trabajo, y toda disminución de trabajo debe disminuir dicho valor (ibid.: 8).
Ricardo reprocha después a Smith que:
1] “Da al valor otra medida, además del trabajo: unas veces el valor del trigo, otras la cantidad de trabajo que se puede comprar por esta cosa, etcétera.”
2] “Admite sin reserva el principio y, sin embargo, restringe su aplicación al estado originario y bárbaro de la sociedad, que precede a la acumulación de capitales y a la propiedad privada de la tierra” (ibid.: 9-10 y 21). [251]
Ricardo pretende demostrar que la propiedad de la tierra, es decir la renta (de la tierra), no puede alterar el valor de los medios de subsistencia y que la acumulación de capitales sólo ejerce una acción pasajera y oscilatoria sobre los valores determinados por la cantidad comparativa de trabajo empleado en su producción. Para apoyar esta tesis, formula su famosa teoría de la renta de la tierra, descompone el capital y, al final, no encuentra en él sino trabajo acumulado. Luego desarrolla toda una teoría del salario y de la ganancia y demuestra que uno y otra tienen sus movimientos de alza y baja, en razón inversa el uno de la otra, sin influir sobre el valor del producto. No ignora la influencia que la acumulación de capitales y su distinta naturaleza (capitales fijos y capitales circulantes), así como la tasa de los salarios pueden ejercer sobre el valor proporcional de los productos. Incluso son los principales problemas de los que se ocupa Ricardo.
Toda economía en el trabajo –dice– no deja de disminuir nunca el valor relativo1 de una mercancía, ya sea porque esta economía afecte al trabajo necesario para la fabricación del objeto mismo, o bien al trabajo necesario para la formación del capital empleado en esta producción […]. Por consiguiente, mientras el trabajo de una jornada continúe proporcionando a uno la misma cantidad de pescado y a otro la misma cantidad de caza, la tasa natural de los precios respectivos de cambio seguirá siendo siempre el mismo, por mucho que varíen los salarios y la ganancia y pese a todos los efectos de la acumulación del capital […]. Hemos considerado el trabajo como el fundamento del valor de las cosas, y la cantidad de trabajo necesaria para su producción como la medida que determina las cantidades respectivas de las mercancías que deben darse a cambio por otras: pero no hemos pretendido negar que haya en el precio corriente de las mercancías cierta desviación accidental y pasajera de ese precio originario y natural […]. Los precios de las cosas se determinan, en definitiva, por los costos de producción y no por la proporción entre la oferta y la demanda como se ha afirmado con frecuencia (Ricardo, ibid.: 28, 32, 105 y 253).
Lord Lauderdale había explicado las variaciones del valor de cambio según la ley de la oferta y la demanda, o de la escasez y la abundancia en relación con la demanda. Según él, el valor de una cosa puede aumentar cuando disminuye la cantidad de esta cosa o cuando aumenta la demanda; el valor puede disminuir al aumentar la cantidad de esta cosa o al disminuir la demanda. Por lo tanto, el valor de un objeto puede cambiar bajo la acción de ocho causas diferentes: de cuatro causas relativas al objeto mismo y de cuatro causas relativas al dinero o a cualquier otra mercancía que sirva de medida de su valor. He aquí la refutación de Ricardo: [252]
El valor de los productos que son monopolio de un particular o de una compañía varía de acuerdo con la ley que Lord Lauderdale ha formulado: baja a medida que aumenta la oferta de estos productos y se eleva cuanto mayor es el deseo de los compradores de adquirirlos; su precio no guarda ninguna relación necesaria con su valor natural. Pero en cuanto a las cosas que están sujetas a la competencia entre los vendedores y cuya cantidad puede aumentar dentro de límites moderados, su precio depende, en definitiva, no del estado entre la demanda y la oferta, sino del aumento o de la disminución de los costos de producción (ibid., II: 259).
Dejemos al lector que establezca la comparación entre el lenguaje tan preciso, claro y simple de Ricardo y los esfuerzos retóricos que hace Proudhon para llegar a la determinación del valor de cambio por el tiempo de trabajo.