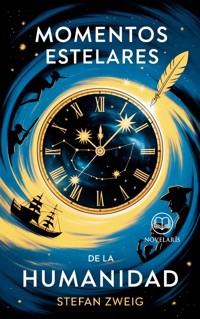
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuando
un instante decide siglos: los momentos que cambiaron el mundo.
Stefan Zweig nos revela aquellos momentos únicos e irrepetibles en los que la
Historia contuvo el aliento.
En Momentos estelares de la
humanidad, el maestro austríaco reconstruye catorce instantes
cruciales que transformaron el curso de los acontecimientos: la conquista de
Constantinopla, la expedición de Scott al Polo Sur, el nacimiento de La Marsellesa, el
regreso de Lenin a Rusia, la huida de Cicerón.
Con su arte narrativo magistral, Zweig convierte episodios históricos en
relatos vibrantes, llenos de dramatismo y emoción. Cada miniatura captura el
instante en que un individuo, una decisión o el azar alteran el destino de
millones.
Una obra maestra de la narrativa histórica que trasciende el relato factual
para convertirse en literatura de primer orden.
En traducción moderna al español, la obra conserva la intensidad poética y la
elegancia del original alemán.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Zweig
Momentos estelares de la humanidad
Edición íntegra en español
Copyright © 2025 Novelaris
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución o transmisión de este libro, total o parcial, sin autorización previa por escrito del editor.
ISBN: 9783689312466
Índice
Prólogo
Huida hacia la inmortalidad
La conquista de Bizancio
La resurrección de Georg Friedrich Händel
El genio de una noche
El minuto mundial de Waterloo
La elegía de Marienbad
El descubrimiento de Eldorado
Momento heroico
La primera palabra sobre el océano
La huida hacia Dios
La lucha por el Polo Sur
El tren sellado
Cicerón
Wilson fracasa
Cover
Table of Contents
Text
Prólogo
Ningún artista es artista ininterrumpidamente durante las veinticuatro horas de su día a día; todo lo esencial, todo lo duradero que consigue, solo ocurre en los pocos y raros momentos de inspiración. Así, también la historia en la que admiramos a la mayor poetisa y actriz de todos los tiempos no es en absoluto una creadora incesante. Incluso en este «misterioso taller de Dios», como Goethe llama con reverencia a la historia, ocurren innumerables cosas indiferentes y cotidianas. Aquí, como en todas partes en el arte y en la vida, los momentos sublimes e inolvidables son raros. En su mayoría, como cronista, solo encadena con indiferencia y perseverancia eslabón tras eslabón en esa enorme cadena que se extiende a lo largo de los milenios, hecho tras hecho, porque toda tensión necesita tiempo de preparación, todo acontecimiento real necesita desarrollo. Siempre se necesitan millones de personas dentro de un pueblo para que surja un genio, siempre deben transcurrir millones de horas ociosas antes de que aparezca un momento verdaderamente histórico, un momento estelar de la humanidad.
Pero cuando surge un genio en el arte, este perdura en el tiempo; cuando se produce un momento así, este marca el rumbo durante décadas y siglos. Al igual que en la punta de un pararrayos se concentra la electricidad de toda la atmósfera, una inmensa cantidad de acontecimientos se comprime en un lapso de tiempo muy breve. Lo que de otro modo transcurre pausadamente, uno tras otro y uno al lado del otro, se comprime en un solo instante que lo determina y lo decide todo: un solo sí, un solo no, un demasiado pronto o un demasiado tarde hacen que este momento sea irrevocable para cien generaciones y determinan la vida de un individuo, de un pueblo e incluso el destino de toda la humanidad.
Esos momentos tan dramáticos y decisivos, en los que una decisión trascendental se concentra en una sola fecha, una sola hora y, a menudo, un solo minuto, son raros en la vida de un individuo y raros en el curso de la historia. Intento recordar aquí algunos de esos momentos estelares —los llamo así porque, brillantes e inmutables como las estrellas, resplandecen en la noche de la fugacidad— de diferentes épocas y lugares. En ningún caso se intenta distorsionar o exagerar la verdad espiritual de los acontecimientos externos o internos mediante la propia invención. Porque en esos momentos sublimes, en los que se configura de forma perfecta, la historia no necesita ninguna ayuda. Cuando realmente reina como poeta, como dramaturga, ningún poeta debe intentar superarla.
Huida hacia la inmortalidad
El descubrimiento del océano Pacífico 25 de septiembre de 1513
Se equipa un barco
En su primer regreso de la América descubierta, Colón había mostrado en su triunfal recorrido por las abarrotadas calles de Sevilla y Barcelona una infinidad de tesoros y curiosidades, personas de piel roja de una raza hasta entonces desconocida, animales nunca vistos, loros coloridos y chillones, tapires pesados, y luego plantas y frutos extraños que pronto encontrarían su hogar en Europa, el maíz indio, el tabaco y el coco. Todo ello es admirado con curiosidad por la multitud jubilosa, pero lo que más emociona a la pareja real y a sus consejeros son las pocas cajas y cestas con oro. No es mucho el oro que Colón trae de la nueva India, unas pocas baratijas que ha intercambiado o robado a los indígenas, unos pocos lingotes pequeños y unos puñados de granos sueltos, más polvo de oro que oro, un botín que apenas alcanza para acuñar unos pocos cientos de ducados. Pero el genial Colón, que cree fanáticamente lo que quiere creer y que también ha acertado gloriosamente con su ruta marítima a la India, miente con sincera exuberancia diciendo que esto es solo una pequeña muestra inicial. Le han dado noticias fiables de inmensas minas de oro en estas nuevas islas; en algunos campos, el preciado metal se encuentra en una capa muy superficial, bajo una fina capa de tierra. Se puede excavar fácilmente con una pala común. Más al sur, sin embargo, hay reinos donde los reyes beben en vasos de oro y el oro tiene menos valor que el plomo en España. Embriagado, el rey, eternamente necesitado de dinero, oye hablar de este nuevo Ofir que le pertenece, y aún no se conoce lo suficiente a Colón en su sublime locura como para dudar de sus promesas. Inmediatamente se equipa una gran flota para el segundo viaje, y ya no se necesitan reclutadores ni tambores para contratar tripulación. La noticia del recién descubierto Ofir, donde el oro se puede recoger con las manos desnudas, vuelve loca a toda España: cientos, miles de personas acuden en masa para viajar a El Dorado, la tierra del oro.
Pero qué marea turbia es la que ahora arroja la codicia desde todas las ciudades, pueblos y aldeas. No solo se presentan nobles honrados que quieren dorar a fondo su escudo de armas, no solo aventureros temerarios y valientes soldados, sino toda la escoria y la basura de España que fluye hacia Palos y Cádiz. Ladrones marcados, salteadores de caminos y rateros que buscan un oficio más lucrativo en la tierra del oro, deudores que huyen de sus acreedores, esposos que quieren huir de sus mujeres conflictivas, todos los desesperados y fracasados, los marcados y buscados por los alguaciles se alistan en la flota, una banda heterogénea de fracasados decididos a hacerse ricos de una vez por todas y dispuestos a cometer cualquier acto violento y cualquier delito para conseguirlo. Se han sugerido mutuamente la fantasía de Colón de tal manera que en esos países solo hay que clavar la pala en la tierra para que los trozos de oro brillen ante tus ojos, que los más ricos entre los emigrantes se llevan sirvientes y mulas para poder transportar el preciado metal en grandes cantidades. Quienes no logran ser admitidos en la expedición, se abren camino por otros medios; sin pedir permiso al rey, aventureros temerarios equipan barcos por su cuenta para cruzar rápidamente y acumular oro, oro y más oro; de un plumazo, España se libera de existencias inquietas y de la chusma más peligrosa.
El gobernador de Española (la futura Santo Domingo o Haití) ve con horror cómo estos invitados no deseados inundan la isla que le ha sido confiada. Año tras año, los barcos traen nuevas cargas y compañeros cada vez más rebeldes. Pero los recién llegados están igualmente decepcionados, porque el oro no se encuentra en absoluto tirado en la calle, y a los desdichados nativos, a los que se abalanzan estas bestias, no se les puede sacar ni un grano más. Así que estas hordas merodean y vagan por ahí como ladrones, aterrorizando a los desdichados indios y al gobernador. En vano intenta convertirlos en colonos, asignándoles tierras, repartiéndoles ganado e incluso abundante ganado humano, es decir, entre sesenta y setenta indígenas a cada uno como esclavos. Pero tanto los hidalgos de alta cuna como los antiguos salteadores de caminos tienen poco interés por la agricultura. No han venido aquí para cultivar trigo y cuidar ganado; en lugar de ocuparse de la siembra y la cosecha, atormentan a los desdichados indios —en pocos años habrán exterminado a toda la población— o se sientan en las tabernas. En poco tiempo, la mayoría están tan endeudados que, además de sus bienes, tienen que vender su abrigo, su sombrero y hasta la última camisa, y están atados hasta el cuello a los comerciantes y usureros.
Por eso, fue una buena noticia para todos esos fracasados en Española que un hombre muy respetado de la isla, el jurista, el «bachiller» Martín Fernández de Enciso, equipara un barco en 1510 para acudir en ayuda de su colonia en tierra firme con una nueva tripulación. Dos famosos aventureros, Alonzo de Ojeda y Diego de Nicuesa, habían obtenido del rey Fernando en 1509 el privilegio de fundar una colonia cerca del estrecho de Panamá y la costa de Venezuela, a la que llamaron un poco precipitadamente Castilla del Oro; embriagado por el sonoro nombre y seducido por las mentiras, el jurista, ajeno al mundo, invirtió toda su fortuna en esta empresa. Pero de la recién fundada colonia de San Sebastián, en el golfo de Urabá, no llega oro, sino solo una estridente llamada de auxilio. La mitad de la tripulación ha sido diezmada en las luchas con los indígenas y la otra mitad se muere de hambre. Para salvar el dinero invertido, Enciso arriesga el resto de su fortuna y equipa una expedición de ayuda. Tan pronto como se enteran de que Enciso necesita soldados, todos los desesperados, todos los vagos de Española quieren aprovechar la oportunidad y huir con él. ¡Solo escapar, escapar de los acreedores y de la vigilancia del severo gobernador! Pero los acreedores también están en guardia. Se dan cuenta de que sus deudores más morosos quieren escapar para no volver jamás, por lo que presionan al gobernador para que no deje salir a nadie sin su permiso especial. El gobernador accede a su petición. Se establece una estricta vigilancia, el barco de Enciso debe permanecer fuera del puerto, barcos del gobierno patrullan e impiden que alguien no autorizado se cuele a bordo. Y con infinita amargura, todos ven cómo los desesperados, que temen menos a la muerte que al trabajo honrado o a la prisión por deudas, ven cómo el barco de Enciso se dirige sin ellos a toda vela hacia la aventura.
El hombre en la caja
Con las velas desplegadas, el barco de Enciso navega desde Española hacia el continente americano, y los contornos de la isla ya se han perdido en el horizonte azul. Es un viaje tranquilo y, al principio, no hay nada especial que destacar, salvo que un poderoso sabueso de fuerza especial —hijo del famoso sabueso Becericco y famoso él mismo con el nombre de Leoncico— corre inquieto por la cubierta y husmea por todas partes. Nadie sabe a quién pertenece el poderoso animal ni cómo ha llegado a bordo. Finalmente, llama la atención que el perro no se aleja de una caja de provisiones especialmente grande, que fue subida a bordo el último día. Pero, de repente, esta caja se abre por sí sola y de ella sale, bien equipado con espada, yelmo y escudo, como Santiago, el santo de Castilla, un hombre de unos treinta y cinco años. Se trata de Vasco Núñez de Balboa, que de esta manera da la primera muestra de su asombrosa audacia e ingenio. Nacido en Jerez de los Caballeros en el seno de una familia noble, había navegado como simple soldado con Rodrigo de Bastidas hacia el Nuevo Mundo y, tras muchas peripecias, había acabado varado con el barco frente a Española. El gobernador intentó en vano convertir a Núñez de Balboa en un buen colono; al cabo de unos meses, abandonó la finca que le habían asignado y se arruinó de tal manera que no sabía cómo escapar de sus acreedores. Pero mientras los demás deudores observan con los puños cerrados desde la playa los barcos del gobierno, que les impiden huir al barco de Enciso, Núñez de Balboa elude audazmente el cordón de Diego Colón escondiéndose en una caja de provisiones vacía y dejándose llevar a bordo por sus cómplices, donde, en el tumulto de la partida, nadie se da cuenta de la astuta artimaña. Solo cuando el barco se aleja lo suficiente de la costa como para que no se dé marcha atrás por él, el polizón se da a conocer. Ahora está allí.
El «bachiller» Enciso es un hombre de ley y, como la mayoría de los juristas, tiene poco sentido del romanticismo. Como alcalde, como jefe de policía de la nueva colonia, no quiere tolerar allí a los morosos y a las existencias oscuras. Por eso le explica con dureza a Núñez de Balboa que no piensa llevarlo consigo, sino que lo dejará en la próxima isla por la que pasen, independientemente de si está habitada o no.
Pero no llegó a hacerlo. Porque mientras el barco se dirige hacia Castilla del Oro, se encuentra con una embarcación bien tripulada, algo milagroso en aquella época, en la que solo unas pocas docenas de barcos navegaban por esos mares aún desconocidos, capitaneada por un hombre cuyo nombre pronto resonará en todo el mundo, Francisco Pizarro. Sus tripulantes procedían de la colonia de Enciso, San Sebastián, y al principio se les tomó por amotinados que habían abandonado sus puestos por su cuenta y riesgo. Pero, para horror de Enciso, le informan de que San Sebastián ya no existe, que ellos son los últimos supervivientes de la antigua colonia, que el comandante Ojeda se ha marchado con un barco y que los demás, que solo tenían dos bergantines, tuvieron que esperar a que su número se redujera a setenta personas para poder caber en esas dos pequeñas embarcaciones. De estos bergantines, uno naufragó; los treinta y cuatro hombres de Pizarro son los últimos supervivientes de Castilla del Oro. ¿A dónde ir ahora? Según los relatos de Pizarro, la gente de Enciso no tiene muchas ganas de exponerse al terrible clima pantanoso del asentamiento abandonado y a las flechas envenenadas de los nativos; volver a Española les parece la única opción. En ese peligroso momento, Vasco Núñez de Balboa da un paso al frente. Explica que, desde su primer viaje con Rodrigo de Bastidas, conoce toda la costa de América Central y recuerda que entonces encontraron un lugar llamado Darién a orillas de un río aurífero, donde había indígenas amistosos. Allí, y no en ese lugar de desgracias, es donde se debe fundar el nuevo asentamiento.
Inmediatamente, toda la tripulación se declara a favor de Núñez de Balboa. Siguiendo su propuesta, se dirigen a Darién, en el istmo de Panamá, donde primero cometen la habitual matanza de los indígenas y, al encontrar oro entre los bienes robados, los desesperados deciden fundar allí un asentamiento y, con piadosa gratitud, bautizan la nueva ciudad como Santa María de la Antigua del Darién.
Peligroso ascenso
Pronto, el desafortunado financista de la colonia, el bachiller Enciso, lamentará profundamente no haber tirado por la borda a tiempo el cofre que contenía a Núñez de Balboa, ya que, al cabo de pocas semanas, este hombre audaz tiene todo el poder en sus manos. Como jurista educado en la idea de la disciplina y el orden, Enciso, en su calidad de alcalde mayor del gobernador, actualmente ilocalizable, intenta administrar la colonia en beneficio de la Corona española y promulga sus edictos en la miserable cabaña india con la misma pulcritud y severidad con que lo haría en su despacho de Sevilla. En medio de esta selva virgen, nunca antes pisada por el hombre, prohíbe a los soldados comerciar con oro con los indígenas, porque es una reserva de la Corona, e intenta imponer el orden y la ley a esta banda indisciplinada, pero por instinto los aventureros se mantienen fieles al hombre de la espada y se rebelan contra el hombre de la pluma. Pronto Balboa se convierte en el verdadero señor de la colonia: Enciso tiene que huir para salvar su vida y, cuando Nicuesa, uno de los gobernadores de la terra firma nombrados por el rey, llega por fin para restablecer el orden, Balboa no le deja desembarcar y el desdichado Nicuesa, expulsado de las tierras que le había concedido el rey, se ahoga en el viaje de vuelta.
Ahora Núñez de Balboa, el hombre de la caja, es el señor de la colonia. Pero, a pesar de su éxito, no se siente muy cómodo. Ha cometido una rebelión abierta contra el rey y tiene aún menos esperanzas de obtener el perdón, ya que el gobernador designado ha encontrado la muerte por su culpa. Sabe que Enciso, que ha huido, está de camino a España con su acusación y que, tarde o temprano, tendrá que ser juzgado por su rebelión. Pero, al fin y al cabo, España está lejos y le queda mucho tiempo hasta que un barco cruce dos veces el océano. Tan inteligente como audaz, busca el único medio para mantener su poder usurpado el mayor tiempo posible. Sabe que en aquella época el éxito justifica cualquier crimen y que una generosa entrega de oro al tesoro real puede apaciguar o retrasar cualquier proceso penal; por lo tanto, lo primero es conseguir oro, ¡porque el oro es poder! Junto con Francisco Pizarro, somete y roba a los indígenas de los alrededores y, en medio de las habituales matanzas, logra un éxito decisivo. Uno de los caciques, llamado Careta, a quien ha atacado a traición y violando gravemente la hospitalidad, le propone, ya condenado a muerte, que en lugar de enemistarse con los indios, forme una alianza con su tribu y le ofrece a su hija como garantía de lealtad. Núñez de Balboa reconoce inmediatamente la importancia de tener un amigo fiable y poderoso entre los nativos; acepta la oferta de Careta y, lo que es aún más sorprendente, permanece profundamente enamorado de aquella muchacha indígena hasta su última hora. Junto con el cacique Careta, somete a todos los indígenas de los alrededores y adquiere tal autoridad entre ellos que, finalmente, incluso el jefe más poderoso, llamado Comagre, lo invita respetuosamente a su morada.
Esta visita al poderoso jefe tribal marca un punto de inflexión en la vida de Vasco Núñez de Balboa, que hasta entonces no había sido más que un forajido y un rebelde temerario contra la corona, condenado a la horca o al hacha por los tribunales castellanos. El cacique Comagre lo recibe en una espaciosa casa de piedra, cuya riqueza deja a Vasco Núñez sumamente asombrado, y sin que se lo pidan, le regala a su anfitrión cuatro mil onzas de oro. Pero ahora es el cacique quien se sorprende. Porque apenas los hijos del cielo, los poderosos extranjeros divinos a los que recibe con tanta reverencia, ven el oro, su dignidad se desvanece. Como perros desatados, se abalanzan unos sobre otros, desenvainan espadas, aprietan los puños, gritan, se pelean entre ellos, cada uno quiere su parte del oro. El cacique observa la refriega con asombro y desdén: es el eterno asombro de todos los hijos de la naturaleza en todos los confines de la tierra ante los hombres civilizados, para quienes un puñado de metal amarillo parece más valioso que todos los logros intelectuales y técnicos de su cultura.
Finalmente, el cacique se dirige a ellos y, con un escalofrío de avaricia, los españoles escuchan lo que traduce el intérprete. Qué extraño, dice Comagre, que os peleéis entre vosotros por semejantes nimiedades, que por un metal tan común expongáis vuestras vidas a las mayores incomodidades y peligros. Allí, más allá de esas montañas, hay un mar poderoso, y todos los ríos que desembocan en él llevan oro consigo. Allí vive un pueblo que navega en barcos con velas y remos como los vuestros, y sus reyes comen y beben en vasos de oro. Allí podéis encontrar este metal amarillo, tanto como deseéis. Es un camino peligroso, porque seguramente los jefes os negarán el paso. Pero es solo un camino de pocos días de viaje.
Vasco Núñez de Balboa siente que le ha llegado al corazón. Por fin se ha encontrado el rastro de la legendaria tierra del oro con la que llevan años y años soñando; sus predecesores la han buscado por todas partes, en el sur y en el norte, y ahora se encuentra a solo unos días de viaje, si este cacique ha dicho la verdad. Por fin se confirma también la existencia de ese otro océano que Colón, Cabot, Corereal y todos los grandes y famosos navegantes habían buscado en vano: con ello se descubre también el camino alrededor del globo terráqueo. El primero en contemplar este nuevo mar y tomar posesión de él para su patria, su nombre nunca desaparecerá de la faz de la tierra. Y Balboa reconoce la hazaña que debe realizar para redimirse de toda culpa y ganarse la gloria eterna: ser el primero en cruzar el istmo hacia el Mar del Sur, que conduce a la India, y conquistar el nuevo Ophir para la corona española. En ese momento, en la casa del cacique Comagre, se decide su destino. A partir de ese instante, la vida de este aventurero fortuito adquiere un sentido elevado y atemporal.
Huida hacia la inmortalidad
No hay mayor felicidad en el destino de un hombre que haber descubierto la misión de su vida en la plenitud de la misma, en los años creativos de la madurez. Núñez de Balboa sabe lo que está en juego para él: una muerte miserable en el cadalso o la inmortalidad. En primer lugar, comprar la paz con la corona, legitimar y legalizar a posteriori su grave delito, la usurpación del poder. Por eso, el rebelde de ayer, convertido en el súbdito más diligente, envía al tesorero real en Española, Pasamonte, no solo el regalo en efectivo de Comagres, la quinta parte que legalmente le corresponde a la corona, sino que, más versado en las prácticas del mundo que el árido jurista Enciso, añade al envío oficial una generosa donación privada al tesorero con la petición de que lo confirme en su cargo de capitán general de la colonia. El tesorero Pasamonte no tiene ninguna autoridad para hacerlo, pero a cambio del oro envía a Núñez de Balboa un documento provisional y, en realidad, sin valor. Al mismo tiempo, Balboa, que quiere asegurarse por todos los frentes, envía a dos de sus hombres más fiables a España para que informen a la corte de sus méritos para con la corona y del importante mensaje que ha conseguido del cacique. Vasco Núñez de Balboa envía un mensaje a Sevilla diciendo que solo necesita un ejército de mil hombres, con el que se compromete a hacer por Castilla más de lo que ningún español ha hecho antes. Se compromete a descubrir el nuevo mar y a conquistar la tierra del oro que por fin se ha encontrado, que Colón prometió en vano y que él, Balboa, conquistará.
Todo parece haber cambiado ahora para mejor para este hombre perdido, rebelde y desesperado. Pero el siguiente barco procedente de España trae malas noticias. Uno de sus cómplices en la rebelión, al que había enviado en su momento para refutar las acusaciones del despojado Enciso ante la corte, le informa de que la situación es peligrosa para él, incluso mortal. El «bachiller» estafado ha ganado su demanda contra el ladrón de su poder ante el tribunal español y Balboa ha sido condenado a indemnizarlo. Sin embargo, el mensaje sobre la situación del cercano mar del Sur, que podría haberlo salvado, aún no ha llegado; en cualquier caso, con el próximo barco llegará un funcionario judicial para pedir cuentas a Balboa por su rebelión y juzgarlo allí mismo o llevarlo encadenado de vuelta a España.
Vasco Núñez de Balboa comprende que está perdido. Su condena se ha dictado antes de que se haya recibido su mensaje sobre el cercano mar del Sur y la costa dorada. Por supuesto, se aprovechará mientras su cabeza rueda por la arena: otro llevará a cabo su hazaña, la hazaña con la que soñaba; él ya no tiene nada que esperar de España. Se sabe que ha llevado a la muerte al gobernador legítimo del rey, que ha expulsado arbitrariamente a los alcaldes de sus cargos; tendrá que considerar clemente la sentencia si solo le impone prisión y no tiene que pagar su osadía en el patíbulo. No puede contar con amigos poderosos, porque él mismo ya no tiene poder, y su mejor defensor, el oro, aún tiene una voz demasiado débil para asegurarle el perdón. Solo una cosa puede salvarlo ahora del castigo por su audacia: una audacia aún mayor. Si descubre el otro mar y el nuevo Ofir antes de que lleguen los agentes de la ley y sus perseguidores lo capturen y lo encadenan, podrá salvarse. Solo una forma de huida es posible para él aquí, al final del mundo habitado: la huida hacia una hazaña grandiosa, la huida hacia la inmortalidad.
Así, Núñez de Balboa decide no esperar a los mil hombres solicitados por España para la conquista del océano desconocido, ni tampoco a la llegada de los jueces. ¡Mejor aventurarse en lo desconocido con unos pocos compañeros decididos! Prefiere morir con honor en una de las aventuras más audaces de todos los tiempos que ser arrastrado con las manos atadas al cadalso. Núñez de Balboa convoca a la colonia, explica, sin ocultar las dificultades, su intención de cruzar el istmo y pregunta quién quiere seguirlo. Su valentía anima a los demás. Ciento noventa soldados, casi toda la tropa apta para el servicio de la colonia, se declaran dispuestos. No hay mucho que preparar, ya que estas personas viven de todos modos en guerra constante. Y el 1 de septiembre de 1513, para escapar de la horca o la cárcel, Núñez de Balboa, héroe y bandido, aventurero y rebelde, comienza su marcha hacia la inmortalidad.
Momento inmortal
La travesía del istmo de Panamá comienza en la provincia de Coyba, el pequeño reino del cacique Careta, cuya hija es la compañera sentimental de Balboa. Núñez de Balboa, como se demostrará más tarde, no ha elegido el punto más estrecho y, debido a este desconocimiento, prolonga la peligrosa travesía varios días. Pero para él debía de ser sobre todo importante, en una aventura tan temeraria hacia lo desconocido, contar con el apoyo de una tribu india amiga para el abastecimiento o la retirada. En diez grandes canoas, la tripulación de Darién cruza a Coyba, ciento noventa soldados armados con lanzas, espadas, arcabuces y ballestas, acompañados por una imponente manada de los temidos sabuesos. El cacique aliado pone a sus indios como animales de carga y guías, y ya el 6 de septiembre comienza la gloriosa marcha a través del istmo, que exige enormes esfuerzos incluso a la fuerza de voluntad de aventureros tan audaces y experimentados. Bajo un calor ecuatorial sofocante y agotador, los españoles deben atravesar primero las tierras bajas, cuyo suelo pantanoso y propicio para las fiebres matará a muchos miles de personas siglos más tarde, durante la construcción del canal de Panamá. Desde el primer momento, deben abrirse camino con hachas y espadas a través de la selva tóxica de lianas. Como si se tratara de una enorme mina verde, los primeros miembros de la tropa abren paso a los demás a través de la espesura por un estrecho túnel, por el que luego atraviesa el ejército del conquistador, hombre tras hombre, en una fila interminable, con las armas siempre a mano, día y noche, con los sentidos alerta para defenderse de un repentino ataque de los indígenas. El calor se vuelve sofocante en la oscuridad húmeda y brumosa de los gigantescos árboles, sobre los que arde un sol implacable. Cubiertos de sudor y con los labios resecos, los soldados avanzan kilómetro tras kilómetro con sus pesadas armaduras. Entonces, de repente, vuelven a caer aguaceros huracanados, pequeños arroyos se convierten en ríos caudalosos en un instante, que hay que vadear o cruzar por puentes improvisados por los indios con ramas de palma. Como provisión, los españoles no tienen más que un puñado de maíz; Cansados, hambrientos, sedientos, rodeados de miríadas de insectos picadores y chupadores de sangre, avanzan con la ropa rasgada por las espinas y los pies doloridos, los ojos febriles y las mejillas hinchadas por las picaduras de mosquitos, inquietos de día, insomnes de noche y pronto completamente agotados. Tras la primera semana de marcha, gran parte de la tripulación ya no puede soportar las penurias, y Núñez de Balboa, que sabe que los verdaderos peligros aún están por llegar, ordena que todos los enfermos de fiebre y los débiles se queden atrás. Solo con los mejores de su tropa quiere aventurarse en la decisiva expedición.
Por fin, el terreno comienza a ascender. La selva se vuelve más clara, y solo en las llanuras pantanosas puede desplegar toda su exuberancia tropical. Pero ahora que las sombras ya no les protegen, el sol ecuatorial, intenso y abrasador, brilla con fuerza sobre sus pesadas armaduras. Lentamente y en etapas cortas, los agotados logran subir, escalón a escalón, la zona montañosa hasta la cadena de montañas que, como una columna vertebral de piedra, separa el estrecho espacio entre los dos mares. Poco a poco, la vista se vuelve más clara y, por la noche, el aire se refresca. Tras dieciocho días de heroicos esfuerzos, parece que han superado la dificultad más grande; ante ellos se alza la cresta de la cordillera, desde cuya cima, según los guías indígenas, se pueden ver ambos océanos, el Atlántico y el aún desconocido y sin nombre Pacífico. Pero justo cuando la tenaz y traicionera resistencia de la naturaleza parece finalmente vencida, se les presenta un nuevo enemigo, el cacique de esa provincia, que con cientos de sus guerreros bloquea el paso a los extranjeros. Núñez de Balboa tiene mucha experiencia en la lucha contra los indios. Basta con disparar una salva de arcabuces para que el trueno y el relámpago artificiales vuelvan a demostrar su probado poder mágico sobre los indígenas. Aterrorizados, huyen gritando, perseguidos por los españoles y los sabuesos que los acosan. Pero en lugar de alegrarse por la fácil victoria, Balboa, como todos los conquistadores españoles, la deshonra con una crueldad lamentable, dejando que una serie de prisioneros indefensos y atados —sustitutos de las corridas de toros y los juegos de gladiadores— sean despedazados, destrozados y devorados vivos por la jauría de perros sanguinarios hambrientos. Una sangrienta masacre empaña la última noche antes del día inmortal de Núñez de Balboa.
Una mezcla única e inexplicable en el carácter y la naturaleza de estos conquistadores españoles. Piadosos y creyentes, como solo lo han sido los cristianos, invocan a Dios con alma ferviente y, al mismo tiempo, cometen en su nombre las atrocidades más vergonzosas de la historia. Capaces de las hazañas más gloriosas y heroicas de valentía, sacrificio y capacidad de sufrimiento, se traicionan y luchan entre sí de la manera más desvergonzada y, sin embargo, en medio de su desprecio, tienen un marcado sentido del honor y un maravilloso y verdaderamente admirable sentido de la grandeza histórica de su tarea. El mismo Núñez de Balboa que la noche anterior arrojó indefensos a los perros de presa a prisioneros inocentes y atados, y tal vez acarició con satisfacción los hocicos de las bestias aún chorreantes de sangre humana fresca, es plenamente consciente del significado de su acto en la historia de la humanidad y, en el momento decisivo, realiza uno de esos gestos grandiosos que permanecen inolvidables a lo largo de los tiempos. Sabe que ese 25 de septiembre será un día histórico para el mundo y, con un maravilloso patetismo español, este duro y intrépido aventurero manifiesta lo plenamente que ha comprendido el sentido de su misión atemporal.
El grandioso gesto de Balboa: por la tarde, inmediatamente después de la masacre, uno de los indígenas le señala una cima cercana y le anuncia que desde su altura ya se puede ver el mar, el desconocido Mar del Sur. Balboa da inmediatamente sus órdenes. Deja a los heridos y agotados en la aldea saqueada y ordena al equipo que aún puede marchar —seis setenta en total de los ciento noventa con los que comenzó la marcha en Darién— que suba a esa montaña. Hacia las diez de la mañana están cerca de la cima. Solo queda por escalar una pequeña cima desnuda, y entonces la vista se extiende hasta el infinito.
En ese momento, Balboa ordena a la tropa que se detenga. Nadie debe seguirlo, porque no quiere compartir con nadie esta primera vista del océano desconocido. Solo y único, quiere ser y seguir siendo para siempre el primer español, el primer europeo, el primer cristiano que, después de haber cruzado el enorme océano de nuestro universo, el Atlántico, ahora también ve el otro, el aún desconocido Pacífico. Lentamente, con el corazón palpitante, profundamente imbuido del significado del momento, se eleva, con la bandera en la mano izquierda y la espada en la derecha, silueta solitaria en el inmenso círculo. Se eleva lentamente, sin prisas, porque la verdadera obra ya está hecha. Solo unos pocos pasos más, cada vez menos, y realmente, ahora que ha llegado a la cima, se abre ante él una vista inmensa. Detrás de las montañas inclinadas, de las colinas boscosas y verdes, se extiende infinitamente un enorme disco metálico y reflectante, el mar, el mar, el nuevo, el desconocido, el que hasta ahora solo se había soñado y nunca se había visto, el mar legendario, buscado en vano durante años y años por Colón y todos sus descendientes, cuyas olas bañan América, la India y China. Y Vasco Núñez de Balboa mira y mira y mira, orgulloso y feliz, bebiendo en su interior la conciencia de que su ojo es el primero de un europeo en el que se refleja el azul infinito de este mar.
Vasco Núñez de Balboa contempla extasiado y durante largo tiempo la inmensidad. Solo entonces llama a sus compañeros para compartir su alegría y su orgullo. Inquietos, emocionados, jadeando y gritando, trepan, escalan y corren colina arriba, miran fijamente, se maravillan y señalan con miradas entusiastas. De repente, el padre Andrés de Vara, que los acompaña, entona el Te Deum laudamus, y de inmediato cesan los ruidos y los gritos; todas las voces duras y ásperas de estos soldados, aventureros y bandidos se unen en un piadoso coral. Los indios observan con asombro cómo, a una señal del sacerdote, talan un árbol para erigir una cruz, en cuya madera graban las iniciales del nombre del rey de España. Y ahora que esta cruz se alza, es como si sus dos brazos de madera quisieran abarcar ambos mares, el Atlántico y el Pacífico, con todas sus invisibles lejanías.
En medio del temeroso silencio, Núñez de Balboa se adelanta y pronuncia un discurso ante sus soldados. Les dice que hacen bien en dar gracias a Dios por concederles este honor y esta gracia, y en pedirle que siga ayudándoles a conquistar este mar y todas estas tierras. Si siguen siguiéndole fielmente como hasta ahora, volverán de estas nuevas Indias como los españoles más ricos. Solemnemente, agita la bandera en las cuatro direcciones para tomar posesión, en nombre de España, de todos los territorios que rodean esos vientos. A continuación, llama al escribano, Andrés de Valderrabano, para que redacte un documento que registre este acto solemne para la posteridad. Andrés de Valderrabano desenrolla un pergamino que ha transportado a través de la selva en un cofre de madera cerrado con un tintero y una pluma, y exhorta a todos los nobles, caballeros y soldados —los caballeros e hidalgos y hombres de bien— «que han estado presentes en el descubrimiento del Mar del Sur por el sublime y venerado capitán Vasco Núñez de Balboa, gobernador de su Alteza», a confirmar que «fue este señor Vasco Núñez quien vio por primera vez este mar y lo mostró a sus sucesores».
Entonces, los sesenta y siete bajan de la colina y, con este 25 de septiembre de 1513, la humanidad conoce el último océano de la Tierra, hasta entonces desconocido.
Oro y perlas
Ahora tienen la certeza. Han visto el mar. Pero ahora bajen a su costa, sientan la marea húmeda, toquenla, sientan, saboreen y recojan el botín de su playa. El descenso dura dos días y, para conocer en el futuro el camino más rápido desde la montaña hasta el mar, Núñez de Balboa divide a su tripulación en grupos individuales. El tercero de estos grupos, bajo el mando de Alonzo Martín, llega primero a la playa, y tanto es así que incluso los simples soldados de este grupo de aventureros están ya imbuidos de la vanidad de la gloria, de esta sed de inmortalidad, que incluso el sencillo Alonzo Martín pide inmediatamente al escribano que certifique por escrito que ha sido el primero en mojar sus pies y sus manos en estas aguas aún sin nombre. Solo después de haberle dado a su pequeño yo una pizca de inmortalidad, informa a Balboa de que ha llegado al mar y ha tocado sus olas con sus propias manos. Balboa se prepara inmediatamente para un nuevo gesto patético. Al día siguiente, día de San Miguel, aparece en la playa acompañado de solo veintidós compañeros para, como San Miguel, armado y ceñido, tomar posesión del nuevo mar en una ceremonia solemne. No se adentra inmediatamente en las aguas, sino que, como su señor y amo, espera altivamente, descansando bajo un árbol, hasta que la marea creciente lanza sus olas hacia él y, como un perro obediente, le lame los pies con la lengua. Solo entonces se levanta, se echa el escudo a la espalda para que brille como un espejo al sol, empuña su espada con una mano y con la otra la bandera de Castilla con la imagen de la Virgen María, y se adentra en el agua. Solo cuando las olas le llegan hasta las caderas y está completamente sumergido en estas grandes y extrañas aguas, Núñez de Balboa, hasta entonces rebelde y forajido, ahora el más fiel servidor de su rey y triunfador, agita la bandera en todas direcciones y grita con voz fuerte: «Vivan los altos y poderosos monarcas Fernando y Juana de Castilla, León y Aragón, en cuyo nombre y en beneficio de la corona real de Castilla tomo posesión real, física y duradera de todos estos mares y tierras y costas y puertos e islas, y juro que si algún príncipe u otro capitán, cristiano o pagano, de cualquier fe o condición, quisiera reclamar algún derecho sobre estas tierras y mares, defenderlas en nombre de los reyes de Castilla, de cuya propiedad son, ahora y para siempre, mientras dure el mundo y hasta el día del Juicio Final».
Todos los españoles repiten el juramento y sus palabras ahogan por un momento el estruendo de las olas. Cada uno moja sus labios con agua del mar y, una vez más, el escribano Andrés de Valderrabano da fe de la toma de posesión y concluye su documento con las palabras: «Estos veintidós, así como el escribano Andrés de Valderrabano, fueron los primeros cristianos que pisaron el Mar del Sur, y todos probaron con sus manos el agua y se mojaron la boca con ella para ver si era salada como la del otro mar. Y cuando vieron que así era, dieron gracias a Dios».
La gran hazaña se ha cumplido. Ahora hay que sacar provecho terrenal de la heroica empresa. Los españoles saquean o intercambian algo de oro con algunos de los indígenas. Pero una nueva sorpresa les espera en medio de su triunfo. Los indios les traen puñados enteros de preciosas perlas, que se encuentran en abundancia en las islas cercanas, entre ellas una llamada «Pellegrina», cantada por Cervantes y Lope de Vega, porque adornaba la corona real de España e Inglaterra como una de las perlas más bellas de todas. Los españoles llenan todos los bolsillos y sacos con estas preciosidades, que aquí no valen mucho más que las conchas y la arena, y cuando siguen preguntando con avidez por lo más importante del mundo para ellos, el oro, uno de los caciques señala hacia el sur, donde la línea de las montañas se difumina suavemente en el horizonte. Allí, explica, hay una tierra con tesoros incalculables, donde los gobernantes comen en vasos de oro y grandes animales de cuatro patas —el cacique se refiere a las llamas— transportan las cargas más magníficas al tesoro del rey. Y nombra el país que se encuentra al sur, en el mar y detrás de las montañas. Suena como «Birù», melódico y extraño.
Vasco Núñez de Balboa mira fijamente la mano extendida del cacique hacia la lejanía, donde las montañas se pierden pálidas en el cielo. La suave y seductora palabra «Birù» se ha grabado inmediatamente en su alma. Su corazón late con inquietud. Por segunda vez en su vida, ha recibido inesperadamente una gran promesa. El primer mensaje, el mensaje de Comagres sobre el mar cercano, se ha cumplido. Ha encontrado la playa de las perlas y el Mar del Sur, tal vez también logre el segundo, el descubrimiento, la conquista del Imperio Inca, la tierra del oro de este mundo.
Rara vez los dioses conceden…
Nuñez de Balboa sigue mirando con nostalgia hacia la lejanía. La palabra «Birù», «Perú», resuena en su alma como una campana dorada. Pero, ¡qué dolorosa renuncia!, esta vez no puede aventurarse a seguir explorando. No se puede conquistar un imperio con dos o tres docenas de hombres agotados. Así que primero hay que volver a Darién y más tarde, con las fuerzas reunidas, seguir el camino ahora encontrado hacia el nuevo Ophir. Pero esta marcha de regreso no es menos penosa. Una vez más, los españoles tienen que abrirse paso a través de la selva, una vez más tienen que soportar los ataques de los indígenas. Y ya no es un ejército, sino una pequeña tropa de hombres febriles y tambaleantes, con las últimas fuerzas, el propio Balboa está al borde de la muerte y los indios lo llevan en una hamaca, que llega de nuevo a Darién el 19 de enero de 1514, tras cuatro meses de terribles penurias. Pero se ha logrado una de las mayores hazañas de la historia. Balboa ha cumplido su promesa, todos los que se aventuraron con él a lo desconocido se han hecho ricos; sus soldados han traído tesoros de la costa del mar del Sur como nunca lo hicieron Colón y los demás conquistadores, y todos los demás colonos también reciben su parte. Una quinta parte se destina a la corona, y nadie reprocha al triunfador que, al repartir el botín, también recompense a su perro Leoncico, por haber desgarrado tan valientemente la carne de los desdichados indígenas, como a cualquier otro guerrero, con quinientos pesos de oro. Después de tal hazaña, nadie en la colonia discute ya su autoridad como gobernador. El aventurero y rebelde es aclamado como un dios y puede enviar con orgullo a España la noticia de que ha realizado la mayor hazaña para la corona castellana desde Colón. En su vertiginoso ascenso, el sol de su fortuna ha atravesado todas las nubes que hasta entonces se cernían sobre su vida. Ahora se encuentra en su cenit.
Pero la suerte de Balboa dura poco. Unos meses más tarde, en un radiante día de junio, la población de Darién se agolpa asombrada en la playa. Una vela se ha iluminado en el horizonte, y eso ya es como un milagro en este rincón perdido del mundo. Pero he aquí que aparece una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, y pronto son diez, no, quince, no, veinte, toda una flota que se dirige al puerto. Y pronto se enteran: todo esto lo ha provocado la carta de Núñez de Balboa, pero no el mensaje de su triunfo, que aún no ha llegado a España, sino aquella noticia anterior en la que transmitía por primera vez el relato del cacique sobre el cercano mar del Sur y la tierra del oro, y pedía un ejército de mil hombres para conquistar esas tierras. Para esta expedición, la Corona española no dudó en equipar una flota tan imponente. Pero en Sevilla y Barcelona no se les pasó por la cabeza confiar una tarea tan importante a un aventurero y rebelde de tan mala reputación como Vasco Núñez de Balboa. Se envía a un gobernador propio, un hombre rico, noble y muy respetado de sesenta años, Pedro Arias Davilla, conocido como Pedrarias, para que, como gobernador del rey, ponga finalmente orden en la colonia, haga justicia por todos los delitos cometidos hasta entonces, encuentre ese mar del Sur y conquiste la prometida tierra del oro.
Ahora se presenta una situación molesta para Pedrarias. Por un lado, tiene la misión de hacer responsable al rebelde Núñez de Balboa por la expulsión anterior del gobernador y, si se demuestra su culpabilidad, encadenarlo o juzgarlo; por otro lado, tiene la misión de descubrir el mar del Sur. Pero apenas su barco toca tierra, se entera de que precisamente ese Nuñez de Balboa, a quien debe llevar ante la justicia, ha realizado la gran hazaña por su cuenta, que ese rebelde ya ha celebrado el triunfo que le correspondía y ha prestado a la corona española el mayor servicio desde el descubrimiento de América. Por supuesto, ahora no puede poner la cabeza de un hombre así en el bloque como si fuera un común delincuente, sino que debe saludarlo cortésmente y felicitarlo sinceramente. Pero a partir de ese momento, Núñez de Balboa está perdido. Pedrarias nunca perdonará a su rival por haber realizado por su cuenta la hazaña que él había sido enviado a llevar a cabo y que le habría asegurado la fama eterna a lo largo de los tiempos. Aunque, para no enemistarse prematuramente con los colonos, debe ocultar su odio hacia su héroe, la investigación se aplaza e incluso se establece una falsa paz, ya que Pedrarias compromete a su propia hija, que aún permanece en España, con Núñez de Balboa. Pero su odio y sus celos hacia Balboa no se atenúan en absoluto, sino que se intensifican, ya que llega un decreto de España, donde finalmente se ha tenido conocimiento de la hazaña de Balboa, que otorga al antiguo rebelde el título usurpado, nombra a Balboa también adelantado y encarga a Pedrarias que le consulte en todos los asuntos importantes. Este país es demasiado pequeño para dos gobernadores, uno tendrá que ceder, uno de los dos tendrá que perecer. Vasco Núñez de Balboa siente que la espada pende sobre él, pues en manos de Pedrarias está el poder militar y la justicia. Así que intenta por segunda vez la huida que le había salido tan bien la primera vez, la huida hacia la inmortalidad. Pide a Pedrarias que le permita equipar una expedición para explorar la costa del mar del Sur y conquistar un territorio más amplio. Pero la intención secreta del viejo rebelde es independizarse de todo control en la otra orilla del mar, construir él mismo una flota, convertirse en señor de su propia provincia y, si es posible, conquistar también la legendaria Birù, el Ophir del Nuevo Mundo. Pedrarias acepta con astucia. Si Balboa perece en la empresa, tanto mejor. Si tiene éxito, aún habrá tiempo para deshacerse del ambicioso.
Así comienza Núñez de Balboa su nueva huida hacia la inmortalidad; su segunda empresa es quizás aún más grandiosa que la primera, aunque no haya recibido la misma fama en la historia, que solo alaba a los exitosos. Esta vez, Balboa no solo cruza el istmo con su tripulación, sino que hace que miles de indígenas transporten por las montañas la madera, las tablas, las velas, las anclas y los cabrestantes para cuatro bergantines. Porque, una vez que tenga una flota al otro lado, podrá apoderarse de todas las costas, conquistar las islas de las perlas y Perú, el legendario Perú. Pero esta vez el destino se vuelve contra el audaz y se encuentra con nuevas resistencias sin cesar. Durante la marcha a través de la húmeda selva, los gusanos carcomen la madera, las tablas se pudren y quedan inservibles. Sin desanimarse, Balboa manda talar nuevos troncos en el golfo de Panamá y fabricar tablas nuevas. Su energía obra verdaderos milagros: todo parece haber salido bien, ya están construidas las brigantinas, las primeras del océano Pacífico. Pero entonces una tormenta tropical inunda los ríos en los que se encuentran, de repente gigantescos. Los barcos terminados son arrastrados y se estrellan contra el mar. Hay que empezar por tercera vez; y ahora, por fin, se consiguen terminar dos bergantines. Solo le faltan dos, solo tres más a Balboa, y podrá partir a conquistar la tierra con la que sueña día y noche desde que aquel cacique señaló con la mano extendida hacia el sur y él oyó por primera vez la seductora palabra «Birù». ¡Solo tiene que traer a unos cuantos oficiales valientes, solicitar un buen refuerzo de tripulación y podrá fundar su imperio! Solo unos meses más, solo un poco de suerte para su audacia interior, y no sería Pizarro a quien la historia mundial llamaría el conquistador de los incas, el conquistador del Perú, sino Núñez de Balboa.
Pero incluso con sus favoritos, el destino nunca se muestra demasiado generoso. Rara vez los dioses conceden a los mortales más de una sola hazaña inmortal.
La caída
Nuñez de Balboa preparó su gran empresa con una energía férrea. Pero precisamente ese audaz éxito le pone en peligro, pues la mirada recelosa de Pedrarias observa con inquietud las intenciones de su subordinado. Quizás le haya llegado a través de una traición la noticia de los ambiciosos sueños de dominio de Balboa, quizás solo tema celosamente un segundo éxito del viejo rebelde. En cualquier caso, de repente envía una carta muy cordial a Balboa, en la que le pide que, antes de iniciar definitivamente su campaña de conquista, regrese a Acla, una ciudad cercana a Darién, para mantener una reunión. Balboa, que espera recibir más apoyo de la tripulación de Pedrarias, acepta la invitación y regresa inmediatamente. A las puertas de la ciudad, un pequeño grupo de soldados marcha hacia él, aparentemente para darle la bienvenida; él se apresura alegremente a abrazar a su líder, su compañero de armas durante muchos años, su compañero en el descubrimiento del mar del Sur, su amigo íntimo Francisco Pizarro.
Pero Francisco Pizarro le pone la mano en el hombro con dureza y lo declara prisionero. Pizarro también ansía la inmortalidad, también ansía conquistar la tierra del oro y tal vez no le desagrade saber que se ha quitado de en medio a un compañero tan audaz. El gobernador Pedrarias abre el proceso por supuesta rebelión, y el juicio se celebra de forma rápida e injusta. Pocos días después, Vasco Núñez de Balboa se dirige al patíbulo con los más leales de sus compañeros; brilla la espada del verdugo y, en un segundo, se apaga para siempre en la cabeza que rueda por el suelo el ojo que fue el primero en contemplar al mismo tiempo los dos océanos que rodean nuestra Tierra.





























