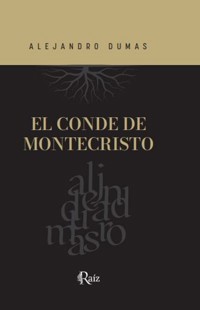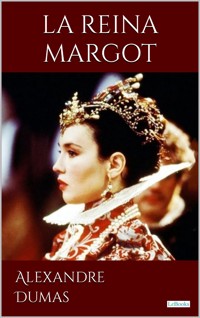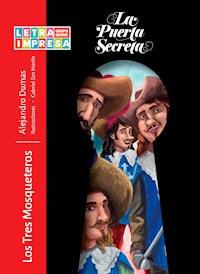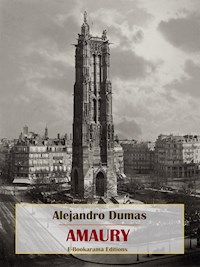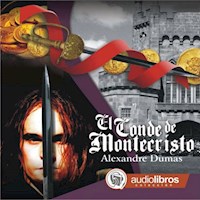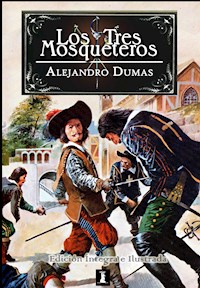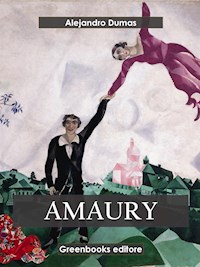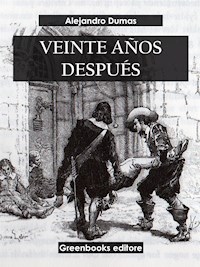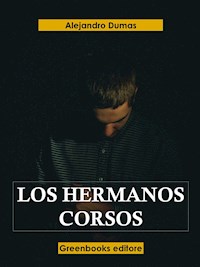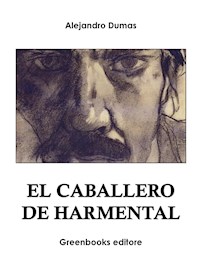6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Marea Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pasado imperfecto
- Sprache: Spanisch
Alejandro Dumas, escritor al servicio de Montevideo y adversario de Rosas. Así firmó el escritor francés, en 1850, Montevideo o la nueva Troya. Un encendido alegato a favor de los montevideanos, sitiados entre 1843 y 1851 por las fuerzas de Buenos Aires que respondían a Juan Manuel de Rosas. El autor de Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo relata con aliento de capa y espada la guerra que enfrentó a argentinos con uruguayos durante ocho años, cuando el país era la "Santa Federación" y Uruguay, la Banda Oriental. Dumas, que nunca pisó este lado del Atlántico, se apasionó con la resistencia de Montevideo. En el pico de su popularidad, puso su pluma al servicio de los orientales que, apoyados por los unitarios exiliados del rosismo, se enfrentaron a las tropas de la Confederación. En este libro, célebre y polémico en el momento de su publicación y olvidado con el tiempo, Dumas transforma una parte de nuestra historia en un clásico literario. Así, Rosas, Quiroga, Artigas, Rivadavia o Garibaldi se convierten en personajes novelescos, inspirados, entregados al heroísmo, la maldad o la cobardía según convenga al drama épico. Marea presenta la primera edición completa en español de este pequeño clásico. Daniel Balmaceda prologa el relato y describe el marco histórico que disparó la febril imaginación de Alejandro Dumas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Contenidos
Nota preliminar
Prólogo
CAPÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO TERCERO
CAPÍTULO CUARTO
CAPÍTULO QUINTO
CAPÍTULO SEXTO
Post scriptum - La búsqueda de Montevideo o la Nueva Troya en Buenos Aires, o la Atenas del Plata
Puntos de interés
Portada
Tabla de contenidos
Dumas, Alejandro
Montevideo o la Nueva Troya. Alejandro Dumas; ilustrado por Pablo Temes; prólogo de Daniel Balmaceda.
1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Marea, 2023.
208 p.: il.; 22 x 14 cm. (Pasado Imperfecto; 12)
Traducción de: Alejandro Waksman. ISBN 978-987-3783-77-7
1. Literatura Francesa. 2. Época de Rosas. 1829-1852. I. Temes, Pablo, ilus. II. Balmaceda, Daniel, prolog. III. Waksman, Alejandro, trad. IV. Título.
CDD 843
Edición: Constanza Brunet Coordinación: Florencia Jibaja Albarez Diseño de tapa e interior: Hugo Pérez Ilustraciones: Pablo Temes
© 2023 Editorial Marea SRL
Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina Tel.: (54-11) 4371-1511
www.editorialmarea.com.ar
ISBN: 978-987-3783-77-7
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
Depositado de acuerdo con la Ley 11.723. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.
A los heroicos defensores de Montevideo.
Alejandro Dumas,
escritor al servicio de Montevideo
y adversario de Rosas.
Nota preliminar
En esta edición se han mantenido puntuaciones y acentuaciones anacrónicas; modismos y giros idiomáticos pretéritos y absolutamente olvidados en el uso; nombres propios escritos con una ortografía antojadiza. Pero todos ellos hacen a la intencionalidad inflamada y a la musicalidad interna en el ritmo del texto.
Prólogo
Los fanáticos de la historia pasamos buena parte de nuestra vida en bibliotecas y “librerías de viejo”. Que, por supuesto, no quiere decir que sean atendidas por abuelitos, sino que en ellas encontramos libros usados que suelen estar fuera del mercado actual. Las librerías de viejo forman parte de mi rutina. Conozco los horarios más cómodos para ir, los estantes donde debo buscar y también sé si suelen tener precios altos o accesibles.
Es muy fácil reconocer a los integrantes del “club de las librerías de viejo”. Se los ve repasando los títulos a gran velocidad en los estantes y en las mesas, y con gestos que demuestran que pretenden hallar algún tesoro. Porque, para nosotros, un tesoro es ese libro que queremos tener y no encontramos en ninguna parte.
Una de esas reliquias, para quienes nos encanta leer a memoralistas –como Paz, Iriarte, Beruti (no Antonio el de las escarapelas, sino su hermanito Juan Manuel), Wilde o Lamadrid–, es Montevideo o la Nueva Troya de Alejandro Dumas. Sí, nada menos que el autor de Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo, dedicándole su tiempo y su pluma a los sucesos del Río de la Plata en los agitadísimos años del final de la era rosista.
La única edición hecha en Buenos Aires de esta obra apareció casi un año antes de que yo naciera. Tengo 43 años: haga la cuenta. Vi un ejemplar en San Telmo, en la casa de un brillante historiador, Arturo Gutiérrez Carbó, pero no era la edición porteña, sino una francesa. Y recuerdo haber ido a buscar un ejemplar de esa obra a la Biblioteca Nacional, cierta vez que estaba escribiendo algo sobre Florencio Varela. Pero no lo tenían. Tal vez fue ese el día que Montevideo o la Nueva Troya se convirtió en un objetivo dentro de mis búsquedas.
Y acá estamos –gracias a la “irresponsabilidad” de Marea Editorial al poner en mis manos esta tarea–, dándoleunprólogoaestanueva edición. Jamásimaginé que iba a escribirle un prólogo a Dumas. Menos que menos, Dumas pensó que yo iba a escribirle uno a él. Y lo peor es que, por supuesto, no puede protestar.
Sé que hay muchos lectores que pasan los prólogos de largo y van directamente a la obra. En muchos casos, hacen bien, claro está. Pero si usted es de los que sienten que si no leyeron el prólogo, no leyeron toda la obra, déjeme ponerlo en ambiente acerca de la época en que se escribió y por qué don Alejandro Dumas, desde su Francia, decidió recrear nuestra historia.
Era la época en que unitarios y federales se sacaban chispas. Y rosistas y antirrosistas, también. Por más que siempre se nos enseñó, para simplificar la cosa, que todos los partidarios de don Juan Manuel de Rosas eran federales y sus enemigos eran unitarios, la historia no es una ciencia exacta. Si bien en términos generales puede decirse que fue así, había buena cantidad de excepciones. Lo cierto es que muchos de los enfrentados a Rosas se vieron obligados a emigrar. Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil recibieron contingentes de argentinos. Pero sobre todo, Uruguay –y Montevideo en particular– fue el lugar elegido por los que se autoexiliaban. Montevideo fue el principal foco cultural de enfrentamiento a Rosas y desde allí partían todos los misiles que recibía el Gobierno porteño.
Don Juan Manuel necesitaba controlar un poco la oposición oriental y en diciembre de 1842 brindó todo su apoyo al general uruguayo Manuel Oribe para que pusiera sitio a Montevideo, gobernada entonces por un amigo de los exiliados: Fructuoso Rivera. Cuatro meses más tarde don Juan Manuel aumentó el asedio mediante un bloqueo naval de la ciudad. Lo envió al viejo Bruno (así le decían al Almirante Brown), quien tuvo que enfrentarse con un italiano aventurero a quien habían puesto como encargado de la defensa acuática: Giuseppe Garibaldi, nacido el 4 de julio de 1807, el mismo día en que se iniciaba la segunda invasión inglesa a Buenos Aires.
En medio de mil pequeñas grandes historias de heroísmo, los sitiados envían a París a Melchor Pacheco, escritor y orador envolvente nacido en la costa uruguaya. Parte en agosto de 1849 y se entrevista con el escritor “top” Alejandro Dumas para pedirle que apoye, desde su capacidad literaria, la lucha por la libertad que hacía correr tinta y sangre en el Plata.
En ese momento, Dumas estaba en la cresta de la ola con su flamante narración de las aventuras de los tres mosqueteros, que eran cuatro. Don Alejandro era un idealista. Por eso, cuando Pacheco le contó la historia del Río de la Plata, sacó a relucir su quijotesco empecinamiento hacia las causas nobles y volcó en el papel su versión de los hechos. Por supuesto, lo hizo conociendo solo la campana de Pacheco. No es un pecado, ya que en aquellos tiempos no había grises: todo era blanco o todo era negro.
En nuestras costas, además de sables, fusiles, cañones y algunas dagas incisivas, la pluma era una herramienta cotidiana para defender la causa, sea cual fuere la causa. José Rivera Indarte, ex partidario de Rosas, volcaba desde Montevideo toda su ira contra el Restaurador de las Leyes y explicaba de qué manera había que asesinarlo, aconsejando sobre todo una buena puñalada en la cola. Nicolás Mariño, a su vez, le respondía con vehemencia desde Buenos Aires y, por su encendida defensa del gobierno porteño, Rosas le regalaba unos terrenos que estaban en el camino a su casa de Palermo. Popularmente fueron llamados Palermito o Palermo Chico y terminarían siendo el barrio más paquete de la ciudad.
En ese combate literario, la participación o la intromisión –según el bando desde donde se lo mire– de Alejandro Dumas, fue todo un suceso. Mientras en Montevideo el francés era un “héroe de la causa”, un “amante de la libertad”, un “talentoso inigualable”, en Buenos Aires era un “miserable buitre” que “ha vendido su pluma y arriesgado su fama por cinco mil francos”. ¿Y por qué todo esto? Porque en Montevideo o la Nueva Troya los rosistas son el lobo y los antirrosistas son Caperucita.
De todas maneras, tampoco conformó a todos los partidarios de la apología. Bartolomé Mitre, abrazado a la causa unitaria, consideró que el libro no reflejaba para nada “el maravilloso talento” de Dumas. Probablemente, se haya sentido aludido cuando el francés escribió que los escritores del Río de la Plata son “hermafroditas de la sociedad, irritables como los hombres, caprichosos como las mujeres y, con todo eso, inocentes casi siempre, como los niños”. Las porteñas, en cambio, deben haberse sentido complacidas al saber que don Alejandro en su obra las consideraba más atractivas que a las orientales, y eso que nunca vino a comprobarlo personalmente.
Para dotar de vida al ambiente donde trancurre el relato, Dumas empieza bien por el comienzo y arranca con don Juan Díaz de Solís. No vamos a culparlo por caer en los mismos errores que aún hoy repiten nueve de cada diez historiadores, cuando dice que un vigía gritó “¡Montem video!”, dando origen al nombre de la ciudad; y cuando explica que a Solís se lo comieron los charrúas. Porque en realidad, ese punto en el mapa fue conocido durante los años de exploración como Monte Ovidio y luego se deformó su nombre. Hay una versión que dice que los cartógrafos habían señalado el lugar con la siguiente inscripción: Monte VI de E a O, que significa Monte sexto, de Este a Oeste. Me hubiera encantado que así fuera, pero jamás encontré esa perlita, ni tampoco el Monte V ni el Monte IV. Y ojo que miré mapas y mapas... Respecto de los que se dieron el banquete con Solís, aclaremos que los charrúas no eran antropófagos. Los que se comían a la gente eran los guaraníes que merodeaban la costa uruguaya.
Desde Solís a Rosas hay un trecho. Con agilidad mosquetera, Dumas salta entre los principales hitos de nuestra historia hasta desembocar en el período de las luchas internas. En esa apretada descripción, el francés pasa por “el joven contrabandista” José Gervasio de Artigas, a quien califica de “bravo como un viejo español, sutil como un charrúa, alerta como un gaucho”. Les aclara a sus compatriotas que “el gaucho es el bohemio del Nuevo Mundo”. Se detiene en las diferencias entre Buenos Aires y Montevideo, volcando toda su predilección a la ciudad uruguaya. Si un neófito se guiara por Dumas, diría que los porteños de aquel tiempo eran brutos y que los orientales eran civilizados. Y ni hablar de las ciudades en sí. Mientras que Montevideo es el edén, Buenos Aires, sin llegar a infierno, no va más allá de ser un rústico purgatorio.
¿Por qué dice que el “dictador” Artigas, cuando gobernó Montevideo, fue “la sustitución de la inteligencia por la fuerza bruta” y que “con menos crueldad y mayor coraje, fue entonces lo que Rosas es actualmente”? Porque Artigas llegó al poder luego de enfrentarse a Jorge Pacheco, padre de Melchor, el que le dio letra para su obra. Para Dumas, Artigas se parecía más a los porteños brutos que a los civilizados uruguayos. Así es como llega a decir de Artigas en su racconto que “Montevideo va a presenciar el reino del hombre descalzo, de calzoncillos flotantes, de chiripá escocés, con un poncho andrajoso cubriendo todo aquello, y con el sombrero inclinado sobre una oreja y asegurado por el barbijo”.
Por otra parte, rescata a Bernardino Rivadavia. Lo elogia –luego de aclarar que sus buenos modales los aprendió en Europa– y explica su “fracaso” en el gobierno, por haber querido imponer un poco de civilidad a un pueblo que estaba lejos de entender ese concepto.
Dumas marca el terreno, dividiendo al Río de la Plata en dos bandos: el de los embrutecidos y el de los civilizados. Y es entonces cuando llega Rosas a la obra y el francés le descarga toda su artillería. Una vez que el cuadro que muestra al Restaurador es bien diabólico, surgen los adalides de la justicia, concentrados en Montevideo, dispuestos a dar batalla. El día a día, el paso a paso de la narración, mejor lo dejamos en manos de don Dumas. Pero aclaremos que el concepto general del libro no es alabar la lucha contra Rosas. Aquel núcleo de adalides persigue un fin superior: inyectarle a la inhóspita América un poco de onda europea, para ver si se la puede domesticar un poco, para su bien.
Por eso, Montevideo o la Nueva Troya es un preámbulo de las cruzadas del loco Sarmiento, de las pinceladas parisinas del intendente Torcuato de Alvear, de la corriente que encararía hasta sus últimas consecuencias la Conquista del Desierto y, también, de la encendida defensa del gaucho que emprendería, entre otros, José Hernández.
La principal enseñanza que nos deja la obra de Dumas es justamente que para entender, recrear y amar la historia, es necesario entender, recrear yamar cada una de sus versiones. Cada una de sus campanadas. Y esta, que es una de ellas, nos llega gracias al tesón de un tocayo de Dumas, Alejandro Waksman, un buscador de tesoros, y de Marea Editorial, que concreta el milagro de multiplicarlo.
Daniel Balmaceda
CAPÍTULO PRIMERO
Cuando el viajero llega de Europa en una de esas naves que los primeros habitantes del país tomaron por casas volantes, lo primero que divisa, una vez que el vigía ha gritado ¡tierra!,1son dos montañas: una de ladrillos, que es la catedral, la iglesia madre, la matriz como allá se dice; y la otra de piedra, salpicada de algunas manchas de verdor y coronada por un fanal: esta montaña se llama el Cerro.
Luego, a medida que se va aproximando, por debajo de las torres de la catedral cuyas cúpulas de porcelana centellean al sol, a la derecha del fanal colocado sobre el montículo que domina la vasta llanura, distingue los miradores innumerables y de variadas formas que coronan casi todas las casas; luego, esas mismas casas, rojas y blancas, con sus terrazas, frescos refugios en la noche; luego, al pie del Cerro, los saladeros, vastas construcciones donde se salan las carnes; y después, en fin, al fondo de la bahía y bordeando la mar, las encantadoras quintas, delicia y orgullo de los habitantes y que hacen que, los días de fiesta, no se oigan por las calles más que estas palabras: “¡Vamos al miguelete!”; “¡Vamos a la aguada!”; “¡Vamos al arroyo seco!”.
Luego, si echáis el ancla entre el Cerro y la ciudad, dominada, desde cualquier punto que la miréis, por su gigantesca catedral, Leviatán de ladrillo que parece que hendiera las olas de casas; si el bote os lleva rápidamente, con el esfuerzo de sus seis remeros, hasta la playa; si, de día, observáis por los caminos de esas hermosas quintas grupos de mujeres ataviadas de amazonas y caballeros en traje de montar; si, por la noche, a través de las ventanas abiertas que derraman en las calles torrentes de luz y de armonía, oís el canto de los pianos o los gemidos del arpa, los trinos alegres de las cuadrillas o las notas melancólicas de las romanzas, es que estáis en Montevideo, la virreina de este gran río de plata del cual Buenos Aires pretende ser la reina, y que se vierte en el Atlántico por una desembocadura de ochenta leguas.
Fue Juan Diaz de Solis quien, hacia los comienzos de 1516 descubrió la costa y el Río de la Plata. Lo primero que vio el vigía fue el Cerro. Lleno de alegría, gritó en lengua latina: ¡Montem video! De ahí el nombre de la ciudad cuya portentosa historia vamos a esbozar rápidamente.
Solís, ya orgulloso de haber descubierto, un año antes, Río Janeiro, no gozó mucho tiempo de su nuevo descubrimiento. En efecto, habiendo dejado en la bahía dos de sus navíos, y habiéndose internado con el tercero por la embocadura del río, engañado por las señales de amistad que le hacían los indios, cayó en una emboscada, fue muerto, asado y comido al borde de un arroyo que, todavía hoy, en memoria de esta terrible aventura, lleva el nombre de arroyo de Solís.
Esta horda de indios antropófagos, muy bravos, por lo demás, pertenecía a la tribu primitiva de los Charrúas, que era la dueña del país, como en la extremidad opuesta del gran continente, lo eran los Hurones y los Sioux. Tanto resistió esa tribu a los españoles, que estos se vieron obligados a construir Montevideo en medio de combates todos los días y, sobre todo, de ataques todas las noches. De tal manera, y gracias a esta resistencia, Montevideo, que cuenta apenas cien años de fundada, es una de las ciudades más modernas del continente americano.
Pero hacia fines del siglo último, llegó un hombre que hizo a estos primitivos dueños de la costa una guerra de exterminio en la cual fueron aniquilados; los tres postreros combates –durante los cuales, como los antiguos teutones, los Charrúas colocaron en el centro a las mujeres y a los niños mientras ellos caían sin retroceder un paso– vieron desaparecer a los últimos guerreros de la raza; y –monumento de esta suprema derrota– el viajero que siga paso a paso la civilización, esa gran diosa que, al igual que el sol, marcha de Oriente a Occidente, podrá ver blanquear, aún hoy, al pie de la montaña Aceguá, las osamentas de los últimos Charrúas.
Este otro Mario, vencedor de estos otros teutones, era el comandante de la campaña, Jorge Pacheco, padre del general Pacheco y Obes, actualmente en misión especial delosmontevideanosanteel Gobiernofrancés. Pero los salvajes destruidos dejaron en legado al comandante Pacheco, otros enemigos más tenaces, mucho más perjudiciales y, sobre todo, mucho más inexterminables que los indios, atendiendo a que aquellos estaban sostenidos, no por una creencia religiosa que se debilitaba día a día, sino, por el contrario, por un interés material que día a día iba en aumento. Esos enemigos eran los contrabandistas del Brasil.
El sistema prohibitivo era la base del comercio español. Existía, pues, una guerra encarnizada entre el comandante de la campaña y los contrabandistas, que, ora por astucia, ora por fuerza, trataban de introducir al territorio montevideano sus telas y su tabaco. La lucha fue larga, encarnizada, a muerte. Don Jorge Pacheco, hombre de fuerza hercúlea, de talla gigantesca, avizor y con un inaudito sentido de la vigilancia, había llegado por fin –él así lo esperaba, por lo menos– no a aniquilar a los contrabandistas como lo había hecho con los Charrúas –eso era imposible– pero sí a alejarlos de la ciudad, cuando, repentinamente, aquellos reaparecieron más audaces, más activos y más fuertemente unidos que nunca en derredor de una voluntad única, tan poderosa, tan firme, tan valiente, y, sobre todo, tan inteligente como podría serlo la del comandante Pacheco.
El comandante de la campaña envió sus espías por el campo y obtuvo así informes sobre las causas de esta recrudescencia de hostilidad.
Todos retornaron con un mismo nombre en la boca: Artigas.
Era este un joven de veinte o veinticinco años, bravo como un viejo español, sutil como un charrúa, alerta como un gaucho. En su persona se confundían tres razas y si estas no se mezclaban en su sangre, por lo menos alentaban en su espíritu.
Prodújose entonces una lucha admirable de astucia y de fuerza entre el viejo comandante de la campaña y el joven contrabandista. Mas el uno era joven y creciente en fuerzas, al paso que el otro, aunque no viejo, era hombre cansado. Durante cuatro o cinco años el comandante persiguió a Artigas, batiéndolo siempre allí donde lo encontraba; pero Artigas, aun batido, no se dejaba apresar, y reaparecía siempre al día siguiente de cada derrota. El hombre de la ciudad fue el primero en fatigarse de esa lucha y, como uno de aquellos antiguos romanos que sacrificaban su orgullo al bien de la Patria, Pacheco fue a ofrecer al Gobierno español la renuncia de sus poderes, a condición de que se nombrara en su lugar a Artigas como nuevo jefe de la campaña, ya que era solo este quien podría poner fin a la obra que él no podía cumplir: la exterminación de los contrabandistas. El Gobierno aceptó; y, como aquellos bandidos romanos que después de hacer acto de sumisión ante el Papa, se pasean, luego, venerados por las ciudades donde sembraron el terror, Artigas hizo su entrada triunfal en Montevideo, y reanudó la obra de exterminación en el punto en que ella se había escapado de las manos de su predecesor.
Al cabo de un año, el contrabando estaba, si no aniquilado, por lo menos desaparecido.
Todo esto ocurría hacia 1782 ó 1783. Artigas tenía entonces veintisiete o veintiocho años; actualmente cuenta noventa y tres, y, aun cuando se ha anunciado su muerte, lo cierto es que vive todavía, hallándose en una pequeña quinta del presidente del Paraguay.
Era Artigas, entonces joven hermoso, valiente y fuerte, que representaba a una de las tres potencias que reinaron una tras de otra sobre Montevideo.
Don Jorge Pacheco era el tipo del valor caballeresco del Viejo Mundo; ese valor caballeresco que atravesó los mares con Colón, Pizarro y Vasco da Gama.
Artigas era el hombre de campo; él podría representar lo que allá se denomina el partido nacional, ubicado entre los portugueses y los españoles, es decir, entre los extraños a la tierra americana, pero que siguieron siendo portugueses y españoles por su residencia en las ciudades, donde todo les recordaba los modos de sus respectivas tierras.
Restapues, untercertipoyhastaunatercerapotencia de la cual es necesario que hablemos y que es a la vez el azote del hombre de las ciudades y del campesino.
Este tercer tipo es el gaucho.
En Francia llamamos gaucho a todo aquel que vive en esas vastas llanuras, esas inmensas estepas, esas pampas infinitas que se extienden desde el borde del mar hasta la vertiente oriental de los Andes. Pero estamos equivocados. El capitán Head, de la Marina inglesa, fue el primero que puso en boga este error de confundir al gaucho con el habitante del campo, quien rehúsa no solamente tal identidad sino hasta la comparación con aquel.
El gaucho es el bohemio del Nuevo Mundo. Sin bienes, sin hogar, sin familia, posee como únicos bienes, su poncho, su caballo, su cuchillo, su laso2y sus bolas.3Si cuchillo es su arma; su laso y sus bolas son su industria.
Artigas fue, pues, comandante de la campaña con gran satisfacción de todo el mundo a excepción de los contrabandistas; y se hallaba aún a cargo de esta importante función, cuando estalló la revolución de 1810; revolución que tenía por fin –y que tuvo, en efecto, por resultado– hacer desaparecer la dominación española en el Nuevo Mundo.
La revolución se inició en 1810 en Buenos Aires y terminó en Bolivia, con la batalla de Ayacucho, en 1824.
El general en jefe de las fuerzas independientes era entonces el general Antonio José de Sucre, quien contaba con 5.000 hombres bajo sus órdenes.
El general en jefe de las tropas españolas era José de Laserna, último virrey del Perú, quien comandaba a 11.000 hombres.
Los patriotas no tenían más que un solo cañón; ellos eran uno contra dos, o algo menos, como se ve por las cifras que acabamos de consignar. Carecían de municiones y de provisiones de boca, de pólvora y de pan. Si hubieran vacilado, se hubieran rendido. Pero atacaron y vencieron.
Fue el general patriota Alejo Cordova quien comenzó la batalla. Comandaba 1.500 hombres.
–¡Adelante! –gritó elevando su sombrero en la punta de su espada.
–¿A paso de carga o a paso ordinario? –le preguntaron.
–¡A paso de victoria! –respondió él.
Por la tarde, el Ejército español entero había capitulado y se tornaba prisionero de aquellos a quienes la misma mañana aprisionara.
Artigas fue uno de los primeros que saludó a la revolución como libertadora; se había puesto a la cabeza del movimiento en la campaña, y había ido a ofrecer a Pacheco su renuncia del comando, como antes Pacheco lo había hecho por él.
Este cambio iba tal vez a operarse, cuando Pacheco fue sorprendido en su residencia de casa blanca, sobre el Uruguay, por marinos españoles.
Artigas continuó su obra de liberación. En poco tiempo arrojó a los españoles fuera de toda aquella campaña de la cual se había hecho rey, y los redujo a la sola ciudad de Montevideo.
En aquel tiempo Montevideo podía presentar una seria resistencia, pues era la segunda ciudad fortificada de América, siendo la primera San Juan de Ulloa. En Montevideo se habían refugiado todos los partidarios de los españoles, apoyados por un ejército de cuatro mil hombres. Artigas, sostenido de su lado por la alianza con Buenos Aires, puso entonces sitio a la ciudad.
Mas un ejército portugués vino en ayuda de los españoles, y desbloqueó Montevideo.
En 1812, nuevo sitio de Montevideo. El general Rondeau por Buenos Aires y Artigas por los montevideanos, han reunido sus fuerzas y han vuelto a rodear la ciudad.