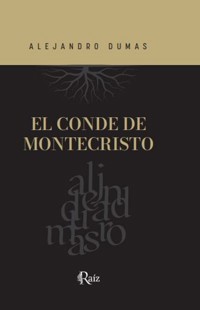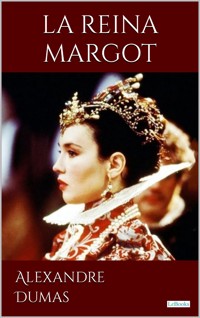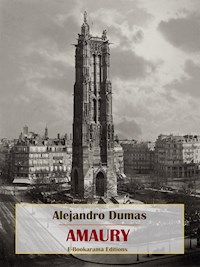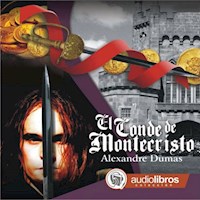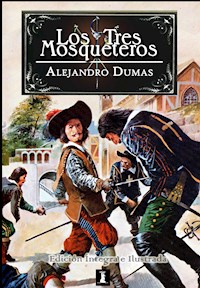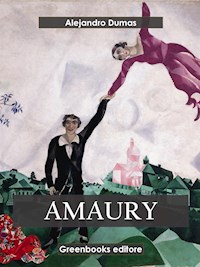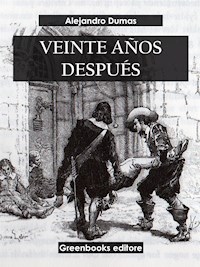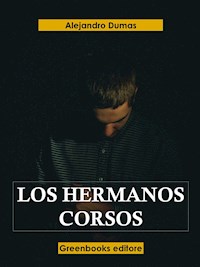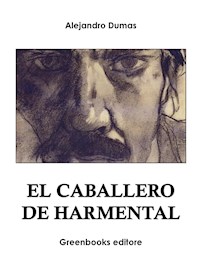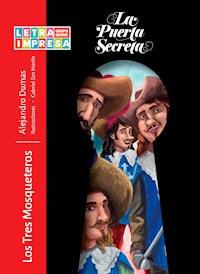
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letra Impresa
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: La Puerta Secreta
- Sprache: Spanisch
Un rey celoso, un conde enamorado y el robo de dos prendedores de diamantes ponen en peligro a la reina Ana de Austria. El honor impone salvarla y para eso están D'Artagnan y sus tres amigos, unidos por el lema "Todos para uno y uno para todos".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN La puerta secreta
REALIZACIÓN: Letra Impresa
AUTOR: Alejandro Dumas
ADAPTACIÓN: Andrea Braverman
EDICIÓN: Patricia Roggio
DISEÑO: Gaby Falgione COMUNICACIÓN VISUAL
ILUSTRACIONES: Gabriel San Martín
Dumas, Alejandro Los tres mosqueteros / Alejandro Dumas ; adaptado por Andrea Braverman. - 1a ed adaptada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Letra Impresa Grupo Editor, 2019. Libro digital, Amazon Kindle Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-4419-85-9 1. Narrativa Francesa. 2. Novelas de Aventuras. I. Braverman, Andrea, adap. II. Título. CDD 843
© Letra Impresa Grupo Editor, 2021 Guaminí 5007, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfono: +54-11-7501-1267 Whatsapp +54-911-3056-9533contacto@letraimpresa.com.arwww.letraimpresa.com.ar Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total, el registro o la transmisión por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización previa y escrita de la editorial.
Esta colección se llama La Puerta Secreta y queremos invitarlos a abrirla.
Una puerta entreabierta siempre despierta curiosidad. Y más aun si se trata de una puerta secreta: el misterio hará que la curiosidad se multiplique.
Ustedes saben lo necesario para encontrar la puerta y para usar la llave que la abre. Con ella podrán conocer muchas historias, algunas divertidas, otras inquietantes, largas y cortas, antiguas o muy recientes. Cada una encierra un mundo desconocido dispuesto a mostrarse a los ojos inquietos.
Con espíritu aventurero, van a recorrer cada página como si fuera un camino, un reino, u órbitas estelares. Encontrarán, a primera vista, lo que se dice en ellas. Más adelante, descubrirán lo que no es tan evidente, aquellos “secretos” que, si son develados, vuelven más interesantes las historias.
Y por último, hallarán la puerta que le abre paso a la imaginación. Dejarla volar, luego atraparla, crear nuevas historias, representar escenas, y mucho, mucho más es el desafío que les proponemos.
Entonces, a leer se ha dicho, con mente abierta, y siempre dispuestos a jugar el juego.
LA LLAVE MAESTRA
Hoy muchas de las historias que nos entretienen, especialmente las de aventuras, llegan a nosotros en forma de series que seguimos, en la televisión o por Internet, temporada tras temporada. Parte de su éxito se debe a que cada uno de sus episodios nos deja con ganas de seguir viendo un capítulo más, un ratito más, para descubrir si por fin los personajes logran salir del problema en que se metieron en el episodio anterior o deberán vencer un nuevo obstáculo. ¿Pero esta forma de atrapar al público, de captar su atención y mantenerlo en suspenso es una novedad del siglo XXI? Veamos qué pasaba unos cuantos años antes.
Alejandro Dumas escribió Los Tres Mosqueteros en 1844. Imaginen cómo habrá sido el acceso al entretenimiento de aquel público tan lejano. Hace más de 170 años, no había Internet, cine o televisión. Ni siquiera radio. Sin embargo, las ganas de la gente de seguir de cerca las andanzas de sus personajes favoritos, de emocionarse con historias de amor, de acción, de misterio eran iguales a las nuestras… Entonces, ¿dónde encontraban esas historias? En la versión escrita de las actuales series de televisión: el folletín.
El folletín era una novela por entregas, o sea, una novela dividida en episodios que se publicaban semanalmente en el diario, y que los lectores esperaban con impaciencia, igual que nosotros esperamos ver cómo sigue la serie que nos gusta.
Así llegó a la gente Los Tres Mosqueteros, que publicó el diario francés Le Siècle entre marzo y julio de 1844. Cada semana, cuando abrían el diario y se encontraban con una nueva “entrega” de la novela, los seguidores de esta historia se entretenían y emocionaban con las aventuras de un joven valiente llamado D’Artagnan y de sus tres fieles amigos. Y con cada episodio viajaban a un viejo mundo de reyes, espadachines y bellas damas: la época del reinado de Luis XIII, en Francia.
En su tiempo, el éxito de la novela de Alejandro Dumas fue enorme. Pero superó su época, viajó de lector en lector, y hoy sigue vigente. Muchos saben de qué se trata o conocen a los personajes aun sin haberla leído, y una prueba de esto es su frase más famosa: “¡Todos para uno y uno para todos!”. Este lema, que D’Artagnan pronuncia con su espada en alto para sellar un pacto de amistad con Porthos, Athos y Aramis, es recordado y repetido porque demuestra que la unión hace la fuerza y que la solidaridad y la lealtad son valores que no pasan de moda. Llegó el momento de que se enteren cuándo y por qué el protagonista de una de las novelas más importantes de la literatura la dijo.
1. LOS TRES REGALOS PARA D’ARTAGNAN
Aquel lunes de abril de 1625, el pueblo de Meung parecía revolucionado. Muchos de sus habitantes corrían hacia la posada del Franco Molinero, donde minuto a minuto se agolpaba cada vez más gente bulliciosa y llena de curiosidad.
La causa de tanto alboroto era un jovencito. Si quieren saber qué aspecto tenía, imaginen a don Quijote a los 18 años, sin casco ni armadura, con un chaleco de lana desteñida, cara alargada y morena, ojos despiertos y nariz puntiaguda pero interesante. Alguien distraído podría haber pensado que se trataba del hijo de un granjero, si no fuera por la larga espada que colgaba de su cinturón de cuero.
Este jovencito tenía un caballo petiso y sin cola, que llamaba la atención por su pelaje amarillento y su apariencia un poco extraña. En una época donde todo el mundo se creía experto en caballos, la aparición de ese animal en el pueblo dio mucho que hablar. Y eso, claro, perjudicó a su jinete, el joven D’Artagnan (así se llamaba nuestro don Quijote), que había aceptado montar ese ridículo caballito solo porque se trataba de un regalo de su padre.
–Hijo mío –le había dicho, antes de partir–, este caballo nació en nuestra casa. Consérvalo siempre y cuídalo con cariño. Cuando llegues a la corte, solo obedece al rey o al cardenal. Pórtate como un hombre valiente y ve en busca de aventuras. Sabes manejar la espada, así que nunca te rindas. Todo lo que puedo darte son quince escudos, el caballo y estos consejos. Busca en París a mi viejo amigo Tréville, el capitán de los mosqueteros del rey, y llévale esta carta de mi parte.
Ese mismo día, el joven se puso en marcha. Y la verdad es que el curioso aspecto de su caballo provocó más de una mirada burlona en el camino. Sin embargo, como la espada de D’Artagnan era grande y su mirada feroz, todos aguantaban la risa. Pero cuando llegó a la posada del Franco Molinero, observó que un elegante hombre con una cicatriz en la sien hablaba de su caballo con disimulo, mientras quienes lo oían se reían a carcajadas. Caminó hacia él, con una mano en la cintura y otra en la empuñadura de su espada, y le gritó:
–¡Eh, caballero, dígame de qué se ríe y nos reiremos juntos!
–No estoy hablando con usted, señor –respondió el hombre con cinismo.
–Pero yo sí le estoy hablando –dijo D’Artagnan, desenvainando el arma.
El desconocido aceptó el reto, también sacó su espada y se puso en guardia. Pero en ese mismo momento, las dos personas que habían estado oyendo sus burlas y el dueño de la posada atacaron a D’Artagnan en una pelea desigual. Agotado y herido, el joven dejó caer la espada y recibió un golpe en la frente que lo tiró al suelo.
La noticia de la pelea se esparció rápidamente y todos los pueblerinos corrieron a la posada para enterarse de qué estaba pasando. Sin embargo, el dueño no quería escándalos, así que llevó al herido a la cocina, para que se recuperara.
–¿Cómo se encuentra el joven peleador? –preguntó el caballero desconocido, después de un rato.
–Mejor –respondió el posadero–. Aunque apenas abrió los ojos, empezó a gritar: “¡Ya verán lo que va a pasar cuando le cuente esto a Tréville!”. Asegura que es su protegido y que lleva una carta para él en el bolso. Le digo esto, su excelencia, para que tenga cuidado.
–¿Es posible que ese muchachito conozca al capitán de los mosqueteros? –murmuró el desconocido entre dientes–. ¿Lo habrá enviado Tréville para tenderme una trampa? Si tan solo pudiera leer esa carta… –Y después de meditar un instante, preguntó–: ¿Dónde está ahora?
–Lo llevé a mi habitación para que mi mujer cure sus heridas.
–Muy bien. Prepare mi cuenta. Me iré de inmediato.
El posadero, que no quería problemas, subió a su cuarto y convenció a D’Artagnan de que siguiera su camino.
Un poco aturdido todavía, el joven se levantó como pudo y bajó a la cocina. Pero antes de salir, vio a su provocador junto a un carruaje, conversando con una mujer pálida y rubia, de ojos azules y mirada triste.
–Entonces, su eminencia me ordena... –decía la bella dama.
–Que vuelvas enseguida a Inglaterra, Milady. Debes avisarnos si el duque abandona Londres.
–¿Y las otras instrucciones? –preguntó la viajera.
–Están guardadas en esta cajita. Ábrela cuando ya estés lejos. Yo regresaré a París.
–¿Y no castigarás al joven insolente?
Antes de que el desconocido pudiera responderle, D’Artagnan apareció frente a ellos y exclamó:
–¡Este joven insolente es el que castiga a los cobardes!
Al ver que el hombre se disponía a sacar su espada, la dama le advirtió:
–Piénsalo bien. Cualquier retraso puede arruinar nuestros planes.
–Tienes razón. Sigue tu camino y yo seguiré el mío –le respondió él, mientras montaba su caballo.
Inmediatamente, los dos partieron a todo galope en direcciones opuestas. D’Artagnan intentó correr detrás de su enemigo, pero como aún estaba débil, solo dio diez pasos y se desplomó en el suelo. Entonces no tuvo más remedio que gastar uno de sus escudos para pasar la noche en la posada.
A la mañana siguiente, cuando estaba por partir, abrió el bolso para pagar los gastos y descubrió algo terrible: ¡su carta había desaparecido!
–¿Tenía algo valioso en ese sobre? ¿Acaso era dinero? –le preguntó el posadero, al verlo buscar con desesperación.
–¡Más importante que el dinero! Era una carta de recomendación para convertirme en mosquetero del rey. Y ahora ya no la tengo.
–Ese caballero misterioso la robó –dijo el hombre–. Estoy seguro.
A pesar del contratiempo, D’Artagnan no perdió las esperanzas. Sabía que encontraría la forma de explicárselo al capitán Tréville. Entonces, pagó la cuenta, volvió a montar en su caballo amarillento y siguió viaje a París.
No estaba arrepentido de su aventura en Meung. Confiaba en su presente y, sobre todo, en su futuro.
2. LA ENTREVISTA
El día que D’Artagnan se presentó en el palacio del capitán Tréville, su corazón latía con fuerza. En el patio de entrada, que parecía un campamento, unos sesenta mosqueteros paseaban de un lado a otro, armados de pies a cabeza. Algunos subían las escaleras, otros bajaban, y los mensajeros llevaban y traían recados.
En la antesala, sentados en enormes banquetas circulares, esperaban los afortunados que tenían una entrevista con el capitán, y el joven D’Artagnan se acomodó entre ellos. Luego de un rato, la puerta del despacho se abrió y un lacayo anunció:
–El capitán Tréville recibirá al señor D’Artagnan.
Cuando el joven entró, Tréville estaba de muy mal humor. Sin embargo, lo saludó con cortesía e incluso sonrió al recordar que era el hijo de un amigo de la infancia. Pero antes de que el muchacho pudiera abrir la boca, el capitán de los mosqueteros le indicó con un gesto que se sentara y esperara un momento. Inmediatamente, gritó desde la puerta, furioso:
–¡Athos! ¡Porthos! ¡Aramis!
Porthos y Aramis abandonaron sus puestos y corrieron al despacho de su jefe.
–¿Saben, caballeros, lo que me dijo el rey anoche? ¡Que a partir de ahora será custodiado por los guardias del cardenal! –exclamó, apenas entraron.
–¿Y por qué los mosqueteros ya no custodiaremos al rey? –preguntó Porthos.
–Porque parece, mi estimado amigo, que ciertos mosqueteros son un mal ejemplo. Van seguido a la taberna, se quedan hasta tarde y arman escándalos… El cardenal le contó al rey, casi riéndose en mi cara, que la otra noche sus guardias tuvieron que arrestar a tres... ¡A ustedes! En realidad, es culpa mía, porque yo los elegí. Tú, Aramis, no deberías haber dejado el monasterio para convertirte en mosquetero. Y tú, Porthos, no deberías portar una espada… No veo a Athos. ¡¿Dónde está?!
–Está enfermo, señor –respondió Aramis–. Parece que tiene viruela.
–¡¿Viruela?! No lo creo. Seguramente lo hirió uno de esos guardias. ¡Y para colmo, se dejaron arrestar! Esto me da tanta vergüenza que decidí presentar mi renuncia.
–¡Nos atacaron por la espalda! –dijo Porthos, enojado–. Y Athos resultó herido porque ni siquiera nos dieron tiempo de sacar nuestras espadas para defendernos como corresponde. Nos detuvieron, es cierto. Pero en el camino logramos escapar…
–Eso no lo sabía –contestó el capitán, un poco más tranquilo.
En ese mismo momento, la puerta se abrió y una cara horriblemente pálida se asomó.
–¿Alguien preguntó por mí?
–¡Athos! –exclamaron los dos mosqueteros.
Tréville, emocionado por la valentía de ese hombre que cumplía con su deber a pesar de estar herido, le estrechó la mano. Pero Athos, que apenas aguantaba el dolor, no pudo permanecer mucho tiempo de pie y se desmayó.
–¡Un médico! ¡Un médico! –exclamó Tréville.
Al oír los gritos del capitán, un médico se abrió paso entre la multitud de curiosos que se asomaban a la puerta, sacudió a Athos para que reaccionara y se lo llevó en brazos, con ayuda de Porthos y Aramis. Enseguida, Tréville hizo un gesto con la mano y todos se retiraron menos D’Artagnan, que no se había movido de su silla.
–Te pido disculpas –le dijo el capitán, sonriendo–. Soy como un padre para mis mosqueteros, y ellos se portan como niños. Ya que esperaste tanto, dime en qué puedo ayudarte.
–Señor –respondió D’Artagnan–, vine a pedirle que me acepte como mosquetero. Pero después de todo lo que vi y escuché, no sé si es un buen momento.
–No puedo hacerte un favor tan grande, joven. Primero debes pasar varias pruebas, realizar alguna hazaña, formar parte de un regimiento de menor categoría que el nuestro. Pero si quieres, le escribiré una carta a mi cuñado, el director de la Academia Real, para que te reciba mañana. Allí aprenderás a montar a caballo, esgrima, buenos modales… A muchos les gustaría recibir este favor, ni lo dudes.
D’Artagnan se dio cuenta de que el capitán no lo tomaba muy en serio.
–Si tuviera la carta de recomendación… –se lamentó.
–Me sorprende que hayas viajado hasta acá sin una recomendación –respondió Tréville.
–La tenía, señor –aseguró D’Artagnan–. Mi padre la escribió para usted, pero me la robaron.
Entonces, le contó todo lo que había pasado en Meung y describió al hombre misterioso.
–¿Por casualidad ese hombre esperaba a una mujer inglesa? –quiso saber el capitán.
–¡Sí! La llamó Milady. Le entregó una cajita con instrucciones y le pidió que no la abriera hasta llegar a Londres. ¿Usted lo conoce?
–Lo conozco y te recomiendo que te mantengas alejado de él. Es peligroso. Te daré una carta para el director de la Academia Real y esta vez no permitas que nadie te la robe.
Mientras Tréville escribía, D’Artagnan, sin nada mejor que hacer, se asomó a la ventana para ver el desfile de los mosqueteros. Pero antes de que el capitán terminara y le diera la carta, el joven gritó, enrojecido por la furia:
–¡Ahí está el ladrón! ¡Esta vez no lo dejaré escapar!
Y desapareció como un relámpago.
3. El HOMBRO DE ATHOS, LA CAPA DE PORTHOS Y EL PAÑUELO DE ARAMIS
D’Artagnan corrió hasta la escalera y comenzó a bajar los peldaños de a cuatro. Pero en el apuro, se tropezó con Athos, que dio un grito de dolor.
–¡Golpeaste mi hombro con tu cabeza! –se quejó el mosquetero.
–Perdón –murmuró el joven–. Es que estoy apurado.
–¿Crees que una simple disculpa arregla todo? Tréville puede ser descortés conmigo, pero tú no, compañero.
–Tropecé sin querer y me disculpé. Si no estuviera apurado, le daría una lección –le dijo D’Artagnan, mirándolo desafiante.
–Muy bien, señor apurado. Podemos encontrarnos más tarde. A las doce, junto al monasterio.
–Allí estaré –respondió el muchacho y, sin perder tiempo, siguió corriendo escaleras abajo, para ir en busca del hombre desconocido.
Pero cuando llegó a la puerta de entrada, se llevó por delante a Porthos, que conversaba con uno de los guardias. Para colmo, el viento levantó la capa del mosquetero y D’Artagnan quedó envuelto en ella. Cuanto más trataba de zafar, más se enredaba en la tela de terciopelo.
–¡A quién se le ocurre atropellar así a la gente! –gritó Porthos, apartando su capa para que el muchacho pudiera liberarse.
–Perdón –dijo D’Artagnan–. Iba persiguiendo a un ladrón.
–¿Y acaso corres con los ojos cerrados? Te advierto: no vuelvas a atropellar así a un mosquetero porque puedes salir lastimado.
–Me parece injusto que me hable de ese modo, señor. Podemos arreglar esto más tarde, cuando usted no lleve capa.
–A la una, detrás del palacio de Luxemburgo.
–Muy bien, a la una –respondió D’Artagnan, mientras corría hacia la esquina.
Pero aunque recorrió varias calles y preguntó por el hombre desconocido a todos los que encontró, no tuvo suerte. Cuando se calmó un poco, reflexionó sobre lo que acababa de ocurrir. Eran recién las once de la mañana y el día no podía ser más desastroso: había salido corriendo sin la carta de Tréville y había retado a duelo a dos mosqueteros capaces de matar a tres como él.
–Qué atolondrado y torpe soy –pensó en voz alta–. Debería ser amable como Aramis. Es el más educado y cortés de los mosqueteros, y nadie lo considera cobarde por eso. Justo, ahí está.