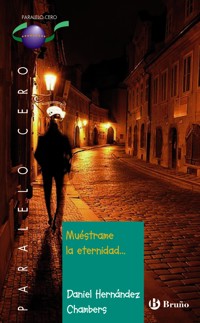
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bruño
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Castellano - JUVENIL - PARALELO CERO
- Sprache: Spanisch
La vida de Jonás, marcada ya por una reciente tragedia personal, da un nuevo giro cuando decide ayudar a su padre a encontrar a Rafael, su amigo y exsocio, que ha desaparecido en Praga. Padre e hijo viajan hasta la capital checa en busca de pistas, y allí tropiezan con un rastro de cadáveres que se remonta al siglo XIX y con la misteriosa historia de Ondrej Potocki, un doctor obsesionado con la inmortalidad. Así empieza una increíble y peligrosa aventura que llevará a Jonás hasta los límites de la realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Hernández Chambers
Muéstrame la eternidad...
Índice
Primera parte:Año I d. M.
Segunda parte:Persiguiendo sombras
Epílogo
Créditos
CASI podía oír cómo las tinieblas se deslizaban junto a él por el puente de Carlos IV. A aquella hora tardía no había nadie: parecía que la ciudad entera se hubiese ido a dormir, arrullada por el murmullo del río Vltava. Marcel Boniek recorrió con paso apresurado los poco más de quinientos metros del puente y atravesó la estructura gótica de la torre que franqueaba el paso a la Ciudad Vieja. Sabía que se le hacía tarde.
Siguió avanzando hacia la plaza y algo antes de llegar a ella, cuando ya divisaba los puntiagudos chapiteles de la Iglesia de Tyn, giró en una esquina y se internó por una callejuela hasta un portalón de madera noble ante el que un hombre montaba guardia. Intercambiaron la contraseña convenida y el vigilante le permitió la entrada.
Lo primero que había al otro lado era una escalera de piedra que descendía hacia las profundidades de la tierra; luego un intrincado laberinto de corredores en penumbras lo llevó a desembocar en la amplia sala abovedada donde se había reunido ya un nutrido grupo de personas. Como a él, los había citado allí el doctor Potocki. El recién llegado se mantuvo apartado mientras paseaba la mirada por el resto de la gente; reconoció a algún cirujano y también a un par de teólogos, a varios profesores de la facultad de medicina donde él había estudiado y a otros que, por su juventud, debían de ser estudiantes de esa misma facultad. Algunos hablaban en voz baja, dejando entrever sus suspicacias ante lo que iban a presenciar, pero la mayoría guardaba un silencio sepulcral, acorde con el lugar en el que se encontraban.
El doctor Ondrej Potocki no se hizo esperar demasiado. En un lateral se abrió una puerta de doble hoja y por ella salió primero el galeno, seguido por dos hombres que iban empujando una mesa sobre la que había un bulto cubierto por una sábana, un cuerpo humano. Boniek pensó que seguramente ninguno de los espectadores tenía la menor idea de lo que se guardaba más allá de aquella puerta. Él sí; él había estado en aquel lugar en repetidas ocasiones y por eso sabía que, junto a esqueletos que colgaban de ganchos de hierro firmemente sujetos al techo, había –repartidos por las estanterías que cubrían casi por entero las paredes– multitud de frascos de diversos tamaños llenos de cráneos, corazones, hígados, fetos de nonatos, ojos, todo ello sumergido en una solución de formol… Una galería del horror o un museo de despojos humanos: la sala de estudio privada del doctor Potocki.
Ondrej Potocki rebasaba ligeramente la cuarentena, aunque su cabello blanquecino lo hacía parecer bastante más viejo. Más que de cirujano, tenía el cuerpo robusto de un campesino. Sus ojos, juveniles y claros, contemplaron durante unos segundos al público que había acudido a su llamada. Sus gestos no lo mostraban, pero en su interior la esperanza se debatía violentamente con el nerviosismo: necesitaba convencer al auditorio, necesitaba apoyo para que su búsqueda no fuera tan solitaria como había sido hasta entonces y, sobre todo, necesitaba un soporte económico. Cuando se disponía a hablar notó que los nervios iban a traicionarlo, quebrando su voz, y aguardó unos segundos más, los suficientes para controlarse.
–En 1880, hace tan solo diez años, el doctor Dassy de Lignières intentó demostrar la capacidad de resurrección de la sangre inyectando la de un perro en la cabeza de un hombre ejecutado –Potocki realizó una pausa, durante la cual varios de los asistentes intercambiaron miradas de estupefacción. Algunos habían oído hablar del esperpéntico experimento del médico francés, pero la mayoría lo había creído una leyenda–. Durante un breve instante, a pesar de estar la cabeza separada del resto del cuerpo, recobró el color, sus labios se hincharon y, según los testigos, se movieron ligeramente, el rostro pareció contraerse… y luego volvió a su aspecto anterior. El doctor Dassy de Lignières y yo compartimos una ambición –de nuevo hizo una pausa teatral–: Hallar el lugar donde reside nuestra alma. Él cree que el alma humana navega en nuestra sangre como un velero en el océano, pero se equivoca. Ojalá fuera así de sencillo. El alma está en nuestro interior, sí, aunque ¿dónde exactamente? ¿Alguna idea, caballeros?
Se produjo un murmullo, pero nadie osó hacer ninguna sugerencia.
Desde donde estaba, Marcel Boniek espió las reacciones del auditorio. Unos rostros mostraban interés; otros, incredulidad, y había incluso quien parecía divertirse con el discurso de Potocki. Él sabía que el afamado cirujano corría un riesgo notable al expresarse de forma tan abierta.
Potocki continuó:
–Nadie ha sido capaz hasta la fecha de hoy de encontrar el alma. Ni tan siquiera de verla.
–Tal vez porque es invisible –se oyó una voz anónima entre el gentío.
–Quiero pensar –corrigió el anfitrión– que es porque no se ha buscado en el sitio correcto.
A un gesto de Potocki, uno de sus ayudantes retiró la sábana y dejó expuesto el cadáver desnudo de un hombre de mediana edad. Pese a que casi todos los presentes tenían relación con la medicina y en la mayoría de los casos la practicaban, la brusca puesta en escena provocó algunas muestras de desagrado a media voz.
–He aquí un cuerpo humano, el de un joven fallecido recientemente, y en algún punto de su interior está, señores, el alma, el soplo con el que Dios nos dio la vida –cogió un escalpelo y apoyó la punta sobre el pecho del muerto–. Algunos dicen que se halla aquí, en el corazón… –deslizó la mano ligeramente y prosiguió–: Otros, que es aquí, cerca del esternón; otros, que es en la cabeza, quizá en el centro de la frente, en un punto equidistante de los ojos, o tal vez en la parte de atrás –añadió, posando el escalpelo sobre la zona de la coronilla, y luego miró de nuevo al público–. Créanme, no está en ninguno de esos sitios. Lo he comprobado; la he buscado en todos ellos y no he hallado el menor rastro.
En ese momento se escuchó un amago de risa y Marcel Boniek buscó su origen entre la gente. Quedaba patente que muchos de los congregados no daban crédito al discurso de Potocki. Días atrás él mismo se había atrevido a sugerirle que no hiciera pública su búsqueda, que tal vez sus colegas no estuviesen preparados para apoyarlo, que quizá no se comprendiese su objetivo. En realidad su temor era que los propios compañeros de profesión de Potocki lo tomaran a mofa, y daba la impresión de que eso era justo lo que iba a suceder. Descubrió más de una sonrisa sarcástica dibujada en los rostros del auditorio.
Ajeno a ello, Ondrej Potocki continuó:
–Mi opinión es que el alma se esconde en otro lugar. Recuerden a Prometeo, señores. En el mito, Prometeo otorga a los hombres el fuego, la energía para que vivan por sí mismos, diferenciándose del resto de los seres vivos. Si interpretamos el mito en otras palabras, lo que Prometeo entregó al ser humano fue la esencia divina para que dejara de moverse mecánicamente, tal y como había hecho hasta entonces. ¡Prometeo nos dotó de alma! –exclamó, y a un gesto suyo, sus dos ayudantes incorporaron el cadáver, colocándolo en posición de sentado–. Y el alma es lo que nos permite ser nosotros mismos, lo que nos permite decidir nuestras propias acciones, nuestros propios movimientos –ahora Potocki colocó la punta del escalpelo en la espalda del joven muerto y repitió, subrayándola, la última palabra que había pronunciado–: «Movimiento». La espina dorsal, caballeros, es ahí donde reside nuestra capacidad de movimiento. O, dicho de otra manera, el alma. No tengo la menor duda al respecto. Es ahí, en esa columna de hueso que nos mantiene en pie, sin la cual no podríamos movernos, donde debemos buscarla.
–¿Y cómo va a reconocerla? –preguntó alguien de repente.
Un silencio momentáneo invadió la sala. El que había formulado la pregunta era el doctor Svoboda, una eminencia cuya arrogancia y desdén para con sus colegas eran legendarios. Muy pocos se atrevían a contradecirlo. Boniek percibió los nervios de Potocki.
–Si nadie ha visto jamás un alma, ¿cómo va usted a reconocerla, doctor Potocki? –insistió Svoboda.
–Estoy convencido de que una vez la tenga ante mis ojos no albergaré la más mínima duda, doctor Svoboda.
–¿Puede usted ver un soplo de aire, estimado colega? Le felicito, ¡vaya una agudeza visual! –el grupo que rodeaba a Svoboda secundó la gracia con sonoras risotadas que retumbaron en la bóveda de la sala–. Si el alma es esencia divina, será por tanto inasible e invisible, como el propio Dios. No podrá encontrarla, Potocki. Su empeño es absurdo.
No se oyó ninguna voz en defensa de Potocki; en realidad, todos, en mayor o menor medida, coincidían con la opinión de Svoboda.
El anfitrión necesitó varios segundos para reponerse.
–El alma es lo que nos une a Dios –dijo, en un intento de recuperar el protagonismo que le había sido arrebatado–, y cuando fallecemos, Dios la rescata para llevarnos a su lado.
–Si no se le adelanta el Diablo –lanzó uno de los acólitos de Svoboda, y este, alzando la voz como si se dispusiera a dictar sentencia, añadió:
–¿Cuál es su intención, Potocki? ¿Acaso impedir que el alma regrese junto a Dios?
–No, no… –tartamudeó el otro–. Si encontramos el alma, tendremos la prueba definitiva de la existencia de Dios.
–Y si no la encuentra, como indudablemente sucederá, ¿qué hará entonces? ¿Negará a Dios, doctor Potocki?
–No… Si me permiten continuar con mi exposición…
–Continúe sin mí –repuso Svoboda con desdén, dirigiéndose con paso firme hacia la salida–. Ya ha perdido usted demasiado de mi tiempo.
Ondrej Potocki contempló desolado cómo a Svoboda lo seguía un buen número de los presentes, como corderos guiados por un perro pastor, y de los pocos que parecieron optar por quedarse hubo varios que cambiaron de opinión al observar que Potocki no reaccionaba. Sin apenas mover los labios, farfullaba:
–Quédense, por favor, quédense.
Pero su voz era casi inaudible.
Marcel Boniek esperó hasta el final, cuando ya todos los demás asistentes se habían marchado y Potocki, con un gesto cargado de desánimo, había ordenado a sus ayudantes que retirasen el cuerpo del joven muerto.
Primera parte:
Año I d. M.
Capítulo primero
ESA mañana, la del miércoles uno de febrero del año I d. M., Jonás comprobó en persona cómo un simple detalle puede provocar el caos.
–¡Pelea, pelea! –exclamó alguien, y la voz de alerta congregó a un creciente número de curiosos que, en lugar de intentar detener a los dos contrincantes y apaciguar los ánimos, se dedicaron a jalearlos y vitorear sus golpes.
Mientras rodaba por el suelo agarrado a su oponente, Jonás se dio cuenta de pronto de que ni siquiera tenía claro cómo había empezado la trifulca. Ambos se habían cruzado en el patio a la hora del recreo, él había pateado una lata de refresco vacía con tan mala fortuna que le había ido a dar al otro chico, uno de un curso superior, y este, en respuesta, lo había insultado. Lo siguiente que recordaba era que había tenido que esquivar un puñetazo. Con el segundo no pudo hacer lo mismo.
Dos minutos y varios golpes después, el bedel del instituto y un par de profesores llegaron a la carrera y los separaron. Jonás sintió la mano del bedel cerrándose como una tenaza en su cogote, y al calmarse notó que de su nariz manaba un fino hilo de sangre. No era la primera vez que se veía envuelto en una pelea absurda como aquella; quizá, se dijo, había algo en él, en su actitud, que contribuía a que se produjeran conflictos, y él tampoco hacía nada por evitarlos. A veces tenía la sensación de que atraía los problemas como un imán. Aunque no siempre había sido así; antes, tan solo un año atrás, cuando su madre aún vivía, él había sido un chico corriente y normal, como cualquier otro.
–¡Venga, vosotros dos! –rugió uno de los profesores–. Al despacho de la directora.
***
Antes de entrar en la tienda, Sebastián echó un rápido vistazo al escaparate. Luego pasó y se dirigió veloz hacia el mostrador.
–Buenos días, señorita.
La aludida respondió con una sonrisa y le devolvió el saludo.
–¿Puedo ayudarlo?
–Quiero llevarme ese de ahí, el del escaparate, en la esquina –respondió Sebastián, señalando con el dedo.
La dependienta siguió su brazo extendido.
–¿El telescopio? –replicó sorprendida, como si hubiera pensado que aquel objeto no podía interesar a nadie.
–Sí, ¿puede envolverlo para regalo?
En ese momento el teléfono móvil de Sebastián comenzó a sonar, así que, con un gesto de disculpa hacia la dependienta, contestó.
–Hola, ¿hablo con el señor Corcovado? –preguntó una voz femenina.
–Sí, Sebastián Corcovado.
–Buenos días, soy Isabel Ferrer, directora del Instituto Jaime II.
Sebastián sintió que sus nervios se ponían alerta; que lo llamase a media mañana la directora del centro donde estudiaba su hijo no podía significar nada bueno.
–¿Ha pasado algo?
***
Durante la primera parte del trayecto en coche hasta su casa, ninguno de los dos dijo palabra; Sebastián iba concentrado en el tráfico y Jonás miraba por la ventanilla de su lado sin que nada de lo que sus ojos veían calase hasta su cerebro. Por un momento, antes de subirse al coche, había visto su propio reflejo en el cristal de la ventanilla: el pómulo izquierdo estaba hinchado, como si bajo la piel tuviera una pelota de golf, había un corte en el labio inferior y la nariz… De la nariz mejor no hablar, porque parecía cualquier cosa menos una nariz. Le habían hecho una cura y al menos ya no sangraba, pero le dolía tanto que rezaba para que no le entrasen ganas de estornudar.
–Expulsado una semana –dijo al fin su padre. Parecía que hablaba para sí mismo, y Jonás lo aprovechó para no contestar.
Se detuvieron en un semáforo en rojo y Sebastián miró a su hijo.
–¿Qué pasa contigo, Jonás? Te han expulsado y da la impresión de que te importa un rábano.
–Yo no tengo la culpa; ese imbécil se me tiró encima y se lio a darme mamporros.
–Tú le diste con una lata, ¿no?
–Sin querer. Fue un accidente.
–Un accidente –repitió Sebastián, para a continuación añadir–: Los accidentes son otra cosa.
En la mente de ambos apareció una imagen mil veces recreada, la de un coche derrapando a causa del asfalto mojado por una lluvia torrencial. Eso era un accidente, algo en lo que intervienen componentes con los que uno no puede contar de antemano.
En el siguiente semáforo, Sebastián volvió a mirar a su hijo y, a pesar de su enfado, sintió lástima por las magulladuras de su rostro.
–Te ha dado bien.
–Es mayor que yo –repuso Jonás, herido en su orgullo.
Cuando llegaron a casa, un chalet alquilado rodeado por un campo de golf en el que nunca parecía jugar nadie, Sebastián apagó el motor y resopló. Quería decir algo, pero no sabía exactamente qué. Ambos permanecieron sentados, como si esperasen que los acontecimientos se desarrollasen por sí mismos.
–Comprendo por lo que estás pasando, Jonás, pero…
–¿Qué vas a comprender tú? Tú no has perdido a tu madre.
–¡Eh, ya está bien! –Sebastián estuvo a punto de perder la calma–. Da la casualidad de que tu madre era mi mujer, así que no eres tú el único que la ha perdido. Superar el hecho de que ya no esté no es fácil para ti, lo sé, pero da la impresión de que tú no sabes que también es difícil para mí. Bien o mal, yo he intentado ayudarte, pero tú no pones nada de tu parte.
Jonás guardó silencio. Lo sabía, por supuesto que lo sabía; su padre estaba cruzando el mismo infierno que él, pero ¿cómo podía él ayudarlo? ¿Cómo iba a ayudar a alguien cuando él mismo necesitaba esa ayuda?
La discusión terminó ahí, pues ninguno de los dos tenía ánimos de continuar con el tema. Jonás salió primero, se dirigió a su cuarto y lanzó la mochila con los libros al interior del armario. Sebastián permaneció en el coche un rato, aferrando el volante con tanta fuerza que al poco las manos comenzaron a dolerle. En cuanto su hijo desapareció dentro de la casa, cerró los ojos y se mordió los labios con desesperación. En el último año toda su vida había dado un giro de ciento ochenta grados: de hallarse trabajando en lo que siempre había querido, casado felizmente y con un hijo estupendo que casi nunca había dado problemas, había pasado a ser viudo, con un hijo que había desarrollado un carácter rebelde que le hacía casi irreconocible y un trabajo de administrativo que lo invitaba a mirar una y otra vez el reloj para comprobar cuánto faltaba para que terminase su jornada.
***
El día le había resultado tan largo y odioso que había llegado a pensar que no iba a suceder, pero al fin comenzó a caer la tarde. Jonás estaba tumbado en su cama; se había pasado las horas así, con las manos cruzadas en la nuca y la mirada fija en el techo, como si de un momento a otro fuese a ser capaz de atravesarlo si se concentraba lo suficiente. Se consideraba maltratado por la vida; estaba asqueado, llevaba todo un año con esa sensación de rabia e impotencia. Tenía algo de hambre, pero casi prefería quedarse dormido… Aunque seguramente al dormirse volvería a verse a sí mismo esperando en el soportal del polideportivo, guareciéndose de la lluvia, cuando ya todos sus amigos se habían marchado y su madre seguía sin aparecer. Luego vería llegar el coche de su padre, y lo vería bajarse, sin abrigo ni paraguas, empapado por completo, y mirarlo con aquella cara mientras se acercaba y él preguntaba con su sorna habitual: «¿Mamá se ha olvidado de mí?». Pero su padre no contestaba, lo abrazaba y lo estrechaba contra sí.
Su madre nunca había aparecido en sus sueños durante aquel último año. De día no paraba de recordarla y de imaginar, sobre todo, como si de una escena de película se tratase, el coche derrapando y saliéndose de la carretera, pero de noche parecía que algo le impidiese soñar con ella.
Oyó los pasos de su padre en el pasillo y los golpes de cortesía en la puerta de su habitación.
–¿Se puede?
–Sí.
–He hecho una tortilla de patatas y un poco de ensalada, ¿quieres?
Fue oír mencionar la comida y sentir en el estómago un agujero sin fondo, así que hubiese sido absurdo negarse. Jonás se puso en pie y ambos, padre e hijo, fueron hasta el salón comedor y ocuparon su sitio en la mesa, donde ya estaba todo dispuesto para dos comensales.
La televisión estaba encendida y el presentador pasaba revista a las noticias del día; por lo demás, cenaron en silencio. Ambos eran conscientes de la desolación y la amargura que los afligía, pero resultaba muy difícil ponerlo en palabras, sobreponerse a la tristeza propia para consolar al otro.
Sebastián terminó primero y desapareció en la cocina para regresar al momento con un paquete.
–Te he traído un regalo.
Con estupefacción, Jonás miró alternativamente a su padre y el paquete que sostenía. Luego cayó en la cuenta: era uno de febrero, su cumpleaños. Últimamente no sabía en qué día de la semana vivía, como para acordarse del día del mes…
–Mi primer cumpleaños d. M. –murmuró.
–¿D. M.? Ah, ya. –d. M. significaba «después de mamá», comprendió Sebastián–. Ya sé que no tienes ningunas ganas de celebrar tu cumpleaños…
–Ni siquiera me acordaba.
–Pero que no lo celebres no tiene que ver con que no recibas ningún regalo.
–¿Qué es? –preguntó Jonás, cogiendo el paquete rectangular de casi un metro de largo que le tendía su padre.
–Hombre, por la forma está claro que es un CD de los Rolling, ¿no?
El chico arrancó con cuidado el envoltorio y abrió la caja para descubrir el telescopio.
–¡Uauuh! Gracias, papá.
–Hay anunciada una lluvia de estrellas para esta noche. Luego podríamos subir a la azotea y estrenarlo.
–Ha debido de costarte caro.
–Bueno, como voy a ahorrarme tu paga del próximo mes por haber sido expulsado…
En ese momento el teléfono móvil de Sebastián se puso a sonar y vibrar, interrumpiendo su frase. Lo cogió justo antes de que la vibración lo hiciera caer de la repisa del recibidor. Reconoció de inmediato el número que aparecía en la pequeña pantalla: su antigua oficina.
–Hola.
Al otro lado, Sandra, la que había sido su secretaria hasta hacía algo menos de un año y ahora lo seguía siendo de su exsocio, le devolvió el saludo.
–Hola, Sebastián. Perdona que te llame a esta hora.
–¿Qué haces todavía en el despacho, te va a pagar Rafael las horas extras?
–Rafael ha desaparecido.
Capítulo segundo
–¿DESAPARECIDO? ¿Qué quieres decir con eso?
–Se marchó en uno de sus viajes, hace quince días, y el jueves me llamó, alterado, y me dijo que se pondría en contacto todos los días… La última vez que hablé con él fue el sábado por la tarde; parecía más calmado, pero desde entonces no ha vuelto a llamar.
–Solo estamos a martes.
–Son tres días si contamos hoy, Sebastián. Rafael me dijo que llamaría todos los días.
–Ya sabes cómo es.
–No, esta vez hay algo más, se lo noté en la voz. Estoy preocupada, Sebastián.
–Seguro que te llama esta noche, o por la mañana. Tranquilízate.
–Él mismo insistió en que se pondría en contacto, y eso no es algo que suela hacer.
–Bien, ¿y qué es lo que se supone que yo puedo hacer? –replicó, y en cuanto terminó de formularla, se dio cuenta de que no era la pregunta correcta.
–No estoy segura. Ya sé que tú tienes tus propios problemas, Sebastián.
–¿Has probado con el hotel? –repuso Sebastián, sabiendo de antemano la respuesta.
–Claro, pero no han sido capaces de aclararme nada. Dicen que no ha pagado la cuenta, que sigue registrado en la habitación, pero que no lo han visto desde el sábado.
–¿Qué es lo que tenía entre manos?
–Tampoco me había contado mucho sobre eso. Sabes que no le gusta compartir información hasta tenerlo todo atado… Solamente sé que está en la República Checa, investigando algo referente a un doctor del siglo XIX. Me pidió que le reservara un hotel en Praga, y una vez allí me llamó para que le reservara otro, en otra ciudad, Úvaly.
–De acuerdo, veamos, vamos a hacer lo siguiente: envíame toda la información que tengas a mi correo electrónico. Le echaré un vistazo.
–¿Y si no llama esta noche?
–Lo hará, seguro. Pero si no lo hiciera te prometo que iré a buscarlo. Ahora envíame sus archivos, y hablamos por la mañana. O mejor, llámame en cuanto él se ponga en contacto, sea la hora que sea.
–Gracias, Sebastián.
–Descuida.
Jonás había escuchado la conversación, y en cuanto su padre colgó preguntó qué ocurría.
–Seguro que no es nada. Sandra, que se alarma enseguida.



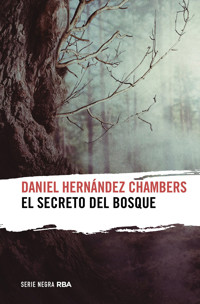














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










