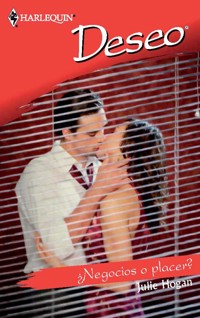
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Él jugaba para ganar, no sabía que estaba a punto de entregar su corazón... Daisy Kincaid había acabado por hacerse a la idea de que su guapísimo jefe jamás le correspondería y que sus fantasías amorosas nunca se convertirían en un romance de verdad. Así que no le quedaba otro remedio que dimitir. Justo entonces fue cuando Alec Mackenzie le propuso trabajar con él en un último proyecto. ¿Cómo iba a decirle que no, cuando su cuerpo estaba gritando que sí? Ganar lo era todo para Alec y sabía que Daisy era la clave para conseguir aquel importante negocio, así que estaba dispuesto a cualquier cosa para evitar que se marchara de la empresa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su ayudante se había convertido una verdadera reina de la seducción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Julie Hogan. Todos los derechos reservados.
¿NEGOCIOS O PLACER?, Nº 1360 - marzo 2012
Título original: Business or Pleasure?
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-586-3
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo Uno
–Mackenzie, eres el canalla más afortunado del mundo –dijo Todd Herly mientras se echaba al hombro su bolsa de golf.
–Voy a decirle a tu mujer que estás diciendo tacos de nuevo –dijo Alec Mackenzie ocultando una sonrisa.
–Adelante –dijo su amigo mientras caminaban hacia el aparcamiento del club de campo Riviera–. Puedo hacer lo que me dé la gana cuando los niños no están cerca.
–Claro que puedes, tío –dijo Alec riéndose abiertamente.
–De todas formas, no es eso de lo que estamos hablando. Hablamos de lo afortunado que eres por haber conseguido el contrato de Santa Margarita.
–La suerte no tiene nada que ver con eso. Gané este contrato justamente. Trabajé para ello –dijo Alec indicando el sobre que llevaba en la mano–. Que es más de lo que puedo decir de ti y tu compañía, la cual, como de costumbre, hizo una propuesta desmesurada que probablemente no se ajustaba a las necesidades del cliente.
Todd, el hombre que, aparte de su mejor amigo, era su rival más fuerte, abrió la boca escandalizado.
Alec sonrió.
–Claro –dijo él–, que seguro que mi atractivo, mi carisma y mis buenos modales ayudaron a sellar el trato.
–Lo dudo –dijo Todd–. Aunque estoy seguro de que es lo que utilizaste para conseguir el número de teléfono de esa belleza.
–¿Celoso? –preguntó Alec mientras se aproximaban a sus respectivos coches.
–En absoluto. Chelle me comería vivo si sospechara que he mirado dos veces a una mujer tan atractiva.
–Chelle es así de atractiva –dijo Alec. Y lo decía en serio. Todd y su mujer eran perfectos el uno para el otro, el típico romance de libro. Pero a Alec le gustaba su libertad, y pretendía seguir así. No era que su estado de soltería estuviera en peligro. Al contrario. De hecho la mujer que había conocido la otra noche iba a ser el billete para unas semanas de diversión. Era hermosa, tenía unas piernas larguísimas y… bueno, aquello ya la hacía ideal.
Alec dejó los palos de golf en el asiento del copiloto de su Ferrari Spider descapotable y miró a su amigo.
–Será mejor que me vaya. Tengo que llevar esto a la oficina –dijo Alec mientras señalaba el sobre.
Todd frunció el ceño mientras cerraba el maletero del Mercedes que se había comprado recientemente porque, según él, era el que mejor le iba a su familia de cuatro.
–Retiro lo dicho, Mackenzie –dijo Todd–. No eres el hombre más afortunado. Eres el más competitivo. Siempre lo has sido.
Alec se subió al coche y metió en la guantera el contrato que nombraba a su compañía como la vencedora en una batalla por el proyecto de rediseño arquitectónico más codiciado de toda California del Sur.
–Ganar es lo que importa, Todd –dijo Alec mientras ponía en marcha el motor–. Lo único que importa.
Todd abrió la boca para protestar, pero Alec simplemente se despidió con la mano mientras se alejaba a toda velocidad con los grandes éxitos de los Eagles sonando por los altavoces.
Para cuando la banda comenzó con los primeros acordes de Desperado, Alec estaba a medio camino hacia su oficina de Santa Mónica.
«Nada puede ser mejor que esto», pensaba para sí mientras conducía su coche por una calle arbolada de Sunset Boulevard y tarareaba la vieja melodía. Un desayuno en el club de campo con su mejor amigo y una hora jugando al golf habrían sido suficiente para hacer de la mañana algo genial. Pero la llegada de un mensajero de la oficina con las noticias de que su compañía había ganado el proyecto, había sido la mejor interrupción posible.
Aparcó frente al edificio de su compañía y abrió la guantera. Todd tenía razón. Alec tenía una parte de suerte, pero otra mucho más grande de competitividad. Pero estaba seguro de que aquello lo merecía.
A Alec no le daba vergüenza hablar de sus habilidades como arquitecto, así que sólo estaba bromeando a medias cuando le había dicho a Todd que había ganado el contrato por su talento. Mientras pulsaba el botón del ascensor para subir al último piso, pensaba que era muy bueno en lo que hacía. Y él y su equipo habían hecho una puja muy competitiva.
Pero aun teniendo el contrato en sus manos, se dio cuenta de que, a pesar de su seguridad, o ego, no podía creérselo del todo. Más allá de la costa del sur de California, en la pequeña isla de Santa Margarita, siete mansiones históricas, pero decadentes, iban a ser restauradas y reabiertas como hoteles de cinco estrellas. Y él y su compañía iban a hacer el trabajo.
–Restauraciones Arquitectónicas Mackenzie –escuchó decir a la recepcionista por teléfono–. ¿Con quién desea hablar?
Alec le guiñó un ojo y se dirigió a su oficina.
Su ayudante, Daisy Kincaid, no estaba en su mesa cuando entró, pero sólo tuvo que entrar en su despacho para ver que ya había estado allí. Sobre su mesa había una taza de café caliente, un par de donuts de sus favoritos, un ejemplar de Los Angeles Times y unas cuantas revistas del sector.
Se sentó, colocó los pies sobre la mesa, echó la cabeza hacia atrás y sonrió de verdad por primera vez en semanas.
–¿Lo has conseguido?
Alec miró hacia arriba y vio a Daisy apoyada en el marco de la puerta. Ella también estaba sonriendo y, por un segundo, sólo por un segundo, Alec vio algo que nunca antes había visto. Daisy parecía casi… guapa.
Llevaba la chaqueta desabrochada, mostrando ligeramente su camiseta grisácea. Sus ojos color castaño oscuro brillaban de felicidad y algunos de los rizos de su melena castaña habían escapado a su perpetua coleta.
Alec sacudió la cabeza para apartar aquella imagen de su mente. Probablemente sería un efecto de la luz, o quizá otra señal de que aquél estaba siendo un día mágico porque durante los tres años que ella había trabajado para él, Alec nunca se había atrevido a utilizar la palabra «guapa» para describir a Daisy. Leal, trabajadora, eficiente, lista, resuelta, responsable, ésas eran palabras apropiadas. Pero no era guapa, era justo lo que él necesitaba para su compañía.
Alec bajó las piernas del escritorio, se sentó correctamente y le dijo que pasara.
–Gracias por enviar a un mensajero al campo de golf con el contrato, Daze. ¿Cómo sabías que estaría allí?
Ella le dirigió una mirada que llevaba implícita la frase «oh, por favor». Luego se sentó en una de las sillas.
–Claro –dijo él.
Ella cruzó las piernas y su falda ondeó ligeramente hasta que se posó suavemente sobre sus muslos. Luego se inclinó hacia delante con aire de conspiración.
–Muy bien –dijo ella–. Dime, ¿cómo de feliz eres?
–Increíblemente feliz –dijo él. «Deja de mirarle las piernas», se dijo a sí mismo. «Deja de mirar».
–Sé lo mucho que adoras ganar –dijo ella mientras observaba compulsivamente los ador nos y cuadernos que tenía por encima de la mesa–. Pero esta vez es importante para ti por otras razones también, ¿verdad?
–Sí, evidentemente –dijo él, y luego evadió la pregunta diciendo–. Pero no me merezco todo el crédito. Tú has empleado mucho tiempo esta vez también.
Ella alzó la cabeza y sonrió abiertamente. La sonrisa de Daisy irradiaba una absoluta dulzura, que era una de las razones por las que sus clientes parecían adorarla, al igual que todo el mundo en la nómina de Mackenzie. De hecho, había sido una bendición desde el día en que había entrado en su oficina.
Cuando conoció a Daisy, ella tenía veinticinco años y llevaba varios en la universidad. Durante la entrevista habían congeniado y él la había contratado al instante. Ella había sido su primera empleada y se había quedado con él durante todo el tiempo.
–Ha sido un caso perfecto de estudio para mi seminario de empresa –dijo ella mientras reordenaba los bolígrafos que él tenía en una taza.
En ese momento Alec miró al conjunto de notas que había sobre su escritorio. Suspiró al ver una que decía: Graduación de Daisy. 23 de mayo. Dos semanas atrás. Mierda.
–No te preocupes, Alec –dijo ella como si le hubiera leído la mente, lo cual hacía con una regularidad asombrosa–. Al final decidí que ponerme un gorro y una toga y desfilar con un puñado de chicos y chicas de veintitantos años era una estupidez. Mi padre y mis hermanos me llevaron a celebrarlo en su lugar.
–¿Es que tú no tienes veintitantos?
–Cronológicamente –dijo ella encogiéndose de hombros.
–Bueno, en cualquier caso creo que esto –dijo él mientras se reclinaba en su asiento y colocaba el contrato en el centro de la mesa con una solemnidad que hizo reír a Daisy–, merece también una celebración. ¿Por qué no llamas al Ivy y reservas para esta noche? ¿A las ocho?
Daisy dejó caer un bolígrafo sobre el escritorio y se ruborizó. Aunque era un hecho que Daisy Kincaid se ruborizaba más que cualquier persona que conociera, no entendía cómo hacer una reserva para cenar podía hacerla sonrojar. Dado que él no sabía cocinar nada más complejo que pan tostado, ella había hecho reservas para él más veces de las que se atrevía a admitir.
–¿El Ivy de Santa Mónica o el de Beverly Hills?
–preguntó ella mientras se levantaba.
–El de Beverly Hills, si crees que es posible con tan poca antelación –contestó él.
–No hay problema –dijo Daisy, y se detuvo en el marco de la puerta mientras Alec recogía un puñado de mensajes telefónicos de su escritorio–. Hay un mensaje de tu madre. Ha llamado desde Europa. No ha dejado número, pero ha dicho que intentará llamarte esta semana.
–Mmm. Gracias –dijo él, encontró el mensaje, hizo una bola con él y lo tiró a la papelera. Luego siguió ojeando el resto de los mensajes y casi no se enteró cuando la puerta se cerró tras ella.
Alec acababa de terminarse los donuts y las partes interesantes del Times cuando Daisy regresó.
Entró en el despacho llevando una nota en una mano y una taza de café caliente en la otra. Mientras se dirigía hacia él, Alec volvió a distraerse con sus piernas, esa vez con su longitud. Lo desorientó tanto que tardó en darse cuenta de que se había quedado mirándole sus sexys rodillas.
«¿Rodillas sexys?», pensó él mientras parpadeaba con fuerza, luego apartó la mirada. ¿En qué diablos estaba pensando? Dos veces en una mañana. Se trataba de Daisy. Debía de tratarse de las largas horas que habían pasado juntos trabajando para conseguir el contrato y los planes preliminares para Santa Margarita. Su vida social había quedado definitivamente atrofiada durante los últimos meses, y esos pensamientos bizarros sobre su ayudante era un signo evidente de que tenía que poner remedio a eso, y pronto.
–¿Has jugado al golf esta semana? –le preguntó él mientras alcanzaba la nota y trataba de recolocar sus pensamientos.
–Estuve haciendo el patán con uno de mis hermanos –dijo ella con una profunda inocencia mientras dejaba la taza de café y se llevaba la que estaba vacía.
–Aha –dijo él–. Muy bien.
Daisy no hacía el patán jugando al golf. Era estupenda. Lo había descubierto por sí mismo cuando la había invitado a jugar unas semanas antes. Prácticamente había barrido el green con él.
Pegó la nota y la leyó rápidamente. Ivy, 20h. Reserva para dos. Mackenzie.
–Alec, estaba pensando que podría…
–Oh, espera –dijo él–. ¿Podrías llamar a Heather Garrett por mí y asegurarte de que puede a las ocho? –añadió mientras le entregaba su agenda electrónica a Daisy–. La conocí el sábado por la noche y…
Miró a Daisy y en ese momento se le fue de la cabeza lo que estaba diciendo. Su radiante sonrisa desapareció, frunció el ceño y en esa ocasión no es que se sonrojara, es que se puso totalmente roja.
–¿Daisy? –preguntó él–. ¿Estás bien?
Ella dudó un momento, luego tomó la agenda con el mismo entusiasmo que mostraría alguien ante una cobra.
–Claro –dijo ella sin ningún tipo de entonación, haciendo que el brillo de sus ojos oscuros fuera incluso más llamativo–. ¿Por qué?
–Es sólo que parecías un poco… –se detuvo y la observó un instante. Daisy nunca se mostraba temperamental ni gruñona–. ¿Qué ibas a decir?
Ella lo miró sin expresividad alguna.
–Has dicho que estabas pensando que podrías… –añadió él.
Tras una larga mirada escrutadora que le hizo sentir como si lo hubieran diseccionado y colocado bajo el microscopio, ella se enderezó y le dirigió una extraña sonrisa.
–Estaba pensando que necesitaba hablar contigo de algo. Pero puede esperar. Hay algunas cosas que tengo que hacer primero.
Y antes de que él pudiera decir nada, ella se dio la vuelta y abandonó el despacho.
Lo que Daisy tenía que hacer no le llevó mucho tiempo. Fue a su escritorio, se sentó en su silla, extrajo el teclado y comenzó a escribir cuidadosamente la nota que debería haber escrito un año atrás, cuando se había dado cuenta de que estaba totalmente loca por su jefe.
Mientras la impresora zumbaba ligeramente, ella miraba los objetos que había sobre la mesa como si nunca antes los hubiera visto. Había una agenda, docenas de fotografías, un plato con caramelos que había ido consiguiendo de sus comidas en el restaurante chino de abajo y un trofeo que Alec le había entregado cuando había capitaneado el equipo de softball de la compañía con él.
Tomó el trofeo y pensó en todas esas tardes de prácticas, riéndose con Alec y con sus colegas, sintiéndose parte de todo aquello y, para ser sinceros, fantaseando con que algún día Alec finalmente despertaría. La tomaría en sus brazos y le declararía su amor eterno.
Sí, las fantasías eran adorables, al menos hasta que irrumpía la realidad.
Tras recrearse durante otro rato con el trofeo y sus expectativas no realizadas, dejó el premio de nuevo sobre el escritorio haciendo un fuerte ruido. «Nada de tonterías sentimentales», se recordó a sí misma mientras se ponía las gafas. Tomó la carta de la bandeja de papel de la impresora y la revisó. Cuando estuvo satisfecha metió la carta en un sobre y se dirigió hacia el despacho de Alec antes de perder la compostura.
Pero tan pronto como agarró el picaporte de la puerta, se detuvo y observó su reflejo en el cristal opaco de la puerta. Se daba cuenta de sus fallos. No era alta, ni rubia, ni guapa, pero se consolaba pensando que, dado que su salario había aumentado en los últimos años, había pasado a comprarse ropa mucho más elegante y profesional y había pasado de cortarse el pelo en Quickie Cuts a ir a un estilista de verdad.
Se agarró el dobladillo de la falda y se sintió como una idiota por haber intentado vestirse para impresionar aquella mañana. Quizá el haberse criado con su padre y tres hermanos como modelos le había impedido adquirir los conocimientos necesarios en cosméticos, moda y flirteo. Fuera cual fuera la causa, aquello no cambiaba nada: nunca iba a conseguir al hombre que deseaba.
Hasta ese día había estado repitiéndose a sí misma que sólo era cuestión de tiempo. Lo único que tenía que hacer era seguir llevándole sus donuts, haciendo sus reservas de viajes y de sus cenas. En su ingenuidad había imaginado que, si seguía haciendo todas esas cosas, finalmente él se daría cuenta de que no podía vivir sin ella, ni profesional ni personalmente. Pero eso era antes de aquella mañana, antes de que Alec le diera el último empujón fuera del nido y ella se cayera desde sus fantasías hasta el frío y duro suelo.
Suspiró, se alisó la chaqueta del traje hecho a medida y la falda, se recolocó las gafas y se repitió una vez más que toda aquella tontería había acabado. Luego giró el picaporte y entró decidida en el despacho de Alec.
Él no levantó la mirada cuando entró y, aunque su cabeza de pelo oscuro estaba inclinada hacia abajo, ella podía imaginar la concentración en sus ojos azules. Vio la manera en que su camisa negra envolvía sus músculos mientras escribía. Sus brazos bien desarrollados con los que ella se había deleitado durante los dos últimos años se flexionaban y estiraban con el movimiento.
El borde del sobre se le clavaba en la palma de la mano por la fuerza con la que agarraba la carta. ¿Y qué si era tan guapo? Daisy no iba a dejar que eso la distrajese en aquel momento. Se había estado escondiendo tras esa fachada de «esperaré por siempre hasta que te des cuenta» demasiado tiempo. Era hora de ser quien realmente era, así que apoyó una mano sobre una de las sillas de cuero, miró hacia el escritorio y se aclaró la garganta.
Alec miró hacia arriba, se estiró perezosamente y sonrió deliciosamente, mostrando sus dientes blancos, su encanto y su carisma.
–Hey, Daze.
Normalmente aquella sonrisa hacía que el estómago se le contrajese y el corazón le diese un vuelco, pero ya no más. Ni siquiera el enamoramiento como el que ella tenía con Alec podría sobrevivir a su humillación al darse cuenta de que no era a ella a la que estaba invitando a cenar para celebrar el trabajo bien hecho. No era culpa de Alec, pero ella se había dado cuenta en ese mismo instante de que tenía que marcharse de su lado.
Era su única esperanza.
Sin una palabra le entregó el sobre y su silla crujió cuando se inclinó para alcanzarlo.
–¿Qué es esto?
Ella apretó el respaldo de la silla con tanta fuerza que el cuero crujió bajo su mano.
–Mi carta de dimisión.
La sonrisa de Alec disminuyó un poco y luego alzó una ceja.
–Ahora di «inocente».
–No se trata de una broma, Alec –dijo ella.
Pasaron los segundos, uno tras otro, pero el silencio no significaba calma. De hecho ella comenzó a imaginarse que eran dos pistoleros, cada uno esperando a que el otro se moviera.
Un momento después él se levantó y la miró.
–¿Es que no eres feliz aquí?
–Eso es irrelevante –dijo ella sintiendo que le faltaba el oxígeno.
–¿Es algo que he hecho yo?
«Mejor dicho algo que no has hecho, estúpido», pensó ella, pero sólo dijo:
–No.
Alec se pasó los dedos por el pelo, pero un mechón desobediente le cayó por delante de un ojo. Ella lo miró y deseó, no por primera vez, que fuera derecho y privilegio el colocarlo de nuevo en su sitio.
–Pues no la aceptaré –dijo él, y tiró el sobre a la papelera.
Daisy se sintió frustrada al ver cómo su dimisión descansaba en el fondo del cubo. Ahora que había ter minado sus estudios y un trabajo a jornada completa, tenía más tiempo que nunca para contemplar la futilidad absurda que supondría el quedarse allí. A no ser que hiciera un cambio, sabía que sería más de lo mismo. Ella seguiría al margen mientras él continuaría quedando con una hermosa mujer tras otra, sin apreciar nada más en ella que su eficiencia y trabajo duro como ayudante.
–En realidad estaba pensando que tendríamos que hacer algunos cambios ahora que has terminado tus estudios –dijo él–. Y éste es un momento tan bueno como cualquier otro para discutirlo. Sea lo que sea lo que quieras, seguro que podemos arreglarlo.
–No lo comprendes, Alec –dijo ella, haciendo un esfuerzo por mantener su tono firme–. Si hubieras leído eso –añadió señalando a la papelera–, sabrías que te estoy dando dos semanas de preaviso. Pero me marcho. He aceptado otro trabajo, uno que está más acorde con mis objetivos profesionales.
Dado que realmente no había aceptado ningún otro trabajo, se sintió ligeramente culpable. Las mentiras no eran su estilo, pero sabía que era mejor así. Sería una ruptura limpia y, lo más importante, no tendría que sufrir la humillación de tener que decirle la verdadera razón de su marcha.
Mientras Alec la miraba, Daisy vio algo en sus ojos que, en cualquier otra persona, habría jurado que era dolor. Entonces se dirigió hacia la ventana y miró hacia el océano. Se quedó en pie dándole la espalda a Daisy, con las manos en las caderas. Su respiración era el único sonido que ella escuchaba. Sólo se quedó ahí un momento, pero fuera lo que fuera lo que vio a través del cristal, hizo que su actitud cambiara.
Porque cuando se giró hacia ella, sus ojos azules estaban helados y tenía los labios apretados.
–No será necesario el preaviso –dijo él–. Puedes marcharte ahora.
Daisy no creía que su corazón pudiera hundirse más de lo que ya lo había hecho, pero sí que podía. Se hundió hasta las suelas de sus nuevas sandalias.
–Al menos debería terminar el día.
–No será necesario –dijo él sin expresión alguna.
Daisy se mordió el labio inferior para evitar que temblara. Así no era como debía terminar aquello. El corazón le retumbaba en los oídos, pero no lo suficientemente fuerte como para no escuchar en su cabeza la voz de su entrenador de deportes de su juventud diciendo al estilo de Obi-Wan: «No muestres debilidad. No dejes que vean cómo te sientes realmente».
De pronto sintió una nueva fuerza en su interior. Alzó la barbilla, sonrió y le tendió la mano a Alec para despedirse.
–Muy bien, entonces. Supongo que esto es el adiós.
Los ojos de Alec parecieron brillar ligeramente mientras observaba la mano extendida de Daisy. Finalmente la estrechó. Su palma y sus dedos inspiraban fortaleza y el mero tacto hizo que ella sintiera un calor tan fuerte por todo el cuerpo que apartó la mano inmediatamente como si se hubiera quemado.
Él la miró con los ojos iluminados con un fuego azul. Luego parpadeó y volvió a darle la espalda.
Ella se pasó la mano por la falda y miró una última vez su perfil tan familiar antes de obligarse a salir por la puerta.
«Ahora sé que he tomado la decisión correcta», pensaba Daisy mientras metía sus cosas en una bolsa todo lo rápido que podía. Luego se dirigió hacia el ascensor rodeando los cubículos que la separaban de la libertad como si estuviera recorriendo los últimos metros de una maratón. Alec estaba destinado a romperle el corazón algún día. Aquél era uno tan bueno como cualquier otro.
Una vez en el vestíbulo, pulsó el botón para llamar al ascensor antes de dirigirle una rápida mirada a Nikki, recepcionista y reina del cotilleo, que sostenía el auricular del teléfono y observaba a Daisy como si fuese a ser el objeto de su próximo cotilleo.
Daisy estuvo a punto de gritar. Durante el último año había estado fantaseando con la posibilidad de terminar su relación laboral con Alec, pero en aquellas fantasías, aquel final se producía con una ceremonia nupcial junto al mar, no con aquella fría confrontación en su despacho.
Cuando entró en el ascensor le dirigió una sonrisa a la recepcionista.
–¿Vas a volver hoy? –preguntó Nikki.
–No, definitivamente no –dijo Daisy, sintiéndose ligeramente culpable por su evasión. Aunque Nikki y ella no estaban particularmente unidas, Daisy había hecho muchos amigos allí. Sólo esperaba que no se preocuparan por ella al enterarse de que se había marchado sin decir adiós.
Por fortuna las puertas del ascensor se cerraron antes de que Nikki pudiera hacer ninguna otra pregunta. Y entonces Daisy Kincaid se quedó no sólo sin trabajo, sino también sin algo que necesitaba mucho más: ese optimismo siempre presente que le había hecho pensar que todo lo que deseara finalmente se cumpliría si no se rendía.





























