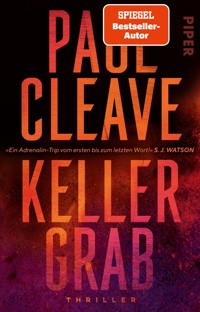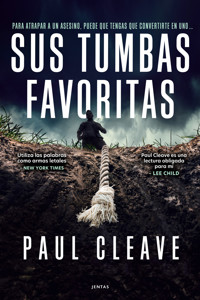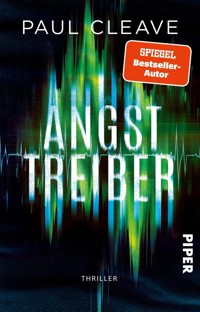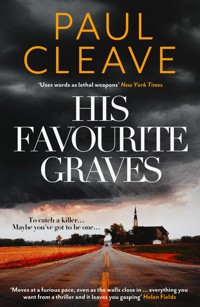Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Ha confesado todos los asesinatos. Pero ¿por qué nadie le cree? Paul Cleave, el gran autor nominado al premio Edgar, nos presenta una emocionante novela de suspenso de tintes psicológicos, donde un famoso escritor de novelas policíacas lucha por diferenciar su propia realidad de los aterradores argumentos que ha creado para sus obras. Jerry Grey es mundialmente conocido por su seudónimo de novela negra: Henry Cutter, y con este nombre le ha bastado para tener a los lectores en el filo de la butaca por más de un decenio. Con solo cuarenta y nueve años, Jerry ve truncada su carrera de escritor por un diagnóstico de alzhéimer prematuro. Sus doce libros cuentan historias de homicidios brutales, de un mundo desequilibrado, de víctimas que encuentran las formas más oscuras de la justicia. En cuanto la demencia comienza a desmoronar los muros entre su vida y las de sus personajes, Jerry confiesa su secreto más tenebroso: las historias son reales. Si lo sabe es porque ha cometido los crímenes. Sus allegados, incluyendo las enfermeras del asilo donde vive ahora, insisten en que todo está en su cabeza, que esa infortunada enfermedad ha estado jugando con su memoria, que la ha estado manipulando. Pero, si eso fuera verdad, ¿por qué hay tantas cosas malas sucediendo? ¿Por qué está muriendo gente? Una "novela poderosa". - Booklist Esta novela de suspenso será digna de recordase - New York Journal of Books
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
No te fíes de nadie
No te fíes de nadie
Título original: Trust no One
© 2015 Paul Cleave. Reservados todos los derechos.
© 2021 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción, Jorge de Buen Unna
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1177-1
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
–––
Jerry suele decir que el diablo está en los detalles. En aquel entonces, el diablo era él, y hoy resulta difícil aferrarse a esos detalles. Puede recordar el rostro de la mujer, el modo en que abrió la boca para no decir nada más que «oh».Desde luego, nadie sabe qué va a decir en su último instante. Oscar Wilde, cuando estaba en su lecho de muerte, dijo algo sobre las cortinas: algo acerca de lo feas que eran y de que, si no desaparecían ellas, entonces tendría que desaparecer él. Pero Jerry también recuerda haber leído que nadie está completamente seguro de que Wilde hubiera dicho eso. Desde luego, no habría sido tan lacónico si Jerry se hubiera plantado en su casa para clavarlo a la pared con un cuchillo. Quizás algo así como «duele más de lo que me imaginaba», pero nada que se hubiera hecho lugar en los libros de historia.
Su mente se ha puesto a divagar. Está haciendo exactamente lo que detesta, lo que tanto detesta.
La mujer policía que lo observa tiene una de esas miradas que cualquiera dedicaría a un gato herido. En sus veintitantos, sus rasgos hacen que Jerry desee haber sido diablo para acorralarla también a ella. Piernas bonitas y largas, pelo rubio hasta los hombros, curvas, un tono muscular atlético. Sus ojos azules no dejan de atraerlo. Luce una falda negra ajustada y una ceñida blusa azul oscura, prendas que a él le gustaría ver en el suelo. Con el pulgar, la mujer se frota constantemente la yema del dedo anular, donde tiene un callo como el de los guitarristas. Recargado en la pared, hay un policía uniformado con los corpulentos brazos cruzados. Es como de los ochenta, uno de esos policías de televisión, con bigote y un cinturón cargado de trastos que sirven para reprimir ciudadanos. Parece aburrirse.
Jerry sigue adelante con la entrevista: «La mujer tenía treinta años, uno más, uno menos, y su nombre era Susan, solo que ella lo escribía con una zeta. Hoy, la gente escribe de formas muy extrañas. Creo que es culpa de los teléfonos celulares», dice. Espera a que ella asienta y dé su aprobación, pero ella no lo hace, como tampoco el policía al que le ha dado por sostener la pared. Se da cuenta de que su mente divaga de nuevo.
Respira hondo, aprieta los apoyabrazos y se reacomoda en la silla. Cierra los ojos y se concentra, se concentra, retrocediendo a Suzan con zeta, Suzan de pelo negro y cola de caballo, Suzan de sonrisa sexi, fabulosa piel bronceada y puerta abierta a las tres de la mañana. Por aquel entonces, esa era la clase de vecindario en que Jerry vivía. Cuántas cosas han cambiado en treinta años. Demonios, él es otro. Pero antes de que los mensajes de texto e internet hicieran una carnicería con el idioma, la gente no era tan suspicaz; solo más perezosa, tal vez. No lo sabe. Lo que sí sabe es lo extraordinario que fue haberse podido meter en esa casa tan fácilmente. Tenía diecinueve años, y Suzan era la chica de sus sueños.
—Puedo revivir el momento —dice Jerry—. Claro, nadie olvidaría la primera vez que mata a alguien. Pero, antes de hacerlo, estuve de pie en su patio trasero, con los brazos bien abiertos, como si pudiera abrazar la luna. Fue cerca de Navidad. De hecho, era el día más largo del año. Recuerdo los cielos claros y el modo en que las estrellas, a millones de kilómetros de distancia, hacían que la noche pareciera intemporal. —Cierra los ojos y se remonta a ese instante. Puede casi saborear el aire.— Esa noche pensé, lo recuerdo bien, que la gente nace y muere —dice con los ojos aún cerrados—, y que eso no les importa a las estrellas, que ni siquiera las estrellas son eternas, que la vida es fugaz. Me sentía superfilosófico. También me acuerdo de que me urgía mear y de que oriné en la parte trasera de su cochera.
Abre los ojos. Le arde un poco la garganta de tanto hablar y le sigue picando el brazo. Tiene delante un vaso de agua. Toma un sorbo y ve al hombre recargado en la pared, al hombre que lo mira a él impávido, como si prefiriera morir en el cumplimiento de su deber que escuchar las historias de otro. Jerry siempre supo que este día llegaría, el día de la confesión. Solo espera el perdón. Después de todo, para eso está aquí: la absolución conduce a la curación.
—¿Sabes quién soy? —le pregunta la mujer, y de pronto se le ocurre que ella está a punto de decirle que no es una verdadera policía, sino la hija de una de sus víctimas; o una hermana. Sus ojos la desvisten, construyen escenarios: sola en una casa, en un aparcamiento vacío, en una calle desierta...
—¿Jerry?
Podría estrangularla con su propio pelo. Podría moldear sus largas piernas en cualquier dirección.
—Jerry, ¿sabes quién soy?
—Por supuesto —le dice clavándole la vista—. Ahora, ¿serías tan amable de dejarme terminar? Por eso estás aquí, ¿no?, por los detalles.
—Si estoy aquí es porque...
Él levanta la mano.
—Basta —dice, y la palabra es contundente, y ella se deja caer en la silla como si la hubiera oído cientos de veces—. Dale voz al monstruo —reclama. Ha olvidado su nombre. Detective... algo, piensa, y decide entonces plantarse en el escenario detectivesco.— ¿Quién podría saber de qué me acordaré mañana? —Mientras pregunta, se da golpecitos a un lado de la cabeza, casi esperando que suene como madera, igual que la mesa que solían tener sus padres, sólida en los bordes pero hueca por la mitad. Uno la tocaba esperando un sonido, pero salía otro. Se pregunta dónde habrá quedado esa mesa y si su padre la habrá vendido para comprarse unas cuantas cervezas más.
—Por favor, tienes que calmarte —dice Escena Detectivesca, pero se equivoca. No necesita calmarse. En todo caso, quizás tendría que gritar para hacerse entender.
—Estoy calmado —replica. Se da golpecitos en el lado de la cabeza, y eso le recuerda una mesa que tenían sus padres—. ¿Qué te pasa? —pregunta—, ¿eres estúpida? Este es el caso de tu vida —le dice—, y solo vienes a sentarte como una puta que no sirve para nada.
Se le pone la cara colorada. Sus ojos se llenan de lágrimas que no caen. Él toma otro sorbo de agua. Está fría y es buena para su garganta. El cuarto está en silencio. El oficial recargado en la pared cambia de posición cruzando los brazos al revés. Jerry piensa en lo que acaba de decir y se da cuenta de que ha sido un error.
—Mira, discúlpame por haber dicho eso. A veces digo cosas que no debería.
Ella se frota los ojos con las palmas de las manos para quitarse las lágrimas antes de que caigan.
—¿Puedo continuar? —pregunta.
—Si eso te hace feliz —responde ella.
¿Feliz? No. Él no hace nada de esto para ser feliz; lo hace para ser mejor. Recuerda aquella noche, hace treinta años. Pensé que tendría que forzar la cerradura. Estuve practicando con una de la casa. Aún vivía con mis padres. Cuando estaban fuera, yo practicaba en la puerta trasera. Un amigo de la universidad me había enseñado a hacerlo. Decía que saber forzar una cerradura es como tener las llaves del mundo. Me hizo pensar en Suzan. Dos meses me llevó encontrar el modo, y estaba nervioso, porque sabía que la cerradura de su casa podía ser muy diferente. Todo fue en vano, porque, cuando llegué, la puerta estaba abierta. Supongo que esa fue la cosecha del día, aunque ese día fue, de verdad, tan violento como este.
Toma un sorbo. Nadie dice nada. Continúa.
—Ni siquiera lo dudé. La puerta estaba abierta; esa era una señal, y yo la aproveché. Llevaba conmigo una linternita para no chocar con las paredes. Suzan vivía antes con un novio, pero él se había mudado hacía unos cuantos meses. Se la pasaban peleando. Podía oírlos desde mi dormitorio, unos cuantos pisos más abajo, así que tenía la certeza de que a él lo culparían de cualquier cosa que le sucediera a Suzan con zeta. Pensaba en ella todo el tiempo. Me imaginaba cómo luciría desnuda. Simplemente quería saber cómo se vería, ¿entiendes? Quería saber cómo se sentiría su piel, a qué olería su pelo, a qué sabría su boca. Era como una comezón. Esa es, más o menos, la mejor manera de describirlo. Una comezón que me estaba volviendo loco —dice, rascándose la picazón del brazo, que también lo está trastornando. Un picotazo de insecto; de mosquito, quizás, o de araña—. Así que, esa noche, en el día más largo del año, me metí en su casa a las tres de la mañana con un cuchillo para rascarme la comezón.
Y eso fue exactamente lo que hizo. Avanzó por el pasillo hasta encontrar el dormitorio y se plantó frente a esa puerta igual que lo hiciera frente la puerta del exterior. Pero esta vez, en lugar de abrazar las estrellas, abrazó la oscuridad. Desde entonces, no ha hecho otra cosa que abrazar la oscuridad.
—Ni siquiera despertó. No de inmediato, más bien. Mis ojos se estaban acomodando a la oscuridad. Una parte de la habitación estaba iluminada por el reloj despertador, pero en el resto caía un poco de luz, gracias a que las cortinas eran delgadas y había una farola fuera. Me acerqué a la cama, me agazapé a un lado y simplemente me quedé esperando. Siempre tuve la teoría de que, si haces eso, el otro despertará, y eso fue exactamente lo que sucedió. Le tomó treinta segundos. Le puse el cuchillo en la garganta —relata. Escena Detectivesca se estremece un poco y da la impresión de que estuviera a punto de volver a llorar, mientras el oficial preferiría estar en cualquier otro sitio—. Podía sentir su aliento en la mano. Y sus ojos..., sus ojos, tan abiertos y aterrados, me hicieron sentir...
—Ya me sé todo lo de Suzan con zeta —protesta Escena Detectivesca.
Jerry no puede evitar sentirse avergonzado. Ese es uno de los crueles efectos secundarios: ya se lo había contado todo, pero no puede recordar haberlo hecho. Son los detalles... Los malditos detalles a los que es tan difícil aferrarse.
—Está bien, Jerry —dice ella.
—¿Qué significa «está bien»? Maté a una mujer y me están castigando por lo que le hice, por lo que les hice a todas, porque fue la primera de muchas, y el monstruo necesita confesarse, el monstruo necesita redimirse, porque, si lo consiguiera, el Universo dejaría de castigarlo, y entonces él podría mejorar.
La detective alza un bolso del suelo y se lo pone en el regazo. Saca un libro y se lo da.
—¿Lo reconoces?
—¿Debería reconocerlo?
—Lee la contracubierta.
El libro se titula Asesinato en Navidad. Le da la vuelta. La primera línea reza: «La vida de Suzan con zeta está a punto de cambiar».
—¿Qué diablos es esto?
—No me reconoces, ¿o sí? —dice ella.
—Yo... —responde él, pero no dice nada más. Hay algo ahí, algo que emerge. Observa la forma en que ella se frota el callo del dedo y siente que hay algo familiar. Algún conocido hacía lo mismo.
—¿Debería? —pregunta, y la respuesta es que sí, que debería.
—Soy Eva, tu hija.
—No tengo hijas. Eres una policía y estás tratando de confundirme —dice, haciendo su mejor esfuerzo por no parecer enfadado.
—No soy policía, Jerry.
—No, no, si yo tuviera una hija, lo sabría. —alega, y da un manotazo en la mesa. El oficial apoyado en la pared da un par de pasos, pero Eva lo mira y le pide que espere.
—Jerry, por favor, observa el libro.
No lo observa. No hace otra cosa que mirarla. Cierra entonces los ojos y se pregunta cómo la vida se ha vuelto así. Hace dieciocho meses, las cosas iban bien, ¿o no? ¿Qué es real y qué no?
—Jerry.
—Eva.
—Muy bien, Jerry, soy Eva.
Abre los ojos y observa el libro. Ya ha visto esa cubierta, pero no se acuerda de haberlo leído. Mira el nombre del autor. Le es familiar. Es... No pasa de ahí.
—Henry Cutter —lee el nombre en voz alta.
—Es un seudónimo —dice su hija, su hermosa hija, la hija adorable del padre monstruoso, del viejo repugnante que, apenas hace un momento, se imaginaba lo que ella sentiría si la tuviera debajo. Qué asco.
—Yo no... ¿Eres...? ¿Eres tú? ¿Tú escribiste esto? —pregunta él—. ¿Escribiste esto después de que te conté lo que pasó?
Parece preocupada. Paciente, pero preocupada.
—Eres tú —dice ella—. Es tu seudónimo.
—No entiendo.
—Tú escribiste este libro y otra docena como este. Comenzaste a escribir cuando eras un adolescente. Siempre usaste el nombre de Henry Cutter.
Está confundido.
—¿Qué quieres decir con esto de que yo lo escribí? ¿Por qué habría de confesarle al mundo lo que hice? —Algo olvidado vuelve entonces a su mente.— ¿Estuve en la cárcel? ¿Escribí esto al salir de la cárcel? Pero, entonces... ¿Cómo pude...? El tiempo no... No entiendo. ¿De verdad eres mi hija? —pregunta, y en ese momento piensa en su hija, su Eva; pero, ahora que lo piensa, Eva tiene diez años, no veintitantos, y su hija lo llamaría «papá», no «Jerry».
—Eres un escritor de novela negra —le dice.
No le cree. ¿Por qué habría de creerle? Es una desconocida. Aun así... Lo de «escritor de novela negra» parece irle bien, como un guante cómodo, y sabe que ella dice la verdad. Por supuesto, es verdad. Escribió trece libros. Un número desafortunado, si uno cree en ese tipo de cosas, y él ha sido muy desdichado, ¿no es cierto? Está escribiendo otro, por cierto. Un diario. No, no un diario, una crónica. La Crónica de la locura. Echa una ojeada alrededor, pero no la lleva consigo. Quizás la perdió. Hojea las páginas del libro de Eva, pero sin ver las palabras.
—Este fue uno de los primeros.
—El primero —corrige ella.
—Tenías solo doce años cuando se publicó —dice él, pero, un momento, ¿cómo es posible, si Eva tiene apenas diez años?
—Yo estaba en la escuela —añade ella.
Él le mira la mano y nota que lleva una alianza. Ve entonces su propia mano, y él también lleva una alianza. Se le ocurre preguntar acerca de su esposa, pero no quisiera parecer más tonto aún. La dignidad es tan solo una de las cosas que el alzhéimer le ha ido arrebatando.
—¿Termino olvidándote cada vez?
—Tienes tus días buenos y tus días malos —dice ella a modo de respuesta.
Observa la habitación.
—¿Dónde estamos? ¿Estoy aquí por lo que le hice a Suzan?
—No hay tal Suzan —le dice el oficial—. Te encontramos en la ciudad. Estabas perdido y confundido. Llamamos a tu hija.
—¿Suzan no existe?
—No hay tal Suzan —contesta Eva, y vuelve a meter la mano en el bolso. Saca una fotografía—. Aquí estamos los dos —dice—, nos la tomaron hace un poco más de un año.
Ve la foto. La mujer que aparece ahí es la misma con la que está hablando. En la imagen, ella está en un sofá, tiene una guitarra y una enorme sonrisa, y el hombre que está sentado a su lado es Jerry. Es el Jerry de hace un año, el que no olvidaba más que sus llaves y alguno que otro nombre, el que escribía libros y vivía la vida. Le habían robado el último año. Le habían robado la personalidad. Sus pensamientos y recuerdos se habían retorcido y menguado. Da la vuelta a la foto. En la parte de atrás dice: «El papá más orgulloso del mundo». Es la letra de Sandra.
—Es el día en que te dije que había vendido mi primera canción —le recuerda.
—Lo recuerdo — comenta él, pero no es cierto.
—Bien —dice ella, y sonríe, pero esa sonrisa alberga una gran tristeza, y a él le rompe el corazón que su hija lo vea en esas condiciones.
—Ahora me encantaría volver a casa —confiesa.
Ella se da la vuelta hacia al oficial.
—¿Está bien? —pregunta, y el oficial responde que sí.
—Tiene que hablar con los del asilo de ancianos —añade el oficial—. Dígales que esto ya no puede seguir pasando.
—¿Asilo de ancianos? —pregunta Jerry.
Eva lo mira.
—Ahí es donde vives.
—Pensé que iríamos a casa.
—Esa es tu casa —le contesta.
Se pone a llorar, porque ahora recuerda: su habitación, las enfermeras, los jardines, el sentarse bajo el sol con el sentimiento de pérdida como única compañía. No se percata de que está llorando, hasta que las lágrimas caen sobre la mesa en suficiente cantidad como para que el oficial desvíe la mirada y su hija dé vuelta a la mesa para abrazarlo.
—Todo va a estar bien, Jerry. Te lo prometo.
Pero él sigue pensando en Suzan con zeta, en lo que sintió al matarla, incluso antes de haberlo escrito, siquiera. Cuando abrazaba la oscuridad.
Día uno
Algunos datos básicos: Hoy es viernes. Hoy estás cuerdo, aunque un poco en estado de choque. Te llamas Jerry Grey y tienes miedo. Estás en tu estudio escribiendo esto mientras tu esposa, Sandra, habla por teléfono con su hermana. Llora, sin duda, porque este futuro tuyo, vaya, amigo mío, nadie lo vio venir. Sandra se ocupará de ti —eso ha prometido—, pero esas son promesas de una mujer que se ha enterado, hace apenas ocho horas, de que lo que eres hoy se desvanecerá y de que serás reemplazado por un desconocido. No lo ha madurado, y en este momento le estará diciendo a Katie que será difícil, terriblemente difícil, pero que lo soportará, desde luego que lo soportará, porque te ama. Pero eso no es lo que esperas de ella. Por lo menos, eso es lo que piensas ahora. Tu esposa tiene cuarenta y ocho años, y, aunque tú no tengas futuro, ella sí lo tiene. Así que, quizás, durante los próximos meses, si la enfermedad no la ha alejado, tú deberías hacerlo. Hay que enfocarse en que esto no se trata de mí, de ti ni de nosotros. Es un asunto familiar. De tu familia. Debemos hacer lo mejor para ellos. Sabes bien, por supuesto, que esta es una reacción visceral y que mañana podrías opinar diferente; de hecho, es muy probable que así sea.
Por ahora, estás bastante controlado. Sí, es cierto, ayer perdiste el móvil, y la semana pasada, el coche, y hace poco, el nombre de Sandra; y sí, el diagnóstico significa que los años buenos han quedado atrás y que, de los que te quedan por delante, no muchos serán buenos, pero, por el momento, sabes exactamente quién eres. Sabes que tienes una esposa maravillosa que se llama Sandra y una hija increíble que se llama Eva.
Esta crónica es para ti, Jerry del porvenir, Jerry Futuro. En el momento en que la escribes, tienes la esperanza de que esté por llegar un remedio. El ritmo al que avanza la tecnología médica... Bueno, habrá una pastilla en algún momento, ¿no? Una pastilla que alivie el alzhéimer. Una pastilla que te devuelva los recuerdos, y esta crónica te servirá entonces si a esos recuerdos les da por tener ribetes poco definidos. Si no llegara la pastilla, siempre tendrías estas páginas para volver aquí y saber quién eras antes de que apareciera la demencia prematura, antes de que la Gran A llegara a despojarte de todo lo bueno.
En estas páginas aprenderás de tu familia, de cuánto los quieres, de cómo una sonrisa de Sandra, desde el otro lado de la habitación, puede hacer que tu corazón se acelere; de cómo Eva puede reírse de una de tus payasadas y decirte «¡papá!», antes de menear la cabeza avergonzada. Entérate, Jerry Futuro, de que amas y te aman.
De modo que este es el día uno de tu crónica; no el primer día desde que las cosas comenzaron a cambiar —eso fue hace uno o dos años—, sino desde el diagnóstico. Te llamas Jerry Grey y hace ocho horas estabas en el consultorio del doctor Goodstory, cogido de la mano de tu esposa, mientras él te daba la noticia. Y esto —seamos honestos, ya que estamos entre amigos— te aterró. Tenías ganas de decirle al doctor Goodstory que cambiara de profesión, o bien, que cambiara de apellido, porque una cosa no podría estar más lejos de la otra. De camino a casa, le dijiste a Sandra que el diagnóstico te recordaba una cita de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, y que, al llegar a casa, la buscarías para decírsela. Bradbury dijo: «A alguien le ha tomado, tal vez, toda la vida legar algunos de sus pensamientos, sus observaciones acerca del mundo y la existencia, y llego yo, y en dos minutos, ¡bum! Se acabó». La cita es, por supuesto, de lo que un bombero quemador de libros dice a otro, pero resume perfectamente tu propio futuro. Te has pasado la vida poniendo tus pensamientos en negro sobre blanco, Jerry Futuro, pero, en este caso, no serán las páginas lo que se incendie, sino la mente que las creó. Tiene gracia que recuerdes la impresión que te dejó un libro que leíste hace más de diez años, mientras no sabes dónde dejaste las llaves del coche.
Escribes esta crónica a mano, y es la primera vez, en años, que escribes a mano algo más que la lista de la compra. El procesador de textos ha sido tu medio desde que pusiste «Capítulo uno» en tu primer libro, pero hacer esta crónica con un ordenador... Bueno, la sensación sería, por un lado, muy impersonal, y por el otro, muy poco práctica. Un diario es más auténtico y mucho más fácil de transportar que un ordenador portátil. De hecho, esta libreta fue un regalo de Navidad de cuando Eva tenía once años. Te dibujó una carita sonriente grande en la cubierta y le pegó un par de ojos saltones. A la carita le añadió un bocado, dentro del cual, escribió «Las mejores ideas de papá». Las páginas siempre permanecieron en blanco, porque tendías a anotar tus ideas en notitas Post-it que pegabas en el costado del monitor. Pero la libreta (ahora convertida en diario) siempre ha estado en el cajón de arriba de tu escritorio, y de vez en cuando la cogerás, pasarás el pulgar por su cubierta y recordarás el día en que ella te la dio. Con suerte, tu letra será mejor ahora que aquellas noches en que te asaltaba una idea y la garrapateabas, solo para descubrir, a la mañana siguiente, que eras incapaz de leer tu propia escritura.
Tengo mucho que decirte, pero empezaré siendo franco. Vas directo al condado de Chalada. «Todos estamos bien chalados en el condado de Chalada.» Esta frase viene en tu última obra. Eres un autor de novela negra (este es un momento tan bueno como cualquier otro para mencionarlo). Escribes bajo seudónimo —Henry Cutter— y, con los años, tus adeptos y los medios te han puesto de apodo de El Cortador, no solo por tu nom de plume, sino porque muchos de tus criminales se valen de cuchillos. Has escrito doce libros, y el número trece, El hombre arde, lo tiene en este momento tu editora. Le está costando trabajo. También le costó trabajo el duodécimo, y eso debió de haber sido toda una advertencia, ¿no es cierto? Esto es lo que deberías hacer: poner en una camiseta «Quienes sufren demencia no son grandes escritores». Es bien difícil elaborar una trama cuando has perdido el seso. Algunas partes no tenían sentido, y otras, menos, pero llegaste al final, pasaste vergüenzas y te disculpaste una docena de veces y lo achacaste al estrés. A fin de cuentas, ese año estuviste mucho tiempo de gira, así que los errores son más o menos explicables. Pero El hombre arde es un desastre. Mañana o pasado vas a llamar a tu editora para contarle lo de la Gran A. En un momento dado, cada autor escribe su último libro. Tú simplemente no habías asumido que ese momento te había llegado ni que el tuyo sería un diario.
Tu último libro, esta crónica, será tu descendimiento a la locura. Espera. Digamos, mejor, que será tu viaje a la locura. No te confundas. Podrás olvidar el nombre de tu esposa, pero no olvides el nombre que le hemos dado a esto: es un viaje, no un descendimiento. Y, sí, es un chiste. Un chiste amargo, porque, seamos sinceros, Jerry Futuro, estás extraordinariamente disgustado. Este es un viaje a la locura porque estás loco furioso. ¿Por qué no habrías de enojarte? Solo tienes cuarenta y nueve años, mi amigo, y estás viendo el barril de la locura por dentro. Crónica de la locura es un nombre perfecto...
Pero no, no se trata de eso. Aquí no se trata de escribir un memorial de tu locura; este diario debe servir para informarte acerca de la vida que tenías antes de que la enfermedad clavara sus garras y destrozara tus recuerdos. Esta crónica va de tu vida, de cuán bendecida ha sido. Tú, Jerry Futuro, tendrás que ser exactamente lo que siempre soñaste ser: un escritor. Tienes una esposa excepcional, una mujer que, con solo poner su mano sobre la tuya, te hará sentir lo que necesites, sea consuelo o tibieza o excitación o lujuria; una mujer con quien, cada mañana, despiertas sabiendo que esa noche dormirá contigo; la mujer que siempre ve la discusión desde el otro lado, la mujer que cada día te enseña más acerca de la vida. Tienes una hija de alma vieja, la viajera, la niña que quiere ver feliz a la gente, que se enfrenta al mundo. Tienes una linda casa en una linda calle, vendiste un montón de libros y entretuviste a mucha gente. Con toda franqueza, J. F., siempre creíste que habría una compensación, que el Universo se las arreglaría para equilibrarlo todo. Resultó cierto. Este diario es, básicamente, un mapa de la persona que solías ser. Te ayudará a volver a un tiempo que no seas capaz de recordar, y cuando haya un remedio, te servirá para restaurar lo perdido.
Lo mejor será, primero que nada, explicar cómo llegamos aquí. Por fortuna, mañana seguirás teniendo todos tus recuerdos y seguirás siendo tú mismo, y también pasado mañana, y al día siguiente. Pero los días posteriores se están agotando, igual que los autores llegan a un último libro. Todos tenemos un pensamiento final, una última esperanza, un último aliento, y es importante ponerlo aquí para que lo veas, Jerry.
El libro malo ya te salió este año, y —¡cuidado, que viene un destripe!— las reseñas de la novela del año pasado no fueron muy buenas, que digamos. Pero ¡vaya, todavía lees las reseñas!, ¿no será otro efecto de la demencia? Hace años te hiciste el propósito de no leerlas, pero lo haces de cualquier modo. No se trataba de sacudirse al bloguero ocasional que te espeta un «Esta es, hasta la fecha, la novela más decepcionante de Henry Cutter». Así es el mundo, amigo, así es este trabajo. Pero es algo que, tal vez, no debería preocuparte en tu situación actual. Es difícil precisar cuándo comenzó. El año pasado se te olvidó el cumpleaños de Sandra. Eso fue feo. Pero hay más. Sin embargo, en este preciso instante... En este momento, el cansancio se está asentando, te sientes un poco atomizado y... Bueno, de hecho, mientras escribes esto, te estás tomando un gin tonic. Es el primero de la tarde. Bueno, de acuerdo, estoy de guasa, porque es el segundo, y el mundo comienza a desvanecerse por los bordes. Lo que verdaderamente se te antoja es simplemente irte a dormir.
Eres uno de esos tipos de buenas noticias o malas noticias, J. F. Te gustan las buenas, pero no las malas. ¡Ja!, gracias, gin tonic número tres por usar al capitán Obvio para tener otro punto de vista narrativo. La mala noticia es que te estás muriendo. Muriendo no en el sentido tradicional —podrías tener un montón de años por delante—, pero te convertirás en el caparazón del hombre y del Jerry que eras. El Jerry que soy ahora, el que eras cuando escribiste esto, se va, me apena decírtelo. La buena noticia es que pronto ni siquiera te enterarás. Tendrás tus momentos, claro que los tendrás. Puedes imaginarte a Sandra sentada a tu lado, y tú, sin reconocerla, y quizás te acabas de mojar, y entonces le estarás diciendo que se vaya al demonio; pero también habrá ciertos momentos —pedazos de cielo azul en un día gris— donde te des cuenta de todo, y eso te hará sentir desdichado.
Sentirás una desolación del carajo.
* * *
El oficial conduce a Jerry y Eva al cuarto piso del departamento de policía. La mayoría deja de hacer lo que estaba haciendo y se pone a mirar. Jerry se pregunta si conoce a alguno. Cree recordar que hubo alguien a quien usó para sus libros. Un policía, posiblemente, a quien podía preguntarle cómo funcionaba tal o cual cosa o si una bala sería capaz de hacer esto o si un policía haría esto otro, o bien, que le abría camino por las lagunas legales. Si está por ahí, Jerry no es capaz de reconocerlo, y en ese momento se acuerda de que no era un oficial de policía quien lo ayudaba, sino un amigo que se llamaba Hans. Todavía lleva en la mano la fotografía que le dio Eva, y ahora puede recordar cuándo la tomaron. Algunas cosas vuelven, pero no todas.
Eva tiene que firmar algo y habla de nuevo con el oficial, mientras Jerry se queda contemplando una de las paredes. Hay ahí un volante del equipo de rugby de la policía con seis nombres, el último de los cuales es Uncle Bad Touch. El oficial se acerca a Eva y le desea a Jerry un buen día, y Jerry le desea lo mismo a él. Le desea muchos días lindos, y luego bajan en el ascensor y salen.
No tiene ni idea de qué día es, ya no digamos la fecha, pero hay narcisos en la ribera del Avon, el río que atraviesa el corazón de la ciudad y que ha aparecido en algunos de sus libros. Es hermoso, en realidad, pero en sus libros hace de arma letal o de lugar a donde se arroja alguna persona. Los narcisos significan que es primavera, de modo que estamos a principios de septiembre. La gente en la calle parece feliz, igual que cuando escalan fuera de los meses invernales, pero en sus libros, si mal no recuerda, la gente siempre se siente miserable sin importar la temporada del año. En su versión de Christchurch, el diablo ha llegado a la ciudad: no hay sonrisas ni flores bonitas ni atardeceres, solo el infierno en todas direcciones. Lleva puesto un jersey, y eso es estupendo: uno, porque no hace tanto calor, y dos, porque quiere decir que esa mañana habrá tenido un ataque de sentido común que le ordenó vestirse de acuerdo con las circunstancias. A diez metros de un tipo que inhala pegamento sentado en la banqueta, Eva se detiene junto a un auto. Abre la puerta.
—¿Auto nuevo? —pregunta, pero es una bobada, puesto que, en el mismo instante en que las palabras salen de su boca, sabe que está a punto de decepcionarse.
—Algo así —responde ella, aunque es probable que lo haya tenido durante pocos años, incluso más. Quizás el mismo Jerry se lo compró.
Se meten en el coche, y cuando ella pone la mano en el volante, él repara otra vez en su alianza. El tipo que inhala pegamento se ha acercado al coche y comienza a dar golpecitos en la ventanilla. Lleva una camiseta que dice Uncle Bad Touch, y Jerry se pregunta si jugará al rugby para la policía o si ha sido la fuente de inspiración para el cómico que escribió el nombre en la lista de allá arriba. Eva pone el motor en marcha y se aleja de la acera mientras Uncle Bad Touch les pregunta si le regalarían un sándwich de segunda mano. Avanzan solo veinte metros hasta detenerse en un semáforo. Jerry se figura el día dividido en tres partes. El sol asoma por el oeste y parece que se habrá ido en pocas horas, y eso lo hace pensar que se acerca el final del segundo acto. Trata de imaginarse al marido de Eva, y está a punto de conseguirlo cuando ella comienza a hablar.
—Te encontraron en la biblioteca —le dice—. Entraste y te echaste en el suelo a dormir. Cuando un empleado te despertó, empezaste a gritar. Llamaron a la policía.
—¿Estaba durmiendo?
—Por lo visto, sí —contesta ella—. ¿Puedes recordar algo?
—La biblioteca, pero solo un poco. No me acuerdo de haber entrado. Sí de la noche anterior. Estuve viendo la televisión. También me acuerdo de la comisaría. Digamos que me encendí, eso supongo, durante lo que, según creía, era una entrevista. Pensé que me habían llevado ahí por lo que hice hace tiempo, cuando...
—Suzan no existe —lo interrumpe ella.
El semáforo se pone en verde. Jerry piensa en Suzan y en cómo es posible que no exista fuera de las páginas de un libro que apenas recuerda haber escrito. Se siente cansado. Mira los edificios que le parecen familiares y, en ese momento, comienza a tener nociones de dónde está. En la acera, un sujeto discute con el empleado de un aparcamiento, dándole toques en el pecho con el dedo extendido. Una mujer trota mientras empuja un cochecito y habla por el móvil. Un tipo muy sonriente lleva un gran ramo de flores. Ve a un chico, probablemente de unos quince o dieciséis años, que ayuda a una anciana a recoger la bolsa de comestibles que se le ha roto.
—¿Tenemos que volver al asilo? Me gustaría volver a casa, a mi verdadera casa.
—Ya no hay una verdadera casa —replica Eva—, ya no.
—Me gustaría ver a Sandra —dice él—, enunciando el nombre sin el menor esfuerzo, y tal vez esa sea la clave para engañar a la enfermedad: simplemente sigue hablando, y eventualmente lo lograrás. Voltea a ver a Eva—. Por favor.
Ella baja un poco la velocidad para poder verlo.
—Lo siento mucho, Jerry, pero debo llevarte de vuelta. No tienes permiso de salir.
—¿Permiso? Suena como si fuera necesario tenerme bajo llave. Por favor, Eva, quiero ir a casa. Quiero ver a Sandra. Sin importar lo que haya hecho para que me metieran en un asilo, prometo portarme mejor. Lo prometo. No seré...
—La casa se vendió, Jerry, hace nueve meses —dice ella, con la vista de nuevo en el camino. Le tiembla el labio inferior.
—Entonces, ¿dónde está Sandra?
—Mamá... Mamá ha pasado página.
—¿Pasado página? ¿Dios mío, está muerta?
Ella vuelve la vista hacia él. Un coche se detiene rápidamente delante y ella casi lo alcanza.
—No está muerta, pero... ya no es tu esposa. Lo que quiero decir es que todavía estás casado, pero no lo estarás por mucho tiempo. Es solo cuestión de papeleo.
—¿Papeleo? ¿Qué clase de papeleo?
—El divorcio —responde, y comienzan a avanzar otra vez. Por la ventana trasera del auto que va delante asoma una niña de seis o siete años que saluda y hace caritas.
—¿Me está dejando?
—No hablemos de eso ahora, Jerry. ¿Qué tal si te llevo un rato a la playa? Siempre te ha gustado. Traigo la chaqueta de Rick en el maletero, para que te la pongas. Podría hacer frío.
—¿Sandra está saliendo con alguien? ¿Está saliendo con este Rick?
—Rick es mi marido.
—¿Hay otro hombre? ¿Esa es la razón de que Sandra me esté dejando?
—No hay otro hombre —dice Eva—. Por favor, en este momento no quisiera seguir hablando del tema. Quizás más tarde.
—¿Por qué? ¿Porque para entonces lo habré olvidado?
—Vayamos a la playa —propone ella—, ahí lo discutiremos. El aire fresco te caerá muy bien, te lo prometo.
—Está bien —acepta él, porque, si se comporta adecuadamente, tal vez Eva prefiera llevarlo de vuelta a casa. Podría retomar su vida anterior y esforzarse por recuperar a Sandra.
—¿De verdad se vendió la casa? —pregunta.
—Sí.
—¿Por qué me llamas Jerry? ¿Por qué no me dices papá?
Ella se encoge de hombros, pero no lo mira. Él no insiste.
Se dirigen a la playa. Él ve la gente y el tráfico y observa atentamente los edificios. La ciudad de Christchurch en primavera. Si en el mundo hay alguna más bella que esta, él nunca la ha visto, y eso que ha visto muchas. Esa es una de las cosas que la escritura le ha dado: le ha dado libertad y...
—Viajes —dice—, giras de autor. A veces, Sandra venía conmigo, y a veces, tú también. He visto un montón de países. ¿Qué me pasó? ¿Y a Sandra?
—La playa, papá, espera a que lleguemos a la playa.
Quiere esperar, pero se le ocurren más cosas, asuntos que, por mucho, preferiría olvidar.
—Recuerdo la boda. Y a Rick. Lo recuerdo ahora. Lo... Lo siento —le dice—, siento mucho lo que hice.
—No fue tu culpa.
Vuelven la vergüenza y la humillación.
—¿Por eso dejaste de decirme papá?
Ella no lo ve. No contesta. Desliza un dedo bajo cada uno de sus ojos y se limpia las lágrimas antes de que caigan. Él vuelve a mirar a través de la ventana, mientras el pudor y la vergüenza inundan sus pensamientos. Delante, los coches hacen un alto para que una familia de patos pueda cruzar el camino. De una caravana que se detiene en el arcén, descienden dos niños y se ponen a tomar fotos.
—Detesto el asilo de ancianos — expone—. Algo de dinero debe quedarme. ¿Por qué no me puedo comprar una casa y un poco de cuidado privado?
—Las cosas no funcionan así.
—¿Por qué no funcionan así?
—Simplemente no funcionan así, Jerry —alega ella, y, por su tono, se nota que no quiere discutirlo.
Sigue conduciendo. Qué locura sentirse incómodo con su propia hija, siente él. El muro gigante entre los dos parece irrompible, un muro que él mismo puso por ser un mal padre y un esposo aún peor. Atraviesan la ciudad y se dirigen al este, hacia la playa Summer, y, cuando llegan, encuentran dónde aparcar cerca de la arena, con el océano enfrente y una sucesión de cafés y tiendas con las colinas detrás. Se bajan del coche. Él ve un perro revolcándose sobre los restos de una gaviota aplastada por un coche. Eva saca del maletero la chaqueta de Rick, pero él le dice que no la necesita. El aire está frío, aunque refrescante, como ella había dicho. Entre la arena dorada hay montones de pedazos de madera de deriva, algas y conchas. Habrá, quizás, dos docenas de personas, nada más; la mayoría, jóvenes. Se quita los zapatos y los calcetines y se los lleva en la mano. Caminan por el borde que dejan las olas, con las gaviotas graznándoles encima; gente que juega, y esto —este preciso instante— se siente como un día normal. Esto se parece a una vida normal.
—¿En qué piensas? —pregunta Eva.
—En que solía traerte aquí de niña —contesta—. Las gaviotas te daban miedo. ¿Qué pasó con tu madre?
Suspira y se vuelve hacia él.
—No fue solo una cosa, sino una combinación de cosas.
—¿La boda?
—Esa fue una parte importante. No está dispuesta a perdonártelo. Tú tampoco te lo perdonarías.
—Por lo tanto, me dejó.
—Vamos —dice ella—. Es un hermoso día de primavera. No lo desperdiciemos con recuerdos tristes. ¿Qué tal si caminamos otra media hora y luego te llevo de regreso?, ¿está bien? Les dije que te llevaría para la cena.
—¿Te quedarás a cenar?
—No puedo —responde—. Lo siento.
Caminan a lo largo de la playa, caminan y conversan, y Jerry ve el agua, y se pregunta cuán lejos podría nadar su cuerpo, cuán lejos podría llegar antes de que la demencia lo invada y pierda el ritmo. Podría avanzar diez metros y ahogarse. Simplemente hundirse hasta el fondo y dejar que sus pulmones se llenen de agua. A lo mejor no sería tan malo.
Día cuatro
No, no has perdido los días dos y tres. De hecho, puedes recordarlos con toda claridad (aunque perdiste el café y Sandra lo encontró junto a la piscina, lo cual es insólito, porque no tienes piscina).
Eva vino a pasar el fin de semana y hay noticias importantes. Se va a casar. Sabes, desde hace tiempo, con toda seguridad, que esto ocurriría, pero eso no lo hace menos sorprendente. Es difícil resumir lo que sentiste en ese momento. Estabas entusiasmado, por supuesto, pero con cierta sensación de pérdida, algo muy difícil de explicar: una impresión de que Eva seguía adelante con su vida, ahora lejos de la tuya, y también un sentimiento de pérdida por los nietos que quizás no llegues a conocer; o que, si acaso llegaras a conocerlos, tal vez terminarías olvidándolos.
Eva llegó el domingo por la mañana y lanzó la noticia. Ella y Como se Llame se habían comprometido el sábado por la noche. Ni tú ni Sandra le pudieron contar lo de la Gran A, no hubo manera, no en ese momento, pero será pronto, desde luego que se lo dirás. Necesitas alguna explicación de por qué te sigues poniendo los pantalones al revés e intentas hablar en klingon. Es una broma. Por cierto, hablando de bromas, sí que tienes una piscina, pero de seguro no te acuerdas de haber ido ahí, porque es invierno; pero, vamos, ahí está.
Así que los días dos y tres transcurrieron y no has podido lidiar mejor con la noticia. Antes de pasar a lo que sucedió el Día del Doctor, déjame hacer, primero, lo que dije que haría el Día Uno: contarte cómo empezó todo.
Fue hace dos años, en la fiesta de cumpleaños de Matt. Dios mío, a lo mejor ni siquiera recuerdas a Matt. Dirías que es un personaje secundario, alguien que aparece en tu vida cada tantos meses, y, casi siempre, después de haberte topado con él en el centro comercial. Pero resulta que el tipo se organiza una muy buena fiesta de Navidad. Sandra y tú acuden a la reunión, socializas, te mezclas con la gente, que es lo que sueles hacer, y entonces sucede que aparecen el hermano y la cuñada de Matt y se presentan: «Hola, soy James, y ella es Karen», y tú: «Hola, me llamo Jerry y esta es mi esposa...», y hasta ahí. Esta es tu esposa. Sandra, por supuesto, llenó el espacio en blanco. Esta es tu esposa, Sandra. Ella ni siquiera sabía que era un espacio en blanco, simplemente creía que te estabas haciendo el gracioso. Pero no. El Banco Memoria, de donde habías retirado miles de veces ese nombre durante casi treinta años de romance, había bloqueado tu cuenta. Todo fue tan rápido. ¿Y a qué lo atribuiste? Al alcohol, ¿por qué no? Tu padre fue un borracho empedernido, y hay algo de lógico en que se te hubiera contagiado un poquito. Después de todo, traías un gin tonic en la mano, el tercero de la noche.
De hecho, solo para que conste, su señoría, no te quedes con una impresión engañosa de tu yo del pasado. Solo bebes un par de veces al año. Tu padre bebía en una sola jornada más que tú en un año. Se ahogó de borracho. Literalmente. Fue espantoso, y uno de los recuerdos que parece difícil que olvides alguna vez es el de tu madre llamándote, con tal histeria, que no podías entender lo que te decía por teléfono; aunque tampoco lo necesitabas, puesto que con el tono de la voz te lo decía todo. Cuando llegaste a su casa, descubriste que tu padre había estado bebiendo a un lado de la piscina. Se metió para refrescarse un poco, y ya no pudo salir.
Así que se te olvidó el nombre de tu esposa, y ¿por qué atribuirlo a algo más que el alcohol? Por supuesto, a cada rato perdías las llaves, pero, si la sociedad le colgara la etiqueta Gran A a cada persona que no sabe dónde están sus llaves, todo el mundo estaría enfermo de alzhéimer. Sí, hubo llaves del auto que se te perdieron, pero volvieron a aparecer, ¿o no?, ya fuera en la nevera, en la despensa o —¡hola, ironía!— junto a la piscina. Desde luego, has perdido a tu padre en una piscina, dejaste ahí tu café y tus llaves, pero no han sido más que descuidos. Después de todo, tienes un mundo de gente dentro de tu cabeza y esperando hacer oír su voz, ¿recuerdas? Asesinos en serie, violadores y ladrones de bancos, y, por supuesto, también están los malos (también es una broma). Con todo esto dentro, sin duda vas a perder las llaves. Y la billetera. Y la chaqueta, e incluso el coche. Bueno, no lo perdiste, no de verdad; fue una anécdota que terminó contigo llamando a Sandra («Esta es mi vida, Sandra, ¿no es así?») desde el centro comercial —mejor a ella que a la policía— para reportar el robo. Ella vino a por ti y encontró el coche aparcado a la salida, exactamente en el lugar donde lo habías dejado, y tú, bueno, lo que estabas buscando era tu coche de hacía cinco años. Bien que se rieron de eso. Una risa de estilo preocupado. Y eso te recordó la vez que sí olvidaste su nombre, y retrocediste a los días en que reformabas casas, antes de despegar como escritor de novelas criminales, a los tiempos en que pintabas habitaciones, instalabas cocinas, colocabas azulejos, ponías baños nuevos, y en todo eso terminabas perdiendo el destornillador o el martillo (no había piscina donde buscarlos). ¿Y dónde. Demonios. Están? Bueno, a veces nunca los encontrabas.
Sandra pensó que la solución consistía en tener un Lugar para Todo. Dispuso un estante junto a la entrada, donde, al llegar a casa, debías vaciar tus bolsillos y poner el móvil, las llaves, la billetera y el reloj. Al menos, ese era el plan. El estante nunca funcionó por una simple razón: ya no era tu incapacidad para retener dónde ponías las cosas, era que ni siquiera te acordabas de haberlo hecho. Era como llegar a un sitio y no recordar nada del tiempo que pasaste conduciendo. No puedes valerte del Lugar para Todo cuando ni siquiera estás al tanto de haberte sacado las llaves del bolsillo y de haberlas colocado en algún sitio. Luego vendrían los cumpleaños. Después olvidarías las fechas importantes. Así, con una y otra y otra y otra cosa. Entonces se te olvidó otra vez el nombre de Sandra. Así. Nada. Más. Estábais cumplimentando los formularios del pasaporte, uno sentado al lado del otro, y, mientras Sandra llenaba el suyo, le dijiste... Escucha esto. Podría hacerte reír o llorar, pero le dijiste «¿Por qué escribes “Sandra” en el cuadro del nombre?». Eso era lo que hacía, por supuesto que eso estaba haciendo, lo que cualquier Sandra hubiera hecho, pero preguntaste porque, en ese momento, no tenías ni idea. El nombre de tu esposa era... ¿cuál? No lo sabías. Ni siquiera sabías que no lo sabías. Solo sabías que no era Sandra, por supuesto que no. Era...
Era Sandra. Ese fue el momento. Cuando las cosas cambiaron.
Así empezó todo; o, al menos, así es como empezó a notarse. ¿Cómo saber cuándo comenzó? ¿Al nacer? ¿En el útero? ¿Esa conmoción que sufriste a los dieciséis años cuando te tropezaste en las escaleras de la escuela? ¿Y qué me dices de hace veinte años, cuando llevaste a Sandra y Eva a acampar? Estabas persiguiendo a Eva por el campamento, fingiendo que eras un oso pardo, y ella echaba risitas, y tú «roar, roar», y la garganta se te estaba irritando y las manos se te hacían garras y pasaste corriendo bajo una rama que te noqueó. Fue, quizás, cuando tenías catorce años y tu papá te golpeó por primera y única vez en su vida (por lo general, era un borracho feliz), porque estaba enojado, furioso, y estaba siendo lo que, en raras ocasiones, cuando la normalidad hacía mutis y las tinieblas llegaban de puntitas. Un poco como la oscuridad que se avecina y, pensándolo bien, a lo mejor él no era tan borracho como parecía, sino que tal vez tu enfermedad era su enfermedad. Podría ser cualquiera de esas cosas, o ninguna, o, tal como creías al principio, era simplemente el universo equilibrando la balanza por haberte dado la vida que quisiste.
Pronto no podrás recordar tu programa favorito de televisión, tu comida favorita. Pronto comenzarás a arrastrar las palabras y a olvidarte de las personas, solo que no te darás cuenta de la mayoría de estas cosas. Tu Cerebro Caja Fuerte se convertirá en Cerebro Colador, y toda esa gente, todos los personajes que has creado, sus mundos y sus futuros habrán de agotarse, y muy pronto... Bueno, oye, dentro de cien años estarás muerto, de todas modos.
Ese momento, cuando las cosas cambiaron, bueno, Sandra dijo que tendrías que ver al doctor Goodstory. Eso te llevó a más médicos. Y eso, a su vez, a las noticias sobre la Gran A el Gran V —así es como ves ese viernes hoy, como el Gran V, el Día con el Doctor, y el nombre te parece en verdad adecuado, ¿no es así?—. Esperabas que se resolviera con algo sencillo: un cambio en la dieta o más tiempo al aire libre, absorbiendo vitamina D. En cambio, el Gran V te trajo exactamente las noticias que esperabas no oír.
¿Qué quieres saber de ese día? ¿Quieres enterarte de que esa noche lloraste en los brazos de Sandra al llegar a casa? No el Gran V, ese fue el día de los resultados. Fue, más bien, la primera vez que el doctor Goodstory dijo «tendremos que hacerte algunos estudios». Seguro, llegaremos al fondo. No, no te preocupes, Jerry. Esto no es lo que dijo. Te preguntó si estabas deprimido. «Desde luego», respondiste, ¿qué autor no lo está después de haber leído algunas de sus reseñas? Te pidió que hablaras en serio, y lo hiciste, y no, no estabas deprimido. ¿Que cómo andabas de apetito? Bien. ¿Dormías bastante? No muchísimo, pero lo suficiente. ¿Tu dieta?, ¿qué tal tu dieta? Bien, estabas tomándote tus vitaminas, te mantenías saludable e ibas al gimnasio un par de veces por semana. ¿Bebías en exceso? Un gin tonic, quizás, y a veces dos. Dijo que haría algunas pruebas, y eso hizo. Pruebas y una derivación a un especialista.
Vinieron entonces los viajes al hospital: la resonancia magnética, los análisis de sangre, las pruebas de memoria, formularios que llenar, no solo para ti, sino también para Sandra. Ella debía observarte, y aun así se lo ocultaste a Eva. Llegó el Gran V y el doctor Goodstory ya tenía los resultados, y que si, por favor, puedes pasar a hablar con él, y eso hiciste... Bien, ya sabes las noticias. Solo mírate al espejo. Demencia prematura. Enfermedad de Alzheimer. Quizás haya una cura en el futuro, porque estamos endemoniadamente seguros de que ahora no la hay, y esta crónica podría inspirarte un próximo libro. A lo mejor, a estas alturas has escrito cincuenta, y esto no fue más que un pasaje de tu vida: Jerry Grey y su Época Oscura, así como Picasso tuvo su período azul, y los Beatles, uno blanco.
Tienes una demencia de progresión lenta. La Gran A. La demencia no es común en personas de menos de sesenta y cinco años, dijo Goodstory, lo que te convierte en un dato estadístico. Sentirás ansiedad y depresión, y para eso hay medicamentos, te aseguró, pero no los hay para la enfermedad en sí.
«Podríamos cartografiar con precisión el ritmo al que las cosas van a cambiar para ti —dijo el doctor Goodstory—. La cosa es que el cerebro..., el cerebro aún esconde muchos misterios. Como médico y amigo tuyo, déjame decirte que podrían venir de cinco a diez años razonablemente buenos, o bien, que para Navidad podrías estar totalmente loco. Te aconsejo que cojas esa pistola que tienes por ahí y te vueles la tapa de los sesos mientras sepas cómo.»
De acuerdo, eso no es lo que dijo, no eres más que tú mismo leyendo entre líneas. Pasaste media hora hablando con él acerca de tu futuro. Pronto, un desconocido habitará tu cuerpo. Tú, Jerry Futuro, podrías ser ese extraño. Vienen días malos, días en que deambularás fuera de casa y te perderás en el centro comercial, días en que olvidarás el aspecto que tenían tus padres, días en que ya no serás capaz de conducir. Fuera de esta crónica, tus días como escritor han terminado. Eso es solo el comienzo. Los tiempos se oscurecerán hasta el punto en que no sabrás quién es Sandra ni que tienes una hija. Quizás ni siquiera sepas tu nombre. Habrá cosas que no puedas recordar, así como recordarás cosas que nunca han sucedido. Algunas simplezas dejarán de tener sentido. Días vendrán en que tu mundo no tenga la menor lógica, no tenga el menor significado, días sin conciencia. No podrás coger la mano de Sandra ni contemplar su sonrisa. No podrás perseguir a Eva fingiendo que eres un oso pardo. Ese día... el doctor Goodstory no podría decir cuándo llegará. Mañana, no. Esa es la buena noticia, por ahora. Lo único que te queda por hacer es asegurarte de que ese día nunca sea mañana.
* * *
El asilo de ancianos está a veinticuatro kilómetros al norte de la ciudad, en un terreno de dos hectáreas donde los jardines desembocan en los bosques vecinos. Al oeste se ven las montañas. No hay cables eléctricos que obstaculicen las vistas y el lugar está demasiado lejos de la carretera principal como para que se oiga el ruido de los camiones. Aislado. Tranquilo. Pero Jerry no lo ve así. A él le parece que el asilo de ancianos está apartado para que la gente pueda enterrar ahí a sus padres y parientes enfermos, y entonces pasar a la fase «ojos que no ven, corazón que no siente».
Eva lleva la radio del coche encendida. Comienzan a dar las noticias de las cinco en cuanto entran a la calzada que lleva al asilo. Son unos cien metros de camino con una hilera de árboles de aspecto casi esquelético, en algunos de los cuales crecen ya pequeños retoños. En la radio reportan un homicidio. Hace una hora encontraron el cuerpo de una mujer, y Jerry, como cada vez que oye una nota como esta, se entristece de ser humano. Se avergüenza de ser un hombre. Aquello significa que, mientras Eva y él caminaban por la playa, disfrutando de la brisa, esta pobre mujer vivía sus últimos segundos. Son este tipo de noticias, recuerda Jerry, las que siempre sitúan sus propios problemas en perspectiva.
Eva detiene el coche. El asilo tendrá unos cuarenta años; medio siglo, a lo sumo. Son dos pisos de ladrillo gris que se extienden cincuenta metros a la derecha y otros cincuenta al fondo, un techo negro, algunos contrapechos de madera barnizados en marrón oscuro; y no hay mucho color, excepto por los jardines, donde la primavera hace ya su magia, donde vuelven a la vida los bulbos plantados en el pasado. En la parte fontal del asilo hay un portón de roble que recuerda a Jerry la entrada de una iglesia. El sitio le parece conocido, pero no lo siente como algo familiar, es como si nunca hubiera vivido ahí, como si lo hubiera visto alguna vez en una película. Ni siquiera puede recordar el nombre del lugar. Esta vida que está viviendo no es la suya, para nada; es la de un hombre de la misma película, un hombre que confiesa haber asesinado mujeres que nunca existieron, un hombre odiado por su propia vida, un hombre que está cada vez más lejos de lo que Jerry solía ser.
—No me obligues a entrar ahí.
—Por favor, Jerry, tienes que entrar —alega Eva mientras se suelta el cinturón de seguridad. Al ver que él no se mueve, se cruza para desabrochar también el suyo—. Vendré a visitarte mañana, ¿está bien?
Él quisiera decirle que no, que mañana no es suficiente, que él es su padre y que ella no existiría si no fuera por él; que, cuando ella era un bebé, una vez que la bañaba se torció la espalda y apenas pudo caminar por una semana, que una vez se le cayó un frasco de comida para bebé y se cortó el dedo recogiendo los pedazos, que en otra ocasión estuvo a punto de llamar a un exorcista después de quitarle el pañal y ver el cataclismo que había dentro. Quisiera decirle que le puso tiritas en las rodillas y le sacó astillas y aguijones de abeja, que le trajo ositos de peluche de países lejanos y que, cuando ella ya era un poco mayor, de esos mismos lugares le trajo ropa de moda. Puede recordar todo eso. De lo que no puede acordarse es de esa misma mañana. Lo menos que Eva podría hacer, quisiera decirle, es no obligarlo a entrar. Y ya lo último que podría hacer es entrar con él. Pero no dice nada. Así es la vida, el ciclo natural, y él va treinta años por delante, pero eso no es culpa de ella, es solo suya, y no puede castigarla. Coge su mano y sonríe.
—¿Me lo prometes?
Se abre el portón de la casa. La enfermera... Hamilton. El nombre le viene a la cabeza mientras ella se acerca, se detiene a medio camino entre el portón de roble y el coche y les sonríe. Es una mujer robusta que, al parecer, podría resistir el abrazo de un oso. Su pelo es una mezcla, mitad negro, mitad blanco, y da la impresión de que la última vez que se lo peinaron fue en los sesenta. Ha de tener cincuenta y muchos o sesenta y pocos, y tiene exactamente el tipo de sonrisa que te gustaría ver en una enfermera, la sonrisa que tendría tu abuela. Viste uniforme de enfermera, con un cárdigan gris encima, y lleva una plaquita con su nombre.
—¿Me lo prometes? —pregunta de nuevo.
—Haré lo que pueda —contesta Eva, volviendo su vista por un momento al suelo, y eso no ha sonado precisamente como una promesa. Él sigue sonriendo mientras ella prosigue—. Tienes que hacer todo lo posible por quedarte quieto, Jerry. ¿Cómo hiciste para ir de aquí a la ciudad? No lo sé —dice, y nadie lo sabe, y él, menos. Es una caminata de veinticuatro kilómetros al borde de la ciudad, más otros ocho hasta el sitio donde lo encontraron. A él no se le ocurre por qué fue a la biblioteca. Tal vez para ver sus propios libros, tal vez para ver otros, a lo mejor para quedarse dormido y ser algo así como arrestado. Salen del coche justo cuando llega la enfermera Hamilton.
—Jerry —dice la enfermera Hamilton, y sonríe y sacude un poquito la cabeza en plan de «Bueno, nos hemos divertido mucho con tus payasadas»—. Te hemos echado de menos todo el día. —Le pasa el brazo por los hombros y comienza a llevarlo hacia el portón.— Esa manera que tienes de escabullirte es un misterio.