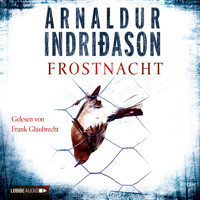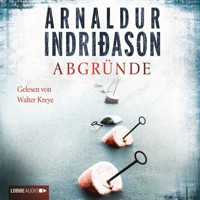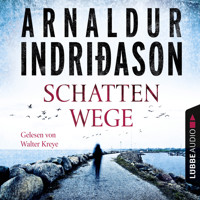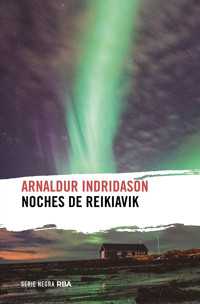
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
UN NUEVO TÍTULO DE ARNALDUR INDRIDASON, REFERENTE DE LA MEJOR NARRATIVA NEGRA EUROPEA. En una antigua zona de marismas de la capital islandesa, aparece flotando en un estanque el cadáver de un vagabundo. Como a casi nadie le importa su muerte, la policía archiva rápidamente el caso. Un problema menos. Sin embargo, un joven agente llamado Erlendur, que conocía al mendigo de sus rondas por el corazón de la ciudad, empieza a obsesionarse con las circunstancias del trágico suceso. Hay varios detalles que indican que no se trató de un simple accidente y Erlendur tiene la firme convicción de que todos merecen justicia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original islandés: Reykjavíkurnætur.
La traducción de esta obra ha contado con el soporte financiero de Icelandic Literature Center.
© del texto: Arnaldur Indridason, 2012.
Publicado gracias a un acuerdo con Forlagid Publishing.
www.forlagid.is
© de la traducción: Fabio Teixidó, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: octubre de 2023.
REF.: OBDO220
ISBN: 978-84-1132-486-1
EL TALLER DEL LLIBRE•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
1
Los chicos empujaron el anorak verde que sobresalía del agua. La prenda se puso en movimiento y describió un semicírculo antes de hundirse. Cuando la volvieron a sacar a flote con ayuda de sus palos, se llevaron un susto de muerte al ver lo que ocultaba.
Los tres amigos vivían en el barrio de Hvassaleiti, en los bloques de pisos que bordeaban la avenida Miklabraut y se extendían hasta un área de marismas conocida como Kringlumýri. La zona norte del terreno estaba invadida por la romaza y la angélica, mientras que en la zona sur se extendía una amplia turbera surcada por profundas zanjas que los habitantes de Reikiavik habían excavado durante la Primera Guerra Mundial. A la vista del desabastecimiento de combustible causado por el conflicto, los capitalinos tuvieron que extraer toneladas de turba y repartirlas entre la población para que la gente pudiera calentar sus viviendas. Las marismas se drenaron, se abrieron caminos por toda la zona y así comenzó la mayor explotación de turba de la historia de la ciudad. Se dio empleo a centenares de personas que se encargaron de extraerla, secarla y transportarla en vagones.
Cuando, al terminar la guerra, el país volvió a recibir suministros de carbón y petróleo, la explotación se abandonó, las zanjas se inundaron de un agua terrosa y la zona permaneció abandonada durante mucho tiempo. Cuando Reikiavik se expandió hacia el este en las décadas de los años sesenta y setenta, se construyeron nuevos barrios junto a Hvassaleiti y Stóragerði. Las turberas se transformaron en un área de recreo con estanques y los niños podían navegar por los más grandes en sus propias balsas. También se hicieron caminos para poder recorrer en bicicleta las colinas de toda la zona. En invierno, los estanques se congelaban y se convertían en excelentes pistas de patinaje.
Los chicos habían construido su balsa con materiales que habían sacado de unas obras cercanas. La habían fabricado clavando cuidadosamente dos travesaños de madera a un panel de encofrado cubierto por una plancha de poliestireno y la impulsaban sumergiendo en el agua turbia unos palos alargados que les permitían tocar el fondo, ya que el estanque no era muy profundo. Ataviados con sus botas de goma, procuraban no mojarse. Más de un niño, y más de dos, se había caído al agua alguna vez y había vuelto a casa temblando, sobre todo por el frío, pero también porque sabía que volvía convertido en una especie de monstruo marino y que al llegar le esperaba una buena reprimenda, o algo peor.
Avanzaban con prudencia en dirección a la calle Kringlumýrarbraut tratando de no desequilibrar la balsa para que no se les inundara o no se cayeran por la borda. Manejarla era un arte propio de funambulistas, requería cooperación y pericia, así como una buena dosis de paciencia. Los tres amigos habían tardado lo suyo en encontrar el punto exacto de equilibrio antes de atreverse a alejarla de la orilla. Sabían que la balsa volcaría si se acercaban demasiado a los bordes.
La travesía superó sus expectativas. Su nueva embarcación se deslizaba a la perfección y estaban tan contentos que dieron varias vueltas por la parte más profunda. De fondo se oía el tráfico de Miklabraut y, al sur, se veía la carcasa de hormigón que protegía las tuberías del sistema de calefacción geotermal, que transportaban agua caliente hasta los tanques situados en lo alto de la colina Öskjuhlíð, otra de las zonas de juego de la pandilla. Allí habían encontrado alguna vez unas misteriosas pelotas, pequeñas y duras, que parecían huevos de gallina, todo un misterio que solo lograron resolver cuando el padre de uno de ellos les explicó que eran pelotas de golf. El hombre se imaginaba que alguien habría estado practicando en el descampado de al lado y les contó que, antiguamente, el campo de golf de Reikiavik se encontraba al este de Öskjuhlíð, no muy lejos de Kringlumýri. De ahí que al estanque se le conociera también como el «estanque de los golfistas». Sin embargo, dudaba mucho que las pelotas fueran de aquella época.
Los chicos llevaban ya un buen rato navegando y hablando de las pelotas de golf que encontraban de vez en cuando cerca de las tuberías del agua caliente cuando la balsa basculó de repente. Al ver que una de las esquinas había desaparecido bajo el agua turbia, detuvieron la marcha y se apresuraron a enderezarla dirigiéndose al extremo contrario. Gradualmente la balsa recuperó el equilibrio, pero no acabó de emerger del todo. Habían chocado contra algún objeto pesado que no alcanzaban a ver y se habían quedado atascados. Ya antes habían encontrado en el lodo toda clase de desperdicios que la gente había tirado a la antigua turbera. Sin ir más lejos, en un rincón del estanque asomaba una bicicleta rota. De hecho, los chicos habían aprovechado algunos de esos materiales para construir su balsa, como la plancha de poliestireno. Sin embargo, el bulto contra el que acababan de chocar era demasiado pesado y pensaron que se había quedado enganchado en algún clavo que sobresalía por debajo.
Con la máxima precaución, aunaron todas sus fuerzas para hacer avanzar la balsa. Consiguieron arrastrar el objeto unos metros y, cuando por fin se desenganchó, la esquina de la balsa se levantó bruscamente y estuvieron a punto de caer al agua. Cuando recuperaron el equilibrio, aliviados por no haberse mojado, se quedaron mirando aquel extraño objeto que su embarcación había sacado a la superficie.
—¿Qué es eso? —preguntó uno mientras golpeaba el bulto con un palo.
—¿Una bolsa? —preguntó otro.
—No, es un anorak —dijo el tercero.
El chico volvió a golpear el misterioso bulto y lo empujó con fuerza hasta lograr ponerlo en movimiento. El objeto se hundió, pero lo volvieron a sacar a flote con ayuda de los palos. Poco a poco, el bulto se fue girando lentamente hasta que los chicos vieron aparecer la cabeza de un hombre, una cabeza blanca, sin rastros de sangre, con unos mechones de pelo descolorido. Nunca habían visto una imagen tan abominable. Aterrorizado, uno de los chicos dio un chillido y se cayó de espaldas al agua. Entonces la balsa se desestabilizó, haciendo caer a los otros dos, y los tres se alejaron a toda prisa, dando gritos hasta alcanzar la orilla.
Calados hasta los huesos, se quedaron unos segundos tiritando con la mirada clavada en aquel anorak verde y aquella cara que asomaba del agua. Después salieron huyendo de la turbera a toda velocidad.
2
Al recibir el aviso de una pelea que se estaba produciendo en una casa del barrio de Bústaðarhverfi, pisaron a fondo el acelerador y se metieron por Miklabraut para coger después Háaleiti en dirección este y girar hacia el sur por Grensásvegur. Apenas circulaban coches por la calle. Eran pasadas las cuatro de la madrugada y el tráfico se había reducido considerablemente. Adelantaron a dos taxis que se dirigían hacia las afueras y, en el cruce con Bústaðavegur, estuvieron a punto de chocar contra un vehículo que se interpuso en su camino al salir tranquilamente de Fossvogur. Al volante iba un hombre de edad avanzada que no se había dado cuenta de la velocidad a la que iba la policía y había pensado que tendría suficiente tiempo para pasar.
—¡¿Pero está loco o qué?! —gritó Erlendur mientras daba un volantazo y continuaba por Bústaðavegur. Esa noche le tocaba a él conducir.
—¿Vamos a por él? —preguntó Marteinn desde el asiento trasero.
—Déjalo estar —respondió Garðar.
Erlendur miró por el retrovisor y vio que el coche de Fossvogur se dirigía hacia el oeste por Bústaðavegur.
Garðar y Marteinn, ambos estudiantes de Derecho, eran los reemplazos de verano. Erlendur trabajaba a gusto con ellos. Los dos llevaban el pelo al estilo de los Beatles, con un flequillo que les caía sobre los ojos y un enorme bigote. Patrullaban en una pequeña furgoneta, una lechera que contaba con una diminuta celda en la parte trasera. Era una Chevrolet blanca y negra, robusta, aunque no especialmente rápida; le costaba coger velocidad. Los agentes no se habían molestado en activar la sirena ni las luces rojas de emergencia, razón por la que, probablemente, habían estado a punto de estrellarse contra el coche del anciano. Unos simples ruidos en una casa no justificaban poner en marcha toda la parafernalia en plena noche, aunque no sería la primera vez que Garðar activara todo el sistema y condujera como en una película de acción, solo por dar un poco de ambiente.
Al llegar a la calle de casas adosadas que les habían indicado, se detuvieron frente al número correspondiente y se pusieron sus gorras blancas antes de bajar del coche y salir a la noche estival.
El cielo estaba encapotado y lloviznaba, pero hacía buena temperatura. Hasta ese momento solo habían intervenido en casos relacionados con el consumo de alcohol, pero ninguno especialmente grave. Solo habían detenido a un hombre sospechoso de conducir en estado de embriaguez y lo habían llevado al hospital para que le hicieran un análisis de sangre. También habían acudido a disolver una trifulca que se había producido en la puerta de un bar del centro, así como una pelea en un domicilio del barrio oeste donde cinco hombres de diferentes edades alquilaban dos habitaciones. Los cinco eran tripulantes de un barco procedente de las zonas rurales y se había enzarzado en una disputa con los vecinos que había terminado con varios heridos. Alguien había apuñalado a un hombre en el brazo y lo había tirado al suelo. El atacante estaba fuera de sí cuando llegaron los agentes, que habían acabado esposándolo y llevándolo al calabozo de la comisaría, en la calle Hverfisgata. Los otros, en cambio, parecían haberse calmado, aunque seguían manteniendo un continuo cruce de acusaciones sobre cómo había empezado todo.
Cuando tocaron el timbre del adosado, apenas se escuchaban ruidos. Todo parecía estar en calma alrededor de la casa, aunque, según el aviso que habían recibido por el equipo de radio, un vecino había llamado para informar de que se estaba produciendo una pelea. Llamaron a la puerta con los nudillos, volvieron a tocar el timbre y se preguntaron qué hacer. Erlendur sugirió forzar la puerta, pero a los dos estudiantes de Derecho les pareció una medida desproporcionada. No se veía al vecino por ninguna parte.
Entonces se abrió la puerta y apareció un hombre de unos cuarenta años vestido con una camisa blanca. Llevaba el pantalón desabrochado, los tirantes colgando y las manos metidas en los bolsillos.
—¿Pero qué alboroto es este? —preguntó alternando lamirada entre los tres hombres, sorprendido ante la visita de la policía.
Los agentes no percibieron ningún olor a alcohol y tampoco parecía que lo acabaran de despertar.
—Hemos recibido una queja en relación con unos ruidos procedentes de esta casa —anunció Garðar.
—¿Ruidos? —se extrañó el hombre, entornando la mirada—. Aquí no hay ningún ruido. ¿Qué...? ¿Quién se ha quejado...? ¿Queréis decir que alguien ha llamado a la policía?
—¿Te importa si entramos un segundo? —preguntó Erlendur.
—¿Entrar? ¿En mi casa? Os han tenido que gastar una broma, chicos. Os la han colado.
—¿Está tu mujer despierta? —le preguntó Erlendur.
—¿Mi mujer? No está en la ciudad. Está en una casa de campo con unos amigos. No entiendo... Aquí tiene que haber un malentendido.
—Puede que nos hayan dado mal la dirección —especuló Garðar mirando a sus compañeros—. Habrá que pedir confirmación en comisaría.
—Perdona —se disculpó Marteinn.
—No pasa nada, chicos, lamento el malentendido, pero no hay nadie más en casa. Que vaya bien.
Garðar y Marteinn caminaron hacia la furgoneta, seguidos de Erlendur. De vuelta en sus asientos, Marteinn habló por el equipo de radio y le verificaron que la dirección era correcta.
—Aquí no hay nada que hacer —concluyó Garðar.
—Esperad un momento —dijo Erlendur antes de bajarse otra vez del coche—. Aquí hay gato encerrado.
—¿Qué vas a hacer? —le preguntó Marteinn.
Erlendur regresó a la casa, llamó a la puerta y esperó un rato hasta que el hombre apareció de nuevo.
—¿Todo bien?
—¿Puedo ir al baño? —le preguntó Erlendur.
—¿Al baño?
—Será solo un momento. No tardaré.
—Lo siento, pero... no puedo...
—¿Me enseñas las manos?
—¿Cómo? ¿Las manos?
—Sí, las manos —repitió Erlendur al tiempo que abría la puerta dándole un brusco empujón.
Sobresaltado, el hombre retrocedió unos pasos hacia el interior de la casa.
Erlendur entró a toda velocidad, miró rápidamente hacia la cocina, abrió la puerta del baño de enfrente, se metió corriendo en el pasillo y abrió las puertas de todas las habitaciones dando voces y gritos. Sin moverse de su sitio, el hombre protestaba enérgicamente ante el procedimiento del agente. Erlendur volvió corriendo a la entrada, cruzó el recibidor y, al llegar al salón, encontró a una mujer tirada en el suelo. La estancia estaba revuelta: las sillas y las lámparas volcadas, una mesilla boca arriba, las cortinas arrancadas. Se acercó rápidamente a la mujer y se inclinó sobre ella. Estaba inconsciente, tenía un ojo hinchado, los labios partidos y una herida abierta en la cabeza que probablemente se había hecho al caer contra la mesa antes de perder el conocimiento. Llevaba el vestido levantado por las caderas y el enorme moratón de su muslo indicaba que no era la primera vez que había sufrido una agresión.
—¡Llamad a una ambulancia! —gritó Erlendur a Garðar y Marteinn, que habían llegado a la puerta—. ¡¿Cuánto tiempo lleva ahí?! —le gritó al hombre, que seguía sin moverse un ápice de la entrada.
—¿Está muerta? —preguntó en lugar de responder al agente.
—Podría estarlo —dijo Erlendur sin atreverse a mover el cuerpo.
Había sufrido una grave lesión en la cabeza y el personal sanitario sabría mejor cómo proceder para trasladarla al hospital. Tapó a la mujer con una de las cortinas arrancadas y ordenó a Marteinn que esposara al hombre y lo llevara a la furgoneta. Viendo que ya no tenía motivos para seguir ocultando sus manos, el hombre las sacó de los bolsillos: las llevaba ensangrentadas.
—¿Tenéis hijos? —le preguntó Erlendur.
—Dos chicos. Ahora están en el campo, en el este.
—Vaya, qué casualidad.
—Yo no quería hacerle nada —explicó el hombre mientras lo sacaban a la calle esposado—. No sé... No era mi intención. Ella... Yo no quería... Iba a llamaros. Se cayó contra la mesa y, al ver que no respondía, pensé que a lo mejor estaba...
Sus palabras se desvanecieron y la mujer dejó escapar un leve gemido.
—¿Puedes oírme? —susurró Erlendur, pero no obtuvo respuesta.
El vecino que había llamado a la policía, de unos treinta años, había salido a la calle y estaba hablando con Garðar. Cuando Erlendur se acercó, el hombre les explicó que su mujer y él ya habían oído ruidos otras veces, pero nunca como los de aquella noche.
—¿Lleva mucho tiempo sucediendo? —le preguntó Erlendur.
—No sabría decirte, nos mudamos aquí hará cosa de un año y... Como os digo, de vez en cuando se oyen voces y gritos. Nos sentimos muy intranquilos cada vez que ocurre porque no sabemos qué hacer. Vivimos al lado, pero casi no los conocemos.
En ese momento comenzaron a oírse unas sirenas y aparecieron tras la esquina una ambulancia y otro coche de policía. El escándalo despertó a los vecinos, que se asomaban a las ventanas o salían a la puerta de sus casas para ver cómo sacaban a la mujer en camilla y cómo se alejaba la furgoneta con el hombre metido en la celda. Pronto la calle volvió a quedar en silencio y la gente recuperó la calma, atónita ante aquel disturbio nocturno.
Por lo demás, el resto del turno transcurrió sin incidentes. Erlendur se disponía ya a volver a casa cuando vio al agresor de Bústaðahverfi esperando un taxi frente a la comisaría. Tras haberlo interrogado, lo habían puesto en libertad. El caso se había dado por cerrado y lo habían soltado. La vida de su mujer no corría peligro. Pasados unos días, le darían el alta en el hospital y volvería a casa con él. Seguramente no tendría muchas más alternativas. Las mujeres que sufrían malos tratos no contaban con ningún tipo de apoyo.
Antes de salir, Erlendur había consultado el registro de altercados que se habían producido durante la noche. Por lo visto, un hombre en estado de embriaguez había estrellado su coche contra una farola en el barrio de Vogar y el vehículo había quedado para el desguace. Según el informe, el hombre iba solo y había consumido una ingente cantidad de alcohol. Por la descripción del coche, Erlendur sospechó que se trataba del hombre que se había interpuesto en su camino en Bústaðavegur.
Levantó la vista hacia el moderno edificio de la comisaría y bajó hasta el mar para contemplar las vistas del monte Esja y de las montañas que se extendían hacia el este. El sol relucía por encima de las cumbres. Era un domingo por la mañana y la quietud purificadora que envolvía la ciudad le ayudaba a olvidarse del tumulto nocturno.
De camino a casa, volvió a recordar el cuerpo del vagabundo que habían encontrado el año anterior flotando en el estanque de Kringlumýri. Por algún motivo, el incidente no se había borrado de su mente. Quizás fuera porque aquel hombre no le era totalmente desconocido. Había escuchado el aviso mientras patrullaba, por lo que su coche había sido el primero en llegar. Todavía podía visualizar aquel anorak verde flotando en el agua turbia y los tres muchachos que habían estado navegando en su balsa.
Erlendur sabía que en el año que había transcurrido desde que el hombre había aparecido ahogado, la policía judicial no había hallado ningún indicio de que su muerte se hubiera producido en circunstancias extrañas. Pero también sabía que los de la judicial no se habían implicado mucho en la investigación su muerte. Consideraban que tenían otras cosas más importantes que hacer y enseguida habían archivado el caso, asumiendo que el hombre se había caído al agua por accidente y se había ahogado. Nadie le dio más vueltas. Erlendur se preguntaba si aquel desinterés se debía a que aquel hombre no le importaba a nadie. Lo único que había ocurrido en Kringlumýri era que desde entonces había un vagabundo menos en las calles de Reikiavik. Y puede que su muerte hubiera sido así de sencilla. O puede que no. Poco antes del suceso, Erlendur lo había oído decir que habían intentado incendiar el sótano donde vivía. Sin embargo, nadie lo había creído. Ni siquiera Erlendur. Y ahora al agente le pesaba no haberle prestado más atención y haberle mostrado el mismo desinterés que los demás.
3
Poco después, en uno de sus días libres, Erlendur salió a dar un paseo por la tarde hasta Kringlumýri. No acostumbraba a hacer muchas cosas cuando no tenía que trabajar y no era la primera vez que caminaba hasta allí. Le encantaba pasear en verano por las calles de Reikiavik cuando hacía buen tiempo. Unas veces se daba una vuelta por Tjörnin, el pequeño lago del centro, mientras que otras atravesaba el barrio oeste hasta llegar a la punta de Seltjarnarnes, o bien paseaba por el sur y bordeaba el fiordo Skerjafjörður y la bahía de Nauthólsvík. Otros días salía fuera de la ciudad y aparcaba su cuatro latas en algún lugar remoto para caminar por el monte. Si la previsión del tiempo era buena, se llevaba comida y una tienda de campaña. Aunque no se consideraba realmente un montañero, se había apuntado a la Asociación de Excursionismo de Islandia y recibía en casa la programación anual, aunque luego no se apuntaba a ninguno de sus viajes. Una vez había caminado con ellos en un grupo grande por la zona geotermal de Landmannalaugar y la experiencia solamente le había servido para comprobar que no era lo suyo viajar con gente en permanente estado de buen humor. El entusiasmo incesante podía llegar a ser agobiante.
No había conocido a muchas mujeres, aunque es cierto que tampoco las andaba buscando. Salía de bares en contadas ocasiones, pero no podía soportar ni el ruido ni la juerga, en general. Sin embargo, fue en una de esas ocasiones, en el Glaumbær, antes de que el local se quemara hasta los cimientos, cuando había conocido a Halldóra, una joven dicharachera y decidida que le había mostrado verdadero interés. Unos días más tarde, saliendo por el Silfurtunglið con unos compañeros de la policía, se la había vuelto a encontrar y ella lo había invitado a su casa. Más tarde, Halldóra lo había llamado, habían empezado a quedar y ahora mantenían una especie de relación.
Cuando atravesó el barrio de Hlíðar, pasó por delante del instituto de secundaria de Hamrahlíð, que también ofrecía clases para adultos. Erlendur no había seguido estudiando tras terminar la enseñanza primaria obligatoria y ahora consideraba la opción de regresar a las aulas. Al mudarse a Reikiavik con su familia y entrar en un nuevo colegio, le habían asignado directamente la clase de menor nivel sin evaluar sus capacidades. Viniendo de una familia pobre, habían dado por hecho que pertenecería a la clase de los torpes y los rebeldes. Descontento con el traslado, y descontento también con la vida en la ciudad, solo había aprendido a mantener la boca cerrada. Perdió todo interés por las clases, les plantaba cara tanto a los profesores como a cualquier tipo de autoridad y abandonó los estudios al llegar al bachillerato. Trabajaba en verano para ahorrar dinero y, tras su último semestre en la escuela, se independizó y empezó a vivir de alquiler. Áslaug, su madre, ganaba el salario mínimo y él tampoco cobraba mucho más cuando empezó a trabajar en una factoría de pescado.
Se quedó un rato mirando el instituto de Hamrahlíð, tentado por el nuevo departamento para adultos. Erlendur ya tenía veintiocho años, pero nunca era tarde para retomar los estudios. Además, debía terminar el bachillerato si quería matricularse en la universidad. Le gustaba la historia, sobre todo la de Islandia, y no descartaba la posibilidad de dedicarse a la investigación en un futuro.
Erlendur cruzó a paso ligero la avenida Kringlumýrarbraut y llegó a las antiguas turberas. Sin saber muy bien por qué, en el último año se había dejado caer por aquel lugar en varias ocasiones. Las aguas turbias y someras de los estanques no albergaban el menor rastro de vida. A decir verdad, «estanque» era una palabra demasiado bonita. Aquel día había dos balsas flotando y la zona estaba muy animada, con niños que bajaban y subían las colinas en bicicleta. En la parte más alta, dos pequeñas motocicletas levantaban polvo y el rugido de sus motores rompía el silencio de la tarde.
Habían hallado el cuerpo del vagabundo en la parte más profunda y se pensaba que había permanecido allí dos días sin que nadie se hubiera percatado de su presencia. Según el informe forense, el hombre había fallecido en el propio estanque, por lo que la investigación se había centrado en dilucidar si alguien podría haberlo ahogado. Sin embargo, sus elevados niveles de alcohol en sangre invitaban a pensar que había muerto de forma natural. No se había hallado ningún tipo de indicios de forcejeo, ni en su cuerpo ni en su ropa. Tampoco se habían encontrado testigos ni posibles pistas, como pisadas o huellas de neumáticos, aunque había pasado cierto tiempo entre su muerte y la llegada de la policía, por lo que la tierra podría haber sido removida por los niños que habían estado jugando por la zona. A falta de nuevos indicios esclarecedores, la investigación se había dado por finalizada y el caso se había dado por cerrado.
Erlendur había interaccionado con la víctima en alguna ocasión durante sus primeros meses en el departamento de tráfico. Se llamaba Hannibal y era un vagabundo con el que la policía había tenido que tratar más de una vez por distintas razones, aunque la mayoría de ellas relacionadas con el consumo de alcohol. La primera vez que Erlendur lo vio fue en pleno invierno, en un banco de la plaza Austurvöllur. Inclinado hacia delante, Hannibal agarraba con sus dedos entumecidos el cuello de una botella vacía de brennivín. Hacía un frío terrible y, tras ciertas reservas, los agentes decidieron llevarlo a comisaría para que pasara la noche en un calabozo. Erlendur estaba convencido de que el hombre podría morir de hipotermia si lo dejaban en la calle y no quería cargar con ese peso en la conciencia. Cuando lo metieron en la furgoneta, Hannibal comenzó a recobrar el sentido. Le llevó un tiempo enterarse de lo que estaba pasando, a pesar de que la situación no era nueva ni para él ni para la policía. Cuando por fin se dio cuenta de dónde estaba, se deshizo en agradecimientos hacia aquellos buenos agentes que tanto se preocupaban por él. Les pidió la botella que le habían quitado, pero le informaron de que estaba vacía. ¿Y no llevarían ellos otra para poderle dar un sorbito de nada? La pregunta iba dirigida a Erlendur. Al ser la primera vez que lo veía, consideraba más probable obtener una respuesta positiva de un agente nuevo. Sin embargo, después de haberle repetido mil veces su pregunta, Erlendur terminó ordenándole que se callara. La actitud amistosa hacia el cuerpo de policía cambió súbitamente.
—Sois todos igual de cabrones —murmuró Hannibal.
La segunda vez, Erlendur se lo encontró a los pies de la «chapa», como se conocía a la valla metálica ondulada que rodeaba la factoría de procesado de pescado fresco sueca situada al norte de la colina Arnarhóll. Los vagabundos solían refugiarse allí de las adversidades de la vida y del viento helado del norte. Con su andrajoso anorak verde de siempre, Hannibal estaba tumbado bajo la valla con las piernas estiradas, muerto de frío, ajeno al resto del mundo. Erlendur iba de camino a su casa después de haberse dado una vuelta por el centro. Al principio pensó en pasar de largo, pero luego, al acercarse, le pareció que la situación del hombre era preocupante. Hacía cada vez más frío, y la nieve, levantada por el viento, se acumulaba a los pies del vagabundo. Finalmente, Erlendur decidió llamarlo, pero no obtuvo respuesta. Lo volvió a intentar alzando la voz, pero Hannibal seguía rígido como una estatua. Aun llevando puestos un abrigo grueso, un gorro y una espesa bufanda, Erlendur apenas podía protegerse de las gélidas ráfagas de viento. Al final, se acercó al hombre y le dio un leve golpe con el pie.
—¿Todo bien, Hannibal? —le preguntó.
El vagabundo no reaccionó.
Erlendur se arrodilló a su lado y lo zarandeó hasta que Hannibal abrió los ojos. El hombre no lo reconoció. De hecho, no parecía saber ni dónde estaba.
—Déjame en paz, imbécil —protestó, tratando de zafarse de él a puñetazos.
—Vamos —le dijo Erlendur—. No puedes estar aquí con este frío.
Levantó a Hannibal hasta ponerlo de pie, lo cual no resultó tarea fácil porque pesaba una tonelada y no cooperaba en absoluto. Erlendur tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para enderezarlo y ayudarlo a bajar con él la colina. Al ponerse en movimiento, Hannibal se despejó y pudo guiar a Erlendur. Primero cruzó Kalkofnsvegur, luego se metió por Hafnarstræti y después callejeó un poco hasta llegar al patio trasero de una casa situada en Vesturgata. Una vez allí, Hannibal le señaló unas estrechas escaleras que accedían a un sótano. El hombre apenas podía mantenerse en pie y Erlendur lo ayudó a bajar los escalones. La puerta estaba cerrada por un pestillo de madera, como si fuera un simple granero. Cuando Erlendur retiró el pestillo, Hannibal empujó la puerta y deslizó la mano por la pared hasta encontrar un interruptor que encendía una bombilla desnuda colgada del techo.
—Aquí vengo a refugiarme de este miserable mundo —declaró Hannibal antes de desplomarse de golpe en la entrada.
Erlendur volvió a ponerlo de pie. El «refugio» en cuestión no era ningún apartamento sino un trastero inmundo lleno de chatarra que nadie querría ni robar. El precario cierre de la puerta no prometía que dentro hubiera nada de valor. Entre un caos de tuberías rotas y neumáticos viejos asomaban cubos oxidados, bidones de plástico y redes enmarañadas. En el suelo, bajo una manta raída y arrugada, yacía el colchón más mugriento que Erlendur había visto jamás. El lugar estaba lleno de botellas de licor, botes de medicamentos, frascos de extractos usados en repostería y botes de alcohol metílico, un codiciado producto que podía conseguirse en las farmacias y que los vagabundos llamaban koggi. En el aire flotaba un hedor insoportable a caucho y orina.
Erlendur lo ayudó a tumbarse en el colchón y se disponía a marcharse en el momento en que Hannibal se incorporó y le preguntó:
—¿Quién demonios eres?
—Que vaya bien —respondió Erlendur mientras se dirigía hacia la puerta.
—¿Quién eres? —volvió a preguntarle Hannibal—. ¿Te conozco de algo?
Erlendur se detuvo en la entrada y titubeó unos segundos. No tenía ningún interés en hablar con aquel hombre, pero tampoco quería faltarle al respeto.
—Me llamo Erlendur. Nos hemos visto alguna vez. Soy agente de policía.
—Erlendur —repitió Hannibal—. No me suenas de nada. ¿No llevarás algo para darme?
—¿Para darte?
—Algo de calderilla. No tiene por qué ser mucho. Con unas coronas me basta. Eres uno de esos tíos con pasta que ayuda a la gente como yo. Estoy seguro de que podrías darme algo.
—¿Para que te lo gastes en aguardiente?
Hannibal esbozó una sonrisa.
—No te voy a engañar, Erlendur —respondió adoptando un tono de voz más humilde—. Igual no te lo crees, pero no soy de los que va mintiendo por ahí. Solo necesito un trago de ginebra. Eso es todo lo que pido en este bendito mundo. Sé que a ti no te parecerá gran cosa, y no te pediría ni una sola moneda si no fuera porque estoy seguro de que no te supone ningún problema, amigo.
—No pienso darte dinero para que te lo gastes en ginebra —dijo Erlendur.
—¿Y qué me dices de un poco de koggi?
—No.
—Bueno —dijo Hannibal mientras se acostaba en el colchón—. Pues, por mí, te puedes ir a la mierda.
El estruendo de las motocicletas se desvanecía a medida que se iban alejando. Los niños llevaron las balsas hasta la orilla y las sacaron a tierra. Erlendur observó por un momento la carcasa de hormigón que protegía el sistema de conducción del agua caliente. Según la investigación policial, Hannibal se encontraba en Kringlumýri el día de su muerte porque era allí donde había encontrado su nuevo hogar, aunque puede que «hogar» no fuera la palabra más adecuada. Ese mismo verano lo habían echado del sótano en el cual vivía. Lo acusaban de haberlo incendiado a pesar de que él negaba rotundamente haberlo hecho. Forzado a vagar por las calles, su calvario terminó en el momento en que encontró refugio en el armazón de hormigón. Se había producido un pequeño derrumbe en uno de los muros y se había abierto un hueco lo bastante grande como para que una persona pudiera meterse dentro y mantenerse caliente.
Ese fue el último hogar de Hannibal antes de que lo encontraran ahogado en la antigua turbera. Allí vivía junto con un grupo de gatos callejeros que se habían acercado a él, igual que una vez los pájaros se habían acercado a San Francisco de Asís.
4
Erlendur estaba parado en la orilla del estanque donde habían encontrado el cadáver de Hannibal cuando un niño que acababa de pasar en bicicleta se detuvo, se dio la vuelta y se acercó hasta él. Había pasado un año desde su último encuentro, pero el chico lo había reconocido de inmediato. Era uno de los niños que habían hallado el cuerpo.
—Tú eres poli, ¿verdad? —le preguntó el muchacho mientras frenaba.
—Sí. Hola de nuevo.
—¿Qué haces por aquí? —le preguntó con el mismo descaro y la misma seguridad que ya había mostrado en su última conversación con Erlendur. Era un chico pelirrojo, con el rostro lleno de pecas y cara de pillo. Había dado un buen estirón. En un solo año se había convertido en un adolescente.
—Estaba dando una vuelta —respondió Erlendur.
El chico era el cabecilla del grupo. Los otros dos lo habían acompañado a su casa y le habían contado a su madre lo que habían visto. A pesar de lo inverosímil que sonaba la historia, la mujer estaba segura de que no se trataba de una broma. Olvidándose de regañarlos por haber vuelto de la turbera hechos una sopa, llamó a la policía. Los otros dos chicos se fueron corriendo a sus casas para cambiarse de ropa y luego volvieron todos en bicicleta al estanque. Para entonces ya habían llegado dos coches patrulla y una ambulancia, habían sacado el cuerpo de Hannibal fuera del agua y el cadáver yacía en el suelo bajo una manta.
Cuando habían dado el aviso por el sistema de radio de que habían hallado un cuerpo flotando en Kringlumýri, Erlendur vigilaba el tráfico en Miklabraut. Al llegar a la turbera, se metió en el estanque y arrastró el cuerpo hasta la orilla. Al principio no reconoció a Hannibal. Solo cuando lo sacó del agua y lo dejó en el suelo se dio cuenta de quién era. Al reconocerlo, le dio un vuelco el corazón, pero, de alguna manera extraña, tampoco le sorprendía haberlo encontrado muerto. Cuando la policía se dispuso a echar a los niños y a los otros espectadores que se habían acercado, los chicos dijeron que habían encontrado el cuerpo y entonces los llevaron a uno de los coches para interrogarlos en profundidad.
—Papá dice que se ahogó —comentó el niño inclinándose sobre el manillar, con la mirada puesta en el lugar donde había aparecido flotando el cuerpo de Hannibal un año antes.
—Sí —dijo Erlendur—. Probablemente se cayó al agua y no fue capaz de salir.
—No era más que un vagabundo.
—Tuvo que ser una experiencia traumática para vosotros.
—Addi tuvo pesadillas —explicó el chico—. Fue un médico a su casa y todo. A Palli y a mí nos daba más igual.
—¿Seguís viniendo a jugar con la balsa?
—No, eso es de niños pequeños.
—Claro. ¿Por casualidad habíais visto a ese hombre merodear por el conducto del agua caliente el verano pasado? ¿Te acuerdas?
—No —respondió el chico—. No lo había visto antes.
—¿Y sabes si lo vio alguien que conozcas?
—No. Íbamos a jugar por allí alguna vez, pero nunca lo había visto. Puede que solo estuviera por la noche.
—Puede. ¿Qué hacíais por la zona del conducto?
—Nada. Buscar pelotas de golf.
—¿Pelotas de golf?
—Sí. Hay un hombre que vive en esas casas de ahí que siempre está practicando —explicó el chico señalando hacia los adosados de Hvassaleiti—. Papá dice que antes había un campo de golf junto a las tuberías, cerca de Öskjuhlíð. A veces encontramos pelotas viejas.
—Ah, ¿y qué hacéis con ellas?
—Nada —dijo el chico mientras se preparaba para marcharse—. Les tiramos al agua.
—Se dice las tiramos.
—O.K.
—Y O.K. no es una palabra island...
—Bueno, me voy —dijo el chico de repente antes de ponerse a pedalear y alejarse, dejando al policía con la palabra en la boca.
Erlendur subió por el camino que atravesaba las antiguas zanjas y se dirigió a aquel conducto de quince kilómetros de longitud que bordeaba los suburbios de la ciudad y transportaba agua caliente desde el área geotermal del valle de Mosfellsdalur hasta los grandes tanques que coronaban la colina Öskjuhlíð. La estructura consistía en dos tuberías de acero de treinta y cinco centímetros de diámetro protegidas por una carcasa de hormigón. A pesar de estar aisladas térmicamente, las tuberías le habían permitido a Hannibal disfrutar de algo de calor los últimos días de su vida.
Todavía no habían reparado el derrumbe. El fragmento desprendido había caído sobre la hierba y Erlendur se preguntaba si el hormigón se habría roto como consecuencia de un terremoto o de las heladas.
El hueco era lo bastante amplio como para que pudiera meterse una persona adulta. Se fijó en que la hierba de alrededor estaba pisada y, cuando asomó la cabeza en el interior, vio que dentro había una manta. Alguien había tenido la misma idea que Hannibal y se había instalado allí. Bajo las tuberías vio también dos botellas vacías de brennivín y unos botes de alcohol metílico junto a un gorro deshilachado y una manopla suelta.
La oscuridad se volvía más densa a medida que Erlendur se adentraba en el hueco. Cuando sus ojos se habituaron a la penumbra, se asustó al distinguir un bulto al fondo del todo.
—¿Quién está ahí? —preguntó Erlendur.
No obtuvo respuesta, pero el bulto cobró vida de repente y se movió hacia él.
5
Sobrecogido, Erlendur retrocedió hasta la entrada. Salió del agujero, se puso de pie y se alejó del muro. Al cabo de un momento, un hombre asomó la cabeza por el hueco, salió a gatas del agujero y se sentó en la hierba delante de él. Vestía un abrigo negro y viejo, unos mitones, un gorro de lana y unas enormes botas de agua. Erlendur lo había visto alguna vez con otros vagabundos de la ciudad, pero no sabía nada de él, ni siquiera cómo se llamaba.
El hombre le dio las buenas tardes con total naturalidad, como si estuviera acostumbrado a recibir visitas. Actuaba comosi se acabaran de encontrar por la calle y no en un agujero abierto en un armazón de hormigón. Erlendur se presentó y el hombre le dijo su nombre: Vilhelm. Era difícil calcular su edad. Tendría pocos más de cuarenta años, aunque, por su espesa barba y los dientes que le faltaban, podría tener perfectamente más de cincuenta.
—¿Te conozco? —preguntó el hombre mirando a Erlendur a través de unas gafas con montura de carey y unos cristales tan gruesos que sus ojos se veían anormalmente grandes, dándole un aspecto cómico. Tenía una tos áspera y profunda.
—No —dijo Erlendur con la mirada puesta en las gafas del hombre—. Creo que no.
—¿Me andabas buscando? —preguntó Vilhelm antes de soltar un tosido—. ¿Querías hablar conmigo?
—No, para nada. Solo pasaba por aquí. La verdad es que no esperaba encontrarme con nadie.
—No pasa mucha gente por esta zona. Aquí se está la mar de tranquilo. ¿No tendrás un cigarrillo?
—No, lo siento. ¿Llevas...? ¿Puedo preguntarte si llevas mucho tiempo aquí?
—Dos o tres días —respondió Vilhelm sin aclarar las razones por las que se refugiaba allí—. O, bueno... ¿qué día es hoy?
—Martes.
—Ah —dijo Vilhelm tosiendo de nuevo—. Martes. Entonces puede que lleve algo más. Está bien para pasar alguna noche suelta, pero a veces hace un frío que pela. Aunque, bueno, he estado en sitios peores.
—¿Crees que tu salud te lo puede permitir?
—¿Qué más te da a ti eso? —replicó Vilhelm antes de que le entrara un nuevo ataque de tos.
—Si te digo la verdad, no he venido aquí por casualidad —dijo Erlendur después de que Vilhelm se recuperara—. Conocía a un hombre que se refugiaba en este mismo agujero. Se llamaba Hannibal.
—¿Hannibal? Sí, lo conocía.
—Se ahogó en uno de los estanques —comentó Erlendur señalando hacia Kringlumýri—. ¿Te suena?
—Recuerdo la historia. ¿Por qué me lo preguntas?
—Por nada. Tuvo que ser espantoso.
—Sí, una tragedia.
—¿De qué os conocíais? —preguntó Erlendur antes de sentarse encima de la carcasa de hormigón.
—De vernos por aquí y por allá. Nos encontrábamos. Era muy buen tipo.
—¿No había ningún conflicto entre vosotros?
—Yo no tengo conflictos con nadie.
—¿Sabes de alguien con el que estuviera enfrentado o que hubiera querido causarle algún daño?
Vilhelm observó a Erlendur a través de los gruesos cristales de sus gafas.
—¿Por qué me haces todas estas preguntas? —preguntó antes de que le diera un nuevo acceso de tos, esta vez con silbidos y estertores.
—Por nada en especial —respondió Erlendur.
—Alguna razón habrá.
—No, ninguna.
—¿Piensas que su muerte no fue un simple accidente? ¿Crees que intervino alguien?
—¿Qué piensas tú que ocurrió?
—Ni idea —respondió Vilhelm poniéndose de pie y estirando la espalda antes de sentarse junto a Erlendur—. ¿No llevarás unas coronas sueltas?
—¿Qué piensas hacer con ellas?
—Comprar tabaco. Nada más.
Erlendur sacó dos monedas de cincuenta.
—Esto es todo lo que llevo.
—Gracias —dijo Vilhelm apresurándose a coger el dinero—. Con esto me llega para un paquete. ¿Sabías que una botella de vodka cuesta dos mil coronas? Me parece que los gobernantes de este país están mal de la cabeza. Están locos de remate.
—Los estanques no son muy profundos —reparó Erlendur.
Vilhelm se llevó las manos a la boca y tosió en sus mitones.
—Hay partes que cubren bastante.
—Habría que estar verdaderamente decidido a ahogarse.
—Ni idea.
—O ir muy borracho —continuó Erlendur—. Presentaba unos niveles de alcohol en sangre bastante elevados.
—¡Bueno, es que tú no sabes lo que empinaba el codo!
—¿Recuerdas con quién se solía mover antes de morir?
—Conmigo no, desde luego —respondió Vilhelm—. Lo conocía poco o nada. Pero sí recuerdo haberlo visto un par de veces en Farsótt, el albergue. De hecho, ahí es donde lo vi por última vez. Quería entrar, pero le dijeron que iba borracho y lo mandaron a tomar viento.
Erlendur no obtuvo más información del hombre. Cuando Vilhelm le explicó que tenía pensado pasar allí al menos una noche más, Erlendur trató de disuadirlo y le preguntó si no tenía ninguna opción mejor. Enfurecido, el vagabundo le ordenó que dejara de meterse en su vida y le dijo que se marchara. Erlendur obedeció y se fue. Mientras seguía oyendo la tos de perro del vagabundo, se encaramó a la carcasa de hormigón y caminó por encima bajo la claridad nocturna hasta llegar a Öskjuhlíð, donde se bajó y continuó andando hasta el barrio de Hlíðar.
Sabía que los vagabundos podían encontrar refugio en el albergue Farsótt de la calle Þingholtsstræti, situado en el edificio del antiguo hospital epidemiológico. Muchos acudían allí en busca de cuidados y una cama donde pasar la noche. La única condición era no ir borracho. Evidentemente, Hannibal había incumplido esa norma en más de una ocasión, y tal vez por eso se había refugiado en aquella carcasa de hormigón, como un exiliado, libre de interacciones humanas, al margen de la sociedad.