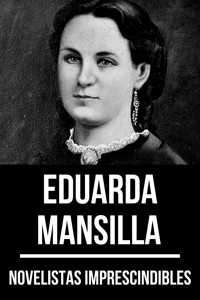
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Novelistas Imprescindibles
- Sprache: Spanisch
Bienvenidos a la serie de libros Novelistas Imprescindibles, donde les presentamos las mejores obras de autores notables. Para este libro, el crítico literario August Nemo ha elegido las dos novelas más importantes y significativas de Eduarda Mansilla que son Lucia Miranda y Pablo; o la vida en las pampas.Eduarda Mansilla ]fue una escritora y periodista argentina del siglo XIX, precursora en su género, cuya obra transcendió el ámbito nacional mereciendo el privilegio de ser traducida a otros idiomas. Es una de las primeras mujeres argentinas en haber logrado consideración por su labor literaria.Novelas seleccionadas para este libro: - Lucia Miranda.- Pablo; o la vida en las pampasEste es uno de los muchos libros de la serie Novelistas Imprescindibles. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la serie, estamos seguros de que te gustarán algunos de los autores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Autora
Eduarda Damasia Mansilla nació el 11 de diciembre de 1834 en la Ciudad de Buenos Aires. Perteneció a una familia social y económicamente acomodada, con un linaje ligado estrechamente a la política y a la cultura. En ese aspecto, Eduarda se desempeñó como compositora, cronista y escritora de ficción, además de incursionar y cautivar con el canto lírico.
Era hija de un guerrero de la Independencia, el general Lucio Norberto Mansilla, considerado un héroe de la batalla de la Vuelta de Obligado; hermana del reconocido político y escritor Lucio Victorio Mansilla -autor, entre otras obras, de Una excursión a los indios ranqueles-, y la sobrina preferida del influyente político y militar Juan Manuel de Rosas, gobernador de la Confederación Argentina desde 1831 a 1861. Eduarda fue la quinta hija de su padre y la segunda de Agustina Ortiz de Rozas (hermana menor de Juan Manuel), luego de que Lucio Norberto enviudara de su primera esposa, Polonia Durante Olivares.
Madre de sies hijos -Eduarda, Manuel José, Rafael, Daniel, Eduardo y Carlos-, fue una mujer adelantada, y a los 45 años, a pesar de los prejuicios, tomó la decisión impensada de separarse de su marido, habiendo antes recorrido con él grandes ciudades de Europa y Estados Unidos. Para una mujer de su época y de su estrato social, el hecho fue calamitoso, más habiendo contraído nupcias a los 21 años con el diplomático Manuel Rafael García Aguirre, hijo del también diplomático Manuel José García, un unitario y gran opositor de Juan Manuel de Rosas. En aquel contexto puritano y patriarcal, y a pesar de su prosa majestuosa, ese hecho no hizo más que cerrarle puertas.
Eduarda se destacó más por su lucidez y sensibilidad, desplegada en su obra literaria, que por ser la primera novelista argentina en publicar. También escribió en francés, y manejó tan bien el idioma que su prosa despertó la admiración del propio Víctor Hugo.
"Su libro me ha cautivado. Yo le debo horas cautivantes y buenas. Usted me ha mostrado un mundo desconocido. Escribe una excelente lengua francesa, y resulta de profundo interés ver su pensamiento americano traducirse en nuestro lenguaje europeo. Hay en su novela un drama y un paisaje: el paisaje es grandioso, el drama es conmovedor. Se lo agradezco señora, y rindo a sus pies mis homenajes".
La cita del escritor francés Victor Hugo se debe a la tercera obra de Eduarda, Pablo ou la vie dans les pampas, o Pablo o la vida en las pampas, obra que primero apareció en distintas entregas de la revista L’artiste, y editada luego, en 1869 como libro por la editora E. Lachaud.
Eduarda Damasia Mansilla murió en Buenos Aires el 20 de diciembre de 1892 por una dolencia en el corazón. Tenía 58 años. Fue despedida en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, con un funeral multitudinario que incluyó numerosas personalidades de Argentina.
Lucia Miranda
Primera Parte
I
Dixele: non vos quejedesQue non sois vos el primero,Nin sereis el postrimeroQue sufre del mal que avedes.MARQUÉS DE SANTILLANA
Don Nuño de Lara, hidalgo de nacimiento, pertenecía a una familia muy rica y opulenta de la provincia de Valencia, pero la suerte que le hiciera nacer de padres nobles y ricos, hízole un pobre segundón, como vulgarmente se llama a los que nacen después del primogénito. La dura ley de los mayorazgos, que sacrifica los demás hijos en provecho del mayor, obligó al joven Nuño a dedicarse a la profesión de las armas.
En 1491, cuando los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, pusieron cerco a la ciudad de Granada; Nuño de edad de veinte años, se portó bizarramente en los combates de la Vega, haciéndose notar del intrépido Gonzalo de Córdova, que le tomó desde entonces a su lado y le instruyó en el arte de la guerra, cobrándole especial afecto.
Cuando el Gran Capitán pasó a Italia, don Nuño continuó haciéndose digno de la protección que aquél le dispensara; contribuyendo no poco con su valor y natural despejo, a las jornadas de Barletta y Seminara.
En Calabria, contrajo estrecha amistad con don Alfonso de Miranda, joven hidalgo, pobre y valiente como él, que se había hecho soldado casi por idénticas razones que su amigo. Durante las gloriosas campañas de Italia, don Nuño y don Alfonso combatieron siempre juntos, prontos en toda ocasión, el uno a auxiliar al otro. En la batalla de Cerignola, Miranda salvó la vida a su amigo, con gran riesgo de la propia; y por último, para dar una idea más completa de la unión, en que siempre se mantuvieron estos dos amigos, baste decir, que en el ejército, los llamaron los inseparables.
La fatalidad hizo, que estos bravos, modelo de amistad y valentía, no pudiesen juntos gozar del espléndido triunfo, que después de tantas luchas obtuvieron las armas españolas, sobre los Franceses y Napolitanos, asegurando por fin a los reyes de España el reino de Nápoles.
Don Alfonso murió en un encuentro, casi a las puertas de la ciudad, poco antes de la conclusión de la guerra, recomendando a su amigo, que de vuelta a España, buscase a su hija Lucía, niña de pocos años, que en Murcia habitaba, al cuidado de¶ unas pobres gentes. Don Alfonso más de una vez confió a don Nuño, las penas que desde su entrada en el mundo, contribuyeron a dar a su carácter esa sombra de melancolía, que se hacía visible en todos los momentos de su vida. A los veintiocho años, había conocido en Murcia a una joven de origen morisco, hija de padres artesanos, que desde el primer momento se hizo dueña de su corazón, nuevo hasta entonces al fuego de las pasiones.
La joven a su vez amó a don Alfonso, con el afecto impetuoso y ardiente, con que aman las almas apasionadas, que llevan en sí la dolorosa intuición de una corta vida. La hermosa Lucía se abandonó sin reparo, a los trasportes de aquel amor; huyó de la casa paterna en pos de su amante, el cual, viéndose dueño de la que tanto amaba, no advirtió imprudente, que precipitaba en el más escabroso de los senderos, al tierno objeto de sus amores.
Por último, y como prueba del perdón, que el Cielo ofrecía a la delincuente, Lucía murió a los diecinueve años, después de dar a luz una niña, tan bella como su desgraciada madre.
Don Alfonso, que durante dos años, parecía no haber vivido sino para su idolatrada Lucía, sintió al golpe de tan dolorosa pérdida, esa cruel sensación de abandono y aislamiento, que experimenta el viajero cuando, alejado por muchos años de su ciudad natal, vuelve a la patria, buscando la casa paterna en¶ el mismo lugar que a su salida, para hallarla mustia ya y silenciosa, por la huella que allí imprimió la muerte. El infeliz joven, abatido y sin fortuna, sin más familia que un tío, a quien hacía muchos años no veía, y con el cual ninguna amistad tenía, pensó mil veces en la muerte como en un refugio; pero la vista de la pobre huérfana, alejó de su mente tan tentadora imagen. Decidiendo, por fin, hacerse soldado, no ya con la esperanza de bailar la muerte en los combates, sino con la generosa idea de alcanzar fortuna, para llenar cumplidamente sus deberes de padre.
Pronto a marcharse, confió la nueva Lucía al cuidado de una buena mujer. Diole los pocos doblones que le quedaban y marchó a reunirse al ejército de Italia, donde trabó tan estrecha amistad con don Nuño de Lara.
II
La pauvre mère, hélas! de son sort ignorant!V.HUGO
Cuando el Gran Capitán, después de haber dado fin a su campaña de Nápoles, fue nombrado Condestable de aquel reino, don Nuño, valiéndose del favor que éste continuaba dispensándole, obtuvo licencia para volverse a España a cumplir la sagrada promesa, hecha al malogrado amigo. A su llegada, se dirigió a Murcia, en busca de las pobres gentes que se habían encargado de la niña y halló a Lucía, hermosa criatura de dos años, ocupando en aquella modesta habitación, el lugar de una propia hija.
La llegada de don Nuño, causó grande alarma a los esposos, que al oír la sentida relación de la muerte de Miranda y la promesa que a éste hizo don Nuño antes de morir, de cuidar de Lucía, y adoptarla por hija, juzgaron que aquel desconocido venía a arrebatarles su tesoro. Mientras don Nuño habló, marido¶ y mujer, sentados a poca distancia, le escucharon con creciente alarma; hasta que por último, viendo que se detenía para recobrarse de la emoción, que le causara el recuerdo doloroso de los últimos momentos de su amigo, Mariana, abrazando a Lucía, que dormía sobre sus rodillas, dijo con voz, que quería hacer dura, y no era sino lastimera: «¡Mi hija! ¡Mi hermosa Lucía! ¡Nadie la separará de mi lado!» y echó a llorar.
Durante largo rato, los tres guardaron silencio. Mariana ahogaba el llanto, por temor de despertar a su querida hija; don Nuño, absorto en sus penosos recuerdos, ausente su pensamiento de aquel lugar, no reparaba en el llanto de la mujer ni en el abatimiento del marido, sacándolos al fin de este estado, la inocente causa de tanto duelo. La niña despertó alegre y satisfecha, y tendiendo sus bracitos al anciano labrador, con suma gracia le dijo: «¡Padre, padre!» Mariana al oír las palabras de Lucía, sin reparar que ésta no podía ni entenderle, exclamó con voz trémula, interrumpida por sus lágrimas: «¡Quieren llevarte, ángel mío! ¡Hija de mi alma! Pero antes que separarme de tu lado, me matarán».
La inocente criatura, viendo la aflicción de su madre, sin entender sus palabras, pero afectada por la agitación de un semblante, que siempre le sonreía cariñoso, soltó también el tierno llanto, y fue a refugiarse en brazos de su padre.
¶
Esta pequeña escena, sacó a don Nuño de su distracción; y acercándose para besar a la niña, que se había consolado ya con las caricias del viejo Pablo, dijo para sí: «¡Qué hermosa es! ¡Cómo debe parecerse a su madre! ¡El Cielo permita sea más dichosa!»
El anciano Pablo respondió, como si le hubiesen sido dirigidas a él esas palabras: «¡Dichosa es, que la amamos tanto! Y cómo no amarla; ¡pobre niña! ¡nunca verá a su madre, sino en el Cielo!».
Como Mariana tenía un corazón bueno y generoso, pasado aquel primer arranque de desesperación, dijo a don Nuño: «¡Ah señor! Si supieseis cuánto nos ama y lo mucho que de ella cuidamos, no la llevaríais lejos de nuestro lado. ¡Pobrecita Lucía de mi alma! ¿Quién cuidará de mi hijita?».
«No os aflijáis, buena mujer», respondiole don Nuño con ternura. « No tengo la intención de llevar conmigo a vuestra hija adoptiva».
Mariana, sin dejarle continuar, corrió a abrazar a Lucía, diciéndole: « Ven, hija mía, ven a saludar a este nuevo padre, ponte guapa, no escondas la cara, cielo mío», y arreglaba afanosa a la hermosa niña, los sedosos cabellos que sobre las espaldas le caían en largos rizos
El buen Pablo, que hasta entonces había guardado cierta reserva, se levantó del banco que ocupaba, tendió su tosca mano a Lara, y enjugando una importuna lágrima, que corría por su mejilla, le dijo:
¶
«Yo también he sido soldado, caballero; ¡bien sabía que un valiente, no podría tener la crueldad de entregarnos a la desesperación! Dios os premie tanta generosidad».
«Amigos míos», repuso el de Lara, «no quiero que me estéis gratos, por un servicio que yo recibo de vosotros: venía dispuesto a rogaros continuaseis cuidando de Lucía, hasta mi definitiva vuelta a España; y conociendo ahora el afecto que le profesáis, ¿cómo no pediros con el más vivo reconocimiento, sigáis amando y protegiendo este ángel? «Mariana al oír tales palabras, exclamó con alegría: «¡Bendito sea! La Virgen del Amparo le conserve por luengos años; bien me parecía que con esa cara, no podía ser tan malo».
Pablo convidó a don Nuño a comer, y éste aceptó gustoso su cordial invitación, afanándose Mariana para obsequiar a su huésped. La comida fue muy abundante y sustanciosa. Hízole don Nuño los honores, con un apetito de soldado, según el dicho de Pablo, lo que encantó a Mariana, que no quiso por nada sentarse a la mesa y decía riendo con los ojos llenos de lágrimas: «Dejadme en paz, por Dios, que todavía no me ha pasado bien el susto».
Don Nuño se despidió de aquellas honradas gentes, prometiendo escribirles de vez en cuando, para pedirles noticias de su nueva hija, a quien abrazó cariñosamente por repetidas veces.
¶
Poco rato después de la partida de su huésped, Mariana, que se ocupaba de levantar la mesa y volver todo a su lugar, halló sobre el banco, que había ocupado éste, un bolsillo con algunos doblones; al punto la honrada mujer tornó a Lucía en brazos y echó a andar a toda prisa en dirección a la ciudad, repitiendo: «¡Jesús me valga! ¡Pobre joven! ¡Encontrarse ahora sin su dinero!»
A poca distancia de la casa halló a su marido, que volvía de acompañar a don Nuño; oyendo el cual las exclamaciones, con que la buena mujer insistía, para que tomase el bolsillo y se fuese al punto a entregarlo a su dueño, le dijo: «Querida Mariana, guarda ese bolsillo, que pertenece a nuestra Lucía; ese joven tiene un corazón noble y generoso y no ha querido exponerse a una negativa de nuestra parte». Mariana exclamó con acento conmovido: «¡Virgen Santísima! No se me había ocurrido; tienes razón, como siempre, mi viejo Pablo, el Señor proteja en todas ocasiones a ese virtuoso joven». Pocos momentos después reinaba el más completo silencio en la habitación de los virtuosos esposos.
El sueño tranquilo, que siempre acompaña a los que tienen una conciencia pura y la seguridad de haber llenado sus deberes durante el día, protegió con su benéfica influencia a los sencillos habitantes de aquella modesta casa.
III
Que si acortas y ciñes tu deseo, Dirás, lo que desprecie he conseguido,Que la opinión vulgar es devaneo.RIOJA
El curso de nuestra narración nos llama ahora a Nápoles, en donde encontraremos de nuevo a don Nuño de Lara, desempeñando las funciones de primer gentil-hombre de cámara y teniendo además el mando de la guardia de Palacio.
Don Nuño, sigue siendo cada vez más digno de los nuevos honores, con que el Condestable paga su adhesión y bizarría. Querido de sus compañeros, admirado y respetado de sus inferiores, el capitán don Nuño, es uno de los oficiales que más atrae las miradas de las jóvenes Napolitanas.
Escuchemos el diálogo de algunos oficiales de gradación inferior, en una de las antecámaras de Palacio; y podremos decir, hasta qué punto, podían influir con nuestro bravo capitán la hermosura y gallardía de las graciosas Napolitanas.
¶
Dirigiéndose, un joven teniente de alabarderos, de cara risueña y elegante figura, a otro oficial, de fisonomía franca y abierta, que estaba perezosamente reclinado en el alfeizar de una ventana, le dijo: «¿Sabes que la bella Nina, hizo tanto caso de ti anoche en el baile, como yo de los galanteos de la tía Jerónima? ¡Vaya! ¡vaya! Que si así me tratasen a mí, ¡voto a Sanes! no era el hijo de mi madre, el que volvía a mirarle más a la cara».
«Por eso yo, mi buen Castañar», repuso Sandoval con indolencia, «pasé toda la noche mirando su gracioso talle, sin hacer caso de su cara».
«¿Cómo?» exclamó el joven teniente. «¡Lo tomas con tanto descanso! Yo en tu lugar...»
«Sí, tú en mi lugar, irías hoy mismo sin pérdida de tiempo, a casa de la signora Nina Barberini, y con voz de trueno le dirías: «Sois una coqueta sin corazón, tenéis una alma de serpiente»; y de este jaez cuanto te ocurriese de más expresivo; a lo que ella respondería maliciosamente: «Caro signor, sois muy poco amable hoy; volved mañana, cuando haya pasado il mal di capo».
«Por eso yo, para evitar tan graciosa respuesta, espero a que pase el chubasco, con la mayor calma posible o querríais acaso, que anoche a la salida del palacio del duque, buscara querella a nuestro amigo Nuño, a pretexto, de que la signora Nina ha pasado gran parte de la noche dirigiéndole sus más¶ seductoras miradas, dando motivo con tan ridícula queja, a que el bueno de don Nuño, me dijese, con sobrada verdad: «¿Tengo yo la culpa de que a una mujer caprichosa se le antoje mirarme, como si yo fuera obra de arte?»
«No dudo», repuso Castañar con ironía «que el capitán don Nuño, te diese tan humilde respuesta, conociendo como conozco su habitual indiferencia con las bellas. Pero por lo que a mí toca, no creo en las protestas de tan huraña virtud. Haz lo que gustes». «Y el joven teniente, ciñéndose la espada, dejó la antecámara.
Dos o tres oficiales, que escuchaban el diálogo de los amigos, dijeron cuando hubo salido. «¿Qué diablos tiene este loco contra el capitán? ¡Vaya un enfado!»
«Dejadle que se desahogue», respondió Sandoval. «¡No veis que está enamorado de la Nina! ¡Pobre Castañar, no sabe en qué manos ha caído!»
IV
Mas ¡ay triste! que apenas se presentaDe mi fingido bien esperanza,Cuando las velas tiendo sin recelo.HERRERA
La signora Nina Barberini, era una de esas criaturas, a quienes la fortuna parece complacerse en tratar como a una verdadera hija mimada. A los veinticinco años, poseía una de las más bellas fortunas de Nápoles, un nombre ilustre y la más hermosa figura de mujer, que en aquella tierra clásica de la belleza podía verse. Viuda a la sazón, de un marido anciano, con quien sólo vivió seis meses, la bella Napolitana no conocía más ley ni norte, que el capricho de su voluntad absoluta.
Inconstante, variable como el bello cielo de su patria, a mujer alguna parecía convenir mejor el dicho del poeta inglés: «Pérfida como las ondas». La inconstante Nina, durante los dos años que llevaba de viudez, contaba entre sus conquistas, a cuanto de¶ más bello y distinguido poseía la brillante corte del condestable; y aún se aseguraba, que el mismo Gonzalo, había quemado en vano su incienso a la esquiva deidad.
Muchos eran los que se alababan, de haber obtenido grandes favores de la hermosa Nina; pero en realidad, los que más dichosos se decían, eran precisamente aquellos, que no divisaron jamás, ni la más ligera sombra de esperanza. Algunos, como Sandoval, se complacían admirando sus gracias, sin pretender alcanzar más de lo que ella voluntariamente quisiera concederles. Otros, como Castañar, no se contentaban con amarla de lejos, sino que buscaban sin tregua, ocasión de desahogar su mala voluntad, contra el dichoso mortal, que atraía las miradas de la peligrosa viuda.
El día siguiente del baile, que en honor de la signora Nina diera el viejo duque Palmarosa, uno de los numerosos aspirantes a su mano; nuestro amigo don Nuño recibió un billete concebido en estos términos:
«La signora Nina Barberini, desea una entrevista con el capitán don Nuño de Lara, en su palacio, a la hora que más le plazca». No es fácil pintar el asombro, que en don Nuño produjera este billete. Para poder comprenderlo, es necesario saber, que no frecuentando Lara la sociedad, ni estando por manera alguna al corriente de lo que en tales casos era costumbre responder, juzgó desde luego conveniente¶ consultar a su amigo Sandoval, antes de dar respuesta a tan extraño billete.
En los momentos, en que se disponía a salir en busca de su experto amigo, entró éste con su acostumbrado buen humor y desenvoltura, gritándole desde la puerta: «¡Salud al preferido de las gracias, o tú, dichoso rival del irresistible Palmarosa!» Don Nuño, que habitualmente, sufría con mucha calma las chanzas del alegre joven, le dijo con impaciencia: «Ya veo que vosotros me habéis tomado para vuestra burla, cuidad por quien soy, de no insistir en tan groseras chanzas, porque de lo contrario podría pesaros. ¡Vive Dios!»
«¿Cómo es eso, Nuño?». repuso Sandoval con tono grave. «¡Acaso te han instruido ya las malas lenguas de Palacio de las niñadas de ese chiquillo de Castañar! Duéleme, amigo mío, des tanta importancia a mi pobre teniente». «No se trata ahora de Castañar», agregó don Nuño, algo más sereno; «mira» y le enseñó el perfumado billete.
Sandoval tomó el billete, y después de haberlo leído, dijo calorosamente: «¡Nuño, Nuño, cómo es posible que todavía estés ahí, y no hayas volado a echarte a los pies, de la más encantadora de las criaturas! ¿No sabes que yo diera toda mi sangre, por haber recibido tan celeste invitación?» Y observando que la fisonomía de Lara cobraba cada vez una expresión más colérica, «¡Ah! ya comprendo, mi incomparable Nuño»;¶ exclamó, «tomas esto como una broma de mis compañeros. Te juro a fe de caballero, que ninguno de nosotros hubiera sido capaz de tal villanía. Este billete es realmente de la Barberini; conozco su letra, he aquí sus armas».
Don Nuño tendió la mano a Sandoval diciéndole: «Perdóname, amigo mío, soy muy desgraciado, no sé lo que por mí pasa. ¿Qué puede quererme tan orgullosa dama? Tú sabes bien cuán enemigo soy de esta clase de intrigas y cuánto desprecio me inspiran esas seductoras criaturas, que en nombre del amor y de la constancia, destrozan sin reparo el corazón del hombre, secando con su influencia cuanto posee de más grande. ¡Oh! ¡Estoy decidido, no iré!».
«Nuño», replicó Sandoval, «escucha la verdad de mis labios. Sabes con cuánta frecuencia me he burlado de tu alejamiento sistemado, de cuánto hay para mí de mejor y más bello sobre la tierra; conociendo, sin embargo, la exquisita sensibilidad de tu corazón, no he tratado jamás de combatirte seriamente. Bien sé que no podrías resistir los frecuentes y rudos golpes a que se expone, el que, como yo, se embarca en el mudable y peligroso mar de las conquistas amorosas. Pero esta vez, amigo mío, no puedes cerrar los brazos a la fortuna, que con tanto abandono y seguridad se te ofrece, a trueque de ser tachado por tus mejores amigos y aún por tu propia conciencia, de sequedad de corazón y egoísmo. ¿Por qué temer¶ tanto a la felicidad? Veo ya venir a tu mente el recuerdo importuno de las insípidas conversaciones de nuestros cortesanos. ¡Cuál se alaba de conseguir hoy todo! ¡Cuál de alcanzarlo mañana! Desprecia, Nuño, tan ruines como falsos asertos, y cree a tu amigo; ese corazón que tan franco y confiado se te entrega, no lo dudes Nuño, ese corazón es digno de ti. Sígueme, quiero yo mismo introducirte en el santuario. Ea, mi bravo capitán, al asalto, que el enemigo ¿se nos rinde a discreción, y fuera mengua, huir sin razón ni gloria, de tan seguro triunfo».
Don Nuño siguió a Sandoval, casi sin darse cuenta de lo que hacía, arrastrado sin saberlo, fascinado por el ardoroso entusiasmo de su amigo, que durante todo el camino no cesara un momento de hablarle de la Nina, con el más vivo interés, contándole mil rasgos verdaderamente sublimes, de la vida de aquella extraña criatura.
V
À présent j'ai senti, j'ai vu, j'ai sais, qu'importe.V. HUGO
El palacio de la signora Barberini, estaba situado en la calle de Toledo, y a poco andar llegaron a él los dos amigos. Nuño, despertando como de un sueño, dijo: «Enrique, ¿qué haces de mí? Déjame, aún puedo retroceder».
No tuvo Sandoval tiempo de contestarle; un lacayo se presentó, diciéndoles: «Tengan sus señorías la bondad de pasar al jardín: la signora espera».
Sandoval, que era muy conocido de todos en el palacio, dijo al criado con tono amistoso: «Buenos días, Pietro, puedes dejarnos, yo guiaré a este caballero».
Después de atravesar un magnífico patio de arquitectura griega, enlosado de mosaico, y un bosque de naranjos y acacias, llegaron, por entre una olorosa calle de mirtos, a un gracioso laberinto de plantas y arbustos de todas clases, colocados allí caprichosamente sin simetría. Algunas estatuas representando las estaciones, obras maestras de los mejores escultores¶ de la época, daban a aquel lugar un tinte misterioso y poético, que conmovía dulcemente el espíritu.
Nada más bello y armónico, que aquel conjunto formado por la naturaleza y las más hermosas creaciones del hombre: don Nuño aspiró con delicia esa atmósfera de perfume y poesía.
Hallaron los amigos a la encantadora Nina, formando un ramillete de rosas blancas, que un gracioso pajecillo cortaba de los muchos rosales de esa clase, que allí había. Eran éstas sus flores favoritas; llevaba siempre una rosa blanca en los cabellos. Más bella que nunca, sencillamente adornada con un ligero traje blanco, con mangas flotantes, que parecían desprenderse como alas, aquella Nina en nada se parecía a la altiva y deslumbradora deidad del palacio Palmarosa.
Don Nuño, embelesado de tal cambio, seducido por la gracia y cortesía, con que la hermosa les tendió su mano, sintió desvanecerse toda sombra de desconfianza. Sandoval, tomando una de las rosas, dijo sonriendo a Nina: «¿Puedo conservarla?».
«Hoy menos que nunca», respondió la hermosa, con acento conmovido: y volviéndose luego a don Nuño, que escuchaba en silencio, agregó con una sonrisa melancólica: «Espero que algún día, vos amaréis también mis rosas blancas».
En seguida, invitoles a entrar a un lindísimo belvedere de mármol blanco, situado en medio del jardín.¶ Era éste una maravilla artística, tanto por la elegancia de su corte, cuanto por la delicada y escogida variedad de sus adornos. El interior, adornado con altos y bajos relieves, representando escenas mitológicas, tenía en el centro una fuente de jaspe azul, sobre la cual, el agua que subía hasta el techo, se derramaba serpenteando juguetona, por entre un caprichoso grupo de Nereidas y Tritones. Pero lo que más atraía la atención, era una Diana cazadora, representada en el acto de herir a Acteón, y para la cual la misma Nina había servido de modelo. La pureza de contornos de su cabeza, verdaderamente clásica, a la que podía tan sólo reprocharse, esa exquisita regularidad que se nota en los perfiles griegos; la graciosa esbeltez de su talle y un no sé qué de suave y virginal, que se esparcía en toda su persona, como un perfume divino, de tal manera convenían a la imagen que el poeta sueña para la púdica diosa, que aquella Diana, tenía el doble sello del genio y la divinidad. Pero a esa figura tan bella y artística, le faltaba, sin embargo, lo que en ese momento y en todos los momentos, hacía resaltar la superioridad del modelo sobre la copia: la luz del pensamiento, la vida, la inteligencia. Los ojos de Nina, fijos en ese momento en el hombre que amaba, y que amaba con todo el ardor de un primer amor, despedían una luz tan viva y centelleante, que don Nuño se sentía subyugado, vencido por el irresistible encanto de aquellos ojos; y¶ mudo, extático, abría su pecho a la revelación magnética de una nueva vida.
Sandoval, comprendiendo lo que pasaba por su amigo, que apenas pronunciaba una que otra palabra, hablaba con Nina del baile de la noche anterior, refería con su gracia habitual mil incidentes, tratando de conservar al de Lara, en ese dulce estado en que la vida parece refluir toda al corazón.
Nina les pidió viniesen aquella misma noche a una lectura a que sólo asistirían los amigos íntimos, y se despidió con un «Hasta luego», tan franco y amistoso, que acabó de seducir a don Nuño.
VI
Ed altro disse ma non l'ho in mente.DANTE
Cuando los amigos dejaron el palacio Barberini, Sandoval exclamó de buen humor: «Vaya, Nuño, que para ser tu primera campaña, te has portado como en Granada». «Enrique», respondió don Nuño, «no sé si me he portado bien o mal; creo por el contrario, que he debido hacer muy triste figura, con mi aire severo y mi jubón descolorido; pero te pido como a mi mejor amigo, me inicies en el arte de hacerse amable, que tú posees en sumo grado. ¡Cuánto envidio esa facilidad que tienes, de dar a todo, un carácter de alegría y novedad, al cual bien lo veo, yo no alcanzaré nunca, por más que quiera! ¡Qué hermosa es! Bien lo decías, esa mujer es buena. ¡Cómo se revela en todas sus palabras, hasta en sus movimientos, la delicadeza de su corazón! Imposible que llegue jamás a amar a un soldado brusco y desgraciado como yo. Este aire de tristeza, que se ha¶ hecho ya mi compañero inseparable, me alejará siempre de tan graciosa criatura. ¿Qué hacer?».
«Pobre Nuño, ¡qué a prisa has recorrido la inmensa distancia, que ayer noche hacía de ti el hombre más tranquilo e indiferente de todo Nápoles! Compláceme sobre manera, ver que no me había equivocado sobre la sensibilidad de tu corazón. Dime, ¿comprendes ahora que hayas podido vivir tanto tiempo sin amar?».
«Acaso puedes comparar la vida que sientes ahora, con ese letargo prolongado y enfermizo, en que tan tristemente se consumían tus mejores años. Hoy te quiero más que nunca, a pesar de que, como sabes, eres mi rival».
Don Nuño repuso con aire de tristeza: «¡Oh, sí, y rival muy temible!»
«Más de lo que tú piensas», contestó Sandoval. «No olvides que has entrado al palacio Barberini, llamado allí por la misma Nina».
«No lo niego; pero cuán desengañada debe estar en este momento, de lo que en mí esperaba hallar. Creo que no he hablado tres palabras. ¡Soy un necio!».
Esta conversación tenía lugar a orillas del mar; los jóvenes habían hecho un rodeo, y en vez de dirigirse a Palacio, adonde les llamaba su servicio, continuando por la calle de Toledo, tomaron una callejuela traviesa, tratando de evitar la importunidad de los¶ muchos paseantes. Después de un rato de silencio, Sandoval dijo de improviso a su amigo Nuño: «Había prometido no decirte algo, que, sin embargo, voy a comunicarte, para que no desesperes tanto. Hace más de dos meses, que Nina te sigue a todas partes; te vio por vez primera el último día de la fiesta de San Jenaro, ¿y, acaso recuerdas, cuánto te insté esa noche, para que vinieses conmigo al baile de máscaras de Palacio?¡Ay! desde entonces perdí toda esperanza de ser amado, pues ella me confió la impresión, que le habías hecho a pesar de tu aire serio y tu traje descolorido, rogándome con instancia, le contara cuanto sabía relativo a tu historia y a tus proyectos. ¡Vieses con qué atención, escuchó los detalles de la vida retirada y esquiva que llevas en la Corte! Encantándose de saber, que a pesar de tus treinta años, aún no habías tenido ningún amor y la firme intención que hacías de permanecer siempre fiel a tus proyectos de aislamiento y retiro. A mi vez, Nuño, yo me propuse observar también los rápidos progresos que el amor hacía en el corazón de la indiferente Nina. Vila poco a poco alejarse del bullicio de las fiestas, prefiriendo a todo lo que antes fuera su principal encanto, el momento de hablar de ti y escuchar de mi boca, los merecidos elogios que me dictaba la justicia que hice siempre a tus méritos. Haciéndome no sólo prometerle no decirte una sola palabra de su amor, sino pidiéndome como una¶ gracia no desvaneciese los rumores, que acerca de sus amorosas relaciones conmigo en la Corte se acreditaban. Anoche a la salida del baile, me dijo muy triste: «Creo que nunca me amará, ni siquiera ha reparado en mí». Y yo, que a la verdad, estaba alarmado viendo tu completa indiferencia, en aquella noche, le respondí aunque dudando del éxito de mi consejo, te escribiese el billete que me mostraste esta mañana, creyendo que si no acudías a la cita, entonces sería tiempo de desesperar. Ya ves, Nuño, que por mucho que te pese, ¡eres el más feliz de los mortales!
Don Nuño, que escuchara silencioso la relación de Sandoval, exclamó con acento conmovido: «¡Bendita sea tu inspiración, mi generoso Sandoval! Te juro que si no hubiese visto jamás a Nina, como la he visto esta mañana, entre sus señores, con su sencillo vestido blanco y sin más galas que su belleza de cuerpo y de alma, nunca, nunca me hubiera ocurrido la posibilidad de amarla».
Los amigos después de esta conversación, se separaron a la puerta del palacio del Condestable.
VII
Si pudiese perderse la esperanza,¡Oh! ¡cuán breve sería el ciego engañoQue nace de amorosa confianza!HERRERA
El palacio Barberini, cuyo exterior singularmente contrastaba con los demás palacios napolitanos, por la extremada sencillez y ausencia completa de adornos, estaba interiormente decorado con ese lujo de pinturas al óleo, frescos, estatuas y mosaicos, que constituían casi el único adorno de los vastos y desnudos salones de los grandes señores de esa época. El peristilo, en el cual, según la costumbre romana desde los primeros tiempos del imperio, había tan sólo unas tres estatuas al natural, representando tres personajes de la familia Barberini, que se habían distinguido por sus hazañas militares en el siglo anterior, tenía a cada lado una vasta escalera de mármol blanco, que conducía a los departamentos y salones del primer piso. Por la escalera de la derecha, se¶ llegaba al salón de las pinturas, en donde había grandes cuadros del Tiziano y de Giulio Romani; en seguida, atravesando cuatro salones, cubiertos de estatuas, vasos etruscos y jarrones, de cuanto entonces había de más bello y precioso, se entraba por último a un saloncito más pequeño, adornado con tapices persas, en el cual hallaremos a la dueña del palacio, rodeada de unos pocos amigos íntimos, que debían asistir a la lectura de dos cantos del Dante y un soneto de Luigi Alamanni, joven florentino recién llegado a Nápoles, que empezaba a llamar la atención.
Cuando Don Nuño llegó al palacio, en la misma noche de aquel día, que marcó para él un cambio tan completo en la vida de los sentimientos, la lectura había empezado ya, y apenas sí pudo percibir de lejos la ligera inclinación de cabeza, que le hizo Nina y que parecía decirle: «Quedaos ahí y escuchad». Sandoval, no pudiendo venir tan temprano, pues su servicio le retenía aquella noche en Palacio hasta más tarde, había prevenido a su amigo, que quizá no podría hablar a Nina hasta concluida la lectura, siendo allí costumbre observar, durante ese tiempo, religioso silencio.
En los varios intervalos que hubieron de conversación, Don Nuño permaneció en el sitio apartado que ocupó desde su entrada, sin que nadie viniese a turbar las meditaciones en que el melancólico joven¶ parecía sumido. La Nina, rodeada siempre de las solícitas y constantes atenciones de aquellos, que ella llamaba sus amigos íntimos, no parecía apercibirse del aislamiento del pobre Nuño, que volvía de continuo sus miradas impacientes hacia la puerta, con la esperanza de ver entrar por ella a Sandoval.
Las personas que formaban el círculo íntimo de la signora Barberini, eran todas extrañas a la sociedad frecuentada por don Nuño, compuesta tan sólo de oficiales españoles y de uno que otro Italiano, de los que habían servido bajo las órdenes del Condestable. La Nina, con su corazón de artista, poseyendo en sumo grado esa gracia en el decir y esa alegría bulliciosa y casi infantil de las Napolitanas, se complacía siempre en la sociedad de los artistas y de los hombres espirituales de su época, de manera que el grave y silencioso Español, se sentía oscurecido, perdido en aquella atmósfera brillante de animación y cultos chistes.
El de Lara, que, como sabemos, no tenía muy aventajada idea de sí mismo, y que como todos los espíritus reconcentrados, caía en horribles ataques de desconfianza, dejó el palacio Barberini, en una disposición de espíritu muy opuesta a la que en aquella misma mañana, le mostraba los objetos con un tinte risueño y animador. Nina no le parecía ya sino una mujer frívola y vana, que gozaba en atormentarle, dándole esperanzas que no tardaba luego¶ en desvanecer, con la más culpable indiferencia. Y en cuanto a Sandoval, su mejor amigo, su salvador y cuanto había de más generoso hasta entonces, era sólo una pobre víctima de los sortilegios y amaños de la astuta Italiana.
VIII
Ya te conté el estado tan dichosoA dó me puso amor, si en él yo firme,Pudiera sostenerme con reposo.GARCILASO
Cuando a la mañana siguiente, el de Lara halló a Sandoval bajando una de las escaleras de Palacio, que con su buen humor acostumbrado le pedía noticias de la tertulia de la hermosa Nina, Nuño le contestó con una forzada sonrisa: «Pasé allí ameno rato, y apenas eché de menos tu grata compañía», agregando en seguida haber decidido aquel mismo día, marcharse a España, pues, acababa de recibir una carta, que le traía la noticia de la muerte del anciano Pablo, y deseaba ir cuanto antes, a ocuparse por sí mismo de la educación de su hija adoptiva.
Sandoval, tomándole del brazo replicó gravemente: «Lejos de mí, amigo mío, la idea de apartarte de tan virtuosa tarea; pero antes de ocuparte de los asuntos de España, juzgo necesario, concluir con los¶ de Nápoles, que a la verdad no dejan de valer la pena. Ven, que Nina nos espera, para que vayamos a dar un paseo por la bahía, hasta Capri. Iba en tu busca; el día no puede ser más hermoso».
Don Nuño, que, como sabemos, se hallaba muy poco dispuesto a ceder a la influencia mágica, que antes ejerciera sobre él Enrique, dijo, tratando de desasir el brazo que aquél le tomara: «No puedo acompañaros; así como anoche fui yo por vos, id hoy vos por mí». «Ya veo», repuso Sandoval, «que no me perdonas el chasco, pero qué quieres, cada uno tiene sus asuntos particulares; y como ahora, hasta tú nos das mal ejemplo. Pero es largo de contar, ya te lo diré; a propósito, Nuño; creo, fuera de chanza, que a pesar de tus protestas, has debido pasarlo bastante mal anoche; es necesario, sin embargo, me perdones por no habértelo advertido y haber faltado a mi compromiso».
«Es cierto que...»
«Sobre todo», interrumpió Sandoval, «aquello de no poder decir una sola palabra a la dama de tus pensamientos, que parecía ocuparse tanto de ti, como del último vaso de los que forman su magnífica colección etrusca. Vamos, ahora me explico la expresión dura y descontenta de tu cara. ¡Por Santiago! ¡Nuño, vuelve en ti! recobra la perdida confianza: ¿habrás de ser siempre el mismo? ¡Ea! sígueme, y sobre todo, escucha, incorregible adalid».
¶
Don Nuño, encantado por haber encontrado quien le convenciese a tan poca costa, siguió a Sandoval, que continuó de esta suerte: «Piensa, amigo mío, cuán necesario es no ser demasiado exigente, con la inconstante Nina; ten en cuenta no es justo sacrifique aún sus antiguas y preferidas distracciones a un amor, que hasta este momento no ha hecho sino atormentarla. Es fuerza, Nuño, convengas conmigo en que sólo un corazón generoso y apasionado es capaz de sacrificarse así por quien en pago de tanto abandono le ofrece sólo desconfianzas y amarguras. Interroga tu corazón, mi buen Nuño, ¿qué has hecho tú hasta ahora, para merecer este amor que ha venido como una buena hada, a ofrecerte tesoros y delicias sin cuento? ¿Fastidiarte?¡Oh! eso es muy poco. ¿Dudar y desconocer cuanto por ti se hace? Eso es demasiado, Lara, para quien como tú posee un corazón fuerte. Escucha aún mi último consejo y concluyamos tan enojosa plática caro mio. A las mujeres, pobres ángeles, que nos dan cuanto poseen de más precioso, es necesario siempre sacrificarles algo, y muy especialmente nuestra vanidad».
IX
Ce qui sort à la fois de tant de douces chosesCe qui de ta beauté s'exhale nuit et jourComme un parfum formé du soufflé de cent rosesC'est bien plus que la terre et le ciel: c'est l'amour!V. HUGO
En el embarcadero encontraron los dos jóvenes a Pietro, el criado de confianza; y poco después apareció Nina, que habiendo dado cita a Enrique para medio día, les dijo con cierta impaciencia: «¡Cómo os habéis hecho esperar, signor! ¡En verdad que ya me marchaba sola!» Y en seguida, volviéndose a Sandoval, agregó: «Segura estoy de que la culpa es vuestra, perezoso y que así como faltasteis anoche a la lectura, hubieseis faltado hoy al paseo, a no ser por vuestro amigo. ¿No es verdad? Quiero recompensaros, Lara, castigándole: os tomo hoy por mi caballero y le abandono a él sin reparo, a la primera muchacha bonita que hallemos al desembarcar en Capri». Sandoval, sin replicar, cruzó los brazos sobre el pecho, bajó la cabeza, y con aire mohíno fue¶ a sentarse en la proa de la barca, dejando a don Nuño cerca de Nina, libre ya de decirle sin ser oído, lo que pasaba por su corazón.
El día era uno de los más bellos de Nápoles. El cielo azul, ese cielo que rivaliza en color y tersura con las límpidas aguas del Golfo; el sol que baña con su luz rojiza los objetos que acaricia, en ese suelo bendito de su predilección, que jamás abandona, se reflejaba centelleante en el mar, que se estremecía de placer, al sentir el amoroso contacto del astro rey. La tibieza de la atmósfera, el perfume de los miles de naranjos y acacias, el suave movimiento de la barca, que impelida dulcemente por los remos, parecía tocar apenas con su quilla la superficie de las aguas, el silencio apenas interrumpido, por una canzonetta napolitana, que cantaba a media voz el barcajuolo, todo, todo habla en favor de aquel amor naciente, en el corazón de don Nuño y que amenaza ya hacerse su exclusivo dueño. ¿Cómo explicar la influencia que hasta en nuestros afectos ejercen los objetos que nos rodean? ¡Cuántas veces un sentimiento, cuyo germen apenas rozara el corazón, se desarrolla profundo y poderoso, al contacto sólo del tibio rayo de la luna sobre nuestra frente! ¡Bendita ley de unidad y amor, que confunde a la creatura con la esencia de su ser!
Don Nuño, sentado a los pies de la que ama, embriagado y sin encontrar palabras con que decirle lo que el corazón siente, besa con ardoroso entusiasmo¶ las manos que Nina le abandona, ¡con esa sonrisa del amor en sus primeros albores y que no se repite jamás!
El sol se ocultaba ya tras la cadena de montañas que ciñe a Nápoles, cuando la barca llegó a la orilla de la isla de Capri.
Sandoval, que dormía prosaicamente, mecido por el movimiento, despertó repentinamente, y acercándose a los dichosos amantes les dijo: «Hemos hecho ya la paz, miei dolci amici; supongo ahora que la signora no tendrá inconveniente en que desembarquemos, para ocuparnos de tomar algún refrigerio, los que no estamos ligados por voto alguno, al niño travieso de la graciosa diva, que reina en Cyterea».
«Caro Sandoval», respondió Nina, « tan bueno y generoso no me perdono el haberme olvidado así de vuestro apetito; pero en la villa, Gina nos espera».
La villa Aldobrandini, propiedad del padre de Nina, era una lindísima habitación, rodeada de árboles por todos lados. Su arquitectura, no ofrecía nada de particular; pero lo que daba a este lugar un encanto extraordinario, era la cantidad de flores, de todas especies y un lujo extraordinario de arbustos y plantas raras, de todas las zonas. Hasta en el terraso había grandes jarrones, conteniendo enredaderas de colores vivísimos, que se descolgaban caprichosamente, sobre los muros y parecían estrecharlos tiernamente con sus flores y sus hojas: aquella encantadora¶ morada era un verdadero templo de Flora. Luego que hubieron merendado, en un lindísimo salón octógono, que estaba colocado en medio de un bosquecillo de granados, Sandoval, que a fuer de hombre de mundo, comprendía la necesidad que tenían los nuevos amantes, de decirse esa serie de pequeñeces, verdaderamente sublimes, que en el catálogo de los goces amorosos, tendrá siempre para las almas puras un lugar preferente, recordó a Nina su amenaza, advirtiéndole, iba en busca de la preciosa ninfa que debía consolarle.
Una vez que ésta volvió a quedarse a solas con su amante, le dijo: «Voy a cumpliros la promesa que hice antes, contándoos la historia de mis rosas blancas; y como esta historia está tan íntimamente ligada con la de mis padres, vais a saber al mismo tiempo, cuanto yo misma sé sobre mis primeros años».
X
And playfully as on my headHer white hand rested, smiled, and saidMOORE
La villa Aldobrandini, pertenecía hace veintiocho años, a la noble y opulenta familia de este nombre, que se componía tan sólo de dos personas, la signora Giulia, viuda Aldobrandini, y Giuliano su hijo, joven de pocos años, heredero de inmensos bienes.
A poca distancia de la villa, a orillas del mar, había una pobre casucha de pescadores, que habitaban en terreno perteneciente a la villa, y desde tiempos muy lejanos, tenían por sola condición de arrendamiento, la obligación de surtir de pescado a la villa. La casucha del pescador, así como la opulenta villa, había pasado de padres a hijos; en la época que empieza esta historia, la ocupaban Matteo y su mujer Marta, que hacía más de diez años estaban casados y a pesar de las frecuentes y devotas súplicas, de la¶ buena mujer y de su marido, aún no habían conseguido ningún hijo. Matteo, más de una vez se lamentó con sus compañeros, de la cruel necesidad en que se veía, teniendo que abandonar la humilde choza, que por tantos años había pertenecido a sus padres, por no tener ningún heredero de su derecho.
Mucho tiempo hacía que la villa no era visitada por sus dueños, pues desde la muerte del anciano Aldobrandini, ni la viuda ni el hijo, que vivían en Roma habían venido a pasar allí, los tres meses de verano, como antes acostumbraban. Matteo rogó muchas veces a un brutal intendente, que de la villa cuidaba, hiciese saber a sus patrones la triste perspectiva que a su muerte aguardaba a la pobre viuda, que tendría inmediatamente, que dejar la casucha y mendigar un asilo en los últimos días de su vida; pero, ya sea mala voluntad del intendente o fuese que realmente sus avisos no llegaban, siempre que humildemente preguntaba al Sr. Carulla, si había recibido alguna respuesta favorable, éste le respondía con marcada insolencia: «Ya podéis iros preparando, porque aunque nada me dicen, mucho temo...», y el cruel intendente, sin concluir la frase, daba al triste Matteo un rudo golpe en el corazón. Pasaban las semanas y los meses, la opulenta morada permanecía cerrada, y el pobre pescador, sintiéndose cada día más sin fuerzas y próximo el momento en que no podría ya aventurarse solo en su pequeña barca, se consumía¶ lentamente, habiendo perdido ya toda esperanza. Un día que Matteo, sentado a la orilla del mar, sacaba de la red una abundante pesca, hecha en pocas horas, preparándose para llevarla a la ciudad, luego que el terrible Carulla hubiese escogido lo que más le convenía, vio venir hacia a él a su querida Marta que, con paso ágil y semblante alegre, lo llamaba repetidas veces, diciéndole con voz agitada: «Matteo, Matteo, deja las redes, ¡ven a echarte a los pies de la Madonna! Santísima Virgen, ¡has escuchado mi voto! Tendremos un hijo». «¿Un hijo, Marta?», exclamó el pescador soltando su red. «¡Qué es lo que me dices, pobre Marta! ¿has perdido la cabeza?» «¿Qué no has oído?», repuso Marta, «¿dudas del milagro, que la Santísima Madonna de las Rosas por nosotros hace? Es ella, quien nos manda este consuelo en los últimos días de la vida; ven, mi querido Matteo, vamos a ofrecer de nuevo nuestro hijo a la Virgen, Madre de Nuestro Señor».
La esposa contó en pocas palabras a su marido cómo hacía más de tres meses, una amiga le había aconsejado fuese todos los días a llevar un ramillete de rosas blancas a una Madonna, llamada de las Rosas, que en una de las callejuelas de la ciudad había, y cómo, por un milagro de esta Santa Madonna, se hallaba en cinta.
Los buenos y sencillos esposos, con esa fe viva que se encuentra tan sólo en las naturalezas incultas,¶ fueron juntos a dar gracias a la Madonna, sin olvidar un hermoso ramillete de rosas blancas, que el mismo Matteo puso en el nicho de la bendita Signora.
Muy pronto se espació por la isla la noticia de aquel milagro, muy especialmente cuando vieron al viejo Matteo, que parecía rejuvenecido de diez años, montar en su barca, cantando alegremente su canción favorita, acompañada de la continua interrupción: un bambino, un bambino; y el viejo pescador remaba con una fuerza que parecía exponer la barquilla a zozobrar.
Una noche de tormenta, que los esposos dormían tranquilamente, a pesar del viento que amenazaba la fragilidad de la casucha y del agua que caía a torrentes, Marta despertó sobresaltada, diciendo a su marido: «Matteo, Matteo, es necesario vayas a la villa a traerme una rosa blanca, que ha abierto esta misma tarde y que el viento y la lluvia van a deshojar sin piedad». El pescador, que quería muchísimo a su mujer, viendo que se trataba nada menos que de las benditas rosas, que tanto habían hecho por ellos, se vestía apresuradamente diciendo: «Voy al punto, mi pobre Marta a traerte la rosa».
En los momentos en que el buen hombre se preparaba a salir y abría la puerta de la cabaña, una ráfaga de viento y de lluvia, que azotó su cara, le hizo notar el tremendo temporal; entonces, volviéndose a Marta, que había vuelto a quedarse dormida,¶ dijo, viendo el sueño tranquilo de su mujer: «Estaba soñando con sus rosas, ¡pobres rosas! ¡mañana no habrá ni una sola en su tallo!»
El día siguiente amaneció sereno y despejado; los esposos se ocuparon como tenían de costumbre, Marta arreglando la cabaña y cosiendo el pequeño ajuar que para su hijo preparaba, y Matteo salió en su barca a hacer su provisión de pescado. Cuando al caer la tarde, el esposo volvió a la cabaña, encontró a Marta con una criaturita en los brazos, rodeada de algunas mujeres de pescadores de los alrededores.
«Es necesario que te conformes con lo que la Madonna nos concede», le dijo su mujer, «es una niña, en lugar del niño que pedimos; bien lo sentía yo anoche, al ver la pobre rosa deshojada; ¡pero mira qué hermosa es!» Lleno de júbilo, Matteo, estrechaba entre sus brazos a la madre y a la hija, y llorando decía: «Bendita niña ¡qué hermosa es! Que me conforme, ¡vaya! como que me alegro tantísimo de que sea una niña. Ya veréis, amigos, qué guapa será y qué fiesta haremos para la boda. Apuesto a que más de un galán... ¡Pero así no más mi bella rosa no concede sus favores!» Marta viendo la alegría de su marido, confesó a sus amigas que, ella, por su parte, también se alegraba mucho de que fuese una niña, pues de ese modo la llamarían como su Patrona, María de las Rosas.
Pasaron cinco años, durante los cuales la vida de¶ los dichosos esposos fue siempre igual y serena; la niña María crecía robusta y hermosa, acariciada por todos y querida de cuantos la veían, y muy especialmente de un pobre niño huérfano, hijo de una hermana de Marta, que había muerto poco tiempo hacía y que los esposos habían recogido y cuidaban como si fuera propio. El niño Pietro, era la criatura más buena y de mejor carácter que podía verse; ayudaba a su tío en la pesca, acompañándole en la barca, y a su vuelta traía siempre a su querida María Rosa los pescaditos más pintados y graciosos que caían en la red, cuidando de no maltratarlos, para echarlos en un pequeño pocito, que él mismo había hecho a la orilla del mar, y conservar allí los pececitos, que la graciosa niña quería muchísimo y alimentaba con miguitas. La mayor parte de las veces, éstas eran del pan de Pietro, que guardaba siempre una pequeña porción de su ración diaria, para tener el gusto de ofrecerlo a la olvidadiza María, cuando llegado el momento de visitar su pequeño mar, la niña decía tristemente: «Lástima, Pietro, que he olvidado guardar unas miguitas para los pobres pececitos hambrientos!»
Los compañeros de Matteo, que mucho le querían por su buen carácter y conocida honradez, y que además, le consideraban como el decano de los pescadores de la isla, le habían pedido muchas veces no se aventurase en el mar, en los días de tormenta,¶ temiendo que las débiles fuerzas del niño Pietro, no bastaran a librarle del peligro, especialmente en los meses de invierno. Matteo prometía siempre a sus amigos; pero confiando en su antigua destreza y en lo mucho que conocía su barca, desafiaba en los días más ventosos y nublados, las iras del mar furioso, en compañía del valiente niño.
Una mañana tempestuosa, del mes de febrero, el pescador dijo a su joven compañero: «Prepara las dos redes, hijo mío; hoy la pesca será muy abundante, porque, los pescados que saben que la tormenta está cercana, se dirigen todos juntos a abrigarse en el fondo de la vuelta pequeña, y allá iremos».
Cuando Marta oyó estas palabras, dijo a su marido: «Matteo, si la tormenta está cercana ¿por qué te embarcas? No seas imprudente, mi viejo Matteo, déjalo para mañana, te lo pido». A lo que éste respondió: «Que la tormenta tardaría aún más de cuatro horas, y que no internándose demasiado, tiempo tendrían de sobra; además, que llevaban la vela y estarían pronto de vuelta». Marta acompañó a su marido hasta la barca. María Rosa, que iba también tomada de la mano de su madre, dijo a Pietro después de abrazar a su padre, como lo hacía todos los días: «A ti no te toca hoy, porque ayer no me trajiste lo que tú sabes». El niño replicó dulcemente: «Me conformo, aunque no tengo la culpa, hermanita. «Y la generosa niña, viendo su aire triste, le besó¶ cariñosamente, diciéndole: «No olvides, mi Pietrino, mis azules».
La barca estaba ya muy lejos, y María Rosa gritaba aún a Pietro, con toda la fuerza de su voz: «¡De los azules, de los azules!»
XI
Ce bruit vagueQui s'endortC'est la vagueSur le bord.HUGO
Apenas había pasado una hora, desde que el pescador y el niño se ausentaron, cuando Marta, que con constante agitación, sacaba la cabeza por la ventanilla de la cabaña, vio a lo lejos y en dirección al mar, un relámpago cruzar el horizonte. La pobre mujer, al ver aquel indicio seguro, de la próxima tormenta, se santiguó diciendo: «La Madonna ampare a mis pobres pescadores». Pocos momentos después se oyó un trueno lejano y una ligera ráfaga de viento agitó los cabellos de la inquieta mujer; la niña María entró repentinamente, diciendo: «Madre, el cielo se pone negro, y el mar se encrespa, ¿no oyes cómo suena?» «Sí, hija mía», respondió su madre, «ven a rezar conmigo una oración a tu divina Patrona, para que vuelvan tu padre y tu hermano, cuanto antes».
¶
La madre y la hija se arrodillaron delante de una Madonnina de bulto, groseramente tallada en madera, que estaba colocada dentro de un nicho, en uno de los ángulos de la casucha; en seguida Marta, que oía el ruido creciente de las olas agitadas y el zumbido del viento, que acompañaban truenos cada vez más cercanos, dijo a María Rosa, que sin saber lo que había que temer, se sentía instintivamente conmovida por la agitación de su madre y por el sacudimiento de los elementos: «Ven, hija mía, ven conmigo a casa de Bertuccio; es necesario que el bueno de tu padrino, salga en su barca, a ayudar a tu padre que debe estar luchando, en este momento, con la fuerza del viento que lo aleja de la costa. Aunque no, hija mía, quédate tú aquí, mirando siempre hacia el mar, por si descubres a lo lejos la barquilla, vayas en seguida a avisármelo». Y la buena mujer, con el corazón oprimido, se dirigió a la cabaña de Bertuccio, su mejor amigo, segura de que éste se lanzaría al mar, tan luego como supiese el peligro, que Matteo y Pietro corrían.
Cuando Marta llegó a la casa de Bertuccio, caían ya gruesas gotas de agua, y el pescador, no bien supo lo ocurrido, le dijo: «Voy al punto a preparar mi barca: sentaos, buena Marta, descansad un momento». Pero llamando a un lado a su mujer, agregó, sin ocuparse del peligro que él mismo iba a correr; «Detenla aquí cuanto puedas, Michelina; sólo Dios puede¶ volvernos a Matteo; y salió sin que Michelina se opusiese, ni con una sola palabra, al cumplimiento de aquel sagrado deber, que tan caro podía costarle.
Ejemplo muy común, que ofrecen en toda su grandeza y sublimidad, las naturalezas sencillas y verdaderamente cristianas, de los habitantes de las costas del mar...
La lluvia caía a torrentes, el viento había cesado el mar parecía más tranquilo, los truenos eran cada vez más débiles y lejanos. Marta y Michelina oraban en silencio, desde la salida de Bertuccio.
Esos dos corazones afligidos, no habían encontrado palabras más elocuentes que aquellas que dirigían a la madre del Salvador: al consuelo de los afligidos.
De repente, entraron en la cabaña cuatro pescadores, de aquellos que hacía muchos años no salían ya al mar; seguidos de sus mujeres y de sus hijos; la lluvia, que aumentaba cada vez más, había empapado sus vestidos. Sin decir una palabra, todos vinieron a arrodillarse al lado de las dos esposas, frente a la imagen de la Madonna, compañera inseparable de la casa del pescador napolitano. Marta comprendió lo que significaban, el silencio y recogimiento de los recién llegados, y sin interrumpir su plegaria, permaneció arrodillada y echó a llorar silenciosamente, deshecho el corazón en llanto. El anciano Giacomo entonó la plegaria, que acostumbran rezar sobre el lecho de los agonizantes, y una vez concluida, dijo a¶ Marta con acento paternal: «Abraza a Michelina, Matteo está en el Cielo. Bertuccio, nuestro bravo Bertuccio, arriesgando su propia vida, arrebató a las olas el cadáver de tu marido».
Las dos mujeres se abrazaron y en seguida se dirigieron todos a casa de la viuda.
Cuando entraron en la choza, encontraron a María Rosa, sentada al lado del cadáver de su padre, esforzándose con sus manecitas en calentar las yertas manos del anciano, que parecía dormido por la serenidad y dulzura de su expresión; a poca distancia Bertuccio y algunos otros jóvenes pescadores, se ocupaban del niño Pietro, cerca del cual ardía un buen fuego, dándole fricciones y aplicándole unos paños empapados en agua hirviendo. María Rosa, viendo a su madre acercarse silenciosamente a besar la frente de su viejo Matteo, le dijo: «¡Cuida, madre, de no despertarle, que debe estar muy cansado!»
XII
Si por ventura alguno te dijeseQue en su huerto las rosas siempre viven,Dile tú, Filis, que engañarte quiere.GARCILASO
La muerte, al imprimir su huella en la dichosa morada de los sencillos esposos, dejó sentir la duradera influencia de su fatal contacto. Desde la catástrofe, que privó a Marta de su antiguo compañero, y a la inocente niña, de tan amoroso padre, la dicha parecía haber huido, para siempre, de aquel lugar.
María Rosa, desde el día en que vio llevar a su padre dormido (según su inocente creencia) en brazos de Bertuccio y de sus amigos, perdió la alegría, y sus bellos colores, insistiendo siempre con su pobre madre, en que era necesario fuesen a sacar a su padre, de aquel lecho tan frío. ¡Pobre Marta! Sencilla e inculta naturaleza, todos los días, al escuchar las inocentes preguntas de su hija, sentía renovarse las heridas de su corazón. Pietro, apenas convaleciente, al cabo de un mes, de la fiebre que le ocasionó el terror¶ del peligro que había corrido y el frío del agua del mar, se pasaba horas y horas sentado cerca del hogar, con los ojos fijos en la llama, distraído y absorto. De vez en cuando, la voz de María Rosa, que preguntaba a su madre, cuándo volvería padre, rompía el silencio, hasta entonces no interrumpido, en las largas y penosas veladas del invierno.
No era posible, sin embargo, que la niña continuara siempre con tan dulce esperanza. Un día que habiendo ido a la ciudad, con dos hijitas de su padrino Bertuccio, pasaban cerca del cementerio, María Rosa, dijo a sus compañeras, que eran algunos años mayor que ella: «Es preciso que entremos un momento aquí, para que yo vea si puedo despertar a mi querido padre, que hace tantos días y noches está durmiendo». Las niñas entraron al cementerio, y como ninguna de ella, supiese el lugar en que había sido puesto el cadáver de Matteo, la mayor preguntó a María Rosa cómo harían para saberlo.
A lo que ella contestó que aunque no sabía en dónde le habían puesto, le sería muy fácil buscarlo, pues no tenía sino mirar un momento, para reconocer al instante los cabellos blancos y los ojos tan negros y brillantes de su buen padre.
Las niñas echaron a andar por entre las modestas tumbas de aquel pobre cementerio; y cuando al cabo de un rato, María Rosa les dijo, con su sonrisa inocente y candorosa: «¿Vosotras estáis ciertas de que¶ este es el lugar en que han traído a mi viejo padre». «Vaya que si lo estamos», respondieron las niñas; «pero me parece que a este paso, no encontraremos nunca al tío Matteo».
En este momento, la menor de las dos hermanas, exclamó con una expresión de asombro y desagrado muy marcados: «¡Mirad!» y les enseñaba allí a sus pies, dos cráneos y varios huesos, que parecían pertenecer a dos cadáveres recién desenterrados.
La mayor de las chicas, que sabía bien lo que eso era, dijo, afectando una superioridad verdaderamente fatal, en este instante: «Eso es un difunto que está ya podrido; apostaría a que a estas horas no está el tío Matteo mejor parado». La inocente María Rosa, con los ojos fijos en aquel repugnante espectáculo, último vestigio de lo que fue joven y bello quizá, escuchó las terribles palabras de la niña, que venían a revelarle un mundo de crueles realidades, en cambio de sus dulces ilusiones. Y comprendiendo, adivinando, el misterio de la muerte, que tan de improviso se revelaba a su temprana razón, herida por la luz de aquella revelación, en su más asquerosa y repugnante manifestación, cayó al suelo, perdiendo el sentido, yendo las frescas y puras galas de su cuerpo de niña a juntarse con los descarnados y amarillentos huesos de los dos cadáveres. Viendo las niñas, el desmayo de su compañera, y creyéndola muerta, huyeron despavoridas.
¶
Desde entonces, la pobre María Rosa, presa durante dos años de una fiebre nerviosa, que destruyó su naturaleza robusta, quedó sujeta a continuas alucinaciones y vértigos, que para los rústicos habitantes de la isla, eran éxtasis misteriosos, a los cuales prestaban ellos algo de divino. La niña crecía débil y enfermiza, ausente siempre de espíritu. Nunca más pronunció el nombre de su padre, todo su amor, toda su delicia, se concentró en la Madonna de las rosas blancas.





























