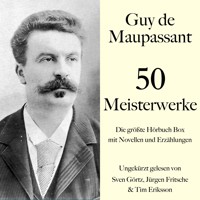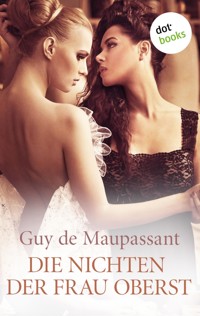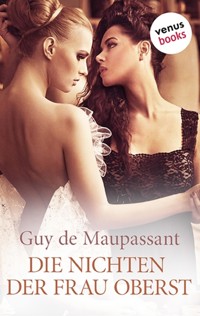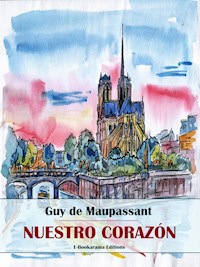
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Nuestro corazón" es una novela escrita por el muestro Guy de Maupassant en 1890.
La obra nos cuenta la historia de Michèle de Burne, una joven mujer que tras enviudar de un marido que no la trataba demasiado bien comienza a vivir como quiere, a disfrutar de París, de su belleza, de su encanto y también de la atracción que ejerce sobre los hombres. Entre ellos André Mariolle, un tipo un poco indolente que nunca se ha esforzado de veras por conseguir nada y que cuando la conoce su acostumbrada rutina se ve alterada y su vida toma un rumbo absolutamente inesperado para él...
"Nuestro corazón" es la última y más moderna novela de Maupassant. Más que una crónica de amores mundanos, es el sagaz análisis de una crisis de identidad masculina ante la revelación de una mujer que ya no responde a los patrones de la pasión y del placer, sino que parece encarnar «el comienzo de una generación» que deja atrás a los hombres. Sin renunciar a su lenguaje de posesiones, caricias y sentidos embriagados, ni a su prosa tan inspirada como inspiradora, Maupassant inicia un nuevo capítulo en la historia de la literatura íntima que prefigura, con todos los honores, los dilemas eróticos del siglo XX.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Guy de Maupassant
Nuestro corazón
Tabla de contenidos
NUESTRO CORAZÓN
Primera parte
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Segunda parte
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Tercera parte
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
NUESTRO CORAZÓN
Guy de Maupassant
Primera parte
Capítulo I
UN DÍA, M ASSIVAL, el músico, el célebre autor de Rébecca, ese mismo autor al que llevaban ya quince años llamando «el joven e ilustre maestro», dijo a su amigo André Mariolle:
—¿Por qué no has intentado nunca que te presentasen a Michèle de Burne? Te aseguro que es una de las mujeres más interesantes del nuevo París.
—Pues porque no me siento yo nada hecho para ese ambiente en que ella se mueve.
—Te equivocas, querido amigo. Tiene una tertulia muy actual, muy animada y muy artista. En su salón se interpreta una música excelente y se charla tan a gusto como en los mejores corrillos del siglo pasado. Te tendrían en mucho, primero porque tocas el violín a la perfección; luego porque se habla muy bien de ti en esa casa; y, finalmente, porque tienes fama de no ser un hombre corriente y de no prodigar tu presencia.
Halagado, pero resistiéndose aún y dando por hecho, además, que a tan apremiante solicitud no era ajena la joven señora de Burne, Mariolle soltó un: «¡Bah! No tengo mayor interés» en el que el desdén deliberado se mezclaba con un asentimiento que ya era un hecho.
Massival siguió diciendo:
—¿Quieres que te presente yo allí un día de éstos? Si es que, además, ya la conoces por lo que te contamos todos nosotros, que somos íntimos suyos y hablamos de ella muchas veces. Es una mujer pero que muy guapa, de veintiocho años, de lo más inteligente, y que no se quiere volver a casar porque en su primer matrimonio fue muy desgraciada. Ha convertido su casa en un lugar de encuentro para hombres de trato agradable. No hay demasiados caballeros de cenáculos o de buena sociedad. Sólo los imprescindibles para crear ambiente… Estará encantada de que te lleve por allí y de conocerte.
Mariolle, vencido, contestó:
—¡Está bien! Un día de éstos.
Nada más comenzar la semana siguiente, el músico entró en su casa preguntándole:
—¿Estás libre mañana?
—Pues… sí.
—Muy bien. Te vienes conmigo a cenar a casa de la señora de Burne. Me ha pedido que te invitase. Y, además, aquí tienes una nota suya.
Tras habérselo pensado unos pocos segundos, por guardar las formas, Mariolle respondió:
—De acuerdo.
André Mariolle, que rondaba los treinta y siete años, era soltero, sin profesión conocida, lo bastante rico para vivir a su antojo, viajar e, incluso, para permitirse una colección muy apreciable de cuadros modernos y de cachivaches antiguos. Tenía fama de hombre ingenioso, un tanto fantasioso, un tanto huraño, un tanto caprichoso, un tanto desdeñoso, que se las daba de solitario más por altanería que por timidez. Con muchas dotes, muy sutil aunque indolente, capaz de comprenderlo todo y, quizá, de hacer bien muchas cosas, se había contentado con disfrutar de la existencia como espectador o, más bien, como aficionado. Si hubiera sido pobre, no cabe duda de que habría llegado a ser un hombre notable o famoso; al haber nacido con saneadas rentas, se reprochaba continuamente no haber sabido llegar a ser alguien. Cierto es que había hecho diversas incursiones, aunque muy poco briosas, por el camino de las artes: una de ellas por el de la literatura, pues había publicado unos agradables relatos de viajes, entretenidos y primorosamente escritos; otra, por el de la música, ya que tocaba el violín y había llegado a adquirir, incluso entre los intérpretes profesionales, una considerable fama de buen aficionado; y otra más, por fin, por el de la escultura, esa arte en que la maña espontánea y las dotes para esbozar figuras atrevidas y engañosas suplen, entre los ignorantes, el saber y el estudio. Su estatuilla de terracota «Masajista tunecino» había tenido incluso cierto éxito en el Salón del año anterior.
Era un jinete notable y, a lo que se decía, no menos notable en la esgrima, aunque nunca la practicaba en público, cediendo quizá a esa misma desazón que lo llevaba a hurtarse a los ambientes mundanos en los que eran de temer rivales de envergadura.
Pero sus amigos lo apreciaban y cantaban a coro sus alabanzas, quizá porque les hacía poca sombra. En cualquier caso, se decía de él que era persona de fiar, devota de sus amistades, de trato agradable y con mucha simpatía.
De estatura más bien alta, lucía una barba negra, corta en las mejillas y prolongada en fina punta en la barbilla; el pelo era ya un tanto gris, pero gratamente crespo; miraba muy de frente con ojos pardos, claros, vivaces, desconfiados y algo duros.
Contaba sobre todo, entre sus íntimos, con artistas: el novelista Gaston de Lamarthe, el músico Massival, los pintores Jobin, Rivollet, De Maudol, que parecían sentir gran aprecio por su sentido común, su amistad, su ingenio e incluso sus opiniones, aunque en el fondo, con esa vanidad inseparable del triunfador ya asentado, lo considerasen un encantador e inteligentísimo fracasado.
Su altanera reserva parecía querer decir: «No soy nada porque nada he querido ser». Vivía, pues, dentro de un círculo reducido, desdeñoso de los galanteos elegantes y de los salones de moda más afamados en los que otros podrían brillar más que él y relegarlo a las filas de los figurantes de sociedad. Sólo quería frecuentar las casas en que iban a valorar con recto criterio sus cualidades formales y encubiertas; y el haber consentido tan deprisa en que lo llevasen a casa de Michèle de Burne se debía a que sus mejores amigos, esos que dejaban constancia por doquier de sus ocultos méritos, frecuentaban asiduamente la tertulia de la joven.
Vivía ésta en un entresuelo muy agradable de la calle de Général-Foy, detrás de San Agustín. Dos habitaciones daban a la calle: el comedor y un salón, ese mismo en que recibía a todo el mundo; otras dos, a un jardín muy bonito cuyo disfrute correspondía al dueño del edificio. Era la primera de ellas otro salón, muy amplio, más largo que ancho, con tres ventanas que tenían vistas a los árboles, cuyas hojas rozaban las contraventanas; había en él objetos y muebles de excepcional rareza y sencillez, que denotaban un gusto puro y sobrio y eran de gran valor. Los asientos, las mesas, los primorosos armarios o estanterías, los cuadros, los abanicos y las figuritas de porcelana colocadas en fanales, los jarrones, las estatuillas, el enorme reloj colgado en el centro de un entrepaño, todo cuanto decoraba aquel aposento de mujer joven atraía o retenía la mirada por su forma, su fecha o su elegancia. Para poder disponer de tal morada, de la que estaba la dueña casi tan orgullosa como de sí misma, había recurrido ésta a los conocimientos, la amistad, la amabilidad y el instinto escudriñador de cuantos artistas conocía. Y éstos habían localizado para ella, que era rica y pagaba bien, todo tipo de objetos dotados de esa originalidad de la que no se percata el aficionado vulgar; a ellos les debía aquella vivienda famosa en la que no era fácil entrar y a la que daba su dueña por hecho que se acudía más a gusto y se volvía de mejor grado que a las casas vulgares de todas las demás mujeres de buena sociedad.
Era ésa incluso una de sus teorías favoritas: que el color de los cortinajes, de las telas, la hospitalidad de los asientos, la amenidad de las formas acarician, cautivan y aclimatan la mirada tanto como las sonrisas bonitas. Las casas simpáticas o antipáticas, solía decir, ricas o pobres, atraen, retienen o ahuyentan de la misma forma que las personas que en ellas viven. Estimulan o entumecen el corazón, dan ganas de hablar o de callar, ponen triste o alegre, dan, en fin, a todos y cada uno de quienes las visitan deseos de quedarse o de irse que no obedecen a la razón.
Más o menos en el centro de aquella galería un tanto oscura, un piano grande de cola, entre dos jardineras floridas, ocupaba el sitio de honor y se enseñoreaba del lugar. Algo más allá, una puerta alta de dos hojas comunicaba aquella estancia con el dormitorio, que daba, a su vez, al cuarto de aseo, también amplio y elegante, de paredes tapizadas en tela de Persia, como si fuera un salón de verano, y en el que la señora de Burne solía instalarse cuando estaba sola.
Tras casarse con un sinvergüenza con buenos modales, uno de esos tiranos domésticos ante quienes todo debe ceder y doblegarse, había sido, al principio, muy desdichada. Durante cinco años, tuvo que soportar las exigencias, la dureza, los celos, la violencia incluso, de aquel intolerable amo. Y, aterrada, con desconcertada y medrosa sorpresa, no se rebeló ante aquella revelación de la vida conyugal, aniquilada por la voluntad despótica y torturadora del varón brutal en cuya presa se había convertido.
Murió una noche, según volvía a su casa, de una ruptura de aneurisma; y cuando vio ella entrar el cuerpo de su marido, envuelto en una manta, lo miró no pudiendo creer que fuera cierta aquella liberación, con una honda sensación de alegría reprimida y un horrible temor de que se le notase.
Aunque mujer de carácter independiente, alegre, exuberante incluso, muy dúctil y seductora, con esos brotes de espíritu libre que surgen, no se sabe muy bien cómo, en las inteligencias de algunas chiquillas de París que parecen haber respirado desde la infancia la picante brisa de los bulevares, en los que se amalgaman todas las noches, saliendo por las puertas abiertas de los teatros, los hálitos de las obras aplaudidas o silbadas, le quedó no obstante, fruto de sus cinco años de esclavitud, una singular timidez que se mezclaba con sus atrevimientos de antaño, un gran temor de hablar de más, de hacer de más, junto con un ardiente deseo de emancipación y una enérgica decisión de no volver a comprometer nunca su libertad.
Su marido, hombre de mundo, la había educado para que supiera recibir como una esclava muda y elegante, cortés y dispuesta. Contaba este déspota, entre sus amigos, con muchos artistas a los que ella acogió con curiosidad y escuchó con gusto, sin atreverse nunca a dejar ver hasta qué punto los comprendía y los valoraba.
Una noche, tras quitarse el luto, invitó a cenar a unos cuantos de ellos. Dos alegaron una disculpa; otros tres aceptaron y se encontraron, para mayor sorpresa suya, con una joven de alma abierta y deliciosos modales que los hizo sentirse a gusto y les dijo, con mucho encanto, cuánto había disfrutado de sus visitas de antaño.
Así fue como, poco a poco, seleccionó, según sus propios gustos, a algunos de aquellos antiguos conocidos que habían hecho caso omiso de ella o no habían sido capaces de conocerla, y empezó a recibir, en su condición de mujer viuda y liberada, pero que no quiere perder la honestidad, a todos cuantos pudo reunir de entre los hombres más solicitados de París, junto con unas pocas mujeres nada más.
Los primeros de aquella selección se convirtieron en amigos íntimos, en el componente básico de la tertulia, y fueron atrayendo a otros y convirtiendo la casa en una corte en miniatura a la que todos los asistentes habituales traían consigo o una prenda personal o un apellido, pues se mezclaban allí algunos títulos cuidadosamente escogidos con los intelectuales de condición plebeya.
Su padre, el señor de Pradon, que vivía en el piso de arriba, le hacía las veces de carabina y persona de respeto. Había sido hombre casquivano, era muy elegante e ingenioso, la trataba más como a mujer que como a hija y presidía las cenas de los jueves, que no tardaron en ser la comidilla de todo París y en estar muy solicitadas. Llegaron a raudales las peticiones de presentación e invitación, que se discutieron y, con frecuencia, se rechazaron tras una especie de votación del cenáculo de íntimos. De aquel cenáculo salieron frases ingeniosas que recorrieron la ciudad. Allí empezaron carreras de actores, de artistas y de poetas jóvenes, que se convirtieron en algo así como unos bautismos para la fama. Inspirados melenudos, que traía consigo Gaston de Lamarthe, tomaban el relevo, al piano, de violinistas húngaros que presentaba Massival; y unas cuantas bailarinas exóticas esbozaron allí sus trepidantes posturas antes de presentarse ante el público de El Edén o de Les Folies-Bergère.
Por lo demás, la señora de Burne, a quien custodiaban celosamente sus amigos y que conservaba un repulsivo recuerdo de su paso por la vida social bajo la autoridad de su marido, era lo bastante sensata para no incrementar en exceso sus relaciones. Satisfecha y asustada a un tiempo por lo que podría decirse y pensarse de ella, cedía a sus tendencias un tanto bohemias con gran prudencia burguesa. Tenía mucho apego a su reputación, la acobardaban las temeridades, conservaba la corrección en los caprichos, la moderación en los atrevimientos y se cuidaba muy mucho de que se le pudiera atribuir cualquier relación amorosa, cualquier galanteo, cualquier intriga.
Todos habían intentado seducirla; ninguno, a lo que se decía, lo había conseguido. Lo admitían; se lo confesaban entre sí, sorprendidos, pues los hombres apenas si admiten la virtud, y quizá no les falta razón para ello, en las mujeres independientes. Corría una leyenda: se decía que, al principio de sus relaciones conyugales, su marido se había comportado con una brutalidad tan sublevante y unas exigencias tan inesperadas que había quedado curada ella para siempre del amor de los hombres. Y los íntimos comentaban el caso entre sí con frecuencia. Llegaban infaliblemente a esta conclusión: una joven educada en la ensoñación de las ternuras por venir y en la espera de un misterio inquietante, que intuye indecente y amablemente impuro, aunque distinguido, no puede por menos de quedar trastornada cuando es un patán quien le revela las exigencias del matrimonio.
El filósofo mundano Georges de Maltry reía sarcásticamente por lo bajo y añadía: «Ya le llegará la hora. A esas mujeres siempre les llega. Cuanto más tardía, más clamorosa. Con los gustos de artista que tiene nuestra amiga, se enamorará a la postre de un cantante o un pianista».
La opinión de Gaston de Lamarthe era otra. Como novelista, observador y psicólogo entregado al estudio de la gente de la buena sociedad, de la que trazaba, por lo demás, retratos irónicos y de gran parecido, aseguraba que conocía y analizaba a las mujeres con penetración inflexible y singular. Tenía clasificada a la señora de Burne entre las contemporáneas un tanto trastornadas cuyo tipo había descrito él en su interesante novela Una de ellas. Había sido el primero en analizar esta raza nueva de mujeres con nervios de histéricas sensatas, solicitadas por mil deseos contradictorios que ni tan siquiera llegan a ser deseos, desilusionadas de todo sin haber probado nada, fruto todo ello de los acontecimientos, de la época, de los tiempos que corren, de la novela moderna; mujeres que, sin ardores ni arrebatos, parecen combinar caprichos de niñas mimadas con arideces de ancianos escépticos.
Había fracasado, al igual que los demás, en sus intentos de seducción.
Pues todos los fieles componentes del grupo habían estado, por turnos, enamorados de la señora de Burne y, superada la crisis, seguían mostrándose tiernos y conturbados en grados diversos. Habían constituido poco a poco una suerte de exigua iglesia, en la que hacía ella oficio de madonna de la que hablaban continuamente entre sí, sometidos, incluso a distancia, al hechizo que ejercía. La elogiaban, la celebraban, la criticaban y le restaban méritos según los días, los rencores, los enojos o las preferencias de las que había ella hecho gala. Sentían perennes celos unos de otros, se espiaban hasta cierto punto y, ante todo, apretaban las filas a su alrededor para que no pudiera acercársele algún competidor temible. Eran siete los asiduos; se hallaban entre ellos Massival, Gaston de Lamarthe, el orondo Fresnel y el joven filósofo y hombre de mundo muy de moda Georges de Maltry, famoso por sus paradojas, su compleja y elocuente erudición, siempre a la última, incomprensible para sus admiradoras, incluso las más vehementes, famoso también por su forma de vestir, no menos rebuscada que sus teorías. La señora de Burne había sumado a esos individuos excepcionales algunos hombres de mundo sin más, con fama de ingeniosos: el conde de Marantin, el barón de Gravil y dos o tres más.
Los dos favoritos de aquel batallón de elite eran, en apariencia, Massival y Lamarthe, quienes tenían, por lo visto, el don de distraer siempre a la joven, a la que divertía su desenfado de artistas, su sentido del humor, su maña para burlarse de todos, e incluso de ella, por más que levemente, cuando se lo consentía. Pero el esmero, espontáneo o deliberado, que ponía en no demostrar nunca a ninguno de sus admiradores una predilección dilatada y destacable, el tono travieso y desenvuelto de su coquetería y la innegable equidad de su favor mantenían entre ellos una amistad salpimentada de hostilidad y un ingenio enardecido que los hacía más amenos.
De vez en cuando, alguno de ellos, para hacerles una jugada a los demás, presentaba a un amigo. Pero como el susodicho amigo no era nunca una eminencia o un hombre interesantísimo, los otros se coaligaban y no tardaban en alejarlo.
Así fue como Massival introdujo en aquella casa a su amigo André Mariolle.
Un criado de frac negro voceó los siguientes nombres:
—¡El señor Massival! ¡El señor Mariolle!
Bajo una nube voluminosa y fruncida de seda rosa, desmedida pantalla que proyectaba sobre una mesa cuadrada de mármol antiguo el brillante resplandor de un foco colocado sobre una elevada columna de bronce dorado, una cabeza de mujer y tres cabezas masculinas se inclinaban sobre un álbum que acababa de traer Lamarthe. De pie entre ellas, el novelista volvía las hojas y daba explicaciones.
Una de las cabezas se volvió y Mariolle, que se estaba acercando, divisó un rostro claro de rubia con un toque de pelirroja, en el que los mechones alborotados de las sienes parecían arder como fogatas de maleza. La nariz fina y respingona ponía en aquel rostro una expresión risueña; la boca, de firme trazo, los marcados hoyuelos de las mejillas, la barbilla un tanto pronunciada y partida en dos, le daban un mohín burlón, mientras que los ojos, por un peculiar contraste, lo velaban de melancolía. Eran azules, de un azul desteñido, como si lo hubieran lavado, restregado, desgastado; y las pupilas negras brillaban en el centro, redondas y dilatadas. Aquella mirada brillante y singular parecía estar ya dando cuenta de sueños de morfina o, quizá, más sencillamente, del coqueto artificio de la belladona.
La señora de Burne, puesta en pie, tendía la mano, daba la bienvenida y las gracias.
—Hace mucho que llevaba pidiéndole a nuestros amigos comunes que lo trajesen a usted a mi casa —le decía a Mariolle—; pero son cosas que siempre tengo que repetir para que se me haga caso.
Era alta, elegante, de ademanes un tanto lentos; iba sobriamente descotada; apenas si enseñaba la parte de arriba de los hermosos hombros de pelirroja que la luz tornaba incomparables. Pero no tenía la cabellera rojiza, sino del inexpresable color de algunas hojas secas que el otoño ha asurado.
Presentó, luego, al señor Mariolle a su padre, que lo saludó y le tendió la mano.
Los hombres, divididos en tres grupos, charlaban entre sí con confianza y parecían estar en su propia casa, en algo así como un cenáculo muy animado al que la presencia de una mujer daba un toque galante.
El orondo Fresnel charlaba con el conde de Marantin. La permanente asiduidad de Fresnel en aquella casa y la predilección de que le daba muestras la señora de Burne solían extrañar y molestar a sus amigos. Era joven aún, pero obeso como un muñeco de goma, pasado de aires en la panza y corto en el resuello, casi sin barba; le velaba la cabeza la nube de una desvaída mata de pelillos de color claro; resultaba vulgar y aburrido; no cabía duda de que no hallaba la joven en él sino un único mérito, fastidioso para los demás, pero esencial para ella: el de amarla ciegamente, más y mejor que cualquier otro. Lo llamaban «la foca». Estaba casado, pero nunca se le había pasado por las mientes llevar a aquella casa a su mujer, quien, a lo que decían, se reconcomía de celos a distancia. Lamarthe y Massival eran los que más se indignaban de la evidente simpatía de su amiga por el resollador aquel; y cuando no conseguían reprimir los reproches por aquel gusto condenable, aquel gusto egoísta y vulgar, ella les respondía, sonriente:
—Lo quiero como a un perrillo fiel.
Georges de Maltry estaba hablando con Gaston de Lamarthe del más reciente descubrimiento, poco de fiar aún, de los microbiólogos.
El señor de Maltry desarrollaba su tesis recurriendo a comentarios infinitos y sutiles; y el novelista Lamarthe la aceptaba con entusiasmo, con esa facilidad con que los hombres de letras reciben, sin comprobación alguna, todo cuanto les parece original y nuevo.
El filósofo de la high-life, rubio, de un rubio de lino, delgado y alto, iba encorsetado en una levita muy ceñida en las caderas. Le asomaba del cuello blanco de la camisa la cara delicada, pálida bajo el rubio pelo aplastado, que parecía pegado a la cabeza.
En cuanto a Lamarthe, Gaston de Lamarthe, a quien el «de» había inoculado ciertas pretensiones de gentilhombre y hombre de mundo, era, ante todo, un hombre de letras, un despiadado y terrible hombre de letras. Armado con una mirada que captaba las imágenes, las actitudes, los ademanes con una rapidez y una exactitud de máquina fotográfica, y dotado de una penetración, de un sentido de novelista tan espontáneo como el olfato de un perro de caza, andaba de sol a sol almacenando informaciones profesionales. Con esas dos facultades tan simples, una clara visión de las formas y una intuición instintiva de lo que rondaba por debajo, daba el color, el tono, el aspecto, el movimiento de la vida misma a sus libros, que, sin aspirar a ninguna de las pretensiones usuales de los escritores psicólogos, parecían fragmentos de existencia humana tomados de la realidad.
La publicación de todas sus novelas suscitaba en los ambientes mundanos emociones, suposiciones, regocijos e iras, pues siempre había quien creía ver en ellas a personas conocidas apenas veladas tras los retazos de un antifaz; y su paso por los salones iba dejando una estela de desasosiegos. Por lo demás, había publicado un tomo de recuerdos íntimos en el que retrataba a muchos hombres y mujeres de entre sus relaciones sin intenciones claramente malévolas, pero con precisión y severidad tales que todos ellos se habían sentido ofendidísimos. Alguien le había puesto el mote de: «De los amigos nos libre Dios».
Era de alma enigmática y corazón sellado; se decía que había sentido antaño un violento amor por una mujer que lo había hecho sufrir y que, a partir de entonces, se había vengado en las demás.
Massival y él se llevaban muy bien, aunque el músico tuviese un carácter muy diferente, más abierto, más expansivo, menos atormentado quizá, pero más declaradamente sensible. Tras dos grandes éxitos, una obra representada en Bruselas, que había llegado luego a París, en donde la habían ovacionado en el teatro de l’Opéra-Comique, y otra que el teatro de la Ópera había aceptado al primer intento e interpretado y había sido recibida como promesa de un espléndido talento, padeció esa suerte de interrupción que parece afectar a la mayoría de los artistas contemporáneos a modo de parálisis precoz. No van envejeciendo con gloria y éxito, como sus padres, sino que parece amenazarlos la impotencia en la flor de la vida. Lamarthe decía: «No hay en Francia hoy en día más que grandes hombres abortados».
Parecía Massival por aquel entonces muy prendado de la señora de Burne. Y el cenáculo se hacía lenguas de ello; todas las miradas se volvieron, pues, hacia él cuando le besó la mano con cara de adoración.
Preguntó Massival:
—¿Llegamos con retraso?
Y ella respondió:
—No, todavía tienen que venir el barón de Gravil y la marquesa de Bratiane.
—¡Ah, qué bien! ¡La marquesa! Así que esta noche es noche de música.
—Eso espero.
Ya estaban entrando las dos personas que aún faltaban. La marquesa, una mujer de estatura quizá demasiado breve por ser bastante entrada en carnes, de origen italiano, vivaz, con ojos negros, cejas negras también, tan tupidas e invasoras que se le comían la frente y eran una amenaza para los ojos, tenía fama de ser, de todas las mujeres de buena sociedad, la que tenía una voz más notable.
El barón, un hombre muy como Dios manda, de pecho hundido y cabeza grande, no estaba completo en realidad más que cuando tenía en las manos su violonchelo. Era un melómano apasionado y no acudía sino a las casas en las que se apreciaba la música.
Anunciaron que la cena estaba servida y la señora de Burne, cogiéndose del brazo de André Mariolle, cedió el paso a sus invitados. Luego, como ambos se habían quedado rezagados en el salón, en el momento de echar a andar le lanzó con sus ojos azules de pupila negra una mirada oblicua y rápida en la que él creyó notar un pensamiento femenino más complejo y un interés más escudriñador que los que suelen tomarse la molestia de brindar las mujeres guapas que reciben en su mesa por vez primera a un hombre cualquiera.
La cena fue algo triste y monótona. Lamarthe, nervioso, parecía sentir hostilidad por todo el mundo, no una hostilidad abierta, pues tenía gran empeño en parecer cortés; pero esgrimía ese mal humor casi imperceptible que apaga la animación de las conversaciones. Massival, reconcentrado, preocupado, comía poco y miraba de reojo, de vez en cuando, a la anfitriona, que parecía estar en cualquier parte menos en su propia casa. Distraída, sonriente a la hora de contestar y luego, acto seguido, estática, debía de estar pensando en algo a lo que no prestaba excesiva importancia, pero que le interesaba más, aquella noche, que sus amigos. Se prodigó, sin embargo, bastante y sin que le dolieran prendas, con la marquesa y con Mariolle; pero lo hacía por sentido del deber, por costumbre; se notaba que estaba ausente de sí misma y de su domicilio. Fresnel y el señor de Maltry discutieron acerca de la poesía contemporánea. Fresnel tenía, en lo referido a la poesía, las opiniones vulgares de los hombres de mundo; y el señor de Maltry las percepciones, impenetrables para el vulgo, de los más enrevesados hacedores de versos.
Durante la cena, Mariolle se volvió a topar varias veces con la mirada escudriñadora de la joven, pero más imprecisa, menos fija, menos curiosa. Sólo la marquesa de Bratiane, el conde de Marantin y el barón de Gravil charlaron sin tregua y se contaron innumerables cosas.
Después, durante la velada, Massival, cada vez más melancólico, se sentó al piano y pulsó unas cuantas notas. La señora de Burne pareció renacer y organizó en un abrir y cerrar de ojos un breve concierto compuesto por las piezas más de su agrado.
La marquesa estaba bien de voz y, estimuladísima por la presencia de Massival, cantó como una artista de primer orden. El maestro la acompañaba, luciendo aquel rostro melancólico que ponía cuando tocaba. La melena, que llevaba larga, le rozaba el cuello de la levita, se mezclaba con la barba rizada, sin recortar, brillante y fina. Muchas mujeres lo habían amado y lo acosaban aún, a lo que se decía. La señora de Burne, sentada cerca del piano y escuchando con todo el pensamiento, parecía a un tiempo que lo estaba mirando y que no lo veía; Mariolle tuvo cierta envidia. No era exactamente que sintiese envidia ni de él ni de ella, sino de aquella mirada de mujer clavada en un Ilustre; su vanidad masculina quedó humillada al caer en la cuenta de cómo nos clasifican Ellas basándose en la fama que hemos conquistado. Ya la había padecido otras veces, con frecuencia, al coincidir con esos hombres conocidos con los que tenía trato en presencia de esas mujeres cuyo favor es, con mucho, la suprema recompensa del éxito.
Alrededor de las diez llegaron, pisándose los talones, la baronesa de Frémines y dos judías de las altas finanzas. Se habló de una boda anunciada y de un divorcio previsto.
Mariolle miraba a la señora de Burne, que estaba sentada ahora al pie de una columna sobre la que había una lámpara enorme.
La nariz fina y respingona, los hoyuelos de las mejillas y el lindo pliegue que le dividía la barbilla le daban un rostro travieso de niña, aunque se acercaba ya a los treinta y la mirada de flor marchita prestaba a aquel rostro algo así como un misterio inquietante. El cutis, bajo aquella claridad que lo inundaba, tenía matices de terciopelo rubio, mientras que fulgores leonados le iluminaban el pelo cuando movía la cabeza.
Notó aquella mirada masculina que llegaba hasta ella desde el otro extremo de su salón y no tardó en levantarse y acercarse a Mariolle, sonriente, de la misma forma que se responde a una llamada.
—Debe de estar aburriéndose un poco —le dijo—. Cuando no está uno acostumbrado a una casa, siempre se aburre uno.
Él protestó.
Tomó ella una silla y se sentó a su lado.
Comenzaron a charlar en el acto. Fue algo instantáneo en ambos, como un fuego que prende bien en cuanto lo roza una cerilla. Era como si se hubieran hecho partícipes de antemano de sus opiniones, sus sensaciones; como si idéntica forma de ser, idéntica educación, idénticas inclinaciones, idénticos gustos los hubiesen predispuesto a comprenderse y destinado a encontrarse.
Quizá ponía en ello la joven cierta maña; pero la alegría que sentimos al conocer a alguien que nos escucha, que nos adivina, que nos responde, que, con sus respuestas, nos da pie para otras réplicas, infundía a Mariolle grandes bríos. Por lo demás, lo halagaba la forma en que lo había recibido, lo cautivaba el provocador encanto de que hacía gala para con él y el atractivo en que sabía envolver a los hombres, y se esforzaba en mostrarle aquel viso de su ingenio, algo reservado, pero personal y delicado, que le granjeaba, entre quienes llegaban a conocerlo bien, muy estimables y fervientes simpatías.
Le dijo ella de pronto:
—Es realmente agradable charlar con usted. Por cierto, que algo de esto sabía ya.
Él notó que se ruborizaba y dijo, atrevido:
—Y a mí algo me habían contado de que era usted…
Ella lo interrumpió:
—Una coqueta, dígalo. Lo soy, y mucho, con las personas de mi agrado. Todo el mundo lo sabe, no me recato de ello, pero ya verá que mi coquetería es muy imparcial, lo que me permite conservar… o recuperar a mis amigos sin perderlos nunca, y hacer que todos se queden junto a mí.
Tenía una expresión solapada que quería decir: «No se suba a la parra ni se ponga muy fatuo porque no tendrá sino lo mismo que tienen los demás».
Mariolle contestó:
—A eso lo llamo yo avisar a la gente de todos los peligros que se corren aquí. Gracias; me agrada mucho ese comportamiento suyo.