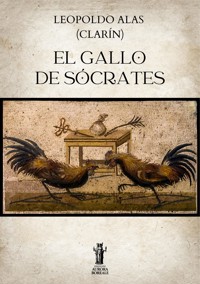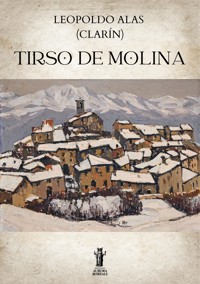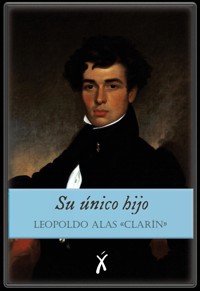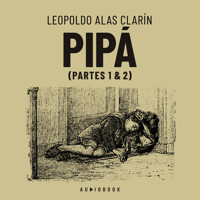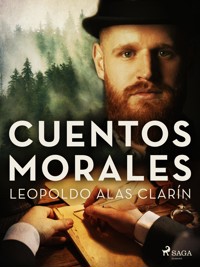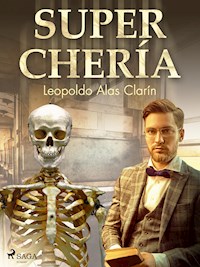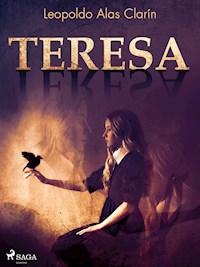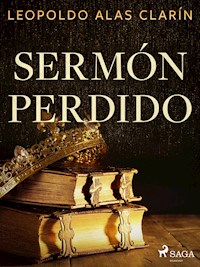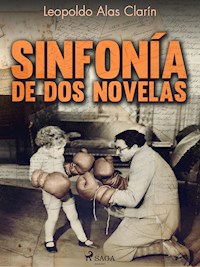Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este ensayo es la mejor muestra del excelente crítico literario que fue Leopoldo Alas. En esta serie de artículos y reseñas, el famoso escritor español desmenuza, ensalza y arrolla sin piedad a las obras y a los autores de su tiempo. Es al mismo tiempo un valioso análisis del estado de la literatura española a finales del siglo XIX, que Leopoldo Alas consideraba en decadencia, y una demostración de las ideas y los criterios literarios del autor de «La Regenta».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leopoldo Alas Clarín
Nueva campaña
Saga
Nueva campaña
Copyright © 1887, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726749311
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
NUEVA CAMPAÑA
Gustavo Planche, modelo de críticos sabios, justos y francos, salió un día de París; viajó por Italia, vio mucha belleza por el mundo, pensó mucho, y cuando volvió a su patria, después de algunos años, encontró su pluma algo más blanda, su criterio más flexible; las medianías le arrancaban alabanzas que antes difícilmente concedía al gran ingenio. ¿Qué era aquello? ¿Por qué sonreía a todo Planche? ¿Qué optimismo bonachón era aquél? Aquella suavidad nueva, era una triste y profunda ironía. El buen gusto luchaba en vano, la batalla estaba perdida; lo que él había dejado mal, lo encontraba, al volver, peor; la maraña de la necedad ambiente se iba complicando; la tontera literaria iba adquiriendo cierta pátina que la hacía muy temible, tal vez respetable; el tiempo sancionaba el absurdo poco a poco, y le iba dando, a su modo, la razón; la lucha, que era antes ya una temeridad, se convertía en vehemente locura. El crítico abdicó en silencio; su desesperación latente se escondió entre las cenizas de la benevolencia. «Todo estaba bien; por lo menos, regular». El profundo desprecio que había en los elogios de Planche, lo veían pocos; tal cual autor a quien la vanidad o el orgullo convertían en lince a fuerza de suspicacia.
Pero esto pudo hacerlo Gustavo Planche porque vivía en París, donde las letras jamás llegaron a caer en manos de los rematadamente tontos. Engañar al público alabando a ciertas medianías francesas, es posible. No cabe la misma comedia tratándose de nuestras nulidades españolas. Y la nulidad lo invade todo. El verdadero ingenio la estorba, y le acoquina; se habla en voz baja y hasta se conspira en los periódicos en nombre de una democracia absurda: la democracia del ingenio; se quiere abrir el templo de la gloria al cuarto estado del talento; muchos políticos, que tienen en el alma la hiel de desengaños literarios, ayudan al literato impotente que aún no oculta sus desencantos; a todos éstos se juntan cien genios de un día, que echan de menos la aureola de talco que arrancó de su cabeza un papirotazo de la crítica, y entre todos son ya una multitud con su tolle tolle formidable; el número los hace cosa seria, como una nube de langosta. Se aplasta cien majaderos de pluma, y nacen mil; parece que cada tontería que se publica puebla el aire de larvas de idiotas. Todos los messieurs Jourdain de España se han hecho cargo de que hace muchos años que están hablando en prosa. Estamos perdidos. Los hombres de Estado, los pocos que hay, no toman en serio esto; no ven que la decadencia de España tiene sus más tristes señales, las más expresivas también, en este marasmo de la imaginación, en este terrible síntoma de la ataxia del gusto. Los hombres de ingenio, callan, se esconden, viven solitarios; parece que son una raza que va a desaparecer; el aire ya no va siendo respirable más que para los otros. La falta de respeto está en la atmósfera.
Insistir en la crítica, parece empeño vano. Los maestros dan el ejemplo de encogerse de hombros. Valera calla, con pretexto de su ausencia; su aticismo no le permite tomar las actitudes románticas que en España necesita la crítica, si quiere seguir luchando. El vocativo que Valera suple cuando habla a la multitud, es este: «¡Oh, atenienses!». El atavismo visigótico que hoy nos domina (¡¡nos domina!!) no puede tolerarlo el autor de Asclepigenia. No sólo se desoye su consejo, sino que se desprecia sus obras; sí, se las desprecia con el desprecio que más duele: con el de no entenderlas.
Menéndez Pelayo nos habla de los antepasados y de los extranjeros; pero muy rara vez de los españoles de ahora. Teme acaso que la crítica de todos los días pudiera rebajarle un poco, y hace bien en temerlo. En el roce ordinario con los grafómanos, se vuelve el crítico un poco vulgar sin querer, sin notarlo; tal vez toma ciertos gestos de las manías que estudia y vigila; y, lo que es peor, el día menos pensado, se ve envuelto en una reyerta de barrio bajo. Las letras tienen también su alcantarillado; hay escalos en ellas, matuteros, matones, barateros y todas las escorias del hampa del ingenio. El que quiera ser crítico de su tiempo en España, se expone hoy a ciertas aventuras muy parecidas a las que tiene que arrostrar un celoso comisario de policía.
Federico Balart no quiere escribir hace muchos años. Hoy todos le alaban, porque se acuerdan de sus grandes méritos, no de las heridas que por justicia tuvo que inferir al amor propio de muchos. Si Balart escribiese hoy, sus enemigos serían innumerables: todos los malos escritores.
Giner de los Ríos, González Serrano y algunos otros que con tan grandes aptitudes, cada cual a su modo, habían ensayado la crítica de los libros de ahora, han ido dejando ociosas estas facultades para consagrarse a materias menos ingratas.
Entre los jóvenes que comienzan con fe, entusiasmo y preparación excelente el ejercicio de la crítica, no tardará en entrar el desaliento por la falta del ejemplo digno, del estímulo y de cuanto puede hacer soportable el penoso combate.
Pues si no hay modelos que seguir, abnegación que imitar, esperanzas firmes que sostener, ¿no será inútil volver a las andadas, inaugurar nueva campaña, luchando cada ocho días desde un periódico, cada uno o cada dos meses desde un folleto, cada año desde un libro en pro del buen gusto literario que muere de una terrible consunción en España?
Y más: considerando que este mal está enlazado con otros muchos, cuyo remedio de Dios nos venga, ¿no será hasta pueril empeño el de insistir?
Acaso. Pero, sin ser determinista, a lo menos del todo y en el sentido corriente, creo mucho en la influencia poderosa del cuerpo sobre esto que llamamos, y hacemos bien, el espíritu, y creo que está escrito en mi sangre, en mi temperamento, en lo que sea, que he de ensartar años y más años artículos de crítica ligera, con la mejor intención del mundo, con buena fe absoluta, con anhelo de acertar, lo mejor que sepa, sin alardes de erudición, que no tengo, enamorado del arte, no sobre todo, a guisa de dilettante escéptico, pero sí más que de otras muchas cosas.
Todo lo tengo medido, todo lo tengo pesado (sin que esto sea pretender igualarme al Dios de Salomón), y veo que mejor es continuar, aun contando con los disgustos que el empeño acarrea. Mas para continuar escribiendo de crítica ordinaria, después de esta profesión de fe de tristeza, es necesario tener un motivo poderoso que haga racional la empresa. Lo tengo; por lo menos, creo tenerlo. Procuraré explicarlo, por hoy, en pocas palabras. El desenvolvimiento de toda la teoría es cosa larga, que irá mostrándose en el curso de toda esta campaña crítica.
Estamos en una decadencia que viene ya de lejos. Mejor dicho, estamos acaso en dos decadencias: la una general; si no universal, por lo menos de todos los países con que más afinidades tenemos; la otra especial, la nuestra, la larga y triste decadencia de España. Fuimos un gran pueblo a nuestra manera, como se era entonces, en aquellos tiempos con que los reaccionarios se entusiasman, tal vez sin comprenderlos; nuestras letras brillaron como brillaban nuestras armas; nuestros soldados traían de Italia, según frase que no es mía, laureles y sonetos; nuestra gran influencia en los congresos diplomáticos repercutía en el teatro francés; Corneille, Molière y tantos otros, pagaban pleito homenaje a nuestro ingenio; tal vez se nos imitaba, no sólo por admiración, sino algo por adulación, y todo es admirar, pues el que adula reconoce un poder. En fin, éramos grandes y escribíamos bien.
Pero nuestro poder moría de hidropesía, y nuestros versos y prosas padecían el mismo daño. Nos hinchábamos demasiado. Estallamos al fin. No hay que recordar cómo.
Nuestro gran imperio era casi todo una apariencia; nuestra fuerza era una gran hipérbole política que había asustado a muchos, como nuestra elocuencia era una cascada brillante y sonora que aturdía y deslumbraba. El pensamiento de nuestras letras era inferior a su grandioso verbo, como la vida social de España era demasiado débil para sostener largo tiempo los grandes aparatos de cartón de nuestra inmensa monarquía.
Cayendo aquí, levantándonos más allá, así vinimos viviendo desde que los ideales que representaba España la poderosa mejor que otras naciones, dejaron de ser la actualidad de la historia. Somos el pueblo de una hegemonía cuya oportunidad pasó con ella misma, y todos los renacimientos que hay de tarde en tarde, son parciales, ya nunca obra colectiva, nacional, ni menos duradera.
El genio español había nacido para las grandes ideas sociales, en que la libertad se sacrifica al entusiasmo, la delicadeza a la grandeza, el pensamiento a la fe, el individuo al conjunto; en literatura, como en todo, nuestra inspiración, propiamente nacional, era colectiva, era sentimental; y de aquí el predominio de las formas épicas y dramáticas, la pobreza del arte psicológico sin más excepción de cuenta que el misticismo.
Muerto este gran espíritu, por nuestro decaimiento en parte y algo también por influencias extrañas que se imponen porque son la vida moderna en todo el mundo, España puede aspirar a seguir viviendo dignamente, relativamente progresando con el movimiento general del mundo; pero ya no será original, ni fuerte, ni sus florecimientos literarios (por ser ejemplo que aquí importa) serán ya obra de todo el pueblo, reflejo exacto de la vida nacional.
Todo esto da pena; pero no debe arrojarnos en el pesimismo. Lo que corresponde, por lo que respecta a la suerte especial de España, es una melancolía resignada y una sabia filosofía horaciana, no en el sentido de entregarse al placer fácil y gracioso, sino en el de gozar de las flores de cada primavera, sin pensar en otra cosa. Sí; somos un pueblo que sigue impulsos extraños, corrientes de una vida que él no engendró, pero que son las que impone hoy la conciencia europea; adelantamos algo con un progreso que no se nos debe ni nos entusiasma... Nada de esto es muy alegre... pero es lo menos malo que se puede escoger.
En las letras el mismo horizonte gris, iguales destinos de mediocridad y movimiento pausado y por extraño impulso.
Pero si en la obra colectiva no caben aquí grandes entusiasmos ni grandes esperanzas, en las sorpresas que la iniciativa individual ofrece de vez en cuando, cabe aún esperar interesantes aventuras. Así, hoy mismo, nuestra literatura, como empresa colectiva, es deplorable; pero ofrece aquí y allí personajes aislados de mucha fuerza, de un gran valor intrínseco, dignos de formar parte de un verdadero florecimiento general, en que hubiera un pueblo artístico, un ideal grande y común, ambiente propio para la vida poética. Este fenómeno no es peculiar de nuestra patria; en toda Europa, a estas horas, hay un decadentismo más o menos acentuado, que se muestra, sobre todo, en esta desproporción entre la inteligencia y la sensibilidad de unos pocos y la voluntad y el sentido de la multitud. Las personalidades más perfectas, las más delicadas y complicadas, las que han llegado a una vida superior respecto de la muchedumbre, profesan ya, resignadas o desesperadas, la religión de este aislamiento.
Pues bien, la crítica, aun desesperanzada del esfuerzo colectivo, de los destinos de un pueblo entero, puede trabajar con fruto estudiando las sorpresas que de tarde en tarde ofrece este síntoma fatal de la decadencia, la vida hipertrófica del individuo superior a su tiempo; vida egoísta, en que se desdeña el papel de célula que forma parte de un ser orgánico, por cultivar con empeño la propia existencia, la de tal célula, no en vista de todo el cuerpo social de que se es elemento. No se sabe si esto será el non serviam de Satanás, de que hablan los teólogos; pero este es el gran síntoma de las decadencias contemporáneas, y en lo que se manifiesta en la literatura, merece estudio y despierta gran interés.
Con esta idea se resuelve la aparente antinomia de despreciar mucho nuestra vida actual literaria y poner en las nubes a algunas personalidades insignes.
A señalar bien ambos caracteres, a mostrar gráficamente, por la argumentación, por el ejemplo, por la sátira, como pueda, la pequeñez general, y a procurar que resalte lo poco bueno que nos queda, a venerarlo y a estudiarlo con atención y defenderlo con entusiasmo, dedicaré principalmente los esfuerzos de esta nueva campaña, que así entendida puede ofrecer peripecias y ofrece de fijo material abundante. Una decadencia es siempre más complicada que un florecimiento, y en ella hay más ocasiones que nunca de ejercer esa justicia caritativa de distinguir el mérito individual de la insignificancia general; la justicia de no consentir que autores que, aisladamente estudiados, valen acaso tanto o más que otros de mejores tiempos, sean condenados sin motivo con esos lugares comunes de: imitación, conceptismo, efectismo, sensibleríamalsana, alambicamiento, palabras que tienen toda la grosería de las voces abstractas generales, y que sólo sirven en el arte para lo que sirven esas paletadas de cal con que obispos bárbaros taparon en tantos países aquellos alambicamientos y conceptismos de piedra que inmortalizaron la arquitectura ojival y la de nuestros maestros los árabes.
LOS AMORES DE UNA SANTA
I
La poesía lírica española está de enhorabuena.
No es que haya aparecido ningún poeta nuevo, no.
Se trata de los viejos, de los de siempre, de los únicos.
Se trata de Campoamor y de Zorrilla, y dentro de poco habrá que hablar también de Núñez de Arce. Los amores de una santa, El cantar del romero y Luzbel, que no tardará en publicarse, son la causa legítima de esta alegría desinteresada.
Hay más. Manuel del Palacio, que tanto se acerca a nuestros buenos poetas, también ha publicado una historia en verso que se titula Blanca.
Y para que todo sea poesía, y poesía buena, he recibido dos traducciones castellanas y en verso de muchas de las obras líricas de Heine, debida, la más extensa, al señor Pérez Bonalde, y la otra al señor Llorente.
Mal año para los que dicen que la poesía lírica se va. Ni se va ni debe irse, cuando es buena; es decir, cuando es verdadera poesía.
Lo triste es que nuestra juventud literaria no cuente con ningún poeta. No, no cuenta. Los más despiertos entre los muchachos que escriben, desprecian la poesía; les parece cosa afectada, falsa. «¡El metro! ¡La rima! ¿Para qué? Son los tontos los que siguen haciendo versos». El abstenerse de publicar poemas ya lo toman algunos por una superioridad. Ahora el ripio se ha trasladado a la prosa y ha tomado unas proporciones descomunales.
Hay ripios en cuatrocientas páginas de letra compacta. En suma: el naturalismo al alcance de todos los chicos despabilados, es la plaga que ya comienza (y con buena comezón) a invadirnos, amenazando asfixiarnos.
Un escritor francés acaba de decir que nuestro siglo tal vez se llamará el siglo de los microbios; el pesimismo tiene, en efecto, su argumentación última y acaso más elocuente en este imperio de lo infinitamente pequeño, que todo lo disuelve en una vida microscópica que produce náuseas, en un atomismo movedizo que convierte el cerebro en un hormiguero de ideas independientes; todo lo grande se deshace, todo es vanidad, todo fluye, como dijo Heráclito, y el fondo de todo es el ser microscópico con sus pretensiones autonómicas.
En literatura también los microbios se apoderan de todo bien pronto. La novela realista española, que tan brillante resurrección ha tenido, ya vuelve a estar comida de gusanos. De aquí el descrédito de la poesía entre las móneras literarias. «¿Versos? ¡Puf! ¡Describamos, analicemos, seamos hombres formales y pesados!».
Si algunos jóvenes, no desprovistos de talento, se convencieran, mediante un estudio detenido de sí mismos, de que si no hay en sus libros fuerza, interés, poesía, no es porque así convenga a la salvación del arte, sino porque ellos no tienen suficientes facultades, nos ahorraríamos muchos tomos sin sustancia y un porvenir pavoroso de decepciones, censuras amargas e inevitables, y lo que es peor, de un naturalismo de especieros capaz de espantar a las musas por un siglo. Entre las mil profesiones por que hace pasar Flaubert a sus célebres majaderos Bouvard y Pécuchet, se cuenta también la literatura realista. No se olvide esto; que también Bouvard y Pécuchet servían para prosistas y para hacer novelas tomadas de la realidad inmediata.
Dejando por hoy tales miserias, vengamos a Campoamor, a quien algunos envidiosos encuentran decadente.
Aquí los enemigos de los grandes poetas no escriben, murmuran. En Francia hay ya a estas horas una reacción contra el entusiasmo que inspiró Víctor Hugo en los últimos años de su gloriosa vida. Mientras el pueblo sigue loco de admiración y acude a oír leer a los mejores actores de París Le fin de Satan, el último poema póstumo del gran lírico, los críticos de diferentes escuelas, sobre todo los de la gran escuela de la envidia, y monsieur Brunetière a la cabeza, comienzan a roer el gran monumento de las obras del maestro, para ver de quitarle un cachito de inmortalidad, si tanto pueden. Pero éstos, a lo menos, son francos: firman y publican lo que dicen. Brunetière viene a decir que El teatro en libertad, de Víctor Hugo, ya es una locura, un extravío de un viejo chocho y verde. Otro crítico, éste mejor intencionado, más noble, más joven tal vez y mucho más profundo, por no perder una frase muy graciosa, escribe, aludiendo a la benevolencia erótica de las últimas obras del gran poeta, que Víctor Hugo es un Beranger en Patmos; para el que conozca a Beranger, a Hugo y... a san Juan, la frase tiene, efectivamente, gracia.
No es sólo Víctor Hugo quien se muestra en su vejez partidario de cierto latitudinarismo amoroso; también Renan entonaba hace pocos días, entre una multitud de estudiantes, el ergo bibamus, el gaudeamus igitur, con un platonismo sublime; brindaba por lo que él llamaba su segunda juventud, la juventud de su espíritu, siempre joven en su cuerpo ya viejo. En los grandes hombres de cierto género, en los que aspiran a vivir hasta donde es posible, con la idea, a lo menos, sub specie aeternitatis, es muy común esto de que no se les envejezca el alma. No se le envejeció a Goethe, no le envejeció a J. P. Richter, no le envejeció a Hugo, no le envejecía ni al mismo Flaubert el pesimista, que, cuanto más viejo, se sentía plus vache, como dice él mismo a Jorge Sand; no le envejece a Renan... y tampoco le envejece a Campoamor.
A pesar de sus sesenta y cuatro o sesenta y cinco años, don Ramón no decae, ni se vuelve chocho, como dicen y desean sus enemigos; sus defectos no se acentúan, los peligros de su manera no le arrastran a donde llevan de cabeza a sus imitadores; Campoamor, poeta, no envejece, cambia; no es en poesía un viejo verde, sino un anciano joven, lo cual no es lo mismo. Sería viejo verde si cantase el amor suyo de ahora; pero no canta eso, sino el amor actual de los demás y el suyo de antaño. El último poema de Campoamor es, aunque parezca mentira, uno de los que mejor expresan, entre los muchos suyos, el amor apasionado; pero entiéndase que el amor apasionado puede ser reflexivo y hasta sentencioso. Es una profundidad muy superficial la de algunos críticos distraídos que repiten esa vulgaridad de que la pasión no habla, hace. La pasión hace cuando puede, y cuando no puede más, habla mucho. Yo no puedo conceder que los aldeanos de mi querida Asturias no sean capaces de grandes amores, de grandes celos; consta en juzgados y audiencias que lo son; pues bueno, estos aldeanos, cuando hacen el amor, como dicen los españoles de ahora, o echan la persona, como dicen ellos, son conceptuosos, y, sobre todo, la hembra parece un cargamento de sentencias, un folclore viviente.
Alguna vez, en la romería, en medio del bosque, ya entrada la noche, he oído yo a mi lado el runrún de los amores aldeanos; sentencias iban y sentencias venían, conceptos tortuosos contestaban a frases ensortijadas, y dama y galán comían en tanto, como ruido sordo de mandíbulas, avellanas tostadas y rosquillas de yema. Alguna vez se me ocurrió encender un fósforo para ver bien a los doctores de amor rural, y ¡oh sorpresa! los ojos de ella y los de él eran brasas; los labios estaban secos, las mejillas ardían y en aquellas orejas debían de sonar los zumbidos de que nos habla Safo... ¡Ah! Sí el amor catedrático también es amor.
Además, el amor habla más cuando puede hacer menos; la mayor prueba de la pureza con que quería el Petrarca, es la multitud de sus sonetos; en cambio, el impuro don Juan Tenorio reduce la literatura de sus amores... a una lista de las víctimas. Natural es, por lo tanto, que los amores de una santa, de una monja que jamás vio asaltada su clausura, sean retóricos... Pero son retóricos en el buen sentido de la palabra, en el sentido en que la retórica... y la poética sirven para expresar de la mejor manera posible los sentimientos más bellos y más fuertes.
Jamás hizo Campoamor hablar el amor puro y casi platónico con más verdad y más fuerza, a pesar de que no faltará quien diga que las cartas de Carmela a Pablo y a Florentina son demasiado buenas, demasiado conceptuosas, y no como las escribiría una monja, sino como las pergeñaría Campoamor si tuviese que meterse bajo un velo en un convento, como don Gaspar Gregorio que, disfrazado de mujer, estuvo a punto de correr grandes riesgos en el serrallo de Argel.
Es claro que una monja cualquiera no escribe como Carmela; pero tampoco es general que las monjas escriban comedias en latín, y, sin embargo, húbola que las escribió; y así como fue verosímil, porque fue verdad, que Teresa de Jesús dijera tan sublimes cosas al Amado, es verosímil que Carmela, enamorada con no menos fuerza de su Pablo, le diga lo que en este poema le dice.
Escribe muy bien P. Bourget, defendiendo a Julián Sorel, el héroe de Stendhal, cuando nota que hay caracteres tan reales como los que más, para los cuales es una exigencia del espíritu y del temperamento la reflexión continua, el comentario de conciencia sobre la propia pasión; de aquí que es absurdo el condenar en montón, por frías y falsas, las obras artísticas en que los personajes, además de vivir, meditan; además de tener pasiones, piensan de continuo en estas pasiones: podrá esto gustar o no —dice el crítico con gran razón—; pero no cabe negar que personajes de esta índole son reales, abundan en el mundo y pueden ser y son artísticos. De Amiel, el célebre ginebrino, dice Bèrgerat, burlándose, que se pasó la vida contemplándose el ombligo. Es verdad; y los mounis de la Judea se pasaban la vida contemplando el ombligo... de su Dios.
¿Y qué?
Bien sé yo que en los poemas de Campoamor no se trata de pura obra épica; que los personajes son símbolos, en parte, del sentimiento y de las ideas del autor; pero este lirismo está dramatizado como en otros muchos poetas líricos, por ejemplo, en muchos poemas de Byron y de Heine; y lo que importa en sus personajes con tal razón creados, no es tanto su verdad plástica, de seres individuales aislados del libro, como la verdad íntima y poética de sus sentimientos e ideas. En una novela (y no en la de todos los géneros) se puede exigir otra cosa; también en un poema épico y en un drama; pero no en obras líricas en el fondo, y sólo épicas y dramáticas en la composición formal.
Hay en las figuras simbólicas de esta clase de poesías algo del arte del arabesco animal y algo del arte de la música dramática; la animalidad y la humanidad determinadas, individuales, no se buscan en estas clases de arte en su integridad, sino en otras leyes estéticas, las de la simetría y de la rítmica. El que no entiende esto se expone a divagar, arguyendo con cánones inoportunos de la inverosimilitud, de la actualidad, etcétera, etcétera.
Así como en muchas comedias españolas antiguas al lado del amor grandilocuente, sutil y pulido de damas y galanes se presenta como gracioso contraste el discreteo especial de lacayos y fregatrices, como las llama Tirso, Campoamor, en este poema, con arte muy gracioso también, enlaza los deliquios del amor de Carmela y de Pablo con la inhumación de un amor al minuto, de antaño, en que el autor representa un papel. Carmela escribe a Pablo y a Florentina, su confidente; pero Florentina, ya vieja, escribe al autor, ya viejo también, y éste a Florentina. Si las cartas de Carmela son sublimes, sobre todo la cuarta carta, las de los ex amantes rebosan de gracia y poética picardía. Florentina es una dama digna de la Memorias de Saint–Simon o de las mejores novelas de Balzac; a pesar de estar transportada al lirismo, no pierde nada de la fuerza de realidad que le dan la exactitud de la observación y la complejidad del carácter.
Los amores de una santa es una de las obras que mejor sintetizan el ingenio de Campoamor. Su prurito de formular pensamientos originales y profundos con frase precisa, rápida, de una lógica que parece de derecho romano, en estilo epigráfico casi, toma rienda suelta en aquella parte del poema que consiente estos escarceos del talento; el escepticismo, o, mejor, el dilettantismo campoamorino, que algo se parece al de Renan, también se ostenta, cuando puede, con todas sus galas de filosofía de salón, en esos arranques de pesimismo tierno e inconsecuente que acaba en optimismo allá en el fondo. Y el arte más alto, el arte de la pasión fuerte que se expresa en imágenes transparentes y en exclamaciones vigorosas, que adquieren una fuerza hasta musical por la oportunidad psicológica con que están colocadas; el arte que alcanza su más grande momento, siendo expresión clara y poderosa de grandes sentimientos, se muestra en los puntos culminantes del poema, sobre todo en aquella escena de amor de la iglesia, cuando la monja canta desde el coro y el amante la oye desde la nave, como un idiota de puro embobado.
El interés patético del asunto se parece al que ideó Galdós en Marianela. El espíritu más puro, tratándose de amor, exige la belleza del cuerpo; por lo menos el ser que quiere ser amado, aunque él ame en espíritu, teme que a él no le quieran sólo por el alma.
Marianela temía la luz para los ojos de Penáguilas, cierto, y Carmela, que ve su rostro desfigurado por la viruela, se esconde en un convento para que Pablo, su prometido, no la vea más; es decir, ciegue por lo que a ella toca.
Parece que no, y esta fase de la dependencia del espíritu respecto de la materia, es uno de los argumentos más tristes y más serios del pesimismo. El Evangelio tiene contestación aparejada.
Pero el mundo moderno, para que el quiere seguir siendo espiritual, no la tiene.
Por esto, lo mismo en la novela de Galdós que en otras que tratan análogo asunto, que en el poema campoamorino, el conflicto patético es de gran interés.
En Los amores de una santa, el amor que ya no puede, o no debe, según Carmela, comunicar por los ojos, comunica por la música. ¡Y qué de cosas les hace soñar a los amantes Campoamor por medio del órgano y del canto! ¡Y qué final el de la escena aquella!
Bien haya la poesía que hace sentir lo que se siente cuando, leyendo con la unción necesaria, se llega al término de la cuarta epístola, que dice:
Y su dolor fue tanto,
que, apresuradamente,
huyendo con vergüenza de la gente,
del convento salió, rompiendo en llanto;
y yo, al verle salir, enardecida,
mandándole una eterna despedida
con voz, mezcla de hachazo y de lanzada,
hice febril apresurar su huida
al que lleva la imagen esculpida
del Dios de mi niñez en su mirada.
¡Adiós, noble esperanza defraudada!
¡Adiós, único sueño de mi vida!
Señores naturalistas españoles: no olvidéis que, cualquiera que sea el porvenir del arte, el lirismo que sabe hablar así, que llega a este punto, siempre será poesía, siempre merecerá aplausos, pese a todas las escuelas que puedan ir naciendo.
El último poema de don Ramón también lleva un prólogo. Merecería por sí solo un artículo, y como éste ya es muy largo, prescindo de comentarios, aunque lo siento.
Parece ser que la crítica de los mojigatos, de los cuatro sacristanes, de los tiplos, como los llama Campoamor, ha querido excomulgar al poeta, y éste se venga despreciándoles y definiendo a su manera el cristianismo, y arrojando sobre los hipócritas unas cuantas anécdotas muy gráficas y graciosas, varias frases como torpedos, y, en fin, toda la fuerza de su magnífica habilidad retórica para desdeñar a los majaderos.
Con tal motivo defiende el desnudo pagano y lo compara con el desnudo judaico o bíblico, y también con el vestido farisaico. He aquí algunas frases dignas de ser copiadas:
«El bello desnudo es el enemigo de la voluptuosidad. Es más dado a tentaciones el velo exagerado de una monja, que el traje corto de una bailarina.
»La belleza es un ángel que no tiene sexo.
»Estos pérfidos (los tiplos) parece que quieren aumentar el número de objetos prohibidos para agrandar la lista de las tentaciones.
»La desenvoltura más descarada consiste en el encogimiento provocativo».
Otros pensamientos hay en el prólogo muy notables de gran transcendencia...; pero, con permiso de Campoamor, no todos son muy católicos.
Él dice que la esencia del cristianismo consiste en esto: «Creo en un Dios personal, infinito, libre, creador, que premia y castiga al alma inmortal». Esto es lo constitucional, añade; lo demás, reglamentario.
¿Y la Trinidad? ¿Y el Pecado original? ¿Y la Encarnación? ¿Y la Redención? ¿Y la Resurrección? ¿Y la Inmaculada Concepción? ¿Y la Infalibilidad...? ¿Y...?
Yo creo que Campoamor es de los que opinan que el Evangelio es protestante.
EL CANTAR DEL ROMERO
Estamos en una época inclinada a la máxima que expresaba bien don Diego Hurtado de Mendoza al comenzar una epístola, diciendo:
El no maravillarse, hombre, de nada,
me parece, Boscán, ser una cosa
que basta a darnos vida descansada.
Parece ser que en las más altas regiones del pensamiento, allí donde habitan los que a sí mismos se llaman hombres superiores, es de mal tono el entusiasmo por las obras humanas... ajenas.
En nuestra España literaria, aunque no estamos a tales alturas intelectuales, eso de no admirar lo que escribe el vecino, lo sabemos hacer a las mil maravillas.
A mí me han censurado mucho por ser claro con los poetas y prosistas malos; pero estas censuras vienen del vulgo. ¿Sabe el lector lo que me critican muchos hombres de talento? El entusiasmo por nuestras notabilidades ciertas.
Más de uno me ha dicho: «¿Pero de veras le gusta a usted Campoamor, o Galdós, o Valera tanto como dice?».
Además de esta frialdad de buen tono, hay otra tendencia, que ni por vía de antífrasis me atrevo a llamar bien entonada; hablo de la tendencia miserable a despreciar el ingenio con canas. No venerar a los ancianos es el pecado más grosero, la degradación más repugnante de un carácter; no venerar el genio de un anciano, es argado sobre argado, como Sancho diría.
Y este vicio es muy frecuente; la ingratitud, que tiene tantas formas, también tomó ésta: se olvida y hasta se menosprecia con placer al que ha causado delicias de las más puras a nuestro corazón y a nuestra fantasía. Además, la envidia sabe esperar años y años; y si tuvo que callar allá en la época de los grandes triunfos, cuando la gloria del genio brillaba como el sol, siempre confía en la noche, en la desilusión de todo, y vuelve a asomar la cabeza cuando cree llegado el ocaso.
No es afán de ser Jeremías a troche y moche; es resultado de la observación propia lo que estoy diciendo. A muchos literatos he oído hablar de Zorrilla, encogiendo los hombros, sonriendo con cierta lástima hipócrita: en vano disimulaban el placer con que le contaban entre los muertos. Según ellos, «Zorrilla ¡oh! había sido el gran poeta español del siglo diecinueve... del año cuarenta y tantos. Pero ahora ya, preciso era confesarlo... en secreto por supuesto, ya no era ni su sombra». Y el que hablaba así, gozaba, gozaba como un condenado, al pensar que ya no había ni sombra de Zorrilla. ¡Y he encontrado tantos miserables de estos!
Zola, en su última novela L’æuvre, inventó una figura sombría, que es el símbolo de esas terribles envidias que explotan el tiempo. Un pintor octogenario, jefe de una escuela, genio que deslumbró algún día a París, huye ahora del mundo que le olvida, y se encierra con sus aves de corral, como para salvarse de un diluvio, ya débil el juicio, con los terrores de la misantropía; y si le hablan de su gloria pasada refunfuña, tiembla y rechaza al enemigo que evoca sus tormentos. El gran pintor chocho ya no recuerda su grandeza, sino los dolores terribles que le causó después la ingratitud de varias generaciones.
Zorrilla, lo mismo en sus confidencias que en muchos de sus escritos en prosa y en verso, ha mostrado más de una vez la llaga que lleva en el costado; suele quejarse, sin declamaciones, despreciándose a sí mismo, de esta España que le adoró un día y que tantos días le ha tenido... peor que enterrado, como un cadáver insepulto. Lo decían todos los revisteros: «Zorrilla ha muerto literariamente; está ahí, pero no es él». Las almas pequeñas siguen en todo la moda con un fervor miserable. El culto de la actualidad es la idolatría más ruin que ha inventado el hombre. En literatura, los que no admiran más que el género o la escuela triunfante, la tendencia que predomina, son unos miopes, que además son algo malvados.
Hubo un día en que todas las pequeñeces del alma que contribuyen a enterrar en vida al genio se condensaron en la política, su forma más propia, tomaron carne y... pero no hablemos de eso.
En 1882, Zorrilla vivió algunas semanas en Asturias, y así como
La abeja la flor
le chupa el romero
zumbando en redor,
el poeta castellano de las tristes llanuras sintió de repente y acertó a cantar toda la poesía que flotaba en aquellas brumas, sin encontrar una lira en cuyas cuerdas vibrara, y aspiró aquella poesía para sacarle la miel y depositarla en una leyenda, a la que poco le falta en muchos conceptos para ser digna hermana de los cantos del Trovador; y en algún concepto no le falta nada.
Asturias, sin disputa la región más hermosa de España, la más pintoresca y la más poética, no ha tenido pintores ni poetas. Campoamor no es asturiano más que de nacimiento. Es un asturiano del cual puede casi decirse que no ha estado en su tierra. Por lo menos el poeta de las doloras jamás ha cantado a su país. Sólo una cosa de su tierra aparece en sus versos con dulcísima poesía: el recuerdo de su madre. Campoamor raras veces pinta la naturaleza; y cuando lo hace, es sólo como escenógrafo, para colocar en su cuadro, como figura que lo eclipsa todo, al hombre, mejor, al alma.
Por eso se puede decir, sin ofender a nadie, que Asturias, tan poética, no tiene poetas. Porque tampoco se puede contar a Jovellanos... ni al señor Pando y Valle.
Zorrilla, ya viejo, muy cansado, llega a la costa asturiana, y no a la parte más pintoresca por cierto, y a los pocos días deja a su huésped, como las hadas de los cuentos, una recompensa de la noble hospitalidad: un poema asturiano.
¡Qué melancolía tan verdadera hay en aquellos versos en que, después de pregonar las grandezas de esta tierra que visita en sus últimos años, dice el poeta:
Yo he llegado tarde aquí;
ya mi inteligencia vaga
con la oscuridad se apaga
de los años que viví.
No puedo ya en las pavesas
del viejo romanticismo
animar para mí mismo
sus baladas montañesas...
Tiene esto algo de la muerte de Moisés a la vista de la tierra prometida.
Pero si Zorrilla no puede dar a la tradición asturiana y a la belleza de aquel suelo todo el vigor de la musa que cantó el Cristo de la Vega y Margarita la Tornera, todavía puede, por un milagro del ingenio, tal vez en parte por influencia de la poesía ambiente, describir con todos los primores de su locución poética, sin rival en el mundo por la facilidad, docilidad y afluencia, un maravilloso paraje de la costa asturiana, y narrar una dulcísima leyenda de El país de Llanes.
La narración de El cantar del romero no es vulgar, es sencilla; lo vulgar no es lo que se populariza, sino lo que se encanalla. A una observación muy superficial, podrá parecer la leyenda de Zorrilla una antigualla romántica, inocente y falsa; pero sin ser lince se puede ver que aquel romanticismo tiene toda la verosimilitud que nace de su sentimiento sincero y profundamente humano. Lo fantástico, lo sobrenatural e imposible de El cantar del romero, están en la máquina, en el aparato épico, no en las ideas, ni en las pasiones, ni en las costumbres, ni en los caracteres. Ha dicho un filósofo de la historia que en ésta es preciso tomar en cuenta el elemento maravilloso, no por lo que tiene de sobrenatural, sino por lo que supone de humano. Es verdad; hoy la mitología comparada es uno de los estudios más positivos. En El cantar delromero, lo maravilloso es símbolo de ideas muy reales y de poesía purísima.
Como no se trata de adular a quien tiene asegurada la gloria desde antes de nacer nuestra generación, no hay para qué negar que las narraciones no siempre están a la altura de la descripción; pero si a veces se encuentran incorrecciones en el verso como tal, y en el lenguaje en cuanto forma poética; si hay locuciones sobrado prosaicas, algunas durezas en el ritmo, estos defectos no abundan, y en cambio abundan las bellezas del mismo orden, los versos que son dechado de gracia, armonía, facilidad, sencillez y dulzura, la agilidad y espontaneidad asombrosa de la dicción poética. Como en sus mejores tiempos, Zorrilla se muestra aquí el poeta sin rival para decir lo prosaico en forma de poesía intachable. Esto es lo general; la excepción, el descuido. A veces, en los pasajes de secundario interés, donde la acción adelanta sin intervención de lo dramático ni de los arranques de puro lirismo, El cantar recuerda aquellos poemas de claro y corriente ritmo de los poetas franceses, narradores fáciles, abundantes, que pintaron la Edad Media sin fuego, con colores poco vivos, pero con correcto dibujo y gráfica expresión. Mas al llegar a los momentos culminantes, el poeta se eleva a las grandes alturas de la inspiración, de donde cantó un día las tradiciones más bellas de la patria.
Muchos pasajes excelentes se pudieran recordar; pero yo recomiendo sobre todo la descripción completa del Bufón de Vidiago, el retrato moral y físico de Mariposa, la vuelta de Fermín y su alucinación en el primer paseo que da por los lugares de sus recuerdos; al oír la voz de Mariperla en el fondo del bufón, el lector siente esos sublimes escalofríos que sólo causa la lectura de los grandes magos de las letras.
Pero, en mi humilde opinión, lo mejor de lo mejor es el mismo Cantar del romero, modelo de imitación, o mejor, asimilación y depuración de la poesía popular. Termino este insustancial artículo copiando esos versos impregnados del jugo poético de aquella tierra querida, versos que sólo pueden sentirse bien conociendo y amando aquellos parajes, aquella vida, aquellos cánticos, aquellas tradiciones... y leyendo lo que copio, en el mismo poema:
cantar del romero
I
O vuelve, o me muero
de afán y dolor.
Arriba brotan las flores
en las ramas del romero,
y Dios las da miel y olores:
del cielo tiene sabores
la miel del amor primero.
Adiós, dueño mío, flor de mis amores,
si allende los mares te vas, yo te espero
en tiempos mejores.
Arriba la flor,
abajo el romero,
la abeja en redor;
yo así darte quiero
la miel de mi amor.
¡Allende los mares ve en paz, que te espero!
¡Adiós, dueño mío; mas vuelve, o me muero
de afán y dolor!
II
Te vas, y volver me juras;
no olvides tu juramento;
mas mira cómo procuras
cumplir lo que me aseguras,
no lo escribas en el viento.
¡Que Dios, dueño mío, te dé allí venturas!
¡Te vas y me dejas sin luz ni contento
llorándote a oscuras!
La abeja la flor
le chupa al romero
zumbando en redor;
yo así darte quiero
la miel de mi amor.
Si allende los mares te vas, yo te espero.
¡Adiós, dueño mío; mas vuelve, o me muero
de afán y dolor!
III
Mas si todo se te olvida
¡sea lo que Dios disponga!
cuando yo pierda la vida,
que cuentas por mí te pida
la Virgen de Covadonga.
¡Adiós: y si un día por ti soy vendida,
que Dios de volverme la fe prometida
la pena te imponga!
La abeja la flor
le chupa al romero
zumbando en redor;
yo así darte quiero
la miel de mi amor.
Si allende los mares te vas, yo te espero;
¡Adiós, dueño mío; mas vuelve, o me muero
de afán y dolor!
………………………………………………………………………….
Así se despide de nosotros la dulce poesía; cantando la fe del amor puro y resignado, ideal, en suma, por los labios de estas dos figuras graciosas, suaves, nobles, vigorosas: la Carmela, de Campoamor, y la Marifina, de Zorrilla.
Apresuraos, mis queridos compañeros en naturalismo, a oír a estos ancianos que evocan la fe del amor primero; ellos pintan la mujer con quien se sueña; vosotros la mujer con quien se duerme.
¡SEIS BOLAS NEGRAS!
¡Seis bolas negras!
Seis españoles, llamémoslos así, opinan que Zorrilla no merece treinta mil reales al año1 como los que se le pagarán a tocateja a Tejada Valdosera el día, día feliz, que deje de ser ministro.
Es decir, que según esas seis bolas, símbolos de otros tantos padrastros de la patria Zorrilla no ha prestado al país tantos servicios como Marfori, el marqués de Molins o cualquiera otro Roca más o menos Togores que haya sido ministro.
¿Qué creerán esos bolas negras que es un poeta, y qué creerán que son treinta mil reales?
¡Lástima que esos caballeros no tenían el valor de sus convicciones hasta el punto de atreverse a fundar su voto y firmarlo y darlo al público así!
¿Qué pueden alegar en favor de su opinión negra?
¿Que no saben leer, y que para ellos sobran los poetas que no cantan por la calle?
Eso no basta; porque otros muchos diputados habrá que no sepan leer, por lo menos con sentido y señalando las comas como es debido.
Mejor disculpa es la que se atribuye a uno de esos señores negros, que decía explicando su voto:
—Sí, señores, yo soy una de esas bolas... porque... francamente, eso de pagarle el pupilaje en Londres a un revolucionario como Zorrilla, no me hace gracia.
Hay quien dice que otro de los que votaron en contra, otro de los tiznados, fue el marqués de Pidal; pero es claro que esos son dicharachos, y no hay fundamento que históricamente dé fuerza a semejante atrevida conjetura.
Yo me apresuro a decir que no sé si fue o no; que creo que no puede haber pruebas de que haya sido, y que me guardaré muy bien de suponerlo.
Pero ello es que los que presumen que fue él, dicen, y mienten seguramente, que exclamaba:
—¡Zorrilla! ¡Bah, bah! ¡Si fuera el padre Mir!
—O yo —añaden que interrumpió Cánovas.
Cánovas habrá votado con bola blanca, pero en el forro interior, que diría el otro, de fijo le pareció una delicada atención para con su lira el voto oscuro de los seis incógnitos.
—Señores —gritaba un ministerial—; yo creo que Zorrilla merece la pensión; pero es una injusticia que aquí se den pensiones, ni se celebren centenarios, ni banquetes, ni nada, en honor de bicho viviente o difunto, mientras la patria agradecida y enamorada, no tribute al cantor de Elisa la apoteosis que merece.
—¿Pero qué le parece a usted que merece Cánovas? ¿Qué le daremos? —le preguntaban.
—Qué sé yo... algo así... como... la luz del Tabor; eso es, una aureola de luz eléctrica, unos cuernos luminosos, como los de Moisés...; en fin, algo muy reluciente.
—¿La parece a usted que hagamos de él lo que la antigüedad con la caballera de Berenice?
—Eso es, justo: ¡qué menos puede ser Cánovas que una constelación! ¡Elevémosle a la categoría de nebulosa!
Y Bosch, o sea Bosquete, haciendo un colmo, diría:
—¡Si me convierten ustedes en estrella a Cánovas, no olvidar que sea de las dobles!
Otro de los bolas negras, que es mestizo, decía que él hubiera votado la pensión con mil amores, si fuera para don Ceferino Suárez Bravo, alias Ovidio el Romo, autor de Verdugo y sepulturero y de un anteproyecto de ópera española, intitulada Don Álvaro de Luna, y además de una novela consumada que responde por Guerra sin cuartel.
Eso sí. Mientras las Cortes españolas no acaban de dar a Zorrilla, el gran poeta nacional, del que se hablará todavía cuando no haya Cortes en el mundo ni casta de Torenos para presidir, ni campanillas; mientras este escándalo dan nuestros mandatarios, la Academia Española pierde el tiempo, que es oro, oyendo leer día tras día una novela de Ovidio el Romo, y en una sola votación decide premiarla con veinte mil reales.
Un novelista que va a pedir veinte mil reales a la Academia está juzgado... como hacendista; y una Academia que premia por sí y ante sí una novela de Ovidio el Romo, está también juzgada por esto y por el Diccionario y por Catalina, que era antes el último académico, y ahora es el penúltimo, gracias al marqués de Pidal, ese non plus ultra.
Pero no tergiversemos los académicos.
A los cuales un colaborador de El Imparcial les está demostrando que no saben lo que se diccionarizan.
Eso sí; mucho conde de Cheste, marqués de Pezuela, o al revés, o no sé cómo, ni me importa, dignidad de Clavero Mayor (y no ha dado una en el clavo, tan viejo como es), individuo de la de los (¿en qué quedamos?) Arcades en Roma (como si hubiera Arcadia posible donde está Pezuela), socio preeminente de la de Buenas Letras de Sevilla... Sí, sí, preeminente y promiscuante y protuberante y preeeesidente y Antiiii–Dante.
Para definir a Cheste y a Molins, ese Roca Togores de apellido y Roca Tarpeya de la poesía, tiene el Diccionario de la Academia palabras, palabras, palabras; y para definir a Dios no tiene más que éstas: «Nombre sagrado del Supremo Ser (por no decir Ser Supremo), criador del Universo (¡qué sabe usted!) que lo conserva y rige por su providencia...». ¡Vaya una teología ramplona! Y gracias que la Academia no hace a Dios de la de los Arcades de Roma. ¿Y qué más dice de Dios? A los dos renglones dice esto: «Adiós con la colorada, expresión familiar de que se usa para despedirse».
Y vive Dios que no es verdad. Adiós con la colorada es una exclamación que se usa para manifestar que una cosa se ha echado a perder, o que lo hecho o dicho por alguien es una salida de tono o de pie de banco. Así, por ejemplo, la Academia publica un Diccionario lleno de disparates, y el país exclama: «¡Adiós con la colorada!».
Y la colorada aquí es la Academia, que debe de estar como un tomate.
¿Si serán académicas las seis bolas negras del Congreso?
LOS GRAFÓMANOS
I
Esta palabreja, que no figura en el Diccionario, se explica por sí misma: se trata de los que tienen la manía de escribir.
Sin embargo, no es exacta, lo que se llama exacta, la definición. El grafómano no es un loco; es, como le llama Mausdley, el hombre de temperamento alocado